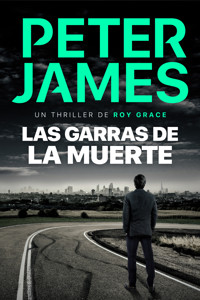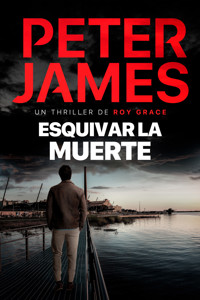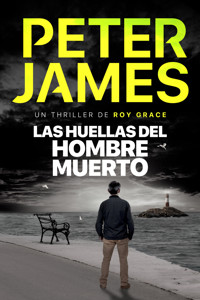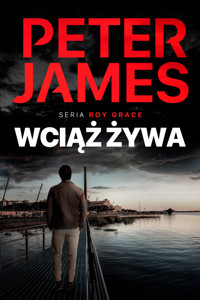Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Roy Grace
- Sprache: Spanisch
Cuatro cadáveres. Un sospechoso. Ninguna pista … Primera novela de la serie de misterio del detective Roy Grace, un hombre atormentado por el recuerdo de su mujer muerta. A Michael Harrison pretenden gastarle una broma inolvidable en su despedida de soltero; algo que jamás pueda olvidar: enterrarlo vivo durante unas horas. Todo se complicará cuando sus amigos, que son los únicos que conocen el verdadero paradero de Michael, mueran esa misma noche en un accidente de tráfico. Abandonado a su suerte, el único enlace con el exterior será Davey, un chico retrasado mental que recogerá del lugar del accidente el walkie-talkie con el que los amigos de Michael pretendían seguir en contacto con él. A la cabeza de las investigaciones sobre la desaparición se pondrá Roy Grace, un policía experto en desaparecidos, Mark Warren. Paulatinamente, las pistas se irán entrelazando de forma confusa unas con otras: historias de amor y de celos, identidades falsas... Así pues, poco a poco, se va descubriendo que lo que, en principio, era una broma estúpida, puede que, en el fondo, tal vez, sea un plan tejido . por oscuros motivos. Peter James nos presenta en "Una muerte sencilla" a Roy Grace, un personaje brillante y atormentado experto en resolver crímenes pero incapaz de enfrentarse a su propio pasado. --- «Un magnífico relato de codicia, seducción y traición.» - Daily Telegraph «La mejor novela de suspense dePeter James. Apasionante, angustiosa. Un complejo rompecabezas.» - The Times «Como una especie de Ian Rankin del sur, James se hace con las delicias de la que se podría denominar la ciudad más relajante de Inglaterra y las vuelve del revés.» - Independent on Sunday
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una muerte sencilla
Una muerte sencilla
Título original: Dead Simple
© 2005 by Peter James. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN: 978-9979-64-761-4
Capítulo 1
De momento, aparte de un par de contratiempos inesperados, el plan A marchaba sobre ruedas. Lo cual era una suerte, porque, en realidad, no tenían un plan B.
Al ser las ocho y media de una tarde de finales de mayo, habían confiado en tener algo de luz. Ayer a esta hora, cuando cuatro de ellos realizaron el mismo viaje, llevando consigo un ataúd vacío y cuatro palas, había mucha; pero ahora, mientras la furgoneta Ford Transit verde circulaba a toda velocidad por una carretera rural de Sussex, la lluvia que empañaba la tarde caía de un cielo que tenía el color de un negativo velado.
—¿Falta mucho? —dijo Josh desde atrás, imitando a un niño pequeño.
—El gran Um Ga dice: «Dondequiera que vaya allí estoy» —respondió Robbo, el conductor, que estaba un poquito menos borracho que el resto.
Con tres pubs ya a sus espaldas, y cuatro más en el itinerario, se limitaba a beber claras. Al menos ésa había sido su intención; pero había logrado engullir un par de pintas de cerveza amarga Harveys, con la finalidad de despejar la cabeza para la tarea de conducir, según había dicho.
—¡Ahí estamos! —dijo Josh.
—Siempre hemos estado.
Una señal de advertencia de zona de paso de ciervos surgió fugazmente de la oscuridad y desapareció mientras los faros iluminaban el asfalto brillante que se adentraba en la distancia boscosa. Luego, pasaron por delante de una pequeña cabaña blanca.
Michael, tumbado sobre una alfombrilla de cuadros en el suelo de la parte trasera de la furgoneta, con la cabeza entre los brazos de una llave de cruceta a modo de almohada, notaba una sensación muy agradable de atolondramiento.
—Creo que nesheshito otra copa —dijo arrastrando las palabras.
Si hubiera estado atento, quizás habría percibido, por las caras de sus amigos, que algo no iba del todo bien. Por lo general, nunca bebía demasiado, pero esa noche se había olvidado el cerebro en el fondo de más jarras de pinta y vasos de chupito de vodka de los que podía recordar; en más pubs de los que, sensatamente, había frecuentado en su vida.
De los seis que habían sido amigos desde la adolescencia, Michael Harrison siempre había sido el líder natural. Si, como dicen, el secreto de la vida es escoger sabiamente a tus padres, Michael había marcado muchas de las casillas correctas. Por un lado, había heredado la belleza de su madre; por el otro, el encanto y el espíritu emprendedor de su padre, aunque no los genes autodestructivos que al final habían acabado con él.
Desde los doce años, cuando Tom Harrison se había suicidado con monóxido de carbono en el garaje de su casa, dejando tras de sí una estela de deudas, Michael había crecido deprisa; primero, ayudando a su madre a llegar a fin de mes repartiendo periódicos; luego, cuando fue mayor, trabajando de peón durante las épocas de vacaciones. Creció sabiendo lo difícil que era ganar dinero, y lo fácil que resultaba derrocharlo.
Ahora, a sus veintiocho años, era listo, un ser humano decente y el líder natural del grupo. Si tenía algún defecto, era ser demasiado confiado y, a veces, excesivamente bromista. Y esta noche iba a enterarse de lo que valía un peine. Vaya si iba a enterarse.
Sin embargo, por ahora, Michael no tenía ni idea.
Volvió a su aletargamiento feliz, pensando sólo en cosas alegres, sobre todo en su prometida, Ashley. Qué maravillosa era la vida. Su madre salía con un tipo estupendo, su hermano pequeño acababa de entrar en la universidad, su hermana pequeña, Carly, se había tomado un año sabático para recorrer Australia en plan mochilero y su negocio iba formidablemente bien; aun así, lo mejor de todo era que dentro de tres días iba a casarse con la mujer a la que amaba y adoraba. Su alma gemela.
Ashley.
No se había fijado en las palas que vibraban con cada bache de la carretera, mientras las ruedas golpeteaban en el asfalto empapado y la lluvia repiqueteaba en el techo. No detectó nada en las caras de los dos amigos que iban sentados detrás con él, quienes se balanceaban y destrozaban una vieja canción: Sailing, de Rod Stewart, que sonaba entre las interferencias de la radio. La furgoneta apestaba a gasolina por culpa de una lata de combustible que goteaba.
—La quieeerrro —dijo Michael arrastrando las palabras—. Quieeerrro a Asssshley.
—Es una mujer estupenda —dijo Robbo, apartando la vista de la carretera, haciéndole la pelota como siempre.
Lo llevaba en la sangre. Torpe con las mujeres, un poco patoso, de rostro rubicundo, pelo lacio y barriga cervecera que tensaba el tejido de su camiseta, Robbo se agarraba a los faldones de su pandilla intentando que siempre lo necesitaran. Y esta noche, para variar, sí que lo necesitaban.
—Lo es.
—Es ahí —advirtió Luke.
Robbo frenó a medida que se acercaban al desvío y, en la oscuridad del vehículo, guiñó un ojo a Luke, que estaba sentado a su lado. Los limpiaparabrisas se movían rítmicamente, apartando la lluvia del cristal.
—La quiero de verdad, quiero decir. ¿Sshabéis qué quiero decir?
—Sabemos qué quieres decir —dijo Peter.
Josh, apoyado en el asiento del conductor, con un brazo alrededor de Pete, bebió un trago de cerveza y le pasó la botella a Michael. La espuma salió por el cuello cuando la furgoneta frenó bruscamente. Michael eructó.
—Perdón.
—¿Qué coño verá Ashley en ti? —dijo Josh.
—Mi polla.
—Entonces, ¿no es por tu dinero? ¿O por tu físico? ¿O por tu encanto?
—Eso también, Josh, pero sobre todo es por la polla que tengo.
La furgoneta dio un bandazo al girar de repente a la derecha, vibró al pasar por un guardaganado, seguido casi de inmediato por un segundo, y accedieron al camino de tierra. Robbo, mirando por el cristal empañado, dio un volantazo para esquivar los baches hondos. Un conejo saltó delante de ellos y se escondió deprisa entre la maleza. Los faros giraron a la derecha y luego a la izquierda, iluminando fugazmente las densas coniferas que flanqueaban el camino antes de que se perdieran en la oscuridad del retrovisor. Cuando Robbo bajó una marcha, la voz de Michael sonó distinta, una ligera inquietud teñía de repente sus bravuconadas.
—¿Adónde vamos?
—A otro pub.
—Vale. Genial. —Y al cabo de un momento—: Le promechí a Ashley que no debería, bebería musho.
—¿Lo ves? —dijo Pete—. Aún no te has casado y ya te pone normas. Todavía eres un hombre libre. Te quedan sólo tres días.
—Tres días y medio —añadió Robbo amablemente.
—¿No has contratado a ninguna chica? —dijo Michael.
—¿Estás cachondo? —preguntó Robbo.
—Voy a ser fiel.
—Nos aseguraremos de ello.
—¡Cabrones!
La furgoneta se detuvo con una sacudida, dio marcha atrás unos metros y después volvió a girar a la derecha. Luego volvió a detenerse y Robbo apagó el motor, y a Rod Stewart con él.
—Arrivé! —dijo—. ¡El siguiente abrevadero! ¡Los brazos del enterrador!
—Hubiera preferido las piernas de la tailandesa desnuda —dijo Michael.
—También ha venido.
Alguien abrió la puerta trasera de la furgoneta, Michael no sabía muy bien quién. Unas manos invisibles lo agarraron de los tobillos. Robbo le cogió un brazo, y Luke, el otro.
—¡Eh!
—¡Cómo pesas, cabrón! —dijo Luke.
Unos momentos después, Michael cayó, con su americana preferida y sus mejores vaqueros (no es la elección más inteligente para tu despedida de soltero, le dijo una vocecita que resonaba en su cabeza), sobre la tierra empapada, en una oscuridad absoluta, punteada sólo por los pilotos rojos de la furgoneta y el haz de luz blanco de una linterna. La fuerte lluvia le golpeaba los ojos y le aplastaba el pelo en la frente.
—Mi... ropa...
Unos momentos después, con los brazos casi desencajados, lo alzaron en el aire y lo plantaron en algo seco y rodeado de satén blanco que le presionó los costados.
—¡Eh! —dijo otra vez.
Cuatro caras borrachas, sonrientes y enigmáticas lo miraban con malicia. Le pusieron una revista en las manos. A la luz de la linterna, alcanzó a ver la imagen borrosa de una pelirroja desnuda de enormes pechos. Le colocaron sobre el estómago una botella de whisky, una linterna pequeña encendida y un walkie-talkie.
—¿Qué...?
Le estaban metiendo en la boca un tubo de goma con un sabor asqueroso. Mientras lo escupía, oyó un chirrido y, luego, de repente, algo hizo desaparecer las caras. Y apagó el sonido. El olor a madera, tejido nuevo y pegamento le saturó la nariz. Por un instante, estuvo cómodo y calentito. Luego, sintió pánico.
—Eh, chicos...
Robbo cogió un destornillador mientras Pete enfocaba la linterna hacia el ataúd de teca.
—¿No iréis a atornillarlo? —dijo Luke.
—¡Claro que sí! —contestó Pete.
—¿Crees que deberíamos hacerlo?
—No le pasará nada —dijo Robbo—. ¡Tiene el tubo para respirar!
—¡Creo que no deberíamos atornillarlo!
—Claro que sí. ¡Si no, podrá salir!
—¡Eh! —dijo Michael.
Pero ahora no lo oía nadie. Y él tampoco oía nada, salvo un sonido débil encima de él, parecido a unos arañazos.
Por su parte, Robbo enroscó cada uno de los cuatro tornillos. Se trataba de un ataúd de teca de gama alta hecho a mano con asas de latón repujado, que había cogido prestado de la funeraria de su tío en la que, después de cambiar de profesión radicalmente un par de veces, trabajaba ahora como aprendiz de embalsamador. Tornillos de latón, buenos y resistentes. Penetraban con facilidad.
Michael miró hacia arriba, casi tocaba la tapa con la nariz. A la luz de la linterna, se vio encajonado en el satén blanco como el marfil. Dio patadas, pero las piernas no llegaron a ningún sitio. Intentó extender los brazos, pero tampoco logró nada.
Por unos momentos, se le pasó la borrachera y, de repente, se dio cuenta de dónde se encontraba.
—¡Eh, eh, escuchad! Tengo claustrofobia, ¿sabíais? ¡No tiene gracia! ¡Eh!
El ataúd le devolvió su voz, extrañamente apagada.
Pete abrió la puerta, se inclinó en el interior y encendió los faros. Un par de metros delante de ellos estaba la tumba que habían cavado ayer, la tierra apilada a un lado, las cintas ya en su sitio. Cerca yacían una gran plancha de cinc y dos de las palas que habían utilizado.
Los cuatro amigos caminaron hasta el borde y miraron abajo. De repente, todos fueron conscientes de que en la vida nunca nada es exactamente como parece cuando lo estás planeando. Ahora mismo, aquel agujero parecía más hondo, más oscuro, más..., bueno, pues una tumba, de hecho.
La luz de la linterna brillaba en el fondo.
—Hay agua —dijo Josh.
—Sólo es un poco de lluvia —aclaró Robbo.
Josh frunció el ceño.
—Hay demasiada, no es lluvia. Debimos alcanzar el nivel freático.
—Mierda —dijo Pete, que era comercial de BMW y siempre lo parecía, estuviera o no trabajando: el pelo de punta, traje elegante, siempre seguro de sí mismo, aunque ahora no lo estaba tanto.
—No es nada —insistió Robbo—. Sólo unos centímetros.
—¿Realmente cavamos tanto? —dijo Luke, quien acababa de licenciarse en derecho, estaba recién casado y no se encontraba del todo preparado para despedirse de su juventud, aunque comenzaba a aceptar las responsabilidades de la vida.
—Es una tumba, ¿no? —dijo Robbo—. Decidimos que sería una tumba.
Josh miró hacia arriba, a la lluvia que caía cada vez con más fuerza.
—¿Y si sube el agua?
—Joder, tío —dijo Robbo—. La cavamos ayer, han hecho falta veinticuatro horas para que se acumularan unos centímetros. No hay nada de qué preocuparse.
Josh asintió, pensativo.
—Pero ¿y si después no podemos sacarlo?
—Claro que podremos sacarlo —dijo Robbo—. Desatornillamos la tapa y ya está.
—Empecemos de una vez —dijo Luke—. ¿Vale?
—Se lo merece, coño —tranquilizó Pete a sus amigos—. ¿Recuerdas lo que te hizo en tu despedida, Luke?
Luke jamás lo olvidaría. Se despertó tras una gran borrachera en una litera del tren nocturno a Edimburgo, lo que provocó que la tarde siguiente llegara con cuarenta minutos de retraso al altar.
Pete tampoco olvidaría nunca su propia experiencia. El fin de semana anterior a su boda, se descubrió en ropa interior de encaje con volantes, un consolador atado a la cintura, esposado al puente colgante de Clifton Gorge, antes de que lo rescataran los bomberos. Las dos jugarretas fueron idea de Michael.
—Típico de Mark —dijo Pete—. Qué suerte tiene, el cabrón. Lo organiza todo él y ahora no está aquí...
—Va a venir. Estará en el siguiente pub, conoce el itinerario.
—¿Ah, sí?
—Ha llamado, está de camino.
—Retenido por culpa de la niebla en Leeds. ¡Genial! —dijo Robbo.
—Estará en el Royal Oak cuando lleguemos.
—Qué suerte, el cabrón —dijo Luke—. Se está perdiendo el trabajo duro.
—¡Y la diversión! —le recordó Pete.
—¿Esto te parece divertido? —preguntó Luke—. ¿Estar en medio de un bosque empantanado bajo la puta lluvia te parece divertido? ¡Joder, eres patético! Será mejor que el cabrón aparezca para ayudarnos a sacar a Michael de ahí.
Levantaron el ataúd, lo cargaron tambaleándose hasta el borde de la tumba y lo soltaron, con fuerza, sobre las cintas. Luego se rieron al oír el «¡Ay!» que salió de dentro. Oyeron un golpe fuerte. Michael aporreó la tapa con el puño.
—¡Eh! ¡Ya basta!
Pete, que tenía el walkie-talkie en el bolsillo del abrigo, lo sacó y lo encendió.
—¡Probando, probando! —dijo.
Dentro del ataúd, la voz de Pete retumbó.
—¡Probando, probando!
—¡Se acabó la broma!
—¡Relájate, Michael! —dijo Pete—. ¡Disfruta!
—¡Cabrones! ¡Sacadme de aquí! ¡Me estoy meando!
Pete apagó el walkie-talkie y se lo guardó en el bolsillo de su chaqueta Barbour.
—Bueno, ¿cómo va esto exactamente?
—Levantamos las cintas —dijo Robbo—. Uno por cada lado.
Pete sacó el walkie-talkie y lo encendió.
—¡Vamos a precintarlo, Michael! —dijo, antes de volver a apagar el transmisor.
Los cuatro se rieron. Luego cada uno cogió un cabo de la cinta y subieron la cuerda.
—Uno... dos... ¡tres! —contó Robbo.
—¡Joder, cómo pesa! —dijo Luke, que tensó la cuerda y la levantó.
Despacio, a sacudidas, escorándose como un barco siniestrado, el ataúd fue hundiéndose en el agujero.
Cuando llegó al fondo, apenas alcanzaban a verlo en la oscuridad.
Pete tenía la linterna. A su luz, distinguieron el tubo para respirar saliendo lánguidamente por el agujero del tamaño de una pajita que habían recortado en la tapa.
Robbo cogió el walkie-talkie.
—¡Eh, Michael! Te sale la polla. ¿Te gusta la revista?
—Vale, se acabó la broma. ¡Dejadme salir!
—Nos vamos a un club de striptease. ¡Qué pena que no puedas venirte con nosotros!
Robbo apagó la radio antes de que Michael pudiera responder. Luego, tras guardársela en el bolsillo, cogió una pala, comenzó a echar tierra en el agujero de la tumba y se rio a carcajadas al oírla caer sobre la tapa del ataúd.
Con un fuerte «¡Dale!», Pete asió otra pala y se unió a él. Durante unos momentos, los dos trabajaron a fondo hasta que sólo quedaron visibles unos pedacitos de ataúd. Luego, quedó cubierto del todo. Continuaron frenéticamente, la bebida animaba su tarea, hasta que acumularon unos buenos setenta centímetros de tierra sobre el ataúd. Apenas sobresalía el tubo para respirar.
—¡Eh! —dijo Luke—. ¡Eh, parad! Cuanta más tierra echéis, más tendremos que sacar dentro de dos horas.
—¡Es una tumba! —dijo Robbo—. Es lo que se hace con una tumba: cubrir el ataúd.
Luke le arrebató la pala.
—¡Ya basta! —dijo con firmeza—. Quiero pasarme la noche bebiendo, no cavando, ¿vale, joder?
Como nunca quería disgustar a nadie de la pandilla, Robbo asintió. Pete, que estaba sudando a mares, soltó la pala.
—Creo que no voy a dedicarme a esto —dijo.
Colocaron la plancha de cinc encima, retrocedieron y permanecieron en silencio unos momentos. La lluvia repiqueteaba sobre el metal.
—Vale —dijo Peter—. Nos largamos.
Luke se metió las manos en los bolsillos del abrigo, desconfiando.
—¿Estamos convencidos de esto?
—Acordamos que íbamos a darle una lección —dijo Robbo.
—¿Y si se ahoga en su vómito o algo?
—No le pasará nada, no está tan borracho —dijo Josh—. Vamos.
Josh subió a la parte trasera de la furgoneta y Luke cerró las puertas. Luego, Pete, Luke y Robbo se apretujaron en la parte delantera y Robbo arrancó. Deshicieron el camino durante setecientos metros y luego giraron a la derecha para acceder a la carretera principal.
Entonces, encendió el walkie-talkie.
—¿Qué tal te va, Michael?
—Chicos, escuchad. Esta broma no me divierte nada, de verdad.
—¿En serio? —dijo Robbo—. ¡A nosotros sí!
Luke cogió la radio.
—Esto sí que es una dulce venganza, ¡Michael!
Los cuatro que iban en la furgoneta se rieron a carcajadas. Ahora le tocó a Josh.
—Eh, Michael, nos vamos a un pub fantástico. Tienen a las mujeres más guapas. Van con el culo al aire y se deslizan arriba y abajo por las barras. ¡Te va a cabrear mucho perdértelo!
Michael contestó arrastrando las palabras, la voz un poco quejumbrosa.
—Por favor, ¿podemos dejarlo ya? Todo esto no me está gustando nada.
Por el parabrisas, Robbo vio las obras en la carretera que tenían por delante, el semáforo estaba en verde. Aceleró.
—¡Tú relájate, Michael! —gritó Luke girando la cabeza hacia Josh—. ¡Volveremos dentro de un par de horas!
—¿Qué queréis decir con un par de horas?
El semáforo cambió a rojo. No había tiempo de parar. Robbo aceleró aún más y siguió avanzando a toda velocidad.
—Dame eso —dijo.
Cogió la radio mientras tomaba una curva larga agarrando el volante con una sola mano. Miró abajo en el resplandor ambiental del salpicadero y pulsó el botón de «Hablar».
—Eh, Michael...
—¡ROBBOOOOO! —gritó Luke.
Unos faros dirigiéndose directamente hacia ellos.
Cegándolos.
Luego, el sonido estridente de un claxon, profundo, fuerte, feroz.
—¡¡¡ROBBOOOOO!!! —chilló Luke.
Robbo pisó aterrorizado el pedal del freno y soltó el walkie-talkie. Dio un volantazo mientras buscaba, desesperadamente, algún lugar adonde ir. Árboles a la derecha, una excavadora a la izquierda, los faros quemaban el parabrisas, le abrasaban los ojos, se dirigían hacia él atravesando la lluvia torrencial, como un tren.
Capítulo 2
Michael, a quien la cabeza le daba vueltas, oyó unos gritos, luego un ruido sordo, como si alguien hubiera soltado el walkie-talkie.
Luego, silencio.
Pulsó el botón de «Hablar».
—¿Hola?
Sólo le llegaban interferencias vacías.
—¿Hola? ¡Eh, tíos!
Aún nada. Fijó la vista en la radio bidireccional. Era un aparato pequeño y grueso, una caja de plástico duro y negro, con una antena corta y otra larga, con la marca «Motorola» grabada sobre la rejilla del altavoz. También había un botón de «On/Off», un control de volumen, un selector de canales y una lucecita verde que brillaba intensamente. Luego se quedó mirando el satén blanco que estaba a pocos centímetros de sus ojos, combatiendo el pánico, respirando cada vez más y más deprisa. Se estaba meando, mucho, desesperadamente.
¿Dónde coño estaba? ¿Dónde estaban Josh, Luke, Pete y Robbo? ¿Ahí fuera, riéndose? ¿De verdad se habían marchado a un club, los muy cabrones?
Luego, a medida que el alcohol le hacía efecto de nuevo, el pánico remitió. Sus pensamientos se volvieron sombríos, confusos. Se le cerraron los ojos y el sueño casi lo venció.
Cuando volvió a abrirlos, enfocó el satén blando, mientras notaba que las náuseas le subían de repente por la garganta, lo elevaban en el aire y luego lo soltaban. Otra vez arriba. Y abajo. Tragó saliva, cerró los ojos de nuevo, atolondrado, con la sensación de que el ataúd iba a la deriva, meciéndose de un lado a otro, flotando. Se le estaban pasando las ganas de mear. De repente, las náuseas ya no eran tan acentuadas. Se estaba cómodo allí dentro. Flotando. ¡Era como estar en una cama enorme!
Se le cerraron los ojos y se sumió en un sueño profundo.
Capítulo 3
Roy Grace estaba sentado en la oscuridad de su viejo Alfa Romeo, atrapado en el tráfico inmóvil; mientras la lluvia repiqueteaba en el techo, sus dedos tamborileaban en el volante y apenas escuchaba el CD de Dido que sonaba. Estaba tenso. Impaciente. Bajo de moral. Se sentía como una mierda.
Mañana tenía que comparecer ante el juez, y sabía que estaba metido en un lío.
Bebió un sorbo de agua de una botella de Evian, enroscó el tapón y la volvió a guardar en el bolsillo portamapas.
—Vamos, ¡vamos! —dijo, al tiempo que golpeaba de nuevo el volante, ahora más fuerte.
Ya llegaba cuarenta minutos tarde a su cita. No soportaba ser impuntual, siempre le había parecido que era una señal de mala educación, como si estuvieras afirmando: «Mi tiempo es más importante que el tuyo, así que puedo hacerte esperar...».
Si hubiera salido del despacho sólo un minuto antes, no estaría llegando tarde: otra persona habría atendido la llamada y el atraco de dos punkis con un colocón de sabe Dios qué a una joyería de Brighton habría sido el problema de algún otro compañero, no el suyo. Era uno de los riesgos de ser policía: los malos nunca tenían la gentileza de ceñirse al horario de oficina.
Esta noche no tenía que haber salido, lo sabía. Debía haberse quedado en casa, preparándose para mañana. Sacó la botella y bebió un poco más de agua. Tenía la boca seca, sedienta. Sentía unos nervios sombríos en el estómago.
Sus amigos le habían empujado a un puñado de citas a ciegas durante los últimos años y antes de acudir siempre estaba histérico. Esta noche aún estaba más nervioso y, como no había podido ducharse ni cambiarse de ropa, no se sentía cómodo con su aspecto. Todos sus planes detallados sobre qué iba a ponerse se habían ido al garete gracias a los dos punkis.
Uno de ellos había disparado con una escopeta de cañones recortados a un policía fuera de servicio que se había acercado demasiado a la joyería; por suerte, no lo bastante. Roy había visto, más veces de las necesarias, los efectos de un arma del calibre 12 disparada a pocos metros de un ser humano. Podía arrancar de cuajo una extremidad o hacer un agujero del tamaño de una pelota de fútbol en el pecho. El policía en cuestión, un detective llamado Bill Green, a quien Grace conocía porque habían jugado a rugby en el mismo equipo varias veces, recibió el disparo desde unos treinta metros. Desde esa distancia, los perdigones podrían haber abatido a un faisán o a un conejo, pero no a un pilar de noventa y cinco kilos de peso con una chaqueta de piel. Bill Green había tenido, relativamente, suerte: la chaqueta le había protegido el cuerpo, pero tenía varios perdigones incrustados en la cara, incluido uno en el ojo izquierdo.
Cuando Grace llegó a la escena, ya habían detenido a los punkis, después de que estrellaran y volcaran el todoterreno con el que habían huido. Estaba decidido a acusarles de intento de asesinato, además de atraco a mano armada. Cada vez odiaba más el modo en que los delincuentes usaban las armas en el Reino Unido y obligaban a la policía a llevar pistola. En los tiempos de su padre, los policías armados eran algo extraño. Hoy en día, era habitual que los agentes de algunas ciudades guardaran armas en los maleteros de los coches. Grace no era una persona vengativa, pero, por lo que a él se refería, habría que colgar a cualquiera que disparara a un policía o a cualquier persona inocente.
El tráfico seguía sin moverse. Miró el reloj del salpicadero, la lluvia, otra vez el reloj, los pilotos color rojo intenso del coche de delante, pues el imbécil de su conductor tenía puestas las luces antiniebla, que casi le deslumbraban. Luego consultó su reloj, con la esperanza de que el del coche no marcara bien la hora; pero no. Habían transcurrido diez minutos y no habían avanzado ni un centímetro. Y tampoco había pasado ningún coche en sentido contrario.
Destellos de luz azul cruzaron el retrovisor interior y el exterior. Luego, oyó una sirena. Un coche patrulla pasó ululando. Luego una ambulancia. Y otro coche patrulla, a todo gas, seguido de dos coches de bomberos.
«Mierda.» Cuando había pasado por esta carretera hacía un par de días, estaba en obras y había imaginado que ésa era la causa del atasco; pero ahora se daba cuenta de que debía de tratarse de un accidente, y los coches de bomberos indicaban que era grave.
Pasó otro coche de bomberos. Luego, otra ambulancia, con las luces encendidas, seguida de un equipo de rescate.
Volvió a mirar el reloj: las nueve y cuarto de la noche. Tendría que haberla recogido hacía cuarenta y cinco minutos, en Tunbridge Wells, que aún quedaba a unos veinte minutos largos sin todo aquel embotellamiento.
Terry Miller, un inspector recién divorciado del departamento de Grace, había estado presumiendo ante él de sus conquistas a través de un par de páginas de citas de Internet y había instado a Grace a que se registrara. Roy se había resistido y, luego, cuando había comenzado a encontrarse sugerentes mensajes de correo electrónico de distintas mujeres en su bandeja de entrada, descubrió hecho una furia que Terry Miller le había registrado sin decírselo en una página llamada «Tus citas».
En realidad, seguía sin tener ni idea de qué le había empujado a responder uno de los mensajes. ¿La soledad? ¿La curiosidad? ¿La lujuria? No estaba seguro. Durante los últimos ocho años, su vida había transcurrido día a día. Algunos días intentaba olvidar; otros, se sentía culpable por no recordar.
A Sandy.
Ahora, de repente, se sintió culpable por acudir a aquella cita.
Era guapísima, al menos por la foto. También le gustaba su nombre: Claudine. Como sonaba a francés, tenía algo exótico. ¡La foto era provocativa! Cabello panocha, cara muy bonita, camisa ajustada marcando un busto exuberante, sentada en el borde de una cama con una minifalda subida lo suficiente como para dejar ver que llevaba ligas de encaje, y que quizá no llevaba bragas.
Sólo habían mantenido una conversación telefónica, en la que prácticamente lo había seducido de principio a fin. A su lado, en el asiento del copiloto, descansaba un ramo de flores que había comprado en una gasolinera. Rosas rojas; cursi, lo sabía, pero así era el romántico anticuado que llevaba dentro. La gente tenía razón, necesitaba seguir adelante, de algún modo. Podía contar las citas que había tenido en los últimos ocho años con los dedos de una mano. Sencillamente, no podía aceptar que existiera otra princesa azul. Que alguna vez encontrara a alguien que estuviera a la altura de Sandy.
¿Quizás aquel sentimiento iba a cambiar esta noche?
Claudine Lamont. Un nombre bonito, una voz bonita.
«¡Apaga las putas luces antiniebla!»
Olía el perfume dulce de las flores. Esperaba que también él oliera bien.
Desde el resplandor del salpicadero del Alfa Romeo y los pilotos del coche de delante, se miró al retrovisor, sin saber muy bien qué esperaba ver. La tristeza le devolvió la mirada.
«Tienes que seguir adelante.»
Bebió más agua. Sí.
Dentro de tan sólo dos meses cumpliría treinta y nueve años. Dentro de tan sólo dos meses también se acercaba otro aniversario. El 26 de julio haría nueve años que Sandy no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro el día que él cumplió treinta años. Ni una nota. Todas sus pertenencias en casa excepto el bolso.
Transcurridos siete años, podía declararse a alguien muerto legalmente. Su madre, en la cama de la residencia, días antes de morir de cáncer; su hermana; sus mejores amigos; su psiquiatra: todos le habían dicho que tenía que hacerlo.
De ningún modo.
John Lennon dijo: «La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes». Qué cierto era, diablos.
Siempre había supuesto que a los treinta y seis años, Sandy y él ya habrían formado una familia. Siempre había soñado con tener tres hijos, dos niños y una niña sería lo ideal; dedicaría los fines de semana a hacer cosas con ellos. Vacaciones familiares. Ir a la playa. Salir de excursión a sitios divertidos. Jugar a la pelota. Arreglar cosas. Ayudarles por la noche con los deberes. Bañarles. Todas aquellas cosas tranquilas que él había hecho con sus padres; pero, en lugar de eso, lo consumía un desasosiego interior que pocas veces lo abandonaba, ni siquiera cuando le permitía dormir. ¿Estaba viva o muerta? Había pasado ocho años y diez meses intentando averiguarlo y seguía sin estar más cerca de la verdad que cuando había comenzado.
Aparte del trabajo, la vida era un vacío. No había podido —o no había querido— iniciar otra relación. Todas las citas que había tenido resultaron ser un desastre. A veces, le parecía que el único compañero fiel de su vida era su pez, Marlon. Lo había ganado en una barraca de tiro al blanco de una feria, hacía nueve años, y se había comido a todos sus intentos posteriores de darle un compañero. Marlon era un animal hosco y asocial. Seguramente, la razón por la que se caían bien, pensaba Roy. Eran tal para cual.
A veces deseaba no ser policía: tener un trabajo menos exigente del que pudiera desconectar a las cinco, irse al pub y luego a casa, a descansar delante de la tele. Una vida normal. Aun así, no podía evitarlo. Tenía algún gen —o un grupo de genes— testarudo y decidido dentro de él —como su padre— que lo había empujado inexorablemente durante toda su vida a perseguir hechos, a perseguir la verdad. Eran esos genes los que le habían aupado de rango a rango, hasta su ascenso relativamente temprano a comisario. Sin embargo, no le habían aportado ninguna tranquilidad.
Su cara volvió a mirarle desde el retrovisor. Grace hizo una mueca al ver su reflejo, el pelo muy corto, un poco más que una fina pelusa, la nariz, aplastada y torcida después de que se la rompieran en una pelea en sus días de patrulla y que le daba aspecto de boxeador profesional retirado.
En su primera cita, Sandy le había dicho que tenía los ojos de Paul Newman. Aquello le había gustado mucho. Era una del millón de cosas que le habían gustado de ella: que le encantara todo de él, incondicionalmente.
Roy Grace sabía que él no era nada del otro mundo físicamente. Con su metro setenta y siete, superó en sólo cinco centímetros la estatura mínima requerida para ingresar en la policía, diecinueve años atrás. Aun así, a pesar de su afición a la bebida y a una batalla intermitente contra el tabaco, había desarrollado un físico poderoso trabajándoselo mucho en el gimnasio de la policía; además, se había mantenido en forma corriendo treinta kilómetros a la semana y todavía seguía jugando algún que otro partido de rugby, por lo general, de tres cuartos.
Las nueve y veinte.
Maldita sea.
No quería acostarse tarde por nada del mundo. No lo necesitaba. No podía permitírselo. Mañana tenía que comparecer en el juzgado y necesitaba dormir toda la noche. Sólo pensar en las repreguntas que le esperaban activaba todo tipo de malas sensaciones en su interior.
Un haz de luz le inundó de repente desde arriba y oyó el estruendo de las aspas de un helicóptero. Al cabo de un momento, la luz avanzó y vio que el helicóptero descendía.
Marcó un número en el móvil. Respondieron casi de inmediato.
—Hola, al habla el comisario Grace. Estoy en un atasco en la A26 al sur de Crowborough. Parece que ha habido un accidente más adelante. ¿Pueden informarme?
Le pasaron con el centro de operaciones.
—Hola, comisario —dijo una voz de hombre—. Ha habido un accidente grave. Nos han comunicado que hay muertos y personas atrapadas. La carretera estará cortada un rato. Será mejor que dé la vuelta y coja otra ruta.
Roy Grace le dio las gracias y colgó. Entonces sacó su Blackberry del bolsillo de la camisa, buscó el número de Claudine y le mandó un mensaje.
Le contestó casi al instante. Le decía que no se preocupara, que llegara cuando pudiera.
Aquello hizo que sintiera aún más simpatía por ella.
Y le ayudó a olvidarse de lo que le esperaba al día siguiente.
Capítulo 4
Viajes como aquél no ocurrían a menudo, pero cuando sucedían, vaya, ¡Davey los disfrutaba de verdad! Iba sentado en el asiento del copiloto al lado de su padre con el cinturón abrochado mientras el coche de policía que les escoltaba avanzaba a toda velocidad delante de ellos, las luces azules encendidas, la sirena ululando: «nii-noo, nii-nooo», yendo en dirección contraria, adelantando kilómetros y kilómetros de vehículos inmóviles. Aquello era mejor que cualquier atracción de feria en la que le hubiera montado su padre, incluso las de Alton Towers, ¡y eso que no había ninguna que fuera mejor!
—¡Yupiiiiii! —gritó, entusiasmado.
Davey era adicto a las series de policías americanas, razón por la cual le gustaba hablar con acento estadounidense. A veces era de Nueva York; a veces de Misuri; a veces de Miami; pero casi siempre de Los Angeles.
Phil Wheeler, un hombre corpulento, con una barriga cervecera inmensa, que llevaba el uniforme de pantalones marrones, botas viejas y gorro negro de lana, sonrió a su hijo, sentado a su lado. Años atrás, su mujer se había derrumbado y marchado por la presión de cuidar a Davey. Durante los últimos diecisiete años le había criado solo.
El coche de policía aminoró la marcha al adelantar a una cola de maquinaria excavadora pesada. El remolcador llevaba estampado «Grúas Wheeler» a ambos lados y tenía luces ámbar en el techo de la cabina. Más adelante, por el parabrisas, los faros y las luces iluminaban primero la parte delantera destrozada de la furgoneta Ford Transit, aún empotrada parcialmente debajo del parachoques del camión de cemento, y luego el resto de la furgoneta, aplastada como una lata de coca-cola y volcada sobre un seto maltrecho.
Destellos de luz azul se deslizaban por el asfalto mojado y el arcén de hierba brillante. En la escena aún había coches de bomberos, de policía y una ambulancia; también un gran grupo de gente, bomberos y policías, en su mayoría con chaquetas reflectantes, andaban por allí. Un policía barría cristales de la carretera con una escoba.
La cámara del fotógrafo de la policía disparó el flash. Dos investigadores de accidentes extendían una cinta métrica. Trozos de metal y cristales brillaban por todas partes. Phil Wheeler vio una llave de cruceta, una zapatilla deportiva, una alfombrilla, una chaqueta.
—¡Qué mala pinta tiene esto, papá! —Esta noche tocaba acento de Misuri.
—Muy mala.
Phil Wheeler se había curtido a lo largo de los años y ya nada le impactaba. Había visto todo tipo de tragedias relacionadas con vehículos: un hombre de negocios decapitado, todavía con traje, camisa y corbata, con el cinturón abrochado en el asiento del conductor entre los restos de su Ferrari, figuraba entre las imágenes que recordaba con más nitidez.
Davey, que acababa de cumplir veintiséis años, llevaba su gorra de béisbol de los Yankees de Nueva York vuelta hacia atrás, chaqueta de borreguillo encima de una camisa de leñador, vaqueros y borceguíes. Le gustaba vestir como veía que vestían, en televisión, los americanos. El chico tenía una edad mental de seis años, y eso no cambiaría nunca; pero tenía una fuerza física sobrehumana que a menudo le venía bien en los desplazamientos. Davey podía doblar planchas de metal con las manos. En una ocasión, había levantado él sólito la parte delantera de un coche que aplastaba una motocicleta.
—Muy mala —admitió—. ¿Crees que hay muertos, papá?
—Espero que no, Davey.
—¿Crees que puede haberlos?
Un guardia de tráfico, con gorra con visera y chaleco amarillo fluorescente, se acercó a la ventanilla del conductor. Phil la bajó y reconoció al agente.
—Buenas noches, Brian. Tiene mala pinta.
—Un vehículo provisto de equipo de levantamiento está de camino para encargarse del camión. ¿Puedes ocuparte de la furgoneta?
—No hay problema. ¿Qué ha pasado?
—Choque frontal, la Transit y el camión. Hay que llevar la furgoneta al depósito.
—Dalo por hecho.
Davey cogió su linterna y se bajó del coche. Mientras su padre hablaba con el poli, iluminó los alrededores, las manchas de aceite y repasó la carretera. Luego miró con curiosidad la ambulancia alta, cuadrada; la luz interior brillaba tras las cortinas corridas de la ventanilla trasera; se preguntó qué estaría pasando ahí dentro.
Pasaron casi dos horas antes de que todas las piezas de la Transit estuvieran cargadas y encadenadas al remolque de plataforma. Su padre y el guardia de tráfico, Brian, se habían alejado un poco. Phil encendió un cigarrillo con su mechero a prueba de lluvia. Davey los siguió, liándose un cigarrillo con una mano y encendiéndolo con su Zippo. La ambulancia y casi todos los demás vehículos de emergencia se habían ido y una grúa enorme levantó la parte delantera de un camión de cemento hasta que las ruedas delanteras —la del lado del conductor estaba reventada y torcida— dejaron de tocar el suelo.
Había parado de llover y la luna asomaba brillante entre las nubes. Brian y su padre hablaban ahora de pesca: el mejor cebo para las carpas en esta época del año. Aburrido y con ganas de orinar, Davey caminó por la carretera, dando caladas a su cigarrillo y mirando el cielo en busca de murciélagos. Le gustaban los murciélagos, los ratones, las ratas, los campañoles, toda esa clase de animalejos. En realidad, le gustaban todos los animales. Los animales nunca se reían de él como hacían los humanos, cuando iba al colegio. Quizás iría a la madriguera cuando llegaran a casa. Le gustaba sentarse ahí fuera a la luz de la luna y ver jugar a los tejones.
Moviendo la luz de la linterna, se adentró un poco entre los matorrales, se bajó la bragueta y vació la vejiga sobre unas ortigas. Justo cuando acababa, oyó una voz, justo delante de él, que le dio un susto de muerte.
—¿Eh, hola?
Una voz entrecortada, incorpórea. Davey pegó un brinco. Luego, volvió a oír la voz.
—¿Hola?
—¡Mierda! —Dirigió el haz de luz hacia la maleza, pero no vio a nadie—. ¿Hola? —respondió.
Al cabo de unos momentos, volvió a oír la voz.
—¿Hola? ¿Eh, hola? ¿Josh? ¿Luke? ¿Pete? ¿Robbo?
Davey enfocó la linterna hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia delante. Oyó que algo se movía y apareció el rabo de un conejo en la luz, un instante; luego, desapareció.
—¿Hola, quién es?
Silencio.
Un silbido de interferencias. Un crujido.
—¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?
Algo brillaba en un arbusto. Se arrodilló. Era una radio, con una antena. Al inspeccionarla con más detenimiento, se dio cuenta, emocionado, de que era un walkie-talkie.
Lo iluminó con la linterna, examinándolo un ratito, casi con miedo a tocarlo. Luego, lo cogió. Pesaba más de lo que parecía, estaba frío, mojado. Debajo de un gran botón verde vio la palabra «Hablar».
Lo pulsó.
—¡Hola! —dijo.
Una voz le asaltó.
—¿Quién es?
Luego oyó otra voz, que le gritaba desde la distancia.
—¡Davey!
Su padre.
—¡Vale, ya voy! —chilló.
Mientras regresaba por la carretera, pulsó de nuevo el botón verde.
—¡Soy Davey! —dijo—. ¿Tú quién eres?
—¡¡¡DAVEYYYY!!!
Su padre otra vez.
Aterrorizado, Davey soltó la radio, que se estrelló contra la carretera, la caja se partió y las pilas saltaron.
—¡YA VOOOYYY! —gritó.
Se arrodilló, recogió el walkie-talkie y se lo guardó furtivamente en el bolsillo de la chaqueta. Luego cogió las pilas y se las metió en otro bolsillo.
—¡Ya voy, papá! —gritó otra vez—. ¡Tenía que hacer pipí!
Con la mano en el bolsillo para que no se notara el bulto, regresó corriendo a la grúa.
Capítulo 5
Michael pulsó el botón de «Hablar».
—¿Davey?
Silencio.
Volvió a pulsar el botón.
—¿Davey? ¿Hola? ¿Davey?
Silencio de blanco satén. Silencio total y absoluto, que bajaba, subía, lo aprisionaba por ambos lados. Intentó mover los brazos, pero por mucho que los extendía, las paredes le devolvían la presión. También intentó estirar las piernas, pero se encontraron con lo mismo, paredes que no cedían. Dejó el walkie-talkie sobre su pecho y empujó hacia arriba la tapa de satén, que tenía a sólo unos centímetros de los ojos. Era como empujar un bloque de hormigón.
Luego, se levantó tanto como pudo, cogió el tubo rojo de goma y miró por el agujero, pero no vio nada. Se lo llevó a los labios e intentó silbar por él; pero el sonido era patético.
Se dejó caer. Tenía un dolor de cabeza atroz y muchísimas ganas de orinar. Pulsó el botón otra vez.
—¡Davey! Davey, tengo que mear. ¡Davey!
Silencio otra vez.
De sus años de navegación, había adquirido mucha experiencia con las radios bidireccionales. «Inténtalo por otro canal», pensó. Encontró el selector de canales, pero no se movía. Pulsó más fuerte, pero tampoco se movió. Entonces vio por qué: lo habían pegado para que no pudiera cambiar de canal, para que no pudiera sintonizar el canal 16, el canal internacional de emergencias.
—¡Eh! Ya basta, cabrones, vamos. ¡Estoy desesperado!
Se pegó el walkie-talkie a la oreja y escuchó.
Nada.
Se colocó la radio en el pecho y, luego, despacio y con gran dificultad, bajó la mano derecha, la metió en el bolsillo de la chaqueta de piel y sacó el resistente móvil sumergible que Ashley le había regalado para cuando saliera a navegar. Le gustaba porque era distinto a los típicos móviles que tenía todo el mundo. Pulsó un botón y la pantalla se encendió. Se esperanzó y, luego, volvió a hundirse en el desánimo. No tenía cobertura.
—Mierda.
Repasó la agenda hasta que llegó al hombre de su socio Mark.
«Mark mov.»
A pesar de no tener cobertura, pulsó el botón con la opción de «Marcar». No sucedió nada.
Lo intentó con Robbo, Pete, Luke y Josh sucesivamente; su desesperación iba en aumento.
Luego volvió a pulsar el botón del walkie-talkie.
—¡Tíos! ¿Me oís? ¡Se que me oís, joder! Nada.
En la pantalla del Ericsson, la hora marcaba las 23.13. Levantó la mano izquierda hasta que vio el reloj: las 23.14.
Intentó recordar la última vez que lo había mirado. Habían pasado dos horas largas. Cerró los ojos. Se quedó pensando unos momentos, intentando imaginar exactamente qué estaba ocurriendo. A la luz fuerte, casi cegadora, de la linterna, vio la botella apretujada contra su cuello y la revista brillante. Se acercó la revista al pecho, luego maniobró hasta que la tuvo sobre la cara y quedó casi asfixiado por los pechos enormes y satinados, tan cerca de sus ojos que casi los veía borrosos. ¡Cabrones!
Cogió el walkie-talkie y pulsó el botón de «Hablar» una vez más.
—Muy divertido. Ahora dejadme salir, ¡por favor! Nada.
¿Quién coño era Davey?
Tenía la garganta seca. Necesitaba beber agua. La cabeza le daba vueltas. Quería estar en casa, en la cama con Ashley. Aparecerían dentro de unos minutos. Sólo tenía que esperar. Mañana se enterarían.
Sintió náuseas otra vez. Cerró los ojos. Todo daba vueltas, se movía. Volvió a quedarse dormido.
Capítulo 6
En un aterrizaje de mierda de un vuelo de mierda, una fuerte sacudida hizo retumbar todo el avión cuando las ruedas golpearon el asfalto, con exactamente cinco horas y media de retraso sobre el horario previsto. Mientras el aparato desaceleraba ferozmente, Mark Warren, destrozado y harto, sentado en su estrecho asiento con el cinturón de seguridad clavándosele en la barriga, que, por otra parte, ya le dolía de comer demasiadas galletitas saladas y una musaka que lamentaba haber ingerido, echó una última mirada a las fotografías del Ferrari 360 presentadas en las pruebas de carretera de su revista Autocar.
«Te quiero, nena», pensó. «¡Te quiero tanto! ¡Sí, te quiero!»
Las luces de la pista de aterrizaje, borrosas por la lluvia torrencial, pasaron como una bala por delante de su ventana mientras el avión frenaba hasta alcanzar la velocidad de rodaje. La voz del piloto sonó por el intercomunicador, todo encanto y disculpas una vez más, para echarle la culpa a la niebla.
La puta niebla. El puto clima inglés. Mark soñaba con un Ferrari rojo, una casa en Marbella, una vida tumbado al sol y alguien con quien compartirla. Una mujer muy especial. Si el trato inmobiliario que había negociado en Leeds se concretaba, estaría un paso más cerca de la casa y el Ferrari. La mujer era otro tema.
Cansinamente, se desabrochó el cinturón, sacó el maletín de debajo del asiento y guardó la revista dentro. Luego se levantó, se mezcló con la marabunta de la cabina, se aflojó la corbata y cogió la gabardina del compartimento superior, demasiado cansado para preocuparse por su aspecto.
A diferencia de su socio, que siempre vestía con dejadez, Mark era, por lo general, muy exigente con su apariencia; pero del mismo modo que lucía el pelo rubio repeinado, llevaba ropa demasiado conservadora para sus veintiocho años; normalmente, estaba tan inmaculada que parecía nueva, recién salida de la tienda. Le gustaba imaginar que el mundo lo veía como un empresario aburguesado, pero, en realidad, en cualquier grupo de gente, siempre destacaba como el hombre que parecía estar allí para venderles algo.
Su reloj marchaba las 23.48. Encendió el móvil y éste cobró vida, pero antes de poder llamar, sonó el aviso de batería baja y la pantalla se apagó. Se lo guardó en el bolsillo. Ya era muy tarde, joder, demasiado tarde. Lo único que quería ahora era irse a casa a dormir.
Una hora después, entraba marcha atrás con su BMW X5 plateado en su plaza del aparcamiento subterráneo del edificio Van Alen. Cogió el ascensor al cuarto piso y entró en casa.
Había tenido que hacer un esfuerzo económico para comprar aquel lugar, pero le permitió subir un peldaño en el mundo. Era un edificio imponente, de estilo moderno, situado en el paseo marítimo de Brighton, con muchos inquilinos famosos. Tenía clase. Si vivías en el Van Alen eras alguien. Si eras alguien, quería decir que eras rico. Durante toda su vida, Mark había tenido ese único objetivo: ser rico.
Mientras cruzaba el gran salón abierto vio que la luz del contestador parpadeaba en el teléfono. Decidió no hacerle caso por el momento mientras dejaba el maletín y enchufaba el móvil en el cargador y luego fue directo al mueble bar y se sirvió un par de dedos de whisky Balvenié. Después, se acercó a la ventana y miró el paseo, que aún era un hervidero de gente, a pesar del tiempo y de lá hora. Más allá, vio las luces brillantes del Palace Pier y la oscuridad impenetrable del mar.
De repente, el móvil pitó. Un mensaje. Se acercó y miró la pantalla. «Mierda. ¡Catorce mensajes!»
Sin desconectarlo del cargador, marcó el número del buzón de voz. El primer mensaje era de Pete, a las siete de la tarde: le preguntaba dónde estaba. El segundo era de Robbo, a las ocho menos cuarto: amablemente le informaba de que se iban a otro pub, al Lamb at Ripe. El tercero, era de las ocho y media de Luke y Josh, con voz de borrachos, y se oía a Robbo al fondo: se iban del Lamb a un pub llamado Dragon, en Uckfield Road.
Los dos siguientes mensajes eran del agente inmobiliario, en relación con el trato de Leeds, y del abogado de su empresa.
El sexto era a las once y cinco de Ashley, que sonaba afligida. Su tono le asustó. Normalmente, Ashley era tranquila, imperturbable: «Mark, por favor, por favor, llámame en cuanto oigas el mensaje, por favor», le rogaba con su acento suave, claramente norteamericano.
Dudó y, luego, escuchó el siguiente mensaje. También era de Ashley. Ahora estaba muy nerviosa. Y el siguiente y el siguiente, con diez minutos de separación. El décimo mensaje era de la madre de Michael. También sonaba angustiada: «Mark, también te he dejado un mensaje en el teléfono de casa. Por favor, llámame en cuanto lo escuches, no importa la hora».
Mark pulsó la tecla de pausa. ¿Qué diablos había pasado?
La siguiente llamada volvía a ser de Ashley. Parecía estar al borde de la histeria: «Mark, ha habido un accidente terrible. Pete, Robbo y Luke han muerto. Josh está en la UCI conectado a una máquina que mantiene sus constantes vitales. Nadie sabe dónde está Michael. Dios santo, Mark, por favor, llámame en cuánto escuches el mensaje».
Mark reprodujo el mensaje de nuevo, apenas podía creer lo que acababa de oír. Mientras lo escuchaba otra vez, se dejó caer en el brazo del sofá.
—Dios mío.
Luego escuchó el resto de los mensajes. Más de lo mismo de Ashley y de la madre de Michael. «Llama. Llama. Llama, por favor.»
Apuró el whisky, luego se sirvió otro trago, tres dedos, y se dirigió a la ventana. A través del espectro de su reflejo, volvió a mirar el paseo, contempló el tráfico, luego el mar. Al fondo, hacia el horizonte, vio dos puntitos de luz, de un buque de carga o un petrolero que subía por el canal de la Mancha.
Estaba pensando.
«Yo también habría sufrido ese accidente si el vuelo hubiera salido a su hora.»
Sin embargo, pensó en más que eso.
Bebió un trago de whisky, luego se sentó en el sofá. Al cabo de unos momentos, el teléfono volvió a sonar. Se acercó y se quedó mirando la pantalla de identificación de llamada. El número de Ashley. Cuatro tonos, luego paró. Unos momentos después, sonó el móvil. Otra vez Ashley. Dudó, luego le dio al botón de finalización de llamada y la envió directamente al buzón de voz. Apagó el teléfono, se sentó, se recostó, levantó el reposapiés y meció el vaso entre las manos.
Los cubitos de hielo repicaron en el vaso; se dio cuenta de que le temblaban las manos; le temblaba todo por dentro. Se acercó al Bang and Olufsen y puso un CD recopilatorio de Mozart. Mozart siempre le ayudaba a pensar. De repente, tenía mucho en que pensar.
Volvió a sentarse y se quedó mirando el whisky, centrándose intensamente en los cubitos de hielo como si fueran runas. Había pasado más de una hora cuando descolgó el teléfono y marcó.
Capítulo 7
Los espasmos eran ahora más frecuentes. Juntando los muslos, aguantando la respiración y cerrando los ojos, Michael logró evitar orinarse en los pantalones. No podía permitirlo, no podía soportar pensar en cómo se reirían de él esos cabrones cuando volvieran y vieran que se había meado encima.
La claustrofobia comenzaba a afectarle de verdad. El satén blanco parecía encogerse en torno a él, acercándose más y más a su cara.
A la luz de la linterna, el reloj de Michael marcaba las 2.47.
Mierda.
¿A qué coño estaban jugando? Eran las dos y cuarenta y siete. ¿Dónde coño estaban? ¿Como una cuba en alguna discoteca?
Se quedó mirando el satén blanco. Le estallaba la cabeza, tenía la boca seca, las piernas bien juntas, intentando aplacar el dolor que le subía por el cuerpo desde la bufeta. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar.
Frustrado, aporreó la tapa con los nudillos.
—¡Eh! ¡Cabrones! —chilló.
Volvió a mirar el móvil: sin cobertura. No hizo caso, buscó el número de Luke y pulsó el botón de «Marcar». El aparato soltó un pitido agudo y en la pantalla apareció: «Sin conexión».
Luego buscó a tientas el walkie-talkie, lo encendió y volvió a decir los nombres de sus amigos. A continuación, llamó a esa otra voz que recordaba vagamente.
—¿Davey? Hola, ¿Davey?
Sólo recibió el crujido de las interferencias.
Se moría por beber agua; tenía la boca árida y pastosa. ¿Le habían dejado agua? Levantó el cuello sólo los pocos centímetros que había disponibles antes de dar con la cabeza en la tapa, vio el destello de la botella y alargó la mano. Whisky Famous Grouse.
Desilusionado, rompió el precinto, desenroscó el tapón y bebió un trago. Por un momento, la sensación de saborear un líquido fue como un bálsamo; después, se volvió fuego y le quemó la boca y luego la garganta; pero casi al instante se sintió un poco mejor. Bebió otro trago, Aún se sintió un poco mejor y dio un tercer trago, largo, antes de volver a tapar la botella.
Cerró los ojos. Parecía que le pasaba un poquitín el dolor de cabeza. Las ganas de mear remitían.
—Cabrones... —murmuró.
Capítulo 8
Ashley parecía un fantasma. Su largo pelo castaño enmarcaba un rostro tan pálido como el de los pacientes que estaban tumbados en las camas de la sala que tenía detrás, entre un bosque de respiradores, goteros y monitores. Estaba apoyada en el mostrador de la recepción de la sala de enfermeras en la UCI del hospital del condado de Sussex. Su vulnerabilidad hacía que estuviera más guapa que nunca, a los ojos de Mark.
Embotado tras pasar la noche en vela, vestido con un traje fino y unos mocasines negros Gucci inmaculados, se acercó a ella, la rodeó con los brazos y la abrazó con fuerza. Miró una máquina expendedora, un dispensador de agua y un teléfono público con una pequeña cúpula de plástico. Los hospitales siempre le ponían los pelos de punta. Le sucedía desde que fue a visitar a su padre, que había sufrido un ataque al corazón casi mortal, y vio a aquel hombre tan fuerte en su día con un aspecto tan frágil, tan patético, inútil y asustado. Estrechó a Ashley tanto por sí mismo como por ella. Cerca de su cabeza, un cursor parpadeaba en una pantalla de ordenador verde.
Ella se agarró a él como si fuera un mástil solitario en un océano zarandeado por la tormenta.
—Oh, Mark, gracias a Dios que estás aquí.
Una enfermera estaba ocupada al teléfono; daba la impresión de que hablaba con un familiar de alguien de la unidad. La otra de detrás del mostrador, cerca de ellos, tecleaba algo en un ordenador.
—Es terrible —dijo Mark—. No me lo puedo creer.
Ashley asintió, tragando saliva con fuerza.
—Si no hubiera sido por la reunión, habrías estado...
—Lo sé. No dejo de pensarlo. ¿Cómo está Josh?
El pelo de Ashley olía a recién lavado y su aliento ligeramente a ajo, algo que apenas notó. Las chicas habían celebrado su despedida de soltera anoche, en algún restaurante italiano.
—No está bien. Zoe está con él.
Señaló y Mark siguió la línea de su dedo, a través de varias camas, de respiradores que silbaban y del parpadeo de las pantallas digitales, hasta el fondo de la sala, donde vio a la mujer de Josh sentada en una silla. Llevaba una sudadera blanca y pantalones anchos, tenía el cuerpo encorvado y los rizos rubios desgreñados le tapaban la cara.
—Michael aún no ha aparecido. ¿Dónde está, Mark? Seguro que lo sabes, ¿no?
Cuando la enfermera concluyó la llamada, sonó el teléfono y se puso a hablar de nuevo.
—No tengo ni idea —dijo—. No tengo la menor idea.
Ashley lo miró ahora con dureza.
—Pero llevabais semanas planeándolo. Lucy dice que ibais a vengaros de Michael por todas las bromas que les gastó a los otros antes de que se casaran.
Mientras se separaba de él un paso, apartándose el pelo de la frente, Mark vio que se le había corrido el rímel. Ashley se secó los ojos con la manga.
—Quizá los chicos cambiaran de opinión en el último momento —dijo—. Se les ocurrieron toda clase de ideas, claro, como echarle algo en la bebida y meterlo en un avión a algún sitio, pero logré convencerles de que no lo hicieran; al menos eso creía yo.
Ashley esbozó una sonrisa tenue de agradecimiento. Él se encogió de hombros.
—Sabía lo preocupada que estabas, ya sabes, por si hacíamos alguna estupidez.
—Lo estaba, estaba preocupadísima. —Miró a la enfermera, luego se sorbió la nariz—. Entonces, ¿dónde está?
—¿Seguro que no estaba en el coche?
—Segurísimo. He llamado a la policía. Me han dicho que..., me han dicho..., me han... —Se echó a llorar.
—¿Qué te han dicho?
—Que no pueden hacer nada —le espetó en un estallido de rabia.
Sollozó un poco más, esforzándose por contenerse.
—Dicen que han inspeccionado a fondo la escena del accidente y que no hay rastro de él y que seguramente estará durmiendo la mona en algún lugar.
Mark esperó a que se calmara, pero Ashley siguió llorando.
—Quizá sea verdad.
Ashley negó con la cabeza.
—Me prometió que no se emborracharía. —Mark la miró. Al cabo de un momento, Ashley asintió—. Era su despedida de soltero, ¿verdad? Eso es lo que hacéis los tíos en las despedidas de soltero, ¿no? Cogeros un pedo.
Mark bajó la mirada a las losetas de moqueta gris.
—Vamos a ver a Zoe —le dijo.
Ashley le siguió por la sala, unos metros por detrás de él. Zoe era una belleza esbelta; a Mark aún se lo pareció más cuando le puso la mano en el hombro y notó el hueso duro debajo del tejido suave de su sudadera de diseño.
—Dios santo, Zoe, lo siento.
Ella le dio las gracias encogiéndose de hombros levemente.
—¿Cómo está?
Mark esperaba que la preocupación en su voz sonara auténtica.
Zoe volvió la cabeza y lo miró, los ojos rojos, las mejillas casi translúcidas sin maquillaje, surcadas de lágrimas.
—No pueden hacer nada —dijo—. Le han operado y ahora sólo podemos esperar.
Tenía conectados dos bombas de infusión que le administraban antibióticos por vía intravenosa, tres goteros y un respirador, que emitía un silbido constante, suave y estremecedor. Una serie de datos y líneas onduladas cambiaban continuamente en el monitor de la máquina.
El tubo que salía de la boca de Josh acababa en una pequeña bolsa con una llave al final, llena hasta la mitad de un líquido oscuro. Había un montón de tubos con etiquetas amarillas allí donde dejaban las bombas y los goteros y con etiquetas blancas escritas a mano en el otro extremo. De debajo de las sábanas y de la cabeza de Josh, salían cables que alimentaban las pantallas digitales y los gráficos con fluctuaciones. La piel que Mark podía ver era del color del alabastro. Su amigo parecía un experimento de laboratorio.
Mark apenas miró a Josh. Miraba las pantallas, intentando interpretarlas, averiguar qué decían. Intentaba recordar, de cuando estuvo en aquella misma sala junto a su padre moribundo, cuál era el electrocardiograma, cuál el oxígeno en sangre, cuál la tensión, y qué significaban. Y leía las etiquetas de los goteros. Manitol. Pentastarch. Morfina. Midazolam. Noradrenalina. Y pensaba. Josh siempre lo había tenido todo. Un buen físico, unos padres ricos. El perito tasador de seguros, siempre calculando, planificando su vida, hablando eternamente de planes a cinco años, a diez años, de objetivos vitales. Fue el primero de la pandilla en casarse, puesto que quería tener hijos pronto y ser aún joven para disfrutar de la vida cuando éstos fueran mayores. Casarse con la esposa perfecta, la querida niña rica Zoe, totalmente fértil, le permitió hacer realidad su plan. Le había dado dos niños igualmente perfectos, uno detrás del otro.
Mark repasó rápidamente la sala, fijándose en las enfermeras, los médicos, marcando sus posiciones. Luego, sus ojos se posaron en los goteros que entraban en el cuello de Josh y en el dorso de su mano, justo detrás de la etiqueta de plástico con su nombre. Después, pasaron al respirador. Luego, subieron hasta el electrocardiógrafo. Se oirían pitidos de aviso si bajaba demasiado el ritmo cardiaco o el nivel de oxígeno en sangre.
Que Josh sobreviviera sería un problema; se había pasado despierto la mayor parte de la noche pensando en eso y había llegado a la conclusión, a regañadientes, de que se trataba de una opción que no podía contemplar.
Capítulo 9