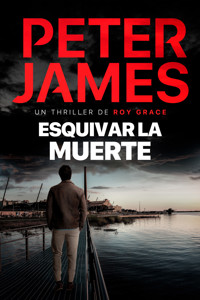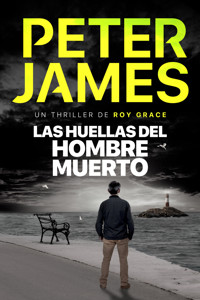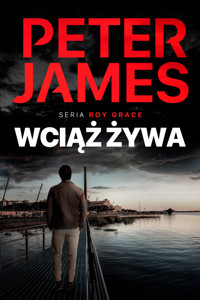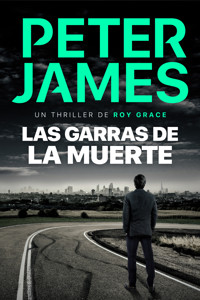
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Roy Grace
- Sprache: Spanisch
Carly Chase está todavía traumatizada por el accidente de tráfico que tuvo hace unos diez días y en el que resultó muerto un estudiante de la universidad de Brighton. Es entonces cuando recibe una noticia que pondrá del revés toda su existencia: los conductores de los otros vehículos involucrados en el accidente han sido encontrados torturados y asesinados. Roy Grace de la policía de Sussex advierte a Carly de la seriedad del peligro en el que se encuentra, porque ella podría ser la siguiente. La mujer, aterrorizada, no sigue el consejo de la policía de esconder su identidad y ponerse a salvo y decide que si nadie puede ayudarla, es ella misma la que tiene que protegerse. Lo que desconoce, es que el asesino se ha anticipado y la observa, espera y se prepara. --- «Los amantes de la novela negra que todavía no hayan descubierto a Peter James deberían rectificar esta situación inmediatamente» - Birmingham Evening Mail «Uno de los creadores de novela criminal más endemoniadamente inteligentes que existen». - Daily Mail «James es cada vez mejor y se mereces sin lugar a dudas todos los éxitos que está teniendo con esta serie de primera». - Independent on Sunday «La segunda novela de la serie ambientada en Brighton confirma el talento de Peter James para crear una trama de gran calidad y un suspense que atrapa desde el primer momento» - The Guardian «Un magnífico relato de codicia, seducción y traición.» - Daily Telegraph «La mejor novela de suspense de Peter James. Apasionante, angustiosa. Un complejo rompecabezas.» - The Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las garras de la muerte
Las garras de la muerte
Título original: Dead Man›s Grip
© 2011 by Peter James. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN: 978-9979-64-773-7
1
La mañana del accidente, Carly había olvidado poner el despertador y se había dormido. Se levantó con una buena resaca, un perro mojado aplastándola y un repiqueteo demencial de tambores y címbalos procedente de la habitación de su hijo. Y para acabar de rematar aquel sombrío panorama, afuera llovía.
Se quedó inmóvil un momento, ordenando sus ideas. Tenía una cita con el podólogo para tratarse un doloroso callo y un cliente que aborrecía se presentaría en su oficina dentro de poco más de dos horas. Tenía el presentimiento de que iba a ser un día para olvidar, de esos que van de mal en peor. Como aquel estruendo.
—¡Tyler! —gritó—. ¡Por el amor de Dios, para eso! ¿Estás listo?
Otis bajó de la cama de un salto y se puso a ladrar furiosamente a su reflejo en el espejo de la pared.
El ruido de tambores paró.
Fue al baño trastabillando, encontró el paracetamol y se tragó dos comprimidos sin agua. «No soy un ejemplo estupendo para mi hijo, que digamos —pensó—. Ni siquiera soy un buen ejemplo para mi perro».
Como si la oyera, Otis respondió colándose en el baño con la correa entre los dientes y una expresión de impaciencia en los ojos.
—¿Qué hay de desayunar, mamá? —gritó Tyler.
Se miró en el espejo del baño. Gracias a Dios, la mayor parte de su cara de cuarenta y un años —o de doscientos cuarenta y uno, a juzgar por el aspecto de esa mañana— estaba envuelta en una maraña de cabello rubio que, en aquel momento, tenía el aspecto de una bala de paja.
—¡Arsénico! —respondió, gritando también, con la voz ronca por el exceso de cigarrillos de la noche anterior—. ¡Con cianuro y matarratas de guarnición!
Otis estampó la pata contra las baldosas del baño.
—Lo siento, esta mañana no hay paseo. Más tarde, ¿vale?
—¡Eso ya lo comí ayer! —gritó Tyler a lo lejos.
—Bueno, pues no parece que haya funcionado, ¿no?
Carly abrió el grifo, esperó a que se calentara el agua y se metió dentro de la ducha.
2
Stuart Ferguson, vestido con vaqueros, sus botas de trabajo y el polo y el peto de la empresa, estaba sentado en la cabina, esperando impacientemente a que cambiara el semáforo. Los limpiaparabrisas daban sonoros bandazos, apartando la lluvia. Era hora punta en Brighton, y el tráfico avanzaba poco a poco por Old Shoreham Road. El motor de su camión articulado frigorífico Volvo de veinticuatro toneladas vibraba, emitiendo un chorro constante de aire caliente que le asaba las piernas. Ya era abril, pero el invierno no aflojaba y había encontrado nieve al inicio de la ruta. Que no le vinieran a él con lo del calentamiento global.
Bostezó, contemplando con ojos fatigados aquella mañana gris; luego tomó un buen trago de Red Bull. Volvió a poner la lata en su soporte, se pasó las manos, fuertes y carnosas, por la cabeza afeitada y luego repiqueteó con los dedos sobre el volante al ritmo de Bat out of Hell, que sonaba a un volumen tan alto que habría podido despertar a todo el pescado congelado que llevaba detrás. Sería la quinta o quizá la sexta lata que se bebía en las últimas horas y estaba ya temblando de la sobredosis de cafeína. Pero la música y el Red Bull eran lo único que le mantenía despierto a esas alturas.
Había emprendido el viaje el día antes por la mañana y había conducido toda la noche desde Aberdeen, en Escocia. Hasta el momento había cubierto 970 kilómetros. Llevaba dieciocho horas en la carretera, sin apenas pausas; solo había hecho una parada para comer, en un área de servicio de Newport Pagnell, y dormir una siestecita corta en un área de descanso un par de horas antes. Si no hubiera sido por un accidente en el enlace de la M1 y la M6, habría llegado una hora antes, a las 8.00, tal como había programado.
Pero decir «si no hubiera sido por un accidente» no valía de nada. Siempre había accidentes, constantemente. Demasiada gente por la carretera, demasiados coches, demasiados camiones, demasiados idiotas, demasiadas distracciones, demasiadas prisas. Lo había ido viendo a lo largo de los años. Pero él estaba orgulloso de su historial. Diecinueve años, y ni un rasguño. Ni siquiera una multa.
Mientras echaba un vistazo rutinario al salpicadero, para comprobar la presión del aceite y luego la temperatura, el semáforo cambió. Metió la marcha empujando hacia delante la palanca de cambio con tracción múltiple y fue cogiendo velocidad mientras atravesaba el cruce con Carlton Terrace, para dirigirse a continuación cuesta abajo hacia el mar, que quedaba a un kilómetro más o menos. Ya había pasado por Springs, la ahumadora de salmón unos kilómetros al norte, en Sussex Downs, y aún le quedaba otra entrega para vaciar toda la carga. Era en el supermercado Tesco del Holmbush Centre, a las afueras de la ciudad. Luego seguiría hacia el puerto de Newhaven, cargaría cordero congelado de Nueva Zelanda, dormiría unas horitas en el muelle y emprendería el camino de vuelta a Escocia.
De vuelta a Jessie.
La añoraba un montón. Echó un vistazo a su fotografía, en el salpicadero, junto a las de sus dos hijos, Donal y Logan. A ellos también los echaba muchísimo de menos. La zorra de su exmujer, Maddie, le estaba poniendo muy difícil verlos. Pero por lo menos tenía a la dulce Jessie, que le ayudaba a recomponer su vida.
Estaba embarazada de cuatro meses. De él. Por fin, tras tres años infernales, Stuart tenía un futuro por delante, y no solo un pasado lleno de amargura y reproches.
En circunstancias normales, se habría tomado unas horas para dormir y recuperarse, y cumplir así con las regulaciones sobre tiempos de conducción para chóferes. Pero la refrigeración se había estropeado y la temperatura iba subiendo progresivamente. No podía arriesgarse a que se le estropeara la valiosa carga, compuesta de vieiras, gambas, langostinos y salmón. Así que no podía parar.
Mientras fuera con cuidado, todo iría bien. Sabía dónde estaban los puntos de control de vehículos, y por la radio se enteraría de cuáles estaban en activo. Ese era el motivo de que se hubiera desviado y estuviera atravesando la ciudad, en lugar de tomar la circunvalación.
Entonces soltó un improperio.
Algo más allá aparecieron unas luces rojas intermitentes, y luego una barrera que bajaba. El paso a nivel de la estación de Portslade. Las luces de freno fueron encendiéndose a medida que los vehículos que tenía delante iban deteniéndose. Con un agudo silbido de sus frenos, él también paró. A su izquierda vio a un hombre rubio agachado bajo la lluvia, con el pelo agitado por el viento, que abría la puerta principal de una agencia inmobiliaria llamada Rand & Co.
Se preguntó cómo sería trabajar en algo así. Poder levantarse por la mañana, ir a una oficina y luego volver por la noche a tu casa, junto a tu familia, en lugar de pasarse días y noches interminables conduciendo, solo, comiendo en estaciones de servicio o engullendo hamburguesas frente a la mísera tele que tenía en la cabina. A lo mejor aún seguiría casado si hubiera tenido un trabajo así. Aún vería a sus hijos cada noche y cada fin de semana.
Sin embargo, sabía que nunca se habría sentido a gusto encerrado en un lugar así. Le gustaba la libertad de la carretera. La necesitaba. Se preguntó si el tipo que giraba la llave en la cerradura de la agencia inmobiliaria se habría quedado mirando alguna vez un camión como el suyo y si habría pensado: «Ojalá estuviera girando la llave de arranque de uno de esos, en lugar de esta».
La hierba siempre se ve más verde desde el otro lado. La única verdad absoluta que había aprendido en su vida era que, seas quien seas o hagas lo que hagas, la mierda siempre acaba cruzándose en tu camino. Y un día vas y la pisas.
3
Tony la llamaba cariñosamente «Santa», por Santa Claus, porque la primera vez que habían hecho el amor había sido una tarde nevada de diciembre, en casa de sus padres en los Hamptons, y Suzy llevaba ropa interior de seda de color rojo oscuro. Él le dijo que de pronto se sentía como un niño ante el árbol rodeado de regalos.
Ella esbozó una mueca divertida y le respondió, socarrona, que se alegraba de que no se hubiera sentido como un niño momentos antes, cuando estaba en plena faena.
Desde aquel día no habían dejado de quererse. Tanto, que Tony Revere había abandonado sus planes de licenciarse en Empresariales en Harvard y la había seguido de Nueva York a Inglaterra, para desespero de su obsesiva madre, y se había matriculado con ella en la Universidad de Brighton.
—¡Perezosa! —dijo él—. ¡Eres más vaga que una manta!
—¿Qué pasa? Hoy no tengo ninguna clase, ¿vale?
—Son las ocho y media, ¿no?
—Sí, ya sé. Te he oído a las ocho. Y luego a las ocho y cuarto. Y luego a las ocho y veinticinco. ¡Pero necesito dormir para estar deslumbrante!
—¿Ya te has cansado de mí?
—Supongo.
—Tendré que desempolvar mi agenda de citas...
—¿Ah, sí? —Suzy levantó una mano y lo agarró, con firmeza pero sin apretar, por debajo de la hebilla del cinturón. Él reprimió un grito—. Vuelve a la cama.
—Tengo que ver a mi tutor, y luego tengo una clase.
—¿Sobre qué?
—Desafíos galbraithianos para el trabajador actual.
—Uau. Qué envidia me das.
—Ya. Pero comparado con una mañana en la cama a tu lado, es una ganga.
—Estupendo. Vuelve a la cama.
—De eso ni hablar. ¿Ya sabes qué pasará si no saco buenas notas este semestre?
—Que te vuelves a Estados Unidos con mamá.
—Ya conoces a mi madre.
—Ajá. La conozco. La señora da un poco de miedo.
—Tú lo has dicho.
—O sea, ¿que a ti también te asusta?
—Mi madre asusta a todo el mundo.
Suzy se irguió un poco y se echó parte de la larga melena a la espalda.
—¿Te asusta más ella que yo? ¿Es ese el motivo de que vinieras aquí? ¿No soy más que una excusa para escapar de ella?
Él se echó hacia delante y la besó, saboreando su cálido aliento e inhalándolo con fuerza, deleitándose en ello.
—Eres maravillosa. ¿Te lo he dicho alguna vez?
—Unas mil veces. Tú también eres maravilloso. ¿Te lo he dicho alguna vez?
—Unas diez mil veces. Eres como un disco rayado —dijo el chico, echándose la mochila a la espalda.
Ella se lo quedó mirando. Era alto y delgado, y se había engominado el cabello, corto y oscuro, hasta crearse unos pinchos irregulares. Llevaba una barba de tres días que a ella le gustaba sentir contra la cara, y se había puesto un anorak acolchado sobre una doble camiseta, vaqueros y deportivas. Olía a aquella colonia de Abercrombie & Fitch que a ella tanto le gustaba.
Tenía un aire de seguridad que la había cautivado desde la primera vez que habían hablado, en el oscuro sótano del bar Pravda, en el Greenwich Village, cuando Suzy había ido a Nueva York de vacaciones con su mejor amiga, Katie. Al final la pobre Katie había tenido que volverse sola a Inglaterra, y ella se había quedado con Tony.
—¿Cuándo volverás?
—En cuanto pueda.
—¡Eso es muy tarde!
Él volvió a besarla.
—Te quiero. Te adoro.
Ella le azuzó con las manos:
—¡Más!
—Eres la criatura más impresionante, bella y encantadora de todo el planeta.
—¡Más!
—Cada segundo que paso lejos de ti, te echo tanto de menos que me duele.
Ella volvió a agitar las manos:
—¡Más!
—Ahora te estás poniendo insaciable.
—Tú me haces insaciable.
—Y tú me pones caliente como un demonio. ¡Me voy antes de que sea demasiado tarde!
—¿De verdad vas a dejarme así?
—Pues sí.
Volvió a besarla, se calzó una gorra de béisbol en la cabeza y sacó la bicicleta de montaña del apartamento; la bajó por las escaleras, atravesó la puerta principal y se adentró en aquella mañana de abril, fría y borrascosa. Mientras cerraba la puerta tras él, aspiró el aire salado procedente del mar y miró el reloj.
«Mierda».
Tenía que estar en el despacho de su tutor al cabo de veinte minutos. Si pedaleaba como un loco, quizá lo conseguiría.
4
Clic. Biiiihhh... gliip... ahahaharrr... gliip... growwwwp... biff, he, he, he... wuarrap, ha, ha...
—Ese ruidito me está volviendo loca —dijo Carly.
Tyler, en el asiento del acompañante del Audi descapotable de su madre, estaba concentrado en su iPhone, jugando a un videojuego infernal que le tenía enganchado: Angry birds. ¿Por qué todo lo que hacía tenía que suponer ruido?
El teléfono emitió un sonido como de cristales rotos.
—Llegamos tarde —anunció él, sin levantar la mirada ni dejar de jugar.
Tuaaang-griip-he, he, he...
—Tyler, por favor, me duele la cabeza...
—¿Y? —replicó él, con una mueca—. No deberías haberte pillado ese pedo anoche. Otra vez.
Ella arrugó la nariz al oírle usar aquel lenguaje.
Tuaang... he, he, he, grouuuuppp...
Estaba a punto de cogerle aquel maldito teléfono y tirárselo por la ventanilla.
—Sí, bueno, tú también te habrías pillado «un pedo» anoche si hubieras tenido que aguantar a aquel capullo.
—Te está bien empleado, por aceptar citas a ciegas.
—Gracias.
—De nada. Llego tarde al colegio. Me va a caer un buen palo por eso —añadió él, sin dejar de mirar la pantallita a través de sus gafas de cristales ovalados.
Clic-clic-biiip-biiip.
—Ya llamaré para avisar —se ofreció ella.
—Siempre estás llamando y avisándolos. Eres una irresponsable. A lo mejor tendrían que llevarme a una casa de acogida.
—Llevo años pidiéndolo, pero ni caso.
Carly miró a través del parabrisas, hacia el semáforo en rojo y el flujo constante de tráfico que pasaba por delante, y luego al reloj: las 8.56. Con un poco de suerte, podría dejarle en el colegio y llegar a su cita con el podólogo a tiempo. ¡Estupendo, doble sesión de tortura en una sola mañana! Primero, el callista; y luego su cliente, el Señor Miserias. No era de extrañar que su mujer le hubiera dejado. Carly supuso que posiblemente ella habría hecho lo mismo de haber estado casada con él. Pero, en fin, no le pagaban por emitir juicios de valor. Le pagaban por evitar que la Señora Miserias consiguiera quedarse con las pelotas de su marido, además de con tantas otras cosas que eran propiedad de él... —bueno, de los dos—, que era lo que perseguía.
—Aún me duele, mamá. Mucho.
—¿El qué? Ah, ya, los aparatos.
Tyler se tocó la boca.
—Están demasiado fuertes.
—Llamaré al ortodoncista y pediré una cita.
Tyler asintió y volvió a concentrarse en su juego.
El semáforo cambió. Carly levantó el pie derecho del pedal del freno y aceleró. Iban a empezar las noticias, así que se echó adelante y encendió la radio.
—Este fin de semana me toca ir con «los viejos», ¿verdad?
—Preferiría que no les llamaras así, ¿vale? Son tus «abuelos».
Tras la muerte de su padre, un par de veces al año Tyler pasaba un día con sus abuelos paternos. Ellos le adoraban, pero a él le aburrían soberanamente.
Tyler se encogió de hombros.
—¿Tengo que ir?
—Sí, tienes que ir.
—¿Por qué?
—Se llama «honrar la memoria».
—¿Qué? —dijo él, frunciendo el ceño.
—Nada, era una broma —respondió ella, sonriendo—. No lo repitas.
—¿Lo de honrar la memoria?
—Olvida que lo he dicho. Es de mal gusto. Te echaré de menos.
—Mientes de pena. Podrías decirlo con algo más de sentimiento. —Movió el dedo con precisión milimétrica sobre la pantalla del iPhone y luego lo levantó.
Tuooong... iiiiikkk... griiipp... he, he, he...
Carly aprovechó el semáforo y giró a la derecha por New Church Road, haciéndole una corbata a un camión, que tocó la bocina a modo de protesta.
—¿Estás intentando matarnos, o qué? —dijo Tyler.
—A los dos no, solo a ti —bromeó ella.
—Existen organizaciones que protegen a los hijos de padres como tú.
Ella alargó el brazo izquierdo y le pasó los dedos a su hijo por entre el pelo alborotado. Él apartó la cabeza con un gesto brusco.
—¡Eh, no me despeines!
Ella se quedó mirando un momento a su hombrecito. Estaba creciendo muy rápido; estaba muy guapo con su camisa y su corbata, su americana roja y sus pantalones grises. Aún no tenía ni trece años y las niñas ya estaban locas por él. Cada vez se parecía más a su padre; ciertos gestos le recordaban muchísimo a Kes. Tanto que, si le pillaban desprevenida, aún podían provocarle alguna lágrima, incluso después de cinco años.
Poco después, a las nueve y unos minutos, se detuvo frente a las puertas rojas de la Saint Christopher´s School. Tyler se soltó el cinturón de seguridad y se volvió para coger la mochila del asiento trasero.
—¿Tienes activado el Friend Mapper?
Él la miró con cara de resignación.
—Sí, lo tengo encendido. No soy un bebé, ¿sabes?
Friend Mapper era una aplicación GPS para el iPhone que le permitía saber exactamente dónde estaba en cualquier momento desde su propio móvil.
—Mientras yo te pague las facturas, mantenlo encendido. Ese es el trato.
—Te pasas sobreprotegiéndome. Acabaré convirtiéndome en un retrasado emocional, o algo así.
—Es un riesgo que tendré que correr.
Tyler salió del coche de un salto y, ya bajo la lluvia, se quedó mirándola, vacilante, con la puerta agarrada.
—Deberías tener vida propia.
—Tenía una antes de que nacieras tú.
Él sonrió y cerró la puerta de golpe.
Carly le observó mientras atravesaba la puerta y entraba en el patio vacío. Todos los demás alumnos ya estaban dentro. Cada vez que lo perdía de vista, tenía miedo. Le preocupaba. La única confirmación que tenía de que estaba bien era cuando comprobaba el iPhone y veía el puntito intermitente de color violeta que le decía dónde estaba. Tyler tenía razón, lo estaba sobreprotegiendo, pero no podía evitarlo. Le quería con todas sus fuerzas y, a pesar de algunas de sus conductas desesperantes, sabía que él también la quería tanto como ella a él.
Se dirigió hacia Portland Road, conduciendo más rápido de lo que debía; no quería llegar tarde a su cita con el podólogo. El callo la estaba martirizando y no quería perder la hora. Ni tampoco era cuestión de entretenerse demasiado. Necesitaba estar en la oficina antes de que llegara el Señor Miserias y así, con un poco de suerte, tendría unos minutos para poner al día algunas gestiones urgentes de cara a la próxima vista oral.
El teléfono le anunció un mensaje entrante. Cuando llegó al cruce, le echó un vistazo: «Anoche m lo pasé genial. M encantaría verte otra vez. XXX».
«Ni en tus mejores sueños, cariño», escribió ella. Sintió un escalofrío al recordarlo. Dave, de Preston, Lancashire. Preston Dave, lo llamaba Carly. Por lo menos ella había sido honesta con la fotografía de su perfil en la página de citas; bueno, razonablemente honesta. Y tampoco buscaba a Míster Universo. Solo un tipo agradable que no pesara unos cuarenta kilos más ni tuviera diez años más que en la fotografía, y que no quisiera pasarse toda la noche contándole lo maravilloso que era, y lo bueno que decían las mujeres que era en la cama. ¿Acaso era mucho pedir?
La guinda de la tarta había sido que el muy rácano la había invitado a cenar, a un restaurante mucho más caro de lo que habría elegido ella para una primera cita, y al final había sugerido que pagaran a medias.
Sin dejar de presionar el freno con el pie, se echó adelante y borró el texto, con decisión. A continuación volvió a dejar el teléfono en el soporte manos libres, satisfecha de sí misma.
Entonces giró a la izquierda, adelantó a una furgoneta blanca y aceleró.
La furgoneta pitó y le hizo luces, salió tras ella y se le pegó. Ella le mostró el dedo corazón.
En los días y semanas posteriores, lamentaría muchas veces haber leído y borrado aquel mensaje. Si no hubiera perdido aquellos preciosos segundos en el cruce jugueteando con el teléfono, si hubiera girado a la izquierda solo treinta segundos antes, todo habría sido muy diferente.
5
—Negro —dijo Glenn Branson, mientras sostenía el gran paraguas de golf sobre sus cabezas.
El superintendente Roy Grace se lo quedó mirando.
—¡Es el único color!
Pese a medir metro ochenta, Grace era al menos diez centímetros más bajo que su subordinado y amigo, e iba considerablemente menos elegante. Se acercaba a su cuarenta cumpleaños y no era un hombre guapo en el sentido convencional de la palabra. Tenía una cara amable, con una nariz algo deformada que le daba un aspecto rudo. Se la había roto tres veces —una vez en una pelea y dos veces en el campo de rugby—. Llevaba el pelo rubio muy corto y tenía unos ojos azules que su desaparecida esposa, Sandy, solía decir que se parecían a los de Paul Newman.
El superintendente, que se sentía como un niño en una tienda de caramelos, hundió las manos en los bolsillos de su anorak y paseó la vista por las filas de vehículos de la tienda de coches de segunda mano Frosts, todos brillantes por efecto de la cera y del agua de lluvia, pero los ojos se le iban al Alfa Romeo de dos puertas.
—A mí me gusta el plateado, el rojo oscuro y el azul marino —dijo, pero apenas se le oyó con el ruido procedente de un camión que pasaba por la carretera, detrás de ellos, haciendo sonar la bocina.
Había aprovechado que la semana estaba tranquila, de momento, para escaparse de la oficina. Un coche que le había llamado la atención en la página web de Autotrader estaba en aquella tienda.
El sargento Branson, vestido con una gabardina Burberry y unos brillantes mocasines marrones, sacudió la cabeza.
—El negro es lo mejor. El color idóneo. Te resultará muy útil cuando quieras venderlo, a menos que tengas pensado tirarte con él por un acantilado, como hiciste con el último que tenías.
—Muy gracioso.
El coche que había tenido Grace antes, su querido deportivo Alfa Romeo 147 de color marrón, había acabado hecho chatarra durante una persecución policial el otoño anterior, y llevaba batallando con la compañía de seguros desde entonces. Al final había tenido que aceptar una indemnización miserable.
—Tienes que pensar en esas cosas, colega. Ahora que te acercas a la jubilación tienes que empezar a pensar en el dinerito.
—Tengo treinta y nueve años.
—Los cuarenta acechan.
—Gracias por recordármelo.
—Sí, bueno, es que a tu edad se empieza a perder la memoria.
—¡Vete a tomar por culo! En cualquier caso, el negro no es un buen color para un deportivo italiano.
—Es el mejor color para todo —afirmó Branson, dándose unos golpecitos en el pecho—. Mírame a mí.
Grace se lo quedó mirando.
—¿Qué?
—¿Qué ves?
—Un tío alto y calvo con un gusto horrible para las corbatas.
—Es Paul Smith —dijo, dolido—. ¿Qué hay de mi color?
—No se me permite mencionarlo, en virtud de la Ley de Igualdad Racial.
Branson levantó los ojos al cielo.
—El negro es el color del futuro.
—Sí, bueno, pero como yo soy tan viejo no viviré para verlo..., especialmente si nos quedamos aquí, bajo esta lluvia meona. Estoy congelado. Mira, me gusta ese —dijo, señalando un descapotable rojo de dos plazas.
—Ni lo sueñes. Estás a punto de ser padre, ¿te acuerdas? Lo que necesitas es uno de esos. —Branson señaló al otro extremo, en dirección a un Renault Espace.
—No, gracias, no me van los vehículos de transporte colectivo.
—Quizá lo necesites, si tienes unos cuantos hijos.
—De momento solo hay uno de camino. En cualquier caso, no voy a decidirme sin la aprobación de Cleo.
—Te tiene pillado, ¿eh?
—No —respondió Grace, ruborizándose.
Dio unos pasos hacia un elegante Alfa Brera plateado y se lo quedó mirando con ojos de deseo.
—Ni se te ocurra —dijo Branson, siguiéndolo y cubriéndolo con el paraguas—. ¡A menos que seas contorsionista!
—Estos son espléndidos.
—Dos puertas. ¿Cómo vas a meter y a sacar al niño de la parte de atrás? —Branson sacudió la cabeza con cara de desolación—. Tienes que ser un poco más práctico ahora que vas a ser padre de familia.
Grace se quedó mirando el Brera. Era uno de los coches más bonitos que había visto nunca. El precio de venta era 9 999 libras. Estaba dentro de sus posibilidades, aunque tenía muchos kilómetros. Cuando dio un paso más en dirección al coche, sonó su teléfono.
Por el rabillo del ojo vio a un vendedor vestido con traje que sostenía un paraguas y se dirigía hacia ellos. Echó un vistazo al reloj y respondió al teléfono, preocupado por la hora: tenía que reunirse con su jefe, el subdirector, al cabo de una hora, a las 10.00.
—Roy Grace —dijo.
Era Cleo, la madre de su hijo, embarazada de veintiséis semanas, y tenía una voz horrible, como si apenas pudiera hablar.
—Roy —dijo, jadeando—, estoy en el hospital.
6
Ya estaba harto de Meat Loaf. En el momento en que empezaba a levantarse la barrera del paso a nivel, Stuart Ferguson cambió y puso un disco de Elkie Brooks. Empezó a sonar Pearl’s a Singer. Era la canción que sonaba en el pub el primer día que había salido con Jessie.
Algunas mujeres intentan mantener las distancias en la primera cita, hasta que conocen mejor a su pareja. Pero ellos habían tenido seis meses para irse conociendo por teléfono y por Internet. Se habían conocido en una estación de descanso para camioneros al norte de Edimburgo donde Jessie trabajaba de camarera, y habían charlado más de una hora. Ambos estaban atravesando una ruptura matrimonial. Ella le había garabateado su número de teléfono en el reverso de un tique, pero no esperaba volver a saber de él.
Cuando por fin pudieron sentarse juntos tranquilamente, en su primera cita de verdad, ella se le había arrimado. Y al empezar a sonar aquella canción, él le había pasado un brazo por encima del hombro, seguro de que ella se encogería o le apartaría. Pero se le había acercado aún más y se había vuelto hacia él, y aquello había dado paso a un beso. Habían seguido besándose, sin interrupción, todo lo que duró la canción.
Él sonrió mientras avanzaba, superando los raíles del tren, atento a las eses del tipo en ciclomotor que tenía delante, mientras los limpiaparabrisas seguían su concierto rítmico. Echaba tanto de menos a Jessie... La canción le resultaba hermosa y dolorosa al mismo tiempo. Pero por fin esa noche volvería a estar entre sus brazos.
«A cien metros, gire a la izquierda», le ordenó la voz femenina de su GPS.
—Sí, jefa —gruñó, y echó una mirada a la flecha a la izquierda que había aparecido en la pantalla y que indicaba el camino a Station Road y Portland Road.
Puso el intermitente y redujo, frenando con tiempo suficiente para estabilizar el peso del gran camión sobre el firme mojado antes de realizar el giro cerrado.
A la distancia vio que alguien hacía luces. Era una furgoneta blanca, que achuchaba a un coche. «Capullo», pensó.
7
—¡Capullo! —exclamó Carly, viendo la furgoneta blanca que llenaba toda la superficie de su retrovisor. Se preocupó de no superar el límite de velocidad de cincuenta por hora mientras recorría la amplia calle en dirección a Station Road. Dejó atrás decenas de tiendecitas, luego una oficina de correos, un restaurante indio, una carnicería halal, una gran iglesia de ladrillo rojo a la derecha y un puesto de venta de coches de segunda mano.
Justo delante tenía una furgoneta aparcada frente a una tienda de accesorios de cocina, y dos hombres que descargaban un cajón de la parte trasera. Le bloqueaba la vista del callejón que quedaba justo detrás. Distinguió un gran camión que le venía de cara, a más de cien metros de distancia, pero tenía mucho espacio. En el momento en que empezaba a adelantar a la furgoneta, sonó el teléfono.
Echó un vistazo rápido a la pantalla y comprobó, cabreada, que era el tal Preston Dave. Por un momento se vio tentada de responder y decirle que le sorprendía que no llamara a cobro revertido. Pero no tenía ningunas ganas de hablar con él. Entonces, en el momento en que puso de nuevo la vista en la calle, un ciclista salió disparado de ninguna parte y se le echó encima procedente del paso de peatones, en el mismo momento en que el semáforo se ponía rojo.
Por un instante, presa del pánico, pensó que era ella la que estaba en el carril contrario. Dio un volantazo hacia la izquierda, pisando el freno a fondo y se subió al bordillo, esquivando al ciclista por centímetros, pero las ruedas se bloquearon y derrapó por la acera mojada.
Un aluvión de sillas y mesas vacías le cayeron encima al atravesar la terraza de una cafetería, como si estuviera en una atracción de feria. Se quedó paralizada, aterrorizada, con la mirada fija y las manos rígidas en el volante, impotente, observando cómo se le echaba encima la fachada de la cafetería. Por un instante, mientras hacía añicos una mesa, pensó que iba a morir.
—¡Mierdaaaaaa! —gritó, y en aquel momento el morro de su coche fue a dar contra la pared bajo el escaparate de la cafetería. Una terrible explosión la dejó sorda. Sintió un impacto terrible en el hombro, vio un estallido blanco y percibió el olor de algo que le recordaba la pólvora.
Entonces vio el parabrisas, que caía, hecho añicos, sobre el capó del coche.
Se oyó un ruido sordo, como un barrrrrrrrpppppp, acompañado por una aguda sirena mucho menos sorda.
—¡Dios Santo! —exclamó, conmocionada y jadeando—. ¡Oh, Dios mío!
Los oídos se le destaparon y los sonidos se hicieron mucho más intensos.
Los coches podían incendiarse; eso lo había visto en las películas. Tenía que salir. Dominada por el pánico, presionó el botón del cinturón de seguridad e intentó abrir la puerta. Pero no se movía. Lo intentó otra vez, con más fuerza. Tenía una bolsa blanca deshinchada sobre el regazo. El airbag, pensó. Tiró de la manilla de la puerta, cada vez más asustada, y empujó con todas sus fuerzas la puerta, que se abrió por fin. Salió dando tumbos, se enredó el pie con el cinturón de seguridad y acabó dándose un doloroso costalazo contra el suelo mojado.
Mientras estaba allí, tirada, por un momento oyó el penetrante alarido procedente de arriba. Una alarma antirrobo. Luego oyó otro alarido. Este era humano. Un grito.
¿Habría atropellado a alguien? ¿Habría herido a alguien?
La rodilla y la mano derechas le dolían muchísimo, pero, sin apenas conciencia de lo que hacía, se puso en pie y observó primero los destrozos de la cafetería y luego miró al otro lado de la carretera.
Se quedó de piedra.
En el otro lado había un camión parado. Un enorme camión frigorífico, doblado en un ángulo forzado. El conductor estaba bajando de la cabina. La gente acudía corriendo tras él a la calzada. Detrás, una bicicleta de montaña que había quedado retorcida como una escultura abstracta, una gorra de béisbol y unos pequeños fragmentos de plástico y metal. Se dirigían hacia lo que en un principio le pareció una alfombra enrollada tirada en el suelo, de cuyo extremo manaba un líquido oscuro que se mezclaba con el agua que cubría el asfalto.
El tráfico se había detenido por completo, y los que corrían también se pararon de pronto, como si se hubieran convertido en estatuas. Tuvo la impresión de estar contemplando un cuadro. Entonces dio unos pasos, tambaleándose, hacia la carretera, pasando por delante del coche. El sonido agudo de la sirena casi quedaba ahogado por los gritos de una joven que sostenía un paraguas, de pie, en la otra acera, sin apartar la vista de la alfombra enrollada.
Luchando contra su cerebro, que quería convencerla de que se trataba de otra cosa, Carly vio la zapatilla deportiva que tenía en un extremo.
Y entonces supo que no era una alfombra enrollada. Era una pierna humana cortada.
Vomitó, y el mundo empezó a girar a su alrededor.
8
A las 9.00, Phil Davidson y Vicky Donoghue, vestidos con sus uniformes verdes del servicio de asistencia médica, estaban sentados en los asientos de su ambulancia Mercedes Sprinter, charlando. La ambulancia estaba aparcada en un puesto reservado a la policía, frente a la parada de taxis de la Torre del Reloj de Brighton, adonde los habían destinado.
Para cumplir con los objetivos del Gobierno, se exigía que las ambulancias llegaran a las emergencias de clase A al cabo de ocho minutos, y desde aquella posición, con una conducción algo arriesgada, podían llegar a cualquier punto de la ciudad de Brighton y Hove en tal plazo de tiempo.
Llevaban noventa minutos de su turno de doce horas. El ajetreo de la hora punta pasaba frente a sus ojos, emborronado por la capa de lluvia que caía sobre el parabrisas. A intervalos de pocos minutos, Vicky accionaba los limpiaparabrisas para que pudieran ver algo. Observaban los taxis, los autobuses, los vehículos comerciales que pasaban, ríos de gente que se apresuraban para ir al trabajo, algunos protegidos por paraguas, otros empapados y con cara de pocos amigos. Aquella parte de la ciudad no tenía muy buen aspecto ni cuando hacía sol; con lluvia era decididamente deprimente.
El servicio de ambulancias era el más requerido de todos los servicios de emergencias, y ya habían acudido a su primera llamada, una emergencia de clase B, para atender a una anciana que se había caído en la calle frente a su casa, en Rottingdean.
La primera lección vital que había aprendido Phil Davidson, tras sus ocho años en el servicio, era muy sencilla: «No envejezcas. Y si tienes que hacerlo, no lo hagas solo».
Aproximadamente el noventa por ciento de las asistencias médicas consistían en atender a ancianos. Personas que se habían caído, que tenían palpitaciones, o apoplejías, o presuntos infartos, gente que estaba demasiado frágil como para coger un taxi e irse al hospital. Y había muchos abuelitos espabilados que sabían cómo sacar partido al sistema. La mitad de las veces las ambulancias no eran más que un gran servicio gratuito de taxi para gente vaga, sucia y en muchos casos exageradamente obesa.
A aquella anciana, que era un encanto, la habían llevado a Urgencias del Royal Sussex County Hospital. Ahora estaban a la espera de la siguiente llamada. A Phil, aquello era lo que más le gustaba de su trabajo: nunca sabes lo que va a ocurrir. La sirena sonaría en el interior de la ambulancia, activando ese subidón de adrenalina en su interior. ¿Sería un trabajo rutinario o uno que recordaría durante años? La categoría de las emergencias, calificadas de la A a la C, aparecería en la pantalla de la consola, junto con la dirección y los datos disponibles, que luego irían actualizándose a medida que llegara más información.
Echó un vistazo a la pantalla, como si deseara que apareciera la siguiente llamada. En hora punta y con lluvia, como era el caso, solían producirse accidentes, en particular «colisiones de tráfico», como había que llamarlas ahora. Ya no se hablaba de «accidentes», porque siempre era culpa de alguien; se denominaban así: «colisiones de tráfico».
A Phil lo que más le gustaba era atender a víctimas de trauma. Los armaritos de la ambulancia contenían equipo de trauma de alta tecnología. Equipos para hemorragias críticas, vendajes militares israelíes, un torniquete de combate, un ACS —apósito pectoral para heridas profundas— y otros artículos usados por los ejércitos británico y estadounidense. «Es lo bueno que tiene la guerra», solía pensar, cínicamente. Poco se imaginaban las víctimas de accidentes graves que se curaban gracias a la asistencia médica de urgencias que le debían la vida a los adelantos médicos procedentes del campo de batalla.
Vicky salió un momento para ir al baño en el Starbuck´s que tenían al lado. Había aprendido a aprovechar siempre que fuera posible la ocasión de ir al lavabo, porque en este trabajo nunca se sabe cuándo vas a estar ocupado y quizá tuviera que esperar horas para tener otra ocasión.
En el momento en que volvió a situarse tras el volante, su colega estaba hablando por teléfono con su mujer. Era la segunda vez que salía de ronda con Phil, y la vez anterior había disfrutado mucho trabajando con él. Era un tipo enjuto de treinta y muchos años, con el cabello cortado a cepillo, largas patillas y una barba de varios días, lo que le daba un aspecto de malo de película. Pero nada más lejos de la realidad: era un blandengue de gran corazón que adoraba a su familia. Era de esas personas que infunden confianza, tenía una palabra amable para todo el mundo y disfrutaba de verdad con su trabajo, como Vicky.
Cuando colgó, volvió a mirar la pantalla.
—De momento está muy tranquilo. Demasiado.
—No creo que dure mucho.
Se quedaron en silencio un momento, mientras caía la lluvia. En el tiempo que llevaba en el servicio de ambulancias, Vicky había descubierto que cada paramédico tenía su campo de acción preferido y que, por algún extraño motivo, parecía atraer ese tipo de llamadas. Uno de sus colegas siempre se encontraba con enfermos mentales. Y ella había tenido que atender quince partos en los últimos tres años, mientras que Phil, en todo su tiempo de servicio, aún no se había encontrado con ninguno.
No obstante, en los dos años que llevaba en ese puesto, Vicky solo había asistido a un accidente de tráfico grave, y había sido en su primer turno, el primer día, cuando un par de adolescentes que hacían autostop para volver a Brighton se habían subido en el coche de un conductor borracho. Uno de los chicos había muerto en el acto; el otro había fallecido en el arcén. A pesar del horror de aquel accidente, a Vicky el trabajo le resultaba increíblemente gratificante.
—¿Sabes, Phil? —dijo—. Es curioso, pero no he asistido a un accidente de tráfico en casi dos años.
Él desenroscó el tapón de una botella de agua.
—Sigue en este trabajo lo suficiente y ya verás. Con el tiempo te encuentras de todo.
—Tú nunca has tenido que asistir a un parto.
Phil sonrió, socarrón.
—Algún día...
Pero le interrumpió el tono agudo de la sirena que resonaba en el interior de la ambulancia. Era un whup-whup-whup que podía volverte loco, especialmente las noches de silencio. El sonido de una llamada.
Phil miró de inmediato hacia la pantalla instalada entre ambos asientos y leyó la información del Centro de Incidencias:
INC. DE EMERGENCIA: 00521. EMERGENCIA CLASE B
PORTLAND ROAD, HOVE.
SEXO DESCONOCIDO
CT 3 VEHÍCULOS. BICICLETA IMPLICADA.
Presionó el botón de respuesta a la llamada y enseguida cargó la dirección en el sistema de navegación por satélite.
El tiempo de respuesta exigido para una clase B era de dieciocho minutos, diez más que para una clase A, pero, aun así, requería una actuación de emergencia. Vicky encendió el motor, activó las luces azules y la sirena y superó con precaución un semáforo en rojo. Giró a la derecha y aceleró por la cuesta, dejando atrás la iglesia de Saint Nicholas; ocupó el carril derecho y obligó a frenar a los coches que venían en dirección contraria. Alternó los cuatro tonos diferentes de sirena de la ambulancia para atraer la máxima atención de conductores y peatones.
Unos momentos más tarde, con la vista fija en la pantalla de incidencias, Phil fue ampliando la información:
—Situación confusa —leyó—. Varias llamadas. Ha pasado a clase A. Un coche se ha estrellado contra un local. Oh, mierda. Un ciclista ha colisionado con un camión. No estoy seguro de que la situación esté controlada. Se han solicitado refuerzos.
Se giró y estiró el brazo por el hueco de la mampara en busca de su chaqueta fluorescente. Vicky sintió un nudo en la garganta.
Se abrió paso al son de la escandalosa sirena a través de la atestada rotonda de Seven Dials, absolutamente concentrada en la conducción y sin abrir la boca. Un taxista subió el coche a la acera para dejarles pasar. «¡Que me jodan! —pensó Phil—. ¡Un taxista despierto!». Se desabrochó el cinturón de seguridad, esperando que Vicky no escogiera aquel momento para estrellar la ambulancia, y se puso a forcejear con la chaqueta. Mientras se la ponía no dejaba de mirar la pantalla, poniendo al día a su compañera:
—Edad: desconocida. Sexo: desconocido. Estado de la respiración: desconocido. Número de pacientes implicados: desconocido. Oh, mierda, politraumatismo grave. Se ha activado el SIMCAS.
Eso significaba que se había solicitado al hospital un equipo médico de emergencia para accidentes.
La explicación llegó inmediatamente a la pantalla:
—Miembro amputado —leyó Phil—. ¡Auch! Alguien ha empezado mal el día. —Luego se volvió hacia su compañera—. Parece que vas a ver cumplido tu deseo.
9
A Grace los hospitales le ponían enfermo, y en particular aquel hospital. Allí, en el Royal Sussex County Hospital, era donde sus padres habían pasado sus últimos días, con unos años de separación. Su padre había muerto primero, con solo cincuenta y cinco años, de un cáncer de intestino. Y dos años más tarde, con apenas cincuenta y seis años, había fallecido su madre, de las complicaciones derivadas de un cáncer de mama.
La fachada principal del majestuoso edificio neoclásico victoriano, con un feo pórtico de metal negro y vidrio, le daba la imagen de un asilo del que no volvía a salir nadie que cruzara sus puertas.
Al lado y por la colina que quedaba detrás de la entrada principal se extendía un enorme y desordenado complejo de edificios, nuevos y viejos, altos y bajos, comunicados por un laberinto de pasillos aparentemente infinitos.
Con el corazón en un puño, subió la cuesta al este del complejo en el Ford Focus sin distintivos que usaba para el trabajo y entró en el pequeño aparcamiento y zona de maniobras de ambulancias. En realidad aquel espacio era solo para vehículos de emergencias y taxis, pero en aquel momento no le importó. Dejó el coche a un lado, donde no obstruía el paso, y salió al exterior, bajo la lluvia.
De niño solía rezar, pero en la adolescencia había abandonado toda convicción religiosa. Aun así, en aquel momento no pudo evitar recitar una oración, en silencio, para que su querida Cleo y el niño que aún estaba por nacer estuvieran bien.
Corrió junto a un par de ambulancias aparcadas en la entrada de Urgencias, saludando con un gesto a un médico que conocía y que estaba de pie junto a un cartel de PROHIBIDO FUMAR EN EL RECINTO DEL HOSPITAL con un cigarrillo en la mano. Luego evitó la entrada principal y se coló por las puertas de emergencia de los médicos de urgencias.
A primera hora del día aquello solía estar tranquilo. Vio a un joven sentado en una silla, esposado, con un grueso vendaje en la frente. A su lado había una agente charlando con una enfermera. Un hombre de larga melena, con el rostro del color del alabastro, yacía en una camilla, con la mirada perdida en el techo. Una adolescente lloraba sentada en una silla. Un intenso olor a desinfectante y a cera de suelos flotaba en el ambiente. A su lado, empujando una camilla vacía, pasaron otros dos médicos del servicio de emergencias que conocía.
Grace se dirigió a toda prisa hacia el mostrador de admisiones, tras el cual había varias personas nerviosas, atendiendo teléfonos, leyendo informes a toda prisa e introduciendo datos en los ordenadores. Un celador con el pelo rubio corto pero enmarañado y las patillas azules escribía algo en un gran panel blanco en la pared. Él se apoyó en el mostrador, intentando desesperadamente llamar la atención.
Tras un minuto eterno y agónico, el celador se volvió hacia él.
Grace mostró sus credenciales, pese a que no estuviera allí por trabajo.
—Creo que acaba de ingresar Cleo Morey...
—¿Cleo Morey? —El hombre echó un vistazo a la lista, y luego al panel blanco de la pared—. Sí, está aquí.
—¿Dónde puedo encontrarla?
—Se la han llevado a Maternidad. ¿Conoce el lugar?
—Un poco.
—Torre Thomas Kent —dijo, señalando al pasillo—. Siga por ahí y verá los carteles; le llevarán al ascensor.
Grace le dio las gracias y corrió por el pasillo, siguiéndolo a la izquierda, y luego a la derecha, dejando atrás un cartel que decía RAYOS X Y ULTRASONIDOS. RESTO DE EDIFICIOS. Paró un momento y sacó el teléfono del bolsillo, con el corazón presionándole contra el pecho y la sensación de tener los zapatos pegados al suelo. Eran las nuevo y cuarto de la mañana. Llamó a su jefe, el subdirector Rigg, para avisarle de que llegaría tarde a su reunión de las diez. La secretaria de Rigg respondió y le dijo que no se preocupara: el subdirector tenía la mañana tranquila.
Pasó junto a una cafetería WRVS y siguió corriendo por un pasillo decorado con un mural de peces nadando; vio más carteles y llegó por fin a dos ascensores con una silla eléctrica motorizada aparcada al lado. Apretó el botón del ascensor con fuerza, contemplando la posibilidad de tomar las escaleras, pero en aquel momento se abrieron las puertas y entró.
El ascensor subió con una lentitud exasperante, tan despacio que daba la impresión de que ni se movía. Por fin salió, con el corazón en la boca, y abrió una puerta que tenía justo enfrente y en la que ponía MATERNIDAD. Atravesó la recepción, un espacio luminoso lleno de sillas rosa y lila. Desde las ventanas había unas bonitas vistas de los tejados de Kemp Town y, más allá, del mar. En un rincón había una fotocopiadora y en otro había varias máquinas autoservicio de comida y bebida. En las paredes había unos estantes llenos de folletos. En una moderna pantalla de televisión se leía en alegres colores las palabras EL CUIDADO DE LOS PEQUES.
Tras el gran mostrador de recepción vio a una mujer de aspecto agradable vestida con una bata azul.
—Ah, sí, superintendente Grace. Han llamado de abajo para decirnos que venía —dijo, señalando hacia un pasillo de paredes amarillas—. Está en la habitación 7. La cuarta puerta a la izquierda.
Grace estaba tan tenso que no pudo más que mascullar un «gracias» ininteligible.
10
Frente a ellos, el tráfico iba cada vez más lento, y a lo lejos, en Portland Road, Vicky Donoghue vio que estaba parado en ambas direcciones. Phil Davidson sacó los guantes quirúrgicos, preparándose mentalmente para la tarea que se les presentaba.
Tenían un camión de cara, con la puerta del conductor abierta y mucha gente concentrada en la parte de atrás. Al otro lado de la carretera, un Audi descapotable se había empotrado contra la fachada de una cafetería. La puerta del conductor también estaba abierta, y a su lado había una mujer, de pie, con aspecto de estar mareada. No parecía que hubiera acudido aún ningún otro vehículo de emergencias.
Vicky aceleró, adelantando a toda la fila de vehículos por el carril contrario, con los ojos bien abiertos por si alguien no les había oído llegar. Luego frenó, reduciendo la velocidad al mínimo, apagó la sirena y detuvo la ambulancia frente al camión. El estómago se le hizo un nudo y de pronto sintió la boca seca.
La pantalla digital marcaba seis minutos y veinte segundos, el tiempo que habían tardado en llegar desde el momento en que habían recibido la llamada. Muy por debajo del límite de ocho minutos previsto para los casos de clase A. Aquello era un alivio, pero mínimo. Phil puso las luces de emergencia en modo estacionamiento. Antes de bajar del vehículo, ambos analizaron la escena por un momento.
La mujer que estaba de pie junto al Audi tenía el pelo rubio y ondulado y vestía una bonita gabardina. Sostenía un teléfono móvil a cierta distancia de la cabeza, como si fuera un lanzador de béisbol a punto de tirar una bola. El coche estaba rodeado de mesas y sillas aplastadas y volcadas, pero allí no se veía ningún indicio de heridos o muertos y nadie parecía prestar atención, salvo un joven vestido con un canguro que iba tomando fotografías de la escena con su teléfono móvil. Daba la impresión de que el principal punto de interés estaba entre las ruedas traseras del camión.
Los dos paramédicos salieron de la ambulancia, miraron atentamente a su alrededor, procurando registrar todo lo posible y tomando sus precauciones al cruzar la calle. Pero desde luego allí no se movía ni un coche.
Un hombre bajo y robusto de cuarenta y tantos años, vestido con un peto vaquero, se dirigió corriendo hacia ellos. Tenía un teléfono móvil en la mano. Por su palidez, los ojos desorbitados y la voz temblorosa, Vicky vio que estaba en estado de shock.
—Debajo de mi camión —dijo—. Está debajo de mi camión. —Se giró y señaló.
Vicky observó, a poca distancia, un faro de bicicleta, un sillín y un reflector tirados sobre el asfalto. Y muy cerca distinguió lo que a primera vista le pareció un tubo de tela vaquera con una zapatilla pegada. La garganta se le cerró y una arcada le trajo a la boca el sabor de la bilis, que eliminó tragando saliva. Phil y ella se dirigieron a toda prisa hacia la parte trasera del camión articulado de dieciséis ruedas, pidiendo al grupo de gente que se echaran atrás para dejarles espacio.
Una joven estaba de rodillas bajo el camión, pero se apartó para dejarles paso.
—Tiene pulso —confirmó.
Los paramédicos le dieron las gracias con un gesto, se arrodillaron y miraron bajo el vehículo.
Había poca luz. Se percibía el olor a vómito procedente de algún lugar cercano, mezclado con los olores a aceite de motor y a metal caliente, pero también había algo más, el olor agrio y cobrizo de la sangre que a Phil Davidson siempre le recordaba su infancia, cuando acompañaba a su madre al carnicero.
Vicky vio a un joven con el cabello corto y oscuro, bañado en sangre, con heridas en el rostro y el cuerpo contorsionado. Tenía los ojos cerrados. Llevaba un anorak roto y vaqueros, y tenía una pierna enroscada sobre el guardabarros. La otra no era más que un muñón de hueso blanco por encima de la rodilla, envuelto en jirones de tela vaquera.
El anorak y las dos camisetas que le envolvían el torso estaban rotos y del agujero salía una maraña de intestinos derramados por el asfalto, en un charco de fluidos.
Seguida por su colega, Vicky, que era más pequeña, se deslizó bajo el camión, sintiendo el olor a aceite y a caucho, y le cogió la muñeca al joven, buscándole el pulso. Lo tenía muy débil. Los dos paramédicos estaban poniéndose perdidos de aceite, suciedad y sangre, que estaba empapándoles los pantalones y las mangas y tiñéndoles los guantes, que habían perdido su color blanco y se habían convertido en sangrientas manoplas de carnicero.
—No se vayan todavía, aún hay que joderse un poco más —murmuró Phil, con tono grave.
Ella asintió, tragando bilis. Era una frase que ya había oído antes, en el accidente mortal al que había asistido anteriormente, no muy lejos de aquel lugar. Se trataba del humor macabro de los paramédicos, uno de los mecanismos mentales de supervivencia que los ayudaba a enfrentarse a aquellas terribles escenas. Era la célebre frase de los dibujos animados, pero un poco modificada para la ocasión, y se aplicaba a quienes ya no tenían esperanza ninguna, pero que, por desgracia, seguían con vida.
Con los órganos internos dispersos por el asfalto, la víctima tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Aunque consiguieran llevarlo al hospital técnicamente vivo, las infecciones acabarían con él. Vicky se volvió hacia su colega, más experimentado, en busca de alguna indicación.
—¿Pulso? —preguntó él.
—Pulso radial leve —respondió la chica. Que tuviera pulso radial significaba que aún le quedaba suficiente tensión sanguínea para irrigar algunos de sus órganos.
—A seguir hasta el final —murmuró, sabiendo que no tenían ninguna opción, ya que no podían moverlo, puesto que tenía la pierna atrapada en la rueda—. Voy a por el equipo.
«Aguanta hasta el final» estaba un paso por encima de «Apaga y vámonos». Significaba que, aunque la víctima tenía escasas posibilidades, harían todo lo posible, le asistirían por todos los medios hasta que muriera y pudieran parar. Seguirían el proceso, aunque no sirviera de mucho.
Vicky percibió el penetrante sonido de una sirena que se oía cada vez más fuerte. Entonces oyó a Phil hablando con los bomberos para que trajeran un gato hidráulico. Ella le cogió la mano al joven.
—Aguanta —le dijo—. ¿Me oyes? ¿Cómo te llamas?
No hubo respuesta. El pulso se iba debilitando. La sirena se oía cada vez más fuerte. Vicky miró el muñón de la pierna cercenada. Casi no había sangre. Era lo único positivo en aquel momento. El cuerpo humano sabe cómo afrontar una lesión. Los vasos capilares se cierran. Era como en el accidente al que asistió dos años atrás, en el que uno de los chavales se estaba muriendo, pero apenas sangraba. El cuerpo entra en shock. Si conseguían aplicarle un torniquete y si iba con cuidado con los intestinos, quizás hubiera una posibilidad.
Mantuvo los dedos bien apretados sobre su arteria radial. El pulso iba haciéndose más débil por segundos.
—Aguanta —dijo Vicky—. Tú aguanta. —Le miró a la cara. El chico era guapo. Pero estaba cada vez más pálido—. Por favor, no me dejes. Vas a ponerte bien.
El pulso seguía debilitándose.
Ella movió los dedos, buscando desesperadamente una señal.
—Puedes hacerlo —le susurró—. ¡Puedes hacerlo! ¡Venga, no te rindas!
Se había convertido en algo personal.
Quizá para Phil fuera un paciente irreversible, pero para ella era un desafío. Quería visitarlo en el hospital dos semanas más tarde y verlo sentado, rodeado de tarjetas y flores.
—¡Venga! —le apremió, echando una mirada a los oscuros bajos del camión, al guardabarros cubierto de fango, a la mugrienta estructura del chasis—. ¡Aguanta ahí!
Phil había vuelto a meterse bajo el camión y traía su bolsa roja y el equipo de emergencia antihemorragias. Esas dos cosas incluían prácticamente todo lo que la moderna tecnología médica podía aportar a una víctima de accidente. Pero en el mismo momento en que Phil abría la bolsa roja, poniendo al descubierto los bolsillos llenos de viales de fármacos salvadores, aparatos y equipo de monitorización, Vicky se dio cuenta de que, en aquella situación en particular, todo aquello no era más que cosmética. Algo de cara a la galería.
El pulso del joven ya era apenas detectable.
Oyó el murmullo del trépano óseo EZ-10, la vía más rápida de introducir una cánula de emergencia. Cada segundo era vital. Vicky asistió a Phil, localizando el hueso entre la carne de la pierna buena justo por debajo de la rodilla, sacando de pronto su vertiente más profesional y apartando toda consideración emotiva. Tenían que seguir intentándolo. Iban a seguir intentándolo.
—¡No nos dejes! —le urgió.
Estaba claro que el pobre chico se había visto arrastrado por todo el guardabarros después de que la rueda le hubiera aplastado el vientre, destrozándoselo y abriéndolo. Phil iba calculando el daño probable en los órganos internos y en los huesos a medida que trabajaba. Daba la impresión de que una de las ruedas le había destrozado la pelvis, algo que por sí solo bastaría para provocar una hemorragia interna masiva y la muerte casi segura, algo que sumar al resto de las desgracias que se acumulaban en un solo cuerpo.
Lo mejor que le podía pasar a aquel chaval, pensó Phil, apesadumbrado y sin dejar de actuar, era morir lo antes posible.
11
Grace se quedó asombrado de lo pálida que estaba Cleo. Se encontraba tendida en una cama alta, en una habitación con paredes de color azul claro llena de enchufes eléctricos y aparatos. Un hombre alto, de apenas treinta años y cabello ralo, castaño y corto, vestido con un pijama médico azul y zapatillas deportivas, estaba de pie a su lado, haciendo anotaciones en una gráfica, justo cuando entró Grace.
Cleo llevaba puesta una bata azul de hospital, y el rubio cabello que le caía a los lados de la cara había perdido parte de su brillo habitual. Esbozó una sonrisa lánguida y dubitativa, como si estuviera contenta de que estuviera allí, pero al mismo tiempo incómoda por que tuviera que verla en aquel estado. Tenía una maraña de electrodos adhesivos pegados al pecho, y un sensor le cubría el pulgar a modo de dedal.
—Lo siento —dijo, con voz apagada, cuando él le cogió la mano libre y se la apretó. Ella le devolvió el apretón sin apenas fuerzas.
Grace sintió que un pánico terrible se adueñaba de él. ¿Habría perdido al bebé? El hombre se volvió hacia él. Grace vio por su identificación que era jefe de admisiones.
—¿Es usted el marido de esta señora?
—Prometido. —Él mismo se sorprendió al ver que le salían las palabras—. Roy Grace.
—Ah, sí, por supuesto. —El jefe de Admisiones se quedó mirando su anillo de compromiso—. Bueno, señor Grace, Cleo está bien, pero ha perdido mucha sangre.
—¿Qué ha pasado?
Cleo se lo explicó con un hilo de voz:
—Acababa de llegar al trabajo: estaba a punto de empezar a preparar un cuerpo para una autopsia y de pronto he empezado a sangrar, mucho, como si algo me hubiera explotado dentro. Pensé que estaba perdiendo el niño. Luego sentí un dolor terrible, como calambres en la barriga, y lo siguiente que recuerdo es que estaba tirada en el suelo, con Darren agachado a mi lado. Me ha metido en su coche y me ha traído hasta aquí.
Darren era su ayudante en el depósito.
Grace se quedó mirando a Cleo, con una mezcla de alivio e incertidumbre.
—¿Y el bebé? —Sus ojos se posaron en los del médico.
—Acabamos de hacerle un escáner por ultrasonidos —respondió este—. Cleo tiene una afección llamada placenta previa. Tiene la placenta anormalmente baja.
—¿Qué..., qué significa eso... para el bebé? —preguntó Grace, atemorizado.
—Hay complicaciones, pero su hijo de momento está bien —dijo el jefe de Admisiones, con voz amable pero al mismo tiempo con aprensión. Luego se volvió hacia la puerta y saludó con un gesto de la cabeza.
Grace vio entrar a un hombre robusto y con gafas. Tenía el cabello oscuro rapado casi al cero, pero aun así le clareaba, y llevaba una camisa azul sin corbata, pantalones de traje grises y zapatos bajos de cuero negro. Tenía el aspecto de un director de banca benevolente.
—Señor Holbein, este es el prometido de Cleo.
—¿Cómo está usted? —dijo el hombre, dando la mano a Grace—. Soy Des Holbein, ginecólogo.
—Gracias por venir.
—De nada, para eso estamos. Me alegro mucho de que haya llegado. Vamos a tener que tomar algunas decisiones.
Grace sintió una repentina punzada de ansiedad. Pero el tono frío del ginecólogo al menos le dio cierta confianza. Esperó que prosiguiera.
El especialista se sentó sobre la cama. Luego miró a Grace a los ojos.
—Cleo vino a hacerse un escáner por ultrasonidos de rutina hace cinco semanas, la vigésimo primera de embarazo. En aquel momento la placenta ya estaba muy baja, pero el bebé tenía un tamaño normal.
Miró a Cleo.