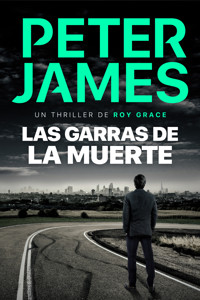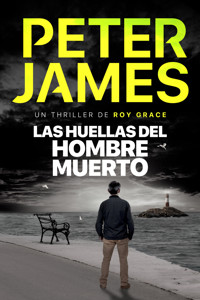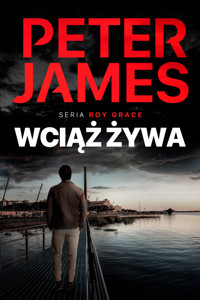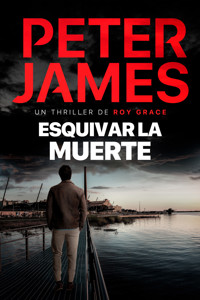
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Roy Grace
- Sprache: Spanisch
Una obsesión mortal solo es el principio... Para el productor de Los Ángeles Larry Brooker, esta es la película que podría traerle la suerte que durante tanto tiempo le ha estado esquivando. Para la estrella mundial, Gaia, desesperada por que la tomen en serio como actriz, este es el papel que podría darle una nominación a los Oscars. Para la ciudad de Brighton, los ingresos y la publicidad que puede llegar a traer una superproducción de Hollywood sobre la mayor historia de amor— la del rey Jorge IV y Maria Fitzherbert— de la que la ciudad fue escenario, son incalculables. Pero para el detective Roy Grace todo esto es una pesadilla hecha realidad. Un acosador obsesionado por Gaia anda suelto, incluso parece que ha viajado desde California a Brighton y ahí está, esperando, vigilando, acechando... --- «Los amantes de la novela negra que todavía no hayan descubierto a Peter James deberían rectificar esta situación inmediatamente» - Birmingham Evening Mail «Uno de los creadores de novela criminal más endemoniadamente inteligentes que existen». - Daily Mail «James es cada vez mejor y se mereces sin lugar a dudas todos los éxitos que está teniendo con esta serie de primera». - Independent on Sunday «La segunda novela de la serie ambientada en Brighton confirma el talento de Peter James para crear una trama de gran calidad y un suspense que atrapa desde el primer momento» - The Guardian «Un magnífico relato de codicia, seducción y traición.» - Daily Telegraph «La mejor novela de suspense de Peter James. Apasionante, angustiosa. Un complejo rompecabezas.» - The Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esquivar la muerte
Esquivar la muerte
Título original: Not Dead Yet
© 2012 by Peter James. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN: 978-9979-64-775-1
1
Te lo advierto. No te lo repetiré. No aceptes el papel. Más vale que me hagas caso. Si aceptas el papel, estás muerta. Zorra.
2
Gaia Lafayette no era consciente de la presencia de aquel hombre que acechaba en la oscuridad, en aquel coche familiar, decidido a matarla. Y tampoco era consciente del correo electrónico que le había enviado. Recibía amenazas constantemente, la mayoría de las veces de fanáticos religiosos o de gente molesta por su vocabulario soez o por el provocativo vestuario que lucía en algunos de sus espectáculos y vídeos musicales. Esos mensajes eran filtrados por su jefe de seguridad y hombre de confianza, Andrew Gulli, un duro expolicía que se había pasado la mayor parte de su carrera protegiendo a políticos especialmente polémicos.
Gulli sabía cuándo algo debía preocuparle lo suficiente como para decírselo a su jefa, y aquella tontería de mensaje que había llegado, procedente de una cuenta anónima de Hotmail, no le parecía nada importante. Ella recibía una docena de mensajes parecidos cada semana.
Eran las diez de la noche y Gaia estaba intentando fijar la atención en el guion que estaba leyendo, pero no podía concentrarse. Tenía la mente puesta en que se había quedado sin cigarrillos. El encantador pero limitado Pratap, que le hacía la compra, y al que no tenía el valor de despedir porque su mujer tenía un tumor cerebral, le había comprado una marca equivocada. Se había impuesto un máximo de cuatro cigarrillos al día, y de hecho no necesitaba más, pero los viejos hábitos son difíciles de abandonar. En otro tiempo se los fumaba uno tras otro, con la excusa de que le eran esenciales para mantener su voz grave, tan característica. Unos años atrás, solía fumarse uno antes incluso de salir de la cama, y cuando se duchaba ya tenía otro consumiéndose en el cenicero. Cada acción iba acompañada de un cigarrillo. Ahora lo estaba dejando, pero tenía que saber que había tabaco en la casa. Por si lo necesitaba.
Como las muchas otras cosas que necesitaba. Empezando por su adorado público. Comprobó el recuento de seguidores en Twitter y de «me gusta» en Facebook. Ambos habían vuelto a aumentar sustancialmente ese día, y en el último mes eran casi un millón más, lo que la mantenía muy por delante de las artistas que consideraba sus rivales, Madonna y Lady Gaga. Y su e-newsletter mensual ya tenía casi diez millones de suscriptores. Y luego estaban sus siete casas, entre las que destacaba en tamaño aquella, una copia de un palacio toscano, construida cinco años antes siguiendo instrucciones específicas, en un terreno de más de doce mil metros cuadrados.
Las paredes, cubiertas de espejos del suelo al techo para crear la ilusión de espacio infinito, estaban decoradas con arte azteca y retratos de ella misma a gran escala. La casa, como todas las demás, era un catálogo de sus diferentes personificaciones. Gaia se había pasado toda su carrera reinventándose como estrella del rock. Más recientemente, dos años atrás, ya con treinta y cinco, había empezado a reinventarse de nuevo, esta vez como actriz de cine.
Sobre su cabeza había colgada una fotografía suya monocroma, enmarcada y firmada, en la que aparecía vestida con un negligée negro, con la inscripción GIRA MUNDIAL DE GAIA. SALVA EL PLANETA. Otra, en la que aparecía con unos vaqueros de cuero y una camiseta sin mangas, decía: GAIA. GIRA REVELACIONES. Y sobre el hogar, en un póster verde espectacular, se veía un primer plano de sus labios, su nariz y sus ojos: GAIA, MUY PERSONAL.
Su agente y su mánager la llamaban a diario, y ambos le recordaban lo mucho que el mundo la necesitaba. Aquello le daba confianza, igual que la creciente popularidad de sus perfiles en las redes sociales (todo ello potenciado por sus agentes). Y, en aquel momento, la persona que más le importaba en el mundo (Roan, su hijo de seis años) la necesitaba más que nadie. Apareció descalzo, atravesando el suelo de mármol, vestido con su pijama Armani Junior, con su pelo castaño alborotado y el rostro arrugado en una mueca. Le dio unos golpecitos en el brazo. Ella estaba tendida en un sofá blanco, apoyada en los cojines de terciopelo morado.
—Mamá, no has venido a leerme un cuento.
La mujer alargó la mano y le alborotó el cabello un poco más. Luego dejó el guion y lo cogió en brazos, rodeándolo.
—Lo siento, cariño. Es tarde, hace mucho que tendrías que estar acostado, y mamá hoy está ocupadísima, aprendiéndose el guion. Tiene un papel muy importante, ¿sabes? ¡Mamá va a hacer de Maria Fitzherbert, la amante de un rey inglés! El rey Jorge IV.
Maria Fitzherbert era la diva de su tiempo, en la Inglaterra de la Regencia. Igual que ella era la diva del momento, y tenían algo muy profundo en común. Maria Fitzherbert había pasado la mayor parte de su vida en Brighton, en Inglaterra. ¡Y ella, Gaia, había nacido en Brighton! Sentía un vínculo especial con aquella mujer, algo que superaba las barreras del tiempo. ¡Había nacido para interpretar aquel papel!
Su agente decía que iba a ser El discurso del rey de nuestros días. Un papel de Óscar, sin duda. ¡Y ella deseaba tanto una de esas estatuillas! Las primeras dos películas que había hecho estaban bien, pero no habían sido una revolución. Ahora se daba cuenta de que no había elegido bien los guiones, que, a decir verdad, eran bastante pobres. Pero la nueva película podía traerle el éxito de crítica que tanto deseaba. Había luchado mucho por obtener aquel papel. Y lo había conseguido.
¡Y es que, desde luego, en la vida había que luchar! La fortuna se ponía del lado de los valientes. Algunos nacían con una estrella tan metida en el culo que se les atascaba en la garganta; otros, como ella, tenían que luchar para conseguirlo. El camino hasta el éxito había sido largo, desde sus primeros tiempos como camarera, pasando por sus dos maridos, hasta el lugar que ocupaba actualmente y en el que tan cómoda se sentía. Sola, con Roan y Todd, el instructor de fitness que le proporcionaba estupendas sesiones de sexo cuando las necesitaba y que desaparecía de su vista cuando no, y con su entorno más próximo, el Equipo Gaia.
Cogió el guion y le enseñó las páginas en azul y blanco.
—Mamá tiene que aprenderse todo esto antes de irse a Inglaterra.
—Me lo prometiste.
—¿No te ha leído Steffie? —Steffie era la niñera.
—Tú lees mejor —respondió él, abatido—. A mí me gusta que me leas tú.
Gaia consultó el reloj.
—Son más de las diez. ¡Hace tiempo que deberías estar en la cama!
—No puedo dormir. No puedo dormir si no me lees, mamá.
Ella dejó caer el guion sobre la mesita del sofá, levantó al niño y se puso en pie.
—Vale, un cuento rápido. ¿De acuerdo?
El rostro de Roan se iluminó, y asintió con fuerza.
—¡Marla! —gritó—. ¡Marla!
Su ayudante entró en la sala, con el móvil pegado al oído, discutiendo furiosamente con alguien, al parecer por la distribución de las plazas en un avión. Una de las pocas extravagancias a las que Gaia se había resistido era a la de poseer un avión privado, porque le preocupaba el impacto ambiental.
Marla no dejaba de gritar. ¿Es que la maldita aerolínea no sabía quién era Gaia? ¿No eran conscientes de que podía hundirlos si le daba la gana? Llevaba unos vaqueros Versace brillantes, botas de cocodrilo negras, un fino suéter de cuello de cisne del mismo color y una cadena de oro al cuello con un colgante también de oro en forma de globo terrestre con la inscripción PLANET GAIA, exactamente igual que su jefa. También su cabello era un fiel reflejo del de Gaia: rubio, media melena, escalado, con un flequillo cuidadosamente peinado y engominado.
Gaia Lafayette insistía en que todo su personal se vistiera del mismo modo, siguiendo las instrucciones que enviaba cada día por correo electrónico, diciendo lo que se pondría y cómo llevaría el pelo. Todas tenían que ser una copia de ella, pero nunca tan lucida como el original.
Marla colgó por fin.
—¡Arreglado! Han accedido a echar a unos cuantos pasajeros del vuelo —anunció, dirigiendo una sonrisa angelical a Gaia—. ¡Por ser tú!
—Necesito cigarrillos —dijo Gaia—. ¿Quieres ser un amor e irme a buscar un paquete?
Marla echó un vistazo disimulado a su reloj de pulsera. Tenía una cita esa noche y ya llegaba dos horas tarde, gracias a las exigencias de Gaia: nada fuera de lo normal. Antes de ella, ninguna asistente personal había durado más de año y medio sin que la despidieran; sorprendentemente, ella llevaba más de dos años. Había tenido que trabajar duro y hacer jornadas interminables, y el sueldo no era espléndido, pero como experiencia laboral era un lujo. Además, aunque su jefa era muy dura, ella se mostraba amable. Un día se liberaría de aquellas cadenas, pero aún no.
—Sí, claro. No hay problema —respondió.
—Llévate el Mercedes.
Era una noche cálida y tranquila. Y Gaia era lo suficientemente lista como para saber que concediendo algún pequeño capricho podía obtener mucho a cambio.
—Estupendo. Vuelvo enseguida. ¿Algo más?
Gaia negó con la cabeza.
—Puedes quedarte el coche esta noche.
—¿Sí?
—Claro. No voy a ir a ninguna parte.
A Marla le encantaba el SL55 AMG plateado. No veía la hora de tomar las rápidas curvas de Sunset hasta la tienda. Y luego ir a recoger a Jay con él. ¿Quién sabe cómo acabaría la noche? Trabajando con Gaia, cada día era una aventura. ¡Y últimamente cada noche, desde que había conocido a Jay! Era actor, pero estaba empezando, y ella estaba decidida a ayudarle a triunfar, recurriendo a su conexión con Gaia.
Sin embargo, lo que Marla no sabía es que al salir en dirección al Mercedes estaba cometiendo un grave error.
3
Media hora antes, el valium había empezado a surtir efecto, mientras salía de Santa Mónica, ya algo más calmado. La coca que se había metido en la breve parada que había hecho quince minutos antes, en el campus de la UCLA, en Brentwood, junto con el trago de tequila que acababa de tomar directamente de la botella que tenía sobre el asiento del acompañante le dieron una inyección de ánimo suplementaria.
Su Chevy del 97 estaba hecho una tartana, y conducía despacio porque el tubo de escape, que no podía permitirse reparar, estaba agujereado y no quería llamar la atención con el ruido que hacía. En la oscuridad, con la nueva capa de pintura que le había aplicado la noche anterior en la estación de lavado en la que trabajaba y que solía estar desierta, estaba convencido de que nadie vería el mal estado del coche.
Los neumáticos tenían partes completamente desgastadas, y apenas podía pagar la gasolina que consumía para cruzar la ciudad. Desde luego, los ricachones de aquella zona, Bel Air, no debían de tener ni idea de lo que significaba ser pobre. Tras los altos setos y las vallas electrificadas se levantaban enormes mansiones, apartadas de la calle y rodeadas por un césped impecable y con todos los accesorios de jardín que suelen tener los ricos. «Los que tienen» en Los Ángeles. A diferencia de «los que no tienen», como él, que compartía con Dana un decrépito bungaló de alquiler en la zona más cutre de Santa Mónica. Pero aquello estaba a punto de cambiar. Muy pronto obtendría el reconocimiento que tanto se merecía. Y quizá llegara a ser tan rico que podría comprarse una casa como las de aquella gente.
Los ocupantes de la mitad de las casas ante las que pasaba aparecían en el Mapa de las estrellas, así que no era difícil deducir quién vivía dónde. El mapa estaba ahí, a su lado, arrugado, bajo la botella de tequila medio vacía. Había un modo seguro de pasearse por las calles de Bel Air sin llamar la atención de las patrullas de policía y de seguridad privada que infestaban las calles. Él era actor, y los actores son camaleones, saben adoptar su papel a la perfección. Por eso llevaba puesto un uniforme de guardia de seguridad, mientras pasaba junto a la finca de Gaia Lafayette y dejaba atrás la oscura puerta de metal, digna de una fortaleza, conduciendo su Chevy familiar con una inscripción en grandes letras azules y rojas: SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA BEL-AIR-BEVERLY. PERSONAL ARMADO. La inscripción la había puesto él mismo, claro, con letras de calcomanía.
Aquella zorra arrogante no le había hecho ni caso a su correo. La semana anterior todas las publicaciones especializadas de Hollywood habían anunciado su participación en el proyecto. Iba a interpretar a Maria Fitzherbert —o Mrs. Fitzherbert, como la había acabado conociendo el mundo—, amante del príncipe de Gales, heredero al trono inglés, con el que se había casado en secreto. El matrimonio no había llegado a recibir la aprobación formal, porque ella era católica. Además, de haberse ratificado, su marido nunca habría podido convertirse en el rey Jorge IV.
Era una de las más grandes historias de amor de la monarquía británica. Y, en opinión de los sitios web de cotilleos del sector, uno de los mejores papeles que podían haberle ofrecido.
Todas las actrices del mundo de aquella edad iban como locas detrás del papel. Aquel personaje olía a Óscar. Y Gaia no estaba a la altura; lo destrozaría por completo. ¡No era más que una cantante de rock, por Dios! No era actriz. No tenía estudios de interpretación. No había batallado durante años para conseguir un agente, para que los que movían los hilos del mercado pensaran en ella. Lo único que había hecho era cantar canciones de segunda, quitarse la ropa, menear el cuerpo y acostarse con quien más le convenía. ¡Y de pronto decide que es actriz!
Al aceptar aquel papel, les había hecho una jugada a un montón de actrices con talento de verdad. Les había robado uno de los mejores papeles de la década.
Actrices como Dana Lonsdale.
Y no tenía derecho a hacerlo. Gaia no necesitaba el dinero. No necesitaba ser más famosa de lo que ya era. Lo único que hacía era alimentar su codicia y su vanidad. Aunque para ello tuviera que quitarles el pan de la boca a las demás. Alguien tenía que pararla.
Se llevó la mano al bolsillo, agitado, y sintió el contacto de la pistola. No había disparado una de esas armas en su vida. Aquellos aparatos del diablo le ponían nervioso. Pero a veces uno tiene que hacer lo que considera correcto.
Era la pistola de su padre. La había encontrado bajo la cama de su caravana, tras su muerte. Una Glock. Ni siquiera sabía de qué calibre era, pero, comparándola con imágenes de Internet, había conseguido averiguar que era una 38. Tenía una carga de ocho balas; en el suelo, junto a la pistola, había encontrado una cajita de cartón con más proyectiles.
Al principio había pensado en venderla, o incluso en tirarla. Y ahora mismo se arrepentía de no haberlo hecho. Pero no podía. Estaba ahí, en su casa, como un recordatorio constante de su padre, algo que parecía decirle que el único modo de parar las injusticias era hacer algo al respecto.
Y esa noche había llegado la hora de hacerlo. Iba a acabar con una gran injusticia.
Estaba decidido.
4
Como buen granjero que era, el momento favorito del día de Keith Winter era la mañana. Le gustaba levantarse antes que el resto del mundo, y disfrutaba especialmente en aquella época del año, a principios de junio, cuando el sol salía antes de las cinco de la mañana.
Aunque aquel día en particular, había salido de casa con un peso en el corazón y había cruzado el breve trecho que le separaba del corral casi arrastrando los pies.
Consideraba que las gallinas Lohmann Browns eran las mejores ponedoras, motivo por el que tenía treinta y dos mil ejemplares de aquella variedad en particular. Al cuidarlas y alimentarlas con la máxima atención, al darles libertad de movimientos durante su corta vida, como hacía él allí, en la Stonery Farm, conseguía que sus huevos tuvieran un sabor notablemente mejor que el de cualquiera de sus competidores.
Tenía las aves en un entorno humano y sano, les proporcionaba el espacio que necesitaban, y las alimentaba con su dieta secreta de trigo, aceite, soja, calcio, sodio y un programa de vitaminas. A pesar de que aquella raza de gallinas era agresiva por naturaleza, y que podían llegar al canibalismo si tenían ocasión, él les tenía cariño, igual que todos los granjeros suelen tenerlo a los animales que les proporcionan el sustento.
El gallinero era un edificio seco, limpio y moderno de una sola planta, con una gran salida al exterior que se extendía unos cien metros por la finca, en las colinas al este del condado de Sussex. Junto al corral se levantaban unos silos de acero brillante que contenían el grano para las aves. Y más allá había dos camiones que habían llegado poco antes, a primera hora. Al lado había un tractor y utensilios agrícolas diversos, un contenedor oxidado, palés y fragmentos de reja por el suelo. Su perro, un jack russell, iba dando saltos de un lado al otro en busca de algún conejo madrugador.
A pesar de la fuerte brisa que llegaba del canal de la Mancha, ocho kilómetros al sur, Keith notaba en el aire que el verano se acercaba. Sentía el olor de la hierba seca y del suelo polvoriento, y el polen, que le provocaba alergia. Pero aunque le encantaban los meses de verano, junio siempre era un mes de emociones encontradas, porque tendría que separarse de sus queridas gallinas, que irían a parar al mercado, para acabar convertidas en escalopes, sopas o platos de pollo precocinados.
La mayoría de los granjeros con los que solía hablar no consideraban sus gallinas más que como máquinas de poner huevos, y lo cierto es que su esposa, Linda, pensaba que estaba un poco loco por tenerles tanto apego a aquellos animales tan tontos. Pero él no podía evitarlo: era un perfeccionista. Su comportamiento era casi obsesivo en cuanto a la calidad de sus huevos y de sus aves. Experimentaba constantemente con su dieta y sus suplementos, y no dejaba de buscar el modo de mejorar la puesta. Al entrar, vio que algunos huevos estaban saliendo de la cinta transportadora y caían en el calibrador. Cogió uno grande, observó la consistencia del color y las manchas, le dio unos golpecitos a la cáscara para comprobar el grosor y volvió a dejarlo en su sitio, satisfecho. Salió rodando, dejando atrás una pila de cartones vacíos para huevos, hasta desaparecer de su vista.
Keith era un tipo alto y corpulento de sesenta y tres años, con el rostro joven de quien no ha perdido el entusiasmo en toda su vida, e iba vestido con una vieja camiseta blanca, pantalones cortos de color azul, zapatos recios y calcetines grises. El diáfano interior del corral estaba dividido en dos secciones. Pasó a la sección derecha, y le envolvió una cacofonía de ruidos, como el parloteo incoherente de mil fiestas simultáneas. Hacía tiempo que se había acostumbrado al intenso hedor a amoniaco de las heces de las gallinas, que iban cayendo por las rejillas y por el suelo de malla metálica al profundo sumidero. Apenas lo notaba ya.
Mientras una gallina especialmente agresiva le picoteaba los pelos de las piernas, haciéndole daño, se quedó contemplando el corral, con aquel mar de criaturas marrones y blancas con sus crestas rojas, yendo todas de un lado para otro, como si tuvieran compromisos importantes que cumplir. El corral empezaba a vaciarse, y ya había grandes extensiones de rejilla a la vista. Los transportistas habían empezado el trabajo a primera hora de la mañana; eran nueve operarios de Europa del este, la mayoría de ellos letones y lituanos. Iban provistos de máscaras y de trajes protectores. Recogían las gallinas, las sacaban por las puertas del otro extremo y las colocaban en jaulas especialmente diseñadas para el transporte en camión.
El proceso llevaría todo el día. Al final, el corral quedaría a la vista, igual que la rejilla del suelo, desnuda. Entonces vendría un equipo de una empresa especializada en levantar las rejillas y retirar la capa de más de un metro de heces, acumulada a lo largo del año, con una excavadora compacta.
De pronto oyó un grito desde el otro extremo. Uno de los operarios corría hacia él, abriéndose paso entre las gallinas, con la máscara levantada.
—¡Señor jefe! —le gritó, alterado, en un inglés defectuoso y con una expresión de pánico en el rostro—. ¡Señor jefe, señor! Algo no bien. No bien. ¡Por favor, usted venga mirar!
5
¡Las puertas se estaban abriendo!
¡Mierda!
Eso no se lo esperaba. Aquello le sobresaltó, y se puso a pensar a toda prisa. Recordó que había olvidado tomarse la medicación; la que le ayudaba a mantener los pensamientos cohesionados. ¿Quién saldría de la casa? Pensó que probablemente fuera un cambio de guardias de seguridad, pero la ocasión era demasiado buena como para dejarla pasar. ¿Y si era esa zorra en persona? Aunque, según la prensa, cuando salía a correr solía llevar más guardias de seguridad alrededor que el presidente de Estados Unidos.
Frenó de golpe, apagó el motor del Chevy y sacó la pistola del bolsillo delantero de los pantalones. Se quedó mirando hacia las puertas. Y vio la cegadora luz de los faros de un coche que salía de la vía de acceso y se paraba, a la espera de que la puerta se abriera lo suficiente como para poder salir a la calle.
Salió a la carrera, cruzó la calle y se coló por la puerta. Vio el Mercedes parado, esperando. Sintió el olor de los gases de escape mezclados con el aroma de la hierba recién cortada. El equipo de música reproducía una melodía machacona, ¡una canción de Gaia!
¡Qué detalle! ¡Oír su propia música en sus últimos momentos de vida! ¡Moriría al son de sus canciones! Aquello era de lo más poético.
El coche iba descapotado. ¡Y Gaia estaba al volante! ¡Iba sola!
«Te lo advertí, zorra.»
El motor del gran Mercedes rugió, con su bum-bum-bum rítmico, musical. Una bestia de metal brillante a la espera de que su conductora pisara el pedal para salir corriendo como un rayo en medio de la noche. Las puertas seguían abriéndose, pesadamente, la derecha más rápido que la izquierda.
En un movimiento torpe, precipitado a pesar de todo lo que había entrenado, le quitó el seguro a la Glock. Luego dio un paso adelante.
—¡Te lo advertí, zorra! —exclamó. Lo dijo muy alto, para que pudiera oírle. Y vio la mirada de ella, desde las sombras del interior del coche, una mirada llena de preguntas.
La respuesta la tenía él, en su mano temblorosa.
Al acercarse, vio una expresión de miedo en su rostro.
Pero aquello no estaba bien, lo sabía. Debería dar media vuelta, olvidarlo, salir corriendo. ¿Corriendo a casa? ¿A casa, a aceptar su fracaso?
Apretó el gatillo y la explosión fue mucho más sonora de lo que se había imaginado. La pistola le dio un empujón, como si intentara soltarse de su mano, y oyó un golpe sordo, como si la bala hubiera impactado contra algo lejano. Ella seguía mirándole, con los ojos como platos, presa del terror. No tenía ni un rasguño. Había fallado.
Volvió a apuntar, acercando aún más la pistola. Ella levantó las manos, tapándose la cara, y en aquel momento él volvió a disparar. Esta vez algo salió volando de la parte trasera de su cabeza y parte de su cabello se erizó. Volvió a disparar, directamente a la frente, y en el centro le apareció un pequeño agujero oscuro. Cayó hacia atrás, temblando como un pez fuera del agua al que le hubieran dado un par de martillazos, sin apartar la mirada de su agresor. Un líquido oscuro brotaba del agujero, se deslizaba por su rostro y le caía por el puente de la nariz.
—Tendrías que haberme hecho caso —dijo él—. Tenías que haberme obedecido.
Entonces se giró y volvió corriendo a su coche, como una exhalación.
6
¡Gaia iba a venir a Brighton! El gran icono volvía a la ciudad que la había visto nacer. La estrella viva más famosa de Brighton volvía a casa para interpretar a la mujer más famosa de la historia de la ciudad. Era una combinación divina. Un sueño para Gaia.
Y un sueño aún mayor para Anna Galicia. Su mayor fan.
¡Su fan número uno!
Solo Anna conocía el motivo real de la visita de Gaia. ¡Era para estar con ella! Las señales eran todas muy claras.
Inequívocas.
—Llega la semana que viene, Diva. ¿Qué te parece?
La gata se la quedó mirando sin ninguna expresión en el rostro.
La estrella más brillante del firmamento iba a llegar la semana siguiente. Anna estaría allí, en el hotel, para darle la bienvenida. Por fin, tras años adorándola, años de comunicación en la distancia, tendría ocasión de verla en persona. Quizás incluso de tocarle la mano. O, si las cosas iban realmente bien, quizá la invitara a su suite, para tomarse unas copas juntas... ¿Y luego?
Claro que nunca se sabía si a Gaia le iban más los hombres o las mujeres. Mostraba abiertamente cada nueva relación, yendo de un amante a otro, en busca de... esa persona especial. Había estado casada dos veces, con hombres, pero eso había sucedido mucho tiempo atrás. Anna seguía su vida por Internet, por televisión, en los periódicos y en las revistas. Y Gaia y ella llevaban años flirteando en secreto, en su lenguaje codificado. Su propio código secreto, que Gaia usaba como emblema para todo su merchandising. Un minúsculo zorro.
¡Zorro furtivo!
Gaia había ido enviándole cada vez más señales durante las últimas semanas. Anna guardaba las pruebas amontonadas en pilas de revistas y periódicos perfectamente ordenados, cada uno con su funda de celofán, en la mesa que tenía delante.
Había ensayado un millón de veces el momento en que por fin se encontrarían. Las dudas la corroían por dentro. ¿Debería empezar pidiéndole un autógrafo, para romper el hielo? Eso no sería mucho pedir, viniendo de su fan número uno, ¿no?
Claro que no.
¡Zorro furtivo!
Era bien sabido que Gaia adoraba a sus fans. Y nadie le tenía mayor devoción que ella. Se había gastado todo lo que había sacado de la venta de la casa de su difunta madre, y hasta el último penique que había ganado, en objetos de coleccionista relacionados con ella.
Anna siempre compraba los mejores asientos en los conciertos de Gaia en Inglaterra. Siempre se aseguraba de ser la primera en la cola, fuera en persona o en Internet. Había conseguido una entrada de primera fila para todas las noches en que Gaia había interpretado el musical ¡Santa!, sobre la vida de la Madre Teresa, que había arrasado en taquilla.
Y, por supuesto, siempre le enviaba a Gaia un correo electrónico de disculpa si no podía asistir por no haber podido conseguir entrada. Con sus mejores deseos. Esperando que le fuera bien la noche sin ella. Y, por supuesto, con su firma.
¡Zorro furtivo!
Anna se quedó sentada, sumida en sus ensoñaciones, en la habitación de su casita de Peacehaven, cerca de Brighton. En su santuario. ¡El museo de Gaia! Si respiraba hondo, bien hondo, pasando por alto los olores a cartón seco, a papel, plástico y abrillantador, casi le parecía que percibía el olor del sudor y el perfume de Gaia, de los trajes que había llevado su ídolo en diferentes conciertos, unos trajes que había comprado en subastas públicas con fines benéficos.
Cada centímetro de la pared estaba cubierto con imágenes y recuerdos de Gaia: pósteres autografiados, vitrinas, estantes con todos sus CD, un globo plateado que mantenía siempre perfectamente hinchado (con la inscripción GAIA EN CONCIERTO. SECRETOS OCULTOS, que había comprado dos meses antes, durante la última visita de la cantante al Reino Unido), entradas enmarcadas de todos los conciertos de Gaia a los que había asistido por todo el mundo, itinerarios completos de sus giras, botellas del agua mineral que bebía, así como una valiosa colección de perchas personalizadas con su monograma.
Por la habitación había varios maniquíes sin cabeza, cada uno con un vestido de Gaia, comprados en subastas por Internet, cubiertos con fundas transparentes para protegerlos (y, sobre todo, para preservar el olor y los aromas corporales de la estrella, que los había lucido en el escenario). Otras prendas de Gaia ocupaban cajas etiquetadas, envueltas en papel de seda.
También había una valiosa caña de pescar con la que habían fotografiado a Gaia para uno de los pósteres de MUJER DE GRANDES EXTERIORES, que Anna había enmarcado con gran mimo y colgado junto a la caña. La caña le recordaba a su padre, que solía llevarla a pescar cuando era una niña. Antes de que las abandonara a ella y a su madre.
Se quedó allí sentada, dando sorbitos a una copa con el cóctel que había preparado con el máximo esmero, siguiendo la receta publicada por la propia Gaia, un mojito con un toque de zarzamora, para proporcionarle un efecto saludable, y con un poco de guaraná, para darle más energía, mientras escuchaba el mayor éxito de su ídolo, que sonaba a todo volumen: «¡Aquí estamos, para salvar el planeta!».
Alzó la copa, brindando con una de sus imágenes favoritas, un primer plano de los labios, la nariz y los ojos de la estrella, con el título: GAIA, MUY PERSONAL.
Diva, su pequeña gata birmana, se apartó, arqueando el lomo, como si estuviera enfadada. A veces Anna se preguntaba si tendría celos de Gaia. Entonces se giró de nuevo, observando los recortes que había sobre la mesa, y se quedó mirando uno concreto, la sección «¡Pillados!» de la revista Heat. Era una foto de Gaia, con vaqueros negros y un top, comprando en Beverly Hills, en Rodeo Drive. El pie de foto decía:
¿Gaia comprando para su nuevo papel?
Anna sonrió, emocionada. ¡Negro! ¡Gaia se había puesto ese color solo para ella!
«Te quiero, Gaia —pensó—. ¡Te quiero tanto! Y sé que tú lo sabes. Y, por supuesto, muy pronto te lo diré en persona, cara a cara, aquí, en Brighton. La semana que viene. Dentro de solo cinco días. Por favor, ve de negro también ese día.»
¡Zorro furtivo!
7
El esqueleto, incompleto, yacía sobre la mesa de acero, bajo el haz de luces de la sala de autopsias. El superintendente Roy Grace contemplaba el cráneo, con aquella mueca escalofriante que parecía una burla, como si quisiera dar una estocada final. «¡Adiós, mundo cruel, ya no me puedes hacer más daño! ¡Me voy! ¡Me largo de aquí!»
A Grace le faltaban apenas ocho semanas para cumplir cuarenta años, y llevaba veintiuno en la policía de Sussex. Medía casi metro ochenta, y se mantenía en forma gracias a su inalterable rutina de ejercicio. El cabello, de color rubio, lo llevaba corto y engominado por indicación de su gurú de la moda, Glenn Branson, y su nariz, rota a causa de una escaramuza en sus tiempos de agente de calle, le daba un aire de boxeador retirado. Su esposa, Sandy, que llevaba desaparecida casi una década, le había dicho una vez que tenía los ojos de Paul Newman. Aquello le gustaba mucho, pero nunca se lo había creído demasiado. Él se consideraba un tipo normal, nada excepcional, que hacía un trabajo que le encantaba. Aun así, a pesar de los años que llevaba trabajando en Homicidios, los cráneos humanos aún le producían escalofríos.
La mayoría de los agentes de policía afirmaban que acababan acostumbrándose a los cadáveres, en cualquier forma, y que no les afectaban lo más mínimo, salvo si eran de niños. Pero a Grace cada cadáver que hallaba le afectaba, incluso después de todos aquellos años. Porque cada cuerpo sin vida había sido una persona querida por su familia, por sus amigos, por su pareja, aunque solo fuera fugazmente.
Al inicio de su carrera se había prometido no convertirse nunca en un cínico. Sin embargo, a algunos de sus colegas, el cinismo, combinado con el humor negro, les servía de caparazón emocional. De defensa para no perder la cordura en aquel trabajo.
Todos los miembros del muerto que habían podido recuperar hasta el momento habían sido colocados con toda precisión por la arqueóloga forense, Joan Major. De pronto se le ocurrió la irreverente idea de que era como un mueble empaquetado por piezas procedente de una tienda de bricolaje, pero al que le faltaran unos cuantos elementos.
La Operación Violín, de la que era el oficial al mando, estaba en su última fase. Se trataba de dos asesinatos y un secuestro por venganza. El principal sospechoso, que había sido identificado por la policía de Nueva York como un conocido asesino a sueldo de la Mafia, había desaparecido. Era posible que se hubiera ahogado al intentar huir, pero también era posible que hubiera abandonado el país. Grace tenía claro que podía estar en cualquier lugar del mundo, con cualquiera de los alias que solía usar o, probablemente, con uno nuevo.
Habían pasado cuatro semanas desde la desaparición del sospechoso, y la Operación Violín había entrado en una fase lenta. Aquella semana, Grace volvía a ser el oficial superior de guardia, y había dado permiso a la mayoría de su equipo, quedándose solo con un retén para mantener el contacto con Estados Unidos. Pero aún quedaba un elemento de la operación por resolver, y era el que tenía ahora mismo delante. Para unos restos humanos completamente descompuestos y limpios, como era el caso de aquel esqueleto, lo de la fase lenta no contaba. La Unidad Especial de Rescate había tardado una semana en rastrear hasta el último centímetro del enorme túnel y de los pozos de inspección adyacentes, así como en extraer los restos, algunos de los cuales habían sido esparcidos por los roedores.
El patólogo asignado por el Ministerio del Interior, el doctor Frazer Theobald, había realizado la mayor parte del análisis forense in situ, antes de trasladar los restos al depósito, la noche anterior, y no había podido llegar a ninguna conclusión sobre la causa de la muerte. Se había marchado hacía unos minutos. Sin restos de carne ni fluidos corporales, en ausencia de indicios de lesiones en el cráneo o los huesos, como marcas de instrumentos contundentes, de un cuchillo o de una bala, las posibilidades de determinar la causa de la muerte eran mínimas.
En la sala quedaban varios miembros del equipo de investigación, vestidos, como él, con uniformes verdes. Cleo Morey, la prometida de Grace, que estaba embarazada de treinta y dos semanas, era la técnica jefe en patología anatómica forense, término oficial con que se denominaba a la forense a cargo del depósito. Su delantal de PVC verde cubría su abultado vientre. Cleo sacó un cuerpo envuelto en una funda de plástico blanca deslizando un cajón refrigerado de la pared, lo colocó sobre una camilla y se lo llevó a otra zona de la sala, para prepararlo para la autopsia.
Philip Keay, secretario del juzgado de instrucción, un hombre alto y delgado, de rostro atractivo, cabello moreno corto y cejas pobladas, seguía allí, solo para que se pudiera decir que había estado en el lugar en cuestión, aunque en aquel momento estaba muy ocupado con su BlackBerry.
Aquella fase de la investigación, que se centraba en intentar determinar la identidad del muerto, la dirigía Joan Major, una mujer de aspecto agradable, con una larga melena castaña, gafas modernas y una actitud en el trabajo eficiente pero silenciosa. Grace había trabajado ya varias veces con ella, y siempre le había impresionado su profesionalidad. Incluso para alguien con su experiencia, los esqueletos siempre tenían el mismo aspecto. Pero para Joan Major, cada uno era diferente.
Joan iba dictando sus observaciones a la grabadora, en voz baja pero con la suficiente claridad como para que cualquiera que quisiera pudiera oírlo. Empezó por el cráneo.
—Arcos superciliares prominentes. Frente inclinada. Órbita superior redondeada. Gran apófisis mastoidea. Arco zigomático alargado hacia atrás. Cresta nucal prominente.
Entonces pasó a la pelvis.
—Muesca ciática estrecha. Foramen obturador ovalado. Hueso pubis más corto. Ángulo subpúbico estrecho. Concavidad subpúbica ausente. Sacro curvado.
Grace escuchaba atentamente, aunque gran parte de lo que decía la forense era demasiado técnico para él. Estaba cansado y contuvo un bostezo, al tiempo que miraba el reloj. Eran las 11.45 de la mañana, y no le habría ido nada mal otro café. La noche anterior había estado despierto hasta tarde, jugando su partida semanal con los chicos (había acabado ganando cuarenta libras). Habían sido unas semanas agotadoras, y no veía la hora de llegar a casa a comerse un curry con Cleo, relajarse y ver un rato la típica telebasura de los viernes..., para acabar, como siempre ocurría, dormido mientras veía su programa de entrevistas favorito, el de Graham Norton. Y, curiosamente, no tenían planes para el fin de semana, lo que era un lujo. Tenía muchas ganas de pasar tiempo a solas con Cleo, disfrutando de esas preciosas últimas semanas antes de que les cambiara la vida para siempre, tal como le había advertido su colega Nick Nicholl, que había sido padre recientemente. Al principio habían pensado en celebrar su boda antes del nacimiento del niño, pero el trabajo y el proceso para declarar a Sandy legalmente muerta había hecho que se retrasaran. Ahora tenían que hacer nuevos planes.
También necesitaba un respiro, después de las últimas semanas de locos, y tiempo para dedicarse al montón de documentos del juicio de un caso de películas snuff relacionado con un ser especialmente nauseabundo al que había arrestado, un tal Carl Venner, cuyo juicio debía celebrarse al cabo de un par de semanas.
Volvió a concentrarse en las palabras de la arqueóloga forense. Pero, aunque quería evitarlo, al cabo de unos minutos volvía a pensar en Cleo. Unas semanas antes la habían tenido que ingresar a causa de una hemorragia interna. Le habían advertido que no levantara peso, y a él le preocupaba verla moviendo aquel cuerpo y pasándolo a la camilla. Al trabajar en un depósito, era inevitable tener que mover peso. Y eso le asustaba, porque la quería muchísimo. Le asustaba porque, tal como le había dicho el médico, una segunda hemorragia podía poner en peligro tanto su vida como la del niño.
Se la quedó mirando mientras detenía la camilla junto al cadáver desnudo de una anciana que acababa de preparar. Le habían rebanado la coronilla, y el cerebro yacía en una bandeja de formica, sobre el pecho. En la gráfica de la pizarra blanca, en la pared, había espacios en blanco para tomar nota de las dimensiones y el peso de los órganos internos de la mujer. En lo alto, escrito a mano con rotulador negro, estaba su nombre: Claire Elford.
Aquel era un lugar macabro, y el trabajo era duro. Nunca había podido entender del todo por qué a Cleo le gustaba tanto. Ella era una belleza clásica, con su larga melena rubia recogida por higiene; daba la impresión de que encajaría más en una agencia de publicidad de Londres o en una galería de arte, o en una editorial, pero la verdad era que adoraba su trabajo. Roy aún no podía creerse su suerte, que, tras casi diez años de pesadilla, después de la desaparición de Sandy, hubiera encontrado el amor otra vez. Y con una mujer tan espectacular y divertida.
Solía pensar que Sandy era su alma gemela, a pesar de sus continuas discusiones. Pero desde el inicio de su relación con Cleo, la expresión «alma gemela» había adquirido un significado completamente diferente. Daría la vida por Cleo, sin duda.
Entonces, volviendo a fijar la atención en la arqueóloga forense, preguntó:
—Joan, ¿puedes darnos alguna indicación sobre cuál era su edad?
—Aún no puedo decirlo con mucha precisión, Roy —dijo ella, volviendo al cráneo y señalando—. La presencia de un tercer molar hace pensar que era adulto. La fusión de la clavícula medial sugiere que tenía más de treinta años. —Entonces señaló la pelvis—. La superficie auricular está en fase seis, lo que le situaría entre los cuarenta y cinco y los cuarenta y nueve. La sínfisis púbica está en fase cinco (eso es menos preciso, me temo), lo que le situaría en cualquier punto entre los veintisiete y los sesenta y seis años. El desgaste de los dientes corresponde más bien al extremo alto de ese rango de edad.
Señaló algunos puntos de la columna.
—Hay algunos osteofitos que también sugieren que se trata de un individuo de cierta edad. En cuanto a la raza, las medidas del cráneo hacen pensar en un caucásico, de origen europeo (o de la región europea), pero es difícil precisar más. Como observación general, las inserciones musculares pronunciadas, particularmente evidentes en el húmero, dan a entender que se trataba de un individuo fuerte y activo.
Grace asintió. Los restos óseos, junto a un par de botas de pesca del número cuarenta y tres algo mordisqueadas, habían sido descubiertos por casualidad en un túnel en desuso situado bajo el puerto principal de la ciudad, el de Shoreham. Grace ya tenía una idea bastante clara de quién era aquel hombre. Además, todo lo que le había dicho Joan Major se lo confirmaba.
Seis años antes, un capitán de la marina mercante estonia llamado Andrus Kangur había desaparecido después de atracar su barco de carga lleno de madera. La Europol llevaba varios años observando a Kangur, sospechoso de tráfico de drogas. La desaparición de aquel hombre no era necesariamente una gran pérdida para el mundo, pero eso no debía juzgarlo Roy Grace. Sabía que había un motivo probable. Según la información del Servicio de Inteligencia de la División, que, siguiendo un soplo, había tenido el barco bajo vigilancia desde su entrada en el puerto, Kangur había intentado jugársela al responsable de aquella carga, y no había sido muy listo a la hora de escoger a su rival: una destacada familia mafiosa de Nueva York.
Por las pruebas reunidas, y por lo que sabía Grace de su probable atacante, el desgraciado capitán había sido encadenado en aquella especie de mazmorra subterránea y le habían dejado allí, para que muriera de hambre o fuera pasto de las ratas. Cuando le encontraron, casi toda su carne y hasta los tendones y el pelo habían desaparecido. La mayoría de los huesos se habían ido amontonando unos encima de otros, o habían caído por el suelo, salvo los de un brazo y una mano, que colgaban intactos de una tubería de metal situada por encima y a la que estaban agarrados con una cadena y un candado.
De pronto sonó el teléfono de Roy.
Era un alegre y eficiente sargento de la comisaría de Eastbourne, Simon Bates:
—Roy, ¿eres el oficial al mando?
Inmediatamente, Grace se vino abajo. Ese tipo de llamadas nunca traían buenas noticias.
Había cuatro altos mandos en la División de Delitos Graves de la comisaría de Sussex, y estaban de guardia por turnos, una semana sí, tres semanas no. Su turno acababa el lunes a las seis de la mañana. «Mierda», se dijo.
—Sí, Simon, soy yo —contestó, con el entusiasmo con el que un paciente acepta que el dentista le extirpe la raíz de una muela. De pronto oyó un extraño ruidito en la línea, que duró unos segundos; algún tipo de interferencia.
—Tenemos una muerte sospechosa en una granja, en East Sussex.
—¿Qué datos me puedes dar?
El ruidito desapareció. Escuchó a Bates, abatido, viendo que el fin de semana se iba por el desagüe antes incluso de empezar. Cruzó una mirada con Cleo, que esbozó una sonrisa resignada, y al momento supo que entendía lo que pasaba.
—Voy para allá.
Colgó e inmediatamente llamó al secretario del comisario jefe, Trevor Bowles, para informarle de que parecía que tenían otro asesinato en el condado, y de que ya le llamaría más tarde para darle más detalles. Era importante mantener al comisario informado si aparecía un caso grave, igual que al subcomisario jefe y al subdirector de la división, para evitar correr el riesgo de que se enteraran de la noticia por un tercero o por los medios de comunicación.
A continuación llamó a su colega y amigo, el sargento Branson.
—Eh, colega, ¿qué pasa? —respondió Branson.
Grace esbozó una sonrisa al oírle hablando como un rapero, costumbre que había adoptado recientemente, de alguna película.
—Yo te diré lo que pasa: que nos vamos a la montaña.
8
Me he equivocado, zorra. Has tenido suerte. Pero eso no cambia nada. La próxima vez será la buena. Te pillaré, te metas donde te metas.
9
Larry Brooker conducía su Porsche negro descapotable, avanzando a trompicones por entre el tráfico de la hora punta. Era un 911 Carrera 4-S, y le gustaba nombrarlo a todo el que lo quisiera oír. Tenía que asegurarse de que la gente se enteraba de que se había comprado el 4-S, y no el 2-S, algo más barato, y que se había gastado unos veinticinco mil dólares extra en el freno cerámico. Detalles. Era un hombre de detalles. Los detalles no solo eran para el diablo. Los dioses del éxito también se fijaban en los detalles. Tenía que demostrar que era un ganador; la gente de su ramo no tenía tiempo para los perdedores.
Estaba hablando por el móvil, con una sonrisa que brillaba al sol de la mañana. Los ojos, enrojecidos tras una noche sin dormir, quedaban ocultos tras sus Ray-Ban, y su cráneo afeitado mostraba un sano bronceado californiano. Tenía cincuenta años, era bajo y delgado y hablaba rápido, marcando las sílabas; como un vídeo a cámara rápida.
Para los ocupantes de otros vehículos que avanzaban poco a poco, a su lado, tenía todo el aspecto del típico pez gordo del mundo del espectáculo de Los Ángeles. Pero, en el interior de aquel espacio protegido que era la carlinga tapizada de cuero de su Porsche, las cosas eran muy diferentes. Sus vaqueros raídos casi le venían grandes, de lo encogido que estaba. El sol brillaba en Ventura Boulevard y sobre su reluciente calva, pero desde luego no en su corazón. El sudor le caía por el cuello, haciendo que la camisa John Varvatos se le pegara al asiento. Aún no eran ni las nueve de la mañana y ya estaba empapado. Iba a ser un día duro, y no solo por el bochorno.
Había quien a Los Ángeles la llamaba Tinseltown, «la ciudad del oropel», porque allí casi todo era ilusorio, como los liftings de las estrellas que ya estaban de capa caída. Nada era permanente. Y, desde luego, en aquel momento no había nada permanente en la vida de Larry Brooker.
Siguió hablando por teléfono todo el camino hasta llegar a Universal Boulevard, y no paró ni siquiera cuando llegó al puesto de seguridad de los estudios. Aunque el viejo amargado que estaba de guardia le había visto mil veces, se lo quedó mirando como si fuera una caca de perro que hubiera llegado a la orilla arrastrada por la corriente, y así era como se sentía aquella mañana. El vigilante siguió el ritual de preguntarle el nombre y luego comprobó la lista, para después hacerle un gesto algo más respetuoso y abrir la barrera.
Larry aparcó en una de las plazas reservadas con la inscripción: «Reservado para Brooker Brody Productions».
Tal como sabía cualquier productor que tuviera oficina de uso gratuito en un estudio, uno es todo lo bueno que sean sus últimas producciones, y, a menos que se tenga la talla de Spielberg, nada garantiza la permanencia.
Colgó y se tragó un «¡vaya mierda!» que no llegó a decir en voz alta. El interlocutor de la llamada era Aaron Zvotnik, un empresario californiano que había ganado miles de millones con Internet y que había financiado sus tres últimas producciones. Ahora le acababa de exponer los motivos por los que esta iba a ser la última. Una forma ideal de empezar el día: que te quiten una financiación de cien millones de dólares.
Pero no es que pudiera echarle la culpa a Zvotnik. Las tres últimas películas habían sido un fracaso. Beso de sangre, en un momento en que las películas de vampiros no daban más de sí. Factor Génesis, cuando el mundo ya estaba aburrido de secuelas del Código Da Vinci. Y, más recientemente, el gran bluf de ciencia ficción Omega 3-2-1, que había tenido un presupuesto disparatado.
Anteriormente, tres costosos divorcios habían hecho mella en sus finanzas. La mayor parte de su casa era propiedad del banco. La financiera de su vehículo estaba intentando arrebatarle el Porsche. Y el abogado de su cuarta esposa intentaba quitarle a los niños.
Veinte años antes, tras su primer gran éxito, Beach Baby, todas las puertas de la ciudad se le abrían antes incluso de llegar. Ahora, tal como solía decirse en Hollywood, no tenía ni para ir a la cárcel. Aquel lugar no perdonaba. De ahí el viejo proverbio: «Sé amable con la gente cuando la vida te sonría... porque nunca sabes a quién vas a necesitar cuando vayas de bajada».
Pero por aquello no tenía que preocuparse. Cuando ibas de bajada en la ciudad del oropel, no importaba lo amable que hubieras sido con nadie. Te convertías en un apestado. En alguien a quien no devolver las llamadas. En un nombre garabateado en un post-it que acababa en la papelera. Te convertías en aire.
Los productores de cine como él eran como jugadores profesionales. Y todos los jugadores profesionales creen siempre que la suerte les va a cambiar la próxima vez que tiren los dados o que salga rodando la bolita por la ruleta. En aquel preciso momento, Larry Brooker no solo lo creía: lo sabía. El discurso del rey había sido un fenómeno mundial. La amante del rey también lo sería. Solo de pensar en el título ya le daban escalofríos de emoción. ¡Por no hablar del guion, que era fantástico!
Aquello tenía que funcionar.
El rey Jorge IV. Un espléndido Brighton, exteriores en Inglaterra. Sexo, intrigas, escándalo. No había que ser un genio para verlo. Habían negociado con Bill Nicholson, que había escrito Gladiadores, para que puliera el guion. Los diálogos de Nicholson eran brillantes. Todo en aquel proyecto era brillante. Jorge IV había vivido a lo grande, era amigo de Beau Brummell, vividor y hombre de mundo. Le gustaba ir a los combates de lucha y a las peleas de gallos, y no tenía problemas en mezclarse con los bajos fondos: era un hombre de su tiempo (o por lo menos eso decía el guion).
Se vio arrastrado a un matrimonio concertado, y las primeras palabras que le dijo el monarca a su compañero de correrías al ver a su prometida fueron: «¡Por el amor de Dios, amigo, dame una copa de brandy!».
Ya estaban en fase de preproducción, pero el proyecto corría el riesgo de venirse abajo por el mismo motivo por el que muchas producciones no acaban de recibir luz verde: el elenco de actores.
Brooker entró en la primera planta de aquel bloque de aspecto avejentado, donde estaban sus oficinas. Su secretaria, Courtney, inclinada sobre la máquina del café como un flexo, llevaba una faldita corta que dejaba a la vista sus finas piernas enfundadas en unos pantis. Aquello le despertó un repentino deseo carnal, a pesar de las promesas que se había hecho. La había contratado porque le gustaba muchísimo, pero hasta ahora no había conseguido nada con ella, entre otras cosas porque la chica tenía un novio como un armario que, como casi todo el mundo en aquella ciudad, buscaba su oportunidad en el cine.
La saludó con un alegre «Hola, guapa. Me muero por un café» y entró en su despacho, que era como una gran caja con olor a rancio, decorada con una bomba de gasolina BP de tamaño natural, un milloncete, varias macetas con plantas algo mustias y carteles de sus películas enmarcados. La ventana daba al aparcamiento.
Colgó su chaqueta Armani en una silla y se quedó de pie unos minutos, junto a la mesa, revisando el correo electrónico y el montón de post-its con mensajes. Sabía que era su última oportunidad, ¡pero qué oportunidad! Tenían a una gran estrella protagonista, pero les faltaba el actor que le sirviera de contrapunto. Aquello era lo único que importaba ahora mismo: encontrar a aquel hombre. Y eso era un gran problema. Tenían preparado a Matt Duke, el hombre del momento. Estaba a punto de firmar, pero dos noches antes se había puesto de coca hasta las cejas y se había estrellado con el coche en Mulholland Drive, y ahora le esperaban meses en el hospital, con múltiples fracturas y lesiones internas. ¡Maldito capullo!
Y ahora todo eran prisas para encontrarle un sustituto. La actriz protagonista, Gaia, tenía fama de difícil y exigente, y mucha gente se negaba a trabajar con ella. Si no empezaban a rodar dentro de tres semanas, los compromisos de la diva no dejarían tiempo para el rodaje y tendrían que esperarla otros diez meses. Eso, sencillamente, no podía ser; no disponían de margen para sobrevivir tanto tiempo.
Se sentó en el mismo momento en que su socio, Maxim Brody, entraba pesadamente en la habitación, apestando a humo como siempre. Parecía soportar una resaca terrible, y llevaba en la mano un café Starbucks del tamaño de un cubo. Mientras Larry Brooker, a sus cincuenta años, podría parecer una década más joven de lo que era, Brody, que tenía sesenta y dos, parecía tener diez más. Había sido abogado, y su cabello ralo, sus ojos llorosos y su gran mandíbula de sabueso le daban el aire de alguien que se pasa la vida cargando con los problemas del mundo.
Maxim, vestido con un polo rosa, vaqueros holgados y unas deportivas viejas, paseó la mirada a su alrededor con gesto desconfiado, como solía hacer, como si no se fiara de nada ni de nadie. Se sentó en el sofá que había en medio del despacho y bostezó.
—Tally te deja agotado, ¿eh? —dijo Brooker, incapaz de resistirse a la tentación de tomarle el pelo.
Brody se había casado por quinta vez, esta vez con una jovencita de veintidós años con unos pechos descomunales y un cerebro más pequeño que sus pezones, una aspirante a actriz que había conocido cuando era camarera en Sunset Boulevard.
—¿Tú crees que podría interpretar a la esposa oficial de Jorge IV?
—La esposa de Jorge IV era un cardo.
—¿Y qué?
—Vuelve a la realidad, Max.
—Solo era una idea.
—Ahora mismo necesitamos al actor protagonista. Necesitamos al maldito rey Jorge.
—Ya.
—Ya. ¿Estás aquí? ¿En el planeta Tierra?
Brody asintió.
—He estado pensando.
—¿Y?
Brody se sumió en uno de sus habituales silencios, que enfurecían a Brooker, porque nunca sabía si su socio estaba pensando o si su cerebro abotargado por las drogas había perdido el hilo momentáneamente. Sin el actor protagonista, toda la producción corría el riesgo de irse al garete, y el negocio les explotaría en las manos. En la época de la película, Jorge IV tenía poco menos de treinta años, y Maria Fitzherbert era seis años mayor. Así que Gaia era perfecta, aunque quizás algo delgada. Conseguir un actor principal de las características adecuadas y que fuera inglés, o que pudiera pasar por tal, estaba resultando aún más duro de lo que habían previsto. Se les estaban acabando las opciones. En su desesperación, habían ampliado el rango de búsqueda. ¡No estaban haciendo un biopic, por Dios! Aquello era una película, ficción. Jorge IV podía tener la edad o la nacionalidad que ellos quisieran. Además, ¿acaso toda esa realeza británica no era de origen extranjero?
Tom Cruise no estaba disponible. Colin Firth había dicho que no, al igual que Johnny Depp, Bruce Willis y George Clooney. Incluso habían intentado darle otro enfoque y le habían hecho una oferta a Anthony Hopkins, que había respondido con un seco «no» por medio de su agente. Aquello completaba la lista de los nombres más comerciales aptos para el proyecto, con lo que habían tenido que ampliar el radio de búsqueda. Ewan McGregor no quería trabajar fuera de Los Ángeles mientras sus hijos fueran pequeños. Clive Owen no estaba disponible. Y Guy Pearce tampoco.
—Gaia Lafayette se tira a un tiarrón. ¿Y si lo tanteamos? —propuso Brody, de pronto.
—¿Sabe actuar?
Brody se encogió de hombros.
—¿Y Judd Halpern?
—Es un borracho.
—¿Y qué? Mira, si contamos con Gaia como protagonista, ya tenemos la película vendida. ¿A quién le importa quién narices hace de Jorge IV?
—En realidad sí que importa, Maxim. Necesitamos a alguien que sepa actuar.
—Halpern es un gran actor: simplemente tenemos que encargarnos de mantenerlo lejos de la botella.
Sonó el teléfono. Larry lo cogió.
—Tengo a Drayton Wheeler en línea —anunció Courtney—. Es la quinta vez que llama.
—¿Quién es ese? Estoy reunido.
—Dice que es muy urgente, que tiene que ver con La amante del rey.
Tapó el auricular con la mano y se giró hacia su socio.
—¿Conoces a un tal Drayton Wheeler?
Brody negó con la cabeza, concentrado en la difícil tarea de quitarle la tapa a su gran vaso de café.
—Pásamelo.
Un momento más tarde, una voz al otro lado de la línea, agresiva y rabiosa, dijo:
—Señor Brooker, ¿es que no lee el correo electrónico?
—¿Con quién hablo?
—Con el escritor que le envió la idea de La amante del rey.
Larry Brooker frunció el ceño.
—¿Me la envió usted?
—Hace tres años. Le envié una propuesta. Le dije que era una de las historias de amor más grandes del mundo de las que no se había hablado hasta ahora. Según dicen en Variety y The Hollywood Reporter han iniciado la producción. Con un guion basado en una propuesta que me robó.
—Eso no lo creo, señor Wheeler.
—Esa historia es mía.
—Mire, dígale a su agente que me llame.
—No tengo un maldito agente. Por eso le estoy llamando yo.
Aquello era lo último que necesitaba: un capullo intentando sacar tajada de su producción.
—En ese caso, dígale a su abogado que me llame.
—Le estoy llamando yo. No necesito pagar un abogado. Usted escúcheme. Me ha robado la historia. Quiero que me pague.
—Pues denúncieme —respondió Brooker, y colgó.
10
Eric Whiteley recordaba cada segundo, como si fuera ayer mismo. Todo aquello le volvía a la mente cada vez que veía una noticia sobre acoso escolar, y ahora mismo sentía la cara congestionada. Aquellos diez niños sentados en el muro gritándole «¡Afi! ¡Afi! ¡Afi!» mientras él pasaba. Los mismos diez niños que se ponían siempre sobre el murete de ladrillo desde el inicio del segundo curso en aquel colegio que tanto odiaba, treinta y siete años antes. La mayoría tenían catorce años (uno más que él), pero un par de ellos, los más engreídos, eran de su edad y de su clase.
Recordaba la bolita de papel que le había dado en el cogote y a la que no había hecho caso, mientras él seguía caminando hacia la residencia, agarrando con fuerza los libros de Matemáticas y de Química que necesitaba para las clases de la tarde. Entonces recibió el duro impacto de un guijarro, que le dio en la oreja, y uno de ellos, que sonaba como Speedy González, gritó: «¡Buen disparo!», y todos se rieron.
Él había seguido adelante, aguantando el dolor, decidido a no frotarse la oreja hasta desaparecer de su vista. Tenía la sensación de que le habían hecho una herida.
—¡Afi se ha quedado de piedra! —gritó uno, y los demás volvieron a reírse.