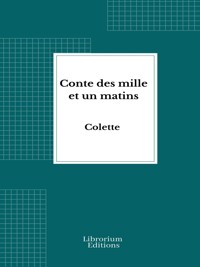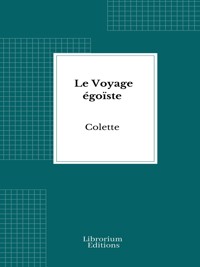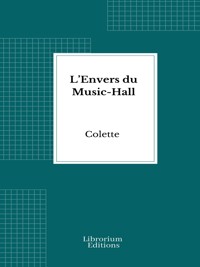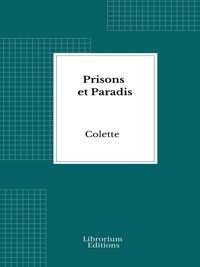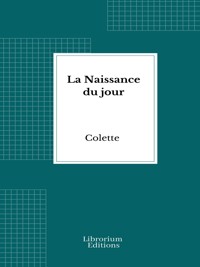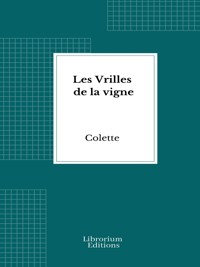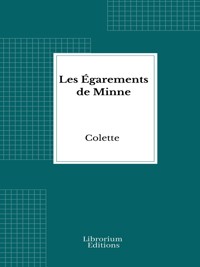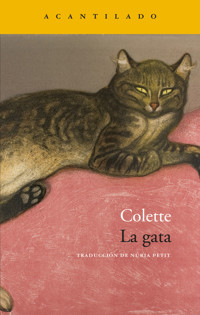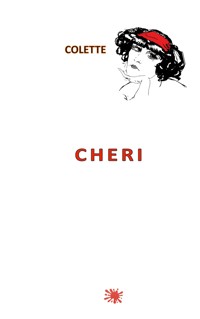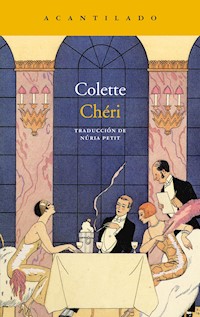
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Léa de Lonval, una atractiva cortesana, ha dedicado los últimos seis años de su vida a la educación amorosa de Fred Peloux, un joven apuesto, ensimismado y consentido a quien ha apodado Chéri. Cuando éste le confiesa que planea casarse por conveniencia, deciden poner fin a la relación. Sin embargo, Léa no había previsto cuán profundo es el deseo que la une a su amante, ni cuánto sacrificará al renunciar a él. En esta novela, una de las más admiradas de la autora, Colette explora las crueles trampas de los juegos de seducción, dinamita los estereotipos sobre lo femenino y lo masculino, y retrata con gran sagacidad e ironía la alta sociedad francesa de principios del siglo xx. "Devoré Chéri de una sentada. Qué tema tan maravilloso y qué inteligencia, dominio y comprensión de los secretos de la carne". André Gide
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLETTE
CHÉRI
TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS
DE NÚRIA PETIT
ACANTILADO
BARCELONA 2018
—¡Léa! ¡Dame el collar de perlas! ¿Me oyes, Léa? ¡Dame el collar!
No llegó respuesta alguna desde la enorme cama de hierro forjado y cobre cincelado que brillaba en la penumbra como una armadura.
—¿Por qué no me quieres dar el collar? Me queda tan bien como a ti. ¡Y hasta mejor!
Al oírse el chasquido del cierre, las blondas de la cama se agitaron y bajo la sábana asomaron dos magníficos brazos desnudos, de muñecas finas, cuyas delicadas manos se alzaron, perezosas, en el aire.
—Déjalo, Chéri, ya has jugado bastante con el collar.
—Me divierte… ¿Tienes miedo de que te lo robe?
Su silueta se recortaba en las cortinas rosadas de la ventana, por las que se filtraba la luz del sol, lo que le hacía parecer un elegante diablillo danzando entre las llamas del infierno. Sin embargo, cuando volvió pavoneándose a la cama vestido con el pijama de seda y las babuchas de ante, todo él volvió a ser blanco.
—No tengo miedo—respondió desde la cama una voz dulce y suave—, pero puedes romper el hilo del collar. Las perlas pesan.
—Y que lo digas—dijo Chéri, con consideración—. Quien te las haya regalado no te tomó el pelo.
De pie frente al espejo alargado que había entre las ventanas, contemplaba su reflejo: un hombre joven y apuesto, ni muy alto ni muy bajo y de cabello endrino, como el plumaje de un mirlo, le devolvía la mirada. Se desabrochó la camisa del pijama y descubrió su pecho, robusto y tupido, abombado como un escudo; el mismo fulgor rosado se apreciaba en sus dientes, en el blanco de sus oscuros ojos y en las perlas del collar.
—Quítate el collar—insistió la voz de mujer—. ¿No me oyes?
Inmóvil ante su reflejo, el muchacho reía por lo bajo:
—Que sí, mujer. ¡Sé perfectamente que tienes miedo de que me lo lleve!
—No es eso. Pero si te lo ofreciera, serías capaz de aceptarlo.
El joven corrió a abalanzarse sobre la cama:
—¡Por supuesto! Estoy por encima de los convencionalismos. Me parece una estupidez que un hombre acepte con gusto que una mujer le regale una perla en un pasador, o dos para los gemelos, y en cambio considere inaceptable que sean cincuenta…
—Cuarenta y nueve.
—Cuarenta y nueve, ya lo sé. Atrévete a decir que me queda mal. Di que soy feo.
Le dedicaba a la mujer de la cama una risa provocativa que dejaba al descubierto sus pequeños dientes y el reverso húmedo de sus labios. Léa se sentó en la cama:
—No tengo la menor intención. Primero porque no me creerías. Pero ¿es que no sabes reírte sin fruncir la nariz así? No estarás contento hasta que tengas la cara llena de arrugas, ¿verdad?
Él dejó de reír inmediatamente, relajó la frente y se acarició la barbilla con la habilidad de una vieja coqueta. Se miraban con aire hostil. Ella, acodada sobre la lencería y las sábanas de encaje; él, sentado a la amazona al borde de la cama, pensando: «¡Vaya una para hablarme de las arrugas que tendré!». Y ella: «¿Por qué se pondrá tan feo cuando se ríe, él, que es la viva imagen de la belleza?». Reflexionó un instante y terminó el pensamiento en voz alta:
—Es que pareces tan malo cuando estás alegre… Sólo te ríes por maldad, para burlarte de los demás, y eso te hace feo. A menudo estás feo.
—¡No es verdad!—gritó Chéri, irritado.
La rabia le cosía las cejas al arranque de la nariz, le engrandecía los ojos, que resplandecían con insolencia tras las pestañas, y hacía entreabrir la mueca casta y desdeñosa de sus labios. Léa sonrió al verlo como más le gustaba: primero rebelde y después sumiso, apenas maniatado pero incapaz de liberarse. Posó la mano en la joven cabecita, que, impaciente, se sacudió el yugo. Como quien calma a un animal, ella murmuró:
—Tranquilo, tranquilo… No pasa nada…
Él se dejó caer sobre el espléndido hombro de la mujer, acurrucándose contra ella en busca del familiar hueco que lo resguardaba de las largas mañanas y en el cual podía cerrar los ojos y conciliar el sueño una vez más, pero Léa lo rechazó:
—¡De eso nada, Chéri! Hoy comes en casa de nuestra Arpía Nacional, y son las doce menos veinte.
—¡¿Cómo?! ¿Hoy como en casa de la jefa? ¿Y tú?
Léa se deslizó perezosa al centro de la cama.
—Yo no, yo tengo fiesta. Iré a tomar el café a las dos y media, o el té a las seis, o un cigarrillo a las ocho menos cuarto… No te preocupes, le parecerá más que suficiente… Además, no me ha invitado.
A Chéri, que estaba de pie enfurruñado, se le iluminó la cara con socarronería:
—¡Ya lo sé, ya sé por qué! ¡Tenemos invitados de postín! ¡La bella Marie-Laure y el diablillo de su hija!
Los grandes ojos azules de Léa, que divagaban, se quedaron fijos:
—¡Ah, ya! Qué niña tan encantadora… No tanto como su madre, pero aun así… Venga, quítate el collar de una vez.
—Qué lástima—suspiró Chéri abriendo el cierre—. Quedaría muy bien en la canastilla.
Léa se incorporó apoyándose en un codo:
—¿Qué canastilla?
—La mía—dijo Chéri con una solemnidad burlesca—. Mi canastilla, la de mis joyas, la de mi boda…
Pegó un salto y cayó sobre los pies tras un correcto entrechat-six, abrió las cortinas de un topetazo y desapareció tras ellas gritando:
—¡El baño, Rose! ¡Llena bien la bañera, que hoy como en casa de la jefa!
«¡Estupendo!—pensó Léa—. Un lago en el cuarto de baño, ocho toallas empapadas y raspaduras de afeitado en la pila. Si tuviera dos cuartos de baño…».
Sin embargo, como había ocurrido en otras ocasiones, se percató de que para ello habría que suprimir un ropero y hacer más pequeño el tocador, así que, como en las otras ocasiones, concluyó: «Bien puedo aguantar hasta que Chéri se case».
Se volvió a acostar boca arriba y comprobó que la víspera Chéri había tirado los calcetines sobre la chimenea, el calzoncillo sobre el secreter y colgado la corbata del cuello de un busto de Léa. Sonrió a su pesar ante ese fogoso desorden masculino y entornó sus grandes ojos azules, de una serenidad infantil, en cuyos párpados aún lucían unas pestañas de color castaño. A los cuarenta y nueve años, Léonie Vallon, alias Léa de Lonval, se hallaba al final de una brillante carrera de cortesana con una economía saneada, de buena chica a quien la vida ha ahorrado las catástrofes más halagadoras y aflicciones más exaltadas. Ocultaba la fecha de su nacimiento, pero no le importaba confesar, dejando caer sobre Chéri una mirada de voluptuosa condescendencia, que había alcanzado la edad en la que una puede permitirse algún pequeño capricho. Le gustaba el orden, la lencería fina, los vinos añejos, comer bien sin derrochar. Había pasado de ser una muchacha rubia que levantaba miradas a convertirse en una rica cortesana madura sin llamar la atención sobre su persona ni presumir. Sus amigos recordaban un día en el hipódromo de Auteuil, hacia 1895, en que Léa le contestó al secretario del Gil Blas, que la había tratado de «querida artista»: «¿Artista? Por lo visto mis amantes son unos bocazas…».
Las mujeres maduras envidiaban la salud de hierro de Léa; las jovencitas, cuya vestimenta realzaba sus torsos de acuerdo con la moda de 1912, admiraban contrariadas su opulento busto. Y unas y otras envidiaban su idilio con Chéri. «¡Vaya por Dios!—decía Léa—. Pues no entiendo por qué. Que me lo roben. Yo no lo tengo atado, y sale solo». Lo cual no era del todo cierto, pues en el fondo estaba orgullosa de la relación—en ocasiones, por afán de sinceridad, la llamaba adopción—, que duraba desde hacía ya seis años. «La canastilla…—se repitió Léa—. Casar a Chéri… No puede ser, no es… humano… Darle una jovencita a Chéri… ¡es como echar una cervatilla a los perros! No tienen ni idea de cómo es».
Sostuvo en la mano, como si de un rosario se tratara, el collar que él había dejado caer sobre la cama. Ahora se lo quitaba siempre antes de acostarse, ya que Chéri, al que le encantaba jugar con las hermosas perlas por la mañana, se habría dado cuenta de que el cuello de Léa, más ancho que antaño, ya no era tan pálido ni tan terso. Se puso el collar sin levantarse y tomó un espejo de la consola que hacía las veces de mesilla de noche. «Parezco una jardinera—sentenció sin contemplaciones—. Una hortelana. Una hortelana normanda que se pone un collar camino del campo de patatas. Me sienta tan bien como una pluma de avestruz en la nariz. Y eso siendo educada».
Se encogió de hombros, severa con todo lo que no la satisfacía de sí misma: una tez lozana, sana, algo rubicunda; una tez de aire libre, que acentuaba el expresivo azul de sus ojos, de matices endrinos. Léa, orgullosa, aún indultaba la nariz: «¡La nariz de María Antonieta!—afirmaba la madre de Chéri, que nunca dejaba de añadir—: Y en dos años la pobre Léa tendrá el mentón de Luis XVI». La boca de dientes bien alineados, que casi nunca se reía a carcajadas, sonreía a menudo, de acuerdo con los grandes ojos de parpadeos lentos y escasos, una sonrisa cien veces alabada, cantada, fotografiada, una sonrisa profunda y confiada que no podía cansar.
En cuanto al cuerpo, «ya se sabe—decía Léa—que una buena figura dura mucho». Aún podía presumir de su cuerpo, níveo y rosado, dotado de largas piernas y de esa espalda estilizada que lucen las ninfas de las fuentes italianas; los hoyuelos de Venus y sus pechos firmes aguantarían, afirmaba Léa, «hasta mucho después de la boda de Chéri».
Se levantó, se envolvió en un salto de cama y corrió ella misma las cortinas. El sol de mediodía entró en la habitación rosa, alegre, demasiado adornada y de un lujo algo anticuado, con blondas dobles en las ventanas, faya de pétalos de rosa en las paredes, maderas doradas, luces eléctricas veladas de rosa y blanco, muebles antiguos tapizados con sedas modernas. Léa no renunciaba a esa habitación mullida ni a su cama, una obra maestra considerable, indestructible, de cobre y acero forjado, sobria y cruel para las espinillas.
«De eso nada—protestaba la madre de Chéri—, qué va a ser fea. A mí me gusta esta habitación. Es de época, tiene su estilo. Es muy La Païva».
Mientras se recogía el cabello, Léa sonrió ante esa alusión a la Arpía Nacional. Se empolvó rápidamente la cara al oír dos portazos y el choque de un pie calzado contra un mueble fino. Chéri volvía en pantalón y camisa, sin cuello postizo, con las orejas blancas de talco y de un humor pésimo.
—¿Dónde está mi alfiler? ¡Maldita sea! ¿Ahora birlan las joyas aquí?
—Marcel se lo ha puesto en la corbata para ir al mercado—dijo Léa muy seria.
Chéri, que no tenía sentido del humor, topó con la broma como una hormiga con un pedazo de carbón. Detuvo su paseo amenazador y no encontró otra respuesta más que:
—¡Maravilloso! ¿Y mis botines?
—¿Cuáles?
—¡Los de ante!
Léa, sentada al tocador, le dirigió una mirada muy dulce:
—¡Cielos!—insinuó con voz melosa.
—El día en que una mujer me quiera por mi inteligencia, sabré que estoy acabado—replicó Chéri—. Mientras tanto, quiero mi alfiler y mis botines.
—¿Para qué? El alfiler no se lleva con chaqueta, y ya te has puesto los zapatos.
Chéri pateó el suelo.
—¡Estoy harto, más que harto! ¡Aquí nadie me hace caso!
Léa dejó el peine.
—Pues vete.
Él se encogió de hombros y dijo con grosería:
—¡Eso dices ahora!
—Vete. Nunca me han gustado los invitados que se quejan de la cocina y que tiran la crema de queso contra los espejos. Vete a casa de tu madre, hijo, y no vuelvas.
Él no le sostuvo la mirada, bajó los ojos y protestó como un colegial:
—Bueno, ¿es que no puedo decir nada? ¿Me prestas por lo menos el coche para ir a Neuilly?
—No.
—¿Por qué?
—Porque yo salgo a las dos y Philibert tiene que comer.
—¿Adónde vas a las dos?
—A cumplir con mis deberes religiosos. Pero si quieres tres francos para un taxi… ¡Serás tonto!—dijo, zalamera, al cabo de un momento—, a lo mejor voy a tomar café a casa de tu señora madre a las dos. ¿No estás contento?
Él sacudió la cabeza como un torito.
—Me riñen, me dicen que no a todo, me esconden las cosas, me…
—¿No aprenderás nunca a vestirte solo?
Le quitó de las manos el cuello postizo y se lo abrochó; después le anudó la corbata.
—¡Ya está! Por favor, esa corbata violeta… En realidad, para la bella Marie-Laure y su familia ya está bien… ¿Y encima querías ponerle una perla? ¡Serás vulgar…! ¿Y por qué no unos pendientes?
Chéri la dejó hacer: estaba extasiado, dócil, indeciso, de nuevo presa de una pereza y un placer que hacían que le pesaran los párpados…
—Nounoune querida…—murmuró.
Ella le cepilló el pelo que caía sobre sus orejas, hizo bien la raya fina y azulada que partía el cabello negro de Chéri, le tocó las sienes con un dedo mojado de perfume y besó rápidamente, porque no pudo evitarlo, los labios tentadores cuya respiración percibía tan cerca. Chéri abrió los ojos, luego los labios, y le tendió las manos… Ella lo apartó:
—¡No! Es la una menos cuarto. ¡Vete de una vez, no quiero volver a verte!
—¿Nunca?
—¡Nunca!—le espetó ella riendo con gran ternura.
Sola, se sonrió orgullosamente, lanzó un suspiro entrecortado de codicia reprimida y escuchó los pasos de Chéri en el patio de la casa. Vio cómo abría la verja, la cerraba tras de sí y se alejaba a su paso alado, y cómo enseguida se cruzó con la mirada de admiración de tres modistillas que caminaban del bracete.
—¡Madre mía!… No es posible, seguro que no es de verdad… ¿Le preguntamos si se puede tocar?
Pero Chéri, indiferente, ni siquiera se volvió.
—¡El baño, Rose! Podemos olvidarnos de la manicura, se ha hecho tarde. Dame el traje azul, el nuevo, el sombrero azul, el del forro blanco, y los zapatitos de tiras… No, espera…—Léa, con las piernas cruzadas, se palpó el tobillo desnudo y bajó la cabeza—. Mejor dame los botines de cabritilla azul con cordones. Hoy tengo las piernas un poco hinchadas. Será el calor.
La doncella, una mujer mayor que llevaba una cofia de tul, le dirigió a Léa una mirada cómplice:
—Sí…, será el calor—repitió dócilmente, encogiéndose de hombros, como queriendo decir: «Ya se sabe… Nada es para siempre…».
Cuando Chéri se fue, Léa volvió a mostrarse enérgica, precisa, ágil. En menos de una hora se había bañado, frotado la piel con alcohol perfumado de sándalo, peinado y calzado. Mientras se calentaba la plancha de rizar, tuvo tiempo de examinar el libro de cuentas del mayordomo y de llamar a Émile, el criado, para mostrarle la mancha de vaho azul que había en el espejo. Escrutó la estancia con su experta mirada, que casi siempre daba en el blanco, y almorzó en una soledad gozosa, sonriendo por el Vouvray seco y las fresas de junio servidas sin cortar en una fuente de Rubelles, verde como una rana mojada. Un fino gourmet debió de escoger antaño, para este comedor rectangular, los grandes espejos Luis XVI y los muebles ingleses de la misma época, las diáfanas vitrinas, el aparador de patas alargadas, las sillas altas y robustas, todos de una madera oscura adornada con finas guirnaldas. Los espejos y unas piezas de vajilla de plata maciza proyectaban la abundante luz que entraba por las ventanas, y se salpicaban del verde de los árboles de la avenue Bugeaud. Mientras comía, Léa examinó el polvo rojo que aún cubría partes del tenedor tras el cincelado, y entornó los ojos para apreciar mejor el pulido de la madera. El mayordomo, de pie a sus espaldas, temía estas maniobras.
—Marcel—dijo Léa—, hace ocho días que la cera de los muebles está pegajosa.
—¿Usted cree, señora?
—Sí. Añádale aguarrás cuando la funda al baño maría, no cuesta nada. El Vouvray lo ha subido un poco pronto. Baje las persianas en cuanto haya recogido la mesa, fuera hace mucho calor.
—Bien, señora. El señor Ch… ¿El señor Peloux vendrá a cenar?
—Creo que sí… No quiero crème-surprise esta noche, que nos preparen solamente unos sorbetes de fresa. Sírvame el café en el boudoir.
Al levantarse, alta y erguida, con las piernas al aire bajo la falda pegada a los muslos, alcanzó a leer en la mirada contenida del mayordomo algo que no le desagradó: «Qué hermosa es la señora».
«Hermosa…—se decía Léa a sí misma mientras subía al boudoir—. No, ya no. Ahora tengo que llevar algún cuello o encaje blanco cerca de la cara y la ropa interior y el salto de cama de un rosa muy pálido. Hermosa… ¡Bah! Ya no me hace falta…».
Sin embargo, tras el café y los periódicos, no se permitió echar una siesta en el boudoir tapizado de sedas pintadas. Y al chófer le ordenó con expresión decidida:
—A casa de la señora Peloux.
Las alamedas del Bois, secas bajo el follaje de junio que el viento acababa de marchitar, la verja del fielato, Neuilly, el boulevard d’Inkermann… «¿Cuántas veces habré hecho este trayecto?», se preguntó Léa. Contó, luego se cansó de contar y, con paso sigiloso, espió desde la gravilla de la señora Peloux los ruidos procedentes de la casa. «Están en el porche», se dijo.
Se había vuelto a empolvar la cara y se había cubierto el rostro con un velo azul de rejilla casi tan imperceptible como la neblina. Cuando el criado la invitó a cruzar la casa, respondió:
—No, prefiero dar la vuelta por el jardín.
Un verdadero jardín, prácticamente un parque, circundaba una villa toda pintada de blanco, típica de las afueras de París. La villa de la señora Peloux era lo que se llamaba «una casa de campo» cuando Neuilly aún no formaba parte de la ciudad. Así lo atestiguaban los establos, convertidos en garajes, y las dependencias auxiliares que contaban con sus propias perreras y lavanderías, así como las dimensiones de la sala de billar, del vestíbulo y del comedor.
«La señora Peloux ha hecho una buena inversión—repetían devotamente las viejas parásitas que, a cambio de una cena y una copa de aguardiente, venían a jugar con ella al póquer o al bésigue. Y añadían—: Pero ¿dónde no invierte dinero la señora Peloux?».
Caminando a la sombra de las acacias, entre macizos flameantes de rododendros y arcos de rosas, Léa escuchaba un murmullo de voces, sobre el que se distinguía los chillidos nasales, como de trompeta, de la señora Peloux y las carcajadas secas de Chéri.
«Ese niño no sabe reír—pensó. Se detuvo un instante para distinguir mejor un timbre femenino que le era desconocido, débil, dulce, ahogado enseguida por la temible trompeta—. Ésa es la jovencita», se dijo Léa.
Aligeró el paso y llegó al umbral de una galería acristalada, desde donde la señora Peloux salió corriendo y gritando:
—¡Aquí está nuestra bella amiga!
Aquel pequeño tonel, la señora Peloux—mejor dicho, la señorita Peloux—, había sido bailarina desde los diez hasta los dieciséis años. En ocasiones, Léa buscaba en ella alguna reminiscencia del pequeño Eros rubio y regordete de antaño, más tarde la ninfa de simpáticos hoyuelos, pero de aquella época sólo conservaba los grandes ojos implacables, la nariz, a un tiempo delicada y firme, y el gesto coqueto con el que aún colocaba los pies en cinquième como los miembros del cuerpo de ballet.
Chéri, resucitado del fondo de una mecedora, besó la mano de Léa con una gracia natural, pero estropeó el gesto diciendo:
—¡Mecachis, te has vuelto a poner velo! No me gusta nada.
—¡Déjala en paz!—intervino la señora Peloux—. ¡A una mujer no se le pregunta por qué lleva velo!—Y, dirigiéndose a Léa, añadió con ternura—: No haremos carrera de él.
A la sombra dorada del estor de paja se habían levantado dos mujeres. La primera, vestida de malva, tendió la mano a Léa con bastante frialdad, y ésta la contempló de pies a cabeza.
—¡Dios mío, qué guapa estás, Marie-Laure, eres la viva imagen de la perfección!
Marie-Laure se dignó sonreír. Era una joven pelirroja de ojos castaños que deslumbraba sin gestos ni palabras. Señaló, como por coquetería, a la otra joven:
—¿No reconoces a mi hija Edmée?—preguntó.
Léa le tendió la mano a la muchacha y ésta no tardó en estrecharla.
—Tendría que haberte reconocido, querida, pero las colegialas crecen muy deprisa, y Marie-Laure sólo cambia para desconcertar cada vez más. ¿Estás de vuelta del internado definitivamente?
—¡Por supuesto, por supuesto!—exclamó la señora Peloux—. ¡Con todo este encanto y esta gracia, esta maravilla de diecinueve primaveras no puede estar encerrada eternamente!
—Dieciocho—corrigió suavemente Marie-Laure.
—¡Dieciocho, dieciocho! ¡Claro, dieciocho! Léa, ¿te acuerdas? Esta niña hizo la primera comunión el año en que Chéri se fugó del colegio, ¿no te acuerdas? Sí, mala pieza, te fugaste ¡y las dos estábamos que no sabíamos qué hacer!
—Lo recuerdo perfectamente—dijo Léa, intercambiando con Marie-Laure un gesto de la cabeza, algo así como el touché de los jugadores de esgrima que saben perder.
—¡Hay que casarla, hay que casarla!—prosiguió la señora Peloux, que nunca repetía una afirmación menos de dos veces—. ¡Todos iremos a la boda!
Batió los bracitos en el aire, y la muchacha la miró con ingenua consternación.
«Es la hija perfecta para Marie-Laure—pensó Léa, muy observadora—. Tiene, en discreto, todo lo que en su madre resulta ostentoso. El pelo fino, de un rubio ceniza, como empolvado, unos ojos tímidos que rehúyen la mirada ajena, una boca que contiene las palabras, las sonrisas… Todo lo que necesita Marie-Laure, aunque seguro que a pesar de todo la odia…».
La señora Peloux interpuso entre Léa y la muchacha una sonrisa maternal:
—¡Hay que ver lo amigos que se han hecho ya estos dos en el jardín!
Señalaba a Chéri, que fumaba de pie delante de la pared acristalada. Tenía la boquilla entre los dientes y la cabeza echada hacia atrás para evitar el humo. Las tres mujeres miraron al muchacho, que, aunque tenía la cabeza inclinada hacia arriba, los ojos entornados y los pies juntos e inmóviles, parecía una figura alada, planeando dormida en el aire… Léa no se equivocó al interpretar la expresión vencida y alarmada en los ojos de la joven. Se dio el gusto de provocarle un sobresalto tocándole el brazo. Edmée se estremeció, apartó el brazo y dijo con vehemencia en voz muy baja:
—¿Qué?
—Nada—contestó Léa—. Se me ha caído el guante.
—Vámonos, Edmée—ordenó Marie-Laure con displicencia.
La muchacha, callada y dócil, caminó hacia la señora Peloux, que exclamó batiendo las alas:
—¿Os vais ya? ¡Tan pronto! ¡Pero nos veremos! ¡Nos veremos pronto!
—Es tarde—dijo Marie-Laure—. Y además tú recibes muchas visitas el domingo por la tarde. Esta niña no está acostumbrada a alternar…
—Claro, claro—gritó con ternura la señora Peloux—, ¡ha vivido tan encerrada, tan sola!
Marie-Laure sonrió, y Léa la miró como diciendo: «¡Te toca!».
—… pero dentro de nada estaremos aquí de vuelta.
—¡El jueves, el jueves! Léa, ¿vienes tú también el jueves a comer?
—Sí—respondió Léa.
Chéri se había reunido con Edmée en el umbral de la galería y se mantenía a su lado, desdeñoso de toda conversación. Oyó la promesa de Léa y se volvió.
—Qué bien. Podemos ir de excursión—propuso.
—Claro, claro, es lo propio de vuestra edad—insistió la señora Peloux enternecida—. Edmée irá delante con Chéri, que conducirá, y nosotras iremos sentadas detrás. ¡Hay que hacer sitio a la juventud! ¡Hay que hacer sitio a la juventud! Chéri, tesoro, ¿serás tan amable de mandar que traigan el coche de Marie-Laure?