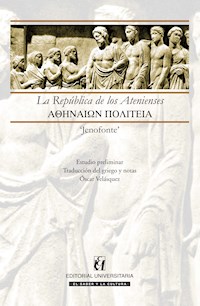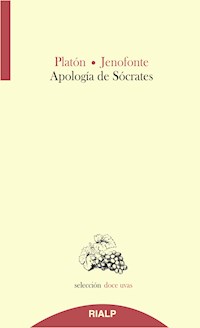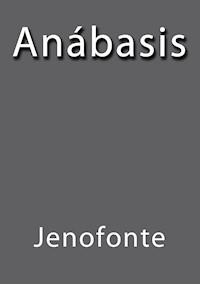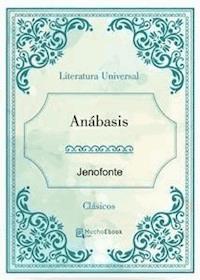Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Biblioteca Clásica Gredos
- Sprache: Spanisch
Jenofonte compone una imagen idealizada de Ciro el Grande, rey de Persia, con una intención didáctica y moralizante: mostrar en qué consiste y cómo se forma el gobernante virtuoso. En ello se advierte, como en Platón, el magisterio de Sócrates, maestro de ambos. Hijo de una Atenas que iba perdiendo su antiguo esplendor, Jenofonte (h. 430-354 a.C.) es uno de los mejores prosistas áticos y un muy lúcido testigo de su época. Aventurero y escritor, discípulo de Sócrates, apasionado de la historia, la educación, la equitación y la caza, trató todos estos intereses particulares en sus diversas obras. La Ciropedia ("educación de Ciro") es una suerte de novela de formación protagonizada por Ciro el grande, rey de Persia, de intención moral y didáctica, en el que Jenofonte se propone componer un "espejo de príncipes". Para ello crea un personaje idealizado, el perfecto estadista, gobernante y general, de hábitos un tanto espartanos y notable magnanimidad. Con ello el autor pone de manifiesto la influencia del magisterio de Sócrates, de quien fue discípulo, en su concepción de la educación para la virtud, la areté (concepción análoga a la que Platón argumentó en La República, escrita en la misma época). En su exposición del modelo, Jenofonte describe la constitución y el sistema educativo de Persia, preceptos y tácticas militares, y todo cuanto contribuye a la formación de un gran gobernante. Jenofonte supo amenizar su tratado ejemplarizante con una variada colección de recursos narrativos (cuento popular, biografía y romance), que se combinan con la narración política y militar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 108
Asesor para la sección griega: CARLOS GARCÍA GUAL .
Según las normas de la B. C. G., la traducción de este volumen ha sido revisada por EMILIO CRESPO GÜEMES .
© EDITORIAL GREDOS, S. A.
Sánchez Pacheco, 81, Madrid. España, 1987.
REF. GEBO221
ISBN 9788424931421.
INTRODUCCIÓN
1. PRIMERA APROXIMACIÓN A LA OBRA
Es evidente que el título, Ciropedia o Educación de Ciro1 , se ciñe solamente al libro I, ya que el resto de los libros tienen por objetivo presentar el ideal de caballero y soberano a partir de la figura ejemplar de Ciro. No obstante, Jenofonte, en el Proemio (I, 1, 6), establece tres aspectos fundamentales de su investigación sobre gobernante tan excepcional: linaje, cualidades naturales y educación. El autor se compromete a representar, en primer lugar, el devenir de su héroe (libro I); en segundo lugar, su modo de actuar, entendido como producto de ese devenir (libros II-VIII), poniendo de manifiesto que la personalidad del héroe no es más que el resultado del germen de su juventud. El título adquiere, por tanto, su total significado referido al conjunto de la obra 2 , que constituye una asistemática Summa de las ideas de su autor sobre educación, caza, equitación, política, moral y arte militar, que el propio Jenofonte había plasmado o iba a expresar más sistemáticamente en tratados especializados.
El libro I comienza con un capítulo cargado de consideraciones filosófico-políticas, el Proemio, donde el autor reflexiona sobre las muchas dificultades que implica gobernar y concluye que tal tarea, aunque ardua, no es imposible, ya que existió un hombre que fue capaz de hacerse respetar y amar por los súbditos de su vasto imperio: el persa Ciro. — En I 2 se pasa a referir los orígenes de Ciro: sus padres, sus cualidades innatas y la educación que siguió, aspecto éste que Jenofonte describe en detalle aludiendo al sistema perfectamente organizado que, según él, imperaba en Persia y que se basaba en una división en clases por edades, cada una con sus respectivas obligaciones. — En I 3 y 4 se narra de un modo anovelado la estancia del niño Ciro en la corte de su abuelo, el rey medo Astiages; sus ingeniosas ocurrencias, el cariño por su abuelo y por sus amigos, su paso a la adolescencia acompañado de dos experiencias que intencionadamente aparecen yuxtapuestas: su primera asistencia a una cacería y su primera participación en una empresa guerrera con una brillantez extraordinaria 3 , y, finalmente, su partida de Media rodeado del cariño de todos. — A su vuelta a Persia (I 5), Ciro prosigue su formación cívica y moral, distinguiéndose de los demás jóvenes por su celo en el cumplimiento de sus deberes. Pasado algún tiempo, el joven príncipe debe salir al frente de un ejército de persas en auxilio de los medos que, una vez muerto Astiages y entronizado su hijo Ciaxares, son amenazados por el Asirio y sus aliados. En el camino hasta la frontera con Media, que abarca I 6 en su totalidad, el padre de Ciro, Cambises, expone a su hijo con todo detalle las cualidades que deben adornar a un buen jefe militar y los conocimientos indispensables para obtener el celo y la obediencia voluntaria de sus hombres, prestando especial atención al cuidado de su higiene, salud y condición física, pero, sobre todo, de su espíritu. Especial interés tienen los consejos para conseguir la superioridad sobre el enemigo, siendo lícito tenderle emboscadas y engañarlo por medio de todo tipo de trucos 4 .
Los libros II y III, hasta III 3, 9, forman una unidad que comprende los preparativos previos a la contienda y las campañas de Armenia y Caldea. Ciro se manifiesta ya con todo el carácter de un jefe: resolviendo el problema de la falta de contingentes por medio del equipamiento de los soldados ordinarios con el mismo armamento que los de élite, estableciendo el modo de vida en las tiendas, organizando concursos y otorgando recompensas para fomentar la emulación (II 1 y 3). No faltan las anécdotas, generalmente graciosas, de la vida cotidiana en el ejército (II 2), como la del comensal glotón, la compañía con excesivo celo o el feo amante de Sambaulas. A continuación se narra la campaña de Armenia y su sometimiento (II 4-III 1), que tiene su punto culminante en el dramático diálogo entre el hijo del Armenio, Tigranes, quien intenta justificar y salvar a su padre, y Ciro, que se muestra muy generoso con los vencidos. La expedición de Caldea (III 2) concluye con la paz propiciada por el arbitraje de Ciro entre armenios y caldeos.
La narración de la campaña de Asiria es mucho más extensa (III 3, 9-VII 5, 36), ya que ocupa la mayor parte de la obra. Comienza con los prolegómena: los preparativos, el discurso exhortativo, la discusión entre Ciro y Ciaxares sobre la táctica que hay que seguir (III 3, 9-55); prosigue con la marcha contra el enemigo y la primera batalla, que otorga la victoria a los persas (III 3, 56-IV 1, 18). Ante las reticencias de su tío, Ciro se ve obligado a emprender la persecución del enemigo sólo con sus hombres y algunos voluntarios medos (IV 1, 19-24). Acto seguido, los hircanios, aliados de los asirios, se pasan al bando de Ciro y con él consiguen la derrota total de aquéllos (IV 2). El proyecto y consecución de una caballería persa por parte de Ciro, que encuentra su ejército minimizado frente a los medos de Ciaxares provistos de ella, ocupan tres capítulos (IV 3-5), en los que también se aprovecha para contrastar las figuras de Ciaxares, incapaz y celoso del éxito de su sobrino, y Ciro, emprendedor y triunfante. — La acogida de dos desertores del Asirio, el anciano Gobrias (IV 6) y Gadatas, el príncipe castrado por el Asirio (V 3, 8), y el comienzo del relato de la bella princesa cautiva siempre fiel a su esposo, Pantea, que despierta una fogosa pasión en su vigilante, Araspas, ocupan el final del libro IV y la mitad del V, que continúa con enfrentamientos armados de menor importancia de Ciro y sus aliados contra el Asirio y los suyos (V 4), y el encuentro entre Ciaxares, más envidioso que nunca, y Ciro, quien acaba convenciéndolo de que deponga sus infundados recelos (V 5). — Los libros VI y VII, hasta VII 1, 2, refieren los preparativos para la batalla de Sardes: la discusión sobre la conveniencia de proseguir la lucha enfrentando de nuevo a Ciaxares, en contra, y Ciro, a favor (VI 1, 1-11), los planes para pasar el invierno (VI 1, 12-25), la mejora de la caballería y de los carros (VI 1, 25-30), la fabricación de torres móviles (VI 1, 52-55), los entrenamientos para la lucha (VI 2, 4-8), la organización para la batalla inminente (VI 2, 23-41), el orden de marcha (VI 3, 1-4) y las últimas exhortaciones e instrucciones de Ciro (VI 4, 12-VII 1, 22). A lo largo de esta extensa narración, de corte técnico-militar, reaparece esporádicamente la historia de la pasión de Araspas por Pantea, hecho que Ciro aprovecha para enviar a aquél como espía para averiguar la formación de los asirios y sus aliados, haciendo creer a todos que lo destierra en castigo por su vulgar comportamiento con la cautiva (VI 1, 31-44 y 3, 14-20). El romántico relato se ve enriquecido por el paso del esposo de Pantea, Abradatas, a las filas de Ciro (VI 1, 46-51) y culmina con la emotiva despedida de los esposos antes de que él salga a la lucha (VI 4, 2-11). — Desde VII 1, 24 a VII 5 los acontecimientos se suceden con rapidez: relato de la batalla de Sardes (VII 1, 23-35), muerte de Abradatas a manos de los egipcios (VII 1, 29-32), victoria de Ciro y conquista de la ciudad (VII 1, 36-2, 14), encuentro de Ciro con el rey de Lidia, Creso (VII 2, 15-29), y suicidio de Pantea (VII 3, 4-16). — A partir de VII 4 hasta VII 5, 36 se narra la marcha hacia Babilonia dejando sometidos los pueblos que atraviesan: Caria, las dos Frigias, Capadocia y Arabia (VII 4). Se describen con todo detalle los planes para la conquista de la ciudad, el desvio del cauce del río Eufrates, que atravesaba Babilonia, para hacerlo practicable a los hombres (VII 5, 9-25) y la toma de la ciudad (VII 5, 26-36).
A continuación, se presenta a Ciro ya como soberano: asentado en Babilonia (VII 5, 37-69), granjeándose el favor de sus súbditos y tomando medidas para mantener la unidad del Imperio sobre la base de la práctica de la virtud (VII 5, 70-86). El libro VIII comienza con la organización de la corte (VIII 1, 1-8), prosigue con la organización del imperio (VIII 1, 9-2, 28) controlada por un monarca absoluto, Ciro, por medio de una extensa red de funcionarios y espías —los «oídos» y los «ojos» del Rey—, pero siempre resaltando que tal absolutismo era querido por sus súbditos, entre los que gozaba de la máxima popularidad. El relato del desfile real con toda su magnificencia completa la imagen de un Ciro en el culmen de su gloria (VIII 3, 1-34), lo que no impedía que conversara con un hombre del pueblo como Feraulas (VIII 3, 35-50), o se reuniera con sus amigos, a quienes colmaba de regalos y honores (VIII 4). Tras un capítulo que refiere sus viajes a Persia y Media con el fin de formalizar su enlace matrimonial con la hija de Ciaxares (VIII 5), en VIII 6 se vuelve a tratar el tema de la organización del imperio; Ciro establece una institución sin precedentes, la satrapía, para controlar las diversas provincias, así como un sistema racionalizado del correo.
El VIII 7 presenta a un Ciro ya anciano, próximo a morir en su cama de muerte natural, y rodeado de sus hijos, a quienes advierte sobre los peligros de la división; establece su sucesión, da sus últimos consejos y muere.
La obra concluye con el Epílogo (VIII 8), en que se describe la decadencia del imperio después de la muerte de Ciro, atribuyéndola a la pérdida de los valores morales que lo hicieron posible y contrastando la gloria pasada con la ruina actual 5 .
2A. CRONOLOGÍA
La coherencia que la Ciropedia presenta, tanto en el aspecto formal como en el de contenido —con la posible excepción del Epílogo, VIII 8, en donde se aprecia un cierto cambio de actitud del autor respecto a Persia—, hace inviable o, cuando menos, dificultoso todo intento de establecer una datación de cada libro por separado.
El comienzo de la redacción de la Ciropedia está, muy probablemente, relacionado con la vuelta del rey Agesilao a Asia (365), hecho que atrajo de nuevo la atención de Jenofonte hacia Persia. En cuanto a la fecha de su terminación, aunque se admita que la redacción se escalonó en varios años, sigue siendo objeto de controversia. Las fechas propuestas, basadas en gran medida en la consideración del Epílogo como auténtico o espurio y unido o no al conjunto, oscilan entre los años 380 y poco después de 360 6 .
Un análisis interno de la obra puede situarla de un modo aproximado. Por ejemplo, las alusiones indirectas al sistema espartano y a sus instituciones, cuando Jenofonte presenta el régimen socio-político de los homótimos persas 7 , la aproximarían a los años de su estancia en Escilunte (387-371); sin embargo, los sentimientos de Jenofonte no se muestran tan apasionados respecto a Esparta como en la época de la redacción de La República de los lacedemonios (ca. 387).
E. Delebecque 8 propone un método que procura una mayor exactitud cronológica partiendo de los pasajes en que el autor acude a la expresión «todavía en la actualidad», éti kaì nŷn, con la variante kaì nŷn éti, para indicar similitudes y contrastes entre el momento en que vivió Ciro y el contemporáneo del autor. En favor de la autenticidad de tales pasajes, considerados espurios por algunos editores (los mismos que juzgan apócrifo el Epílogo), hay que recordar que expresiones semejantes aparecen en otras obras del mismo autor 9 .
La argumentación de Delebecque se apoya en determinados contextos que presentan la fórmula en cuestión:
a)
Referencias a la corte del Rey, a la que Jenofonte nunca fue invitado 10 . Una información tan detallada del protocolo real persa puede proceder de uno de los delegados atenienses enviados a la Conferencia de Susa (367), probablemente León, que estuvo de vuelta en Atenas después de 366. Si la hipótesis es cierta, realmente el autor manejaba datos de última hora cuando emplea la fórmula «todavía en la actualidad».
b)
Alusiones a los reyes sucesores de Ciro 11 e, incluso, al «rey actual» 12 . En el primer caso, no parece referirse a los ocho reyes que ocuparon el trono después de Ciro el Viejo, ya que sólo pudo estar bien informado de los últimos: Darío II (424-404) y Artajerjes II (404-358). En cuanto a Artajerjes III (358-336), si se admite el año 354 como fecha de la muerte del autor, es muy improbable que llegara éste a tener noticias de su gobierno. Así pues, el «rey actual» no puede ser otro que el tan odiado Artajerjes II, contra quien, como sabemos por la Anábasis , Jenofonte apoyó a su hermano, Ciro el Joven, y, por otro lado, la fecha del comienzo del reinado de Artajerjes III, 358, puede tomarse como terminus ante quem de la Ciropedia .
c)
La mención a los carros troyanos 13 , utilizados «todavía en la actualidad» por los cireneos, y que fueron sustituidos por Ciro con un nuevo y original sistema de carros, podría responder a fuentes literarias 14 . Sin embargo, el conocimiento tan pormenorizado que presenta Jenofonte al respecto más bien debería relacionarse con la campaña egipcia (361-360) del rey espartano Agesilao, quien, antes de morir en las proximidades de Cirene 15 , debió de admirarse ante el tipo de carruajes empleado por los cireneos. Esta hipótesis señala el año de la muerte del espartano, 360, como terminus post quem de la obra.
d)
Por último, Delebecque resalta la atención prestada al papel jugado por los egipcios, especialmente a partir del libro VI, cuando Jenofonte se refiere a su armamento, a su formación dentro del ejército enemigo o a su valiente actuación en la batalla de los alrededores de Sardes 16 , que les valió, después de la derrota, la alianza de Ciro y la donación de las ciudades que sus descendientes «todavía en la actualidad» habitan 17 .
Tal interés del autor por los egipcios, que fueron sus adversarios en Cunaxa, parece responder a su deseo de exaltar la campaña egipcia de Agesilao 18 , a la que acabamos de aludir, y fija, como en la hipótesis anterior, la fecha de la muerte de Agesilao (360) como terminus post quem, al menos para el libro VI.
2B. EL PROBLEMA DEL «EPÍLOGO»
El último capítulo del libro VIII ha sido objeto de controversia por sus contradicciones con el conjunto de la Ciropedia . Mientras unos editores lo consideran sospechoso y otros apócrifo, para otros su autenticidad queda fuera de toda duda 19 . Si bien es cierto que el Epílogo presenta algunos rasgos disonantes con el resto de la obra, no hay que olvidar que también La República de los lacedemonios tiene un último capítulo que, aparentemente, contradice los anteriores. Convenimos con Jaeger en que es altamente improbable que en ambas obras hubiera sido introducida la misma modificación a posteriori por otro autor 20 .
La cuestión se plantea en torno a la causa de esas contradicciones. Si se entienden como elementos compensatorios del excesivo elogio a los persas patente en otros capítulos, con el fin de no herir la susceptibilidad de los griegos, es preciso recordar que las alabanzas a pueblos extranjeros no extrañaban ya al pueblo griego desde hacía tiempo. Si se consideran como una instigación a la conquista del Imperio Persa, hay que tener presente que no se encuentra en toda la obra una insinuación al respecto, a diferencia de las claras incitaciones del casi contemporáneo Panegírico isocrático. Delebecque 21 explica la supuesta incoherencia entre pasajes del Epílogo y otros capítulos —tales como el que alude al «actual» abandono de la práctica de la caza entre los persas, habiendo constatado anteriormente que las cacerías del Rey se siguen celebrando «todavía en la actualidad» 22 , o el que se refiere al «actual» desprecio por la equitación, habiendo dicho antes que los persas suelen ir a caballo «todavía en la actualidad» 23 —, sobre la base de que se trata de contradicciones sólo aparentes, ya que responden a un interés del autor por contrastar el pasado esplendoroso y la decadencia actual, y entiende que los «en la actualidad» del Epílogo proceden de una época en la que Jenofonte había cambiado de opinión respecto al mundo persa, a diferencia de los «en la actualidad» anteriores, producto de un momento en que el autor admiraba las costumbres y prácticas inauguradas por Ciro el Viejo. Esta especie de rectificación sería debida, por una parte, al deseo de Jenofonte de manifestar su odio por la persona de Artajerjes II 24 , quien, a su parecer, encamaba la decadencia del Imperio; de ahí la detallada descripción de la corte de Artajerjes, en la que reinaba la impiedad y la deslealtad 25 , aludiendo muy probablemente a la revuelta de las provincias occidentales del Imperio (362/61). Por otra parte, el autor pretende presentar a los atenienses, a modo de advertencia, el ejemplo de la decadencia de un país próximo, que, como Atenas, había gozado de gran esplendor mientras respetaba una serie de principios morales tradicionales, a cuyo abandono siguió la disolución política.
Delebecque, tras reconocer el sello del estilo de Jenofonte, tanto en el aspecto interno —vocabulario, uso de partículas— como en el externo —referencia a la traición de Tisafernes 26 , a la Anábasis27 o a determinados rasgos morales inconfundiblemente suyos 28 —, defiende la autenticidad del Epílogo como parte integrante de la Ciropedia y producto del desarrollo normal de la obra.
En cuanto a su datación, si se toman como terminus post quem los años 362/361, fecha de la revuelta de las provincias occidentales a la que alude indirectamente, puede verse que prácticamente coinciden con la fecha establecida supra para el resto de la obra (361/360, años de la campaña de Agesilao en Egipto). Por ello, sería improcedente suponer un intervalo de tiempo entre el Epílogo y los capítulos anteriores. Resumiendo, puede decirse que Jenofonte comenzó la Ciropedia poco después de la vuelta de Agesilao a Asia (365), incitado por este suceso que obligaba a dirigir la atención, una vez más, hacia Persia; se encontraba en el libro VI hacia el año 361, ya que a partir de él se encuentran resonancias de la revuelta de las provincias orientales y de la campaña egipcia de Agesilao, y terminó la obra antes de 358, año del advenimiento de Artajerjes III, a quien Jenofonte no tuvo apenas tiempo de conocer.
3. MODELOS Y FUENTES
La combinación que hace Jenofonte de material histórico y pseudohistórico complica el análisis de las fuentes, ya que la delimitación entre ambos no es clara. Esta dificultad se incrementa por la presencia de elementos no literarios.
3.1. EL ELEMENTO PERSA .
En primer lugar, la acción se desarrolla en Persia. La elección de ese escenario no es accidental. Jenofonte estaba muy sensibilizado con los problemas de la zona, como demuestra que se enrolara en el ejército que apoyaba a Ciro el Joven contra su hermano Artajerjes; tal interés responde a la corriente filoexótica que aparece en Grecia como efecto de la crisis moral subsiguiente a las Guerras Médicas 29 . De cualquier modo, es evidente que la Ciropedia contiene muchos elementos persas auténticos, procedentes, unos, de sus recuerdos y, otros, de sus lecturas, particularmente Heródoto.
Sobre la base de un análisis comparativo de la técnica narrativa, A. Christensen 30 ha resaltado el influjo de la épica irania en la Ciropedia, y concluye que la repetición de situaciones a lo largo de la obra —tales como las oraciones dirigidas por Ciro a los dioses 31 , o la reserva de una parte del botín para los magos 32 — es rasgo común a la epopeya irania. En su opinión, es en los diálogos donde se manifiesta la impronta del historiador griego, y en las historietas, que a menudo sazonan el relato, donde se deja sentir el estilo de los cuentistas iranios como Firdûsî 33 . Así, el trágico accidente de caza acaecido al príncipe asirio (IV 6, 3-6) recuerda al ocurrido a Ardašâr î Pâbhaghân 34 ; el episodio romántico de Araspas, Abradatas y Pantea (V 1; VI 1, 31-49) tiene extraordinarias similitudes con el apasionado amor recogido en el Šâhnâmâ; la trenodia de Pantea a la muerte de su esposo (VII 3, 8-14) recuerda a la de Tahmînagh 35 a la muerte de su hijo. La figura de Ciro como rey modelo y organizador de un imperio se asemeja a la de Ardašâr î Pâbhaghân 36 . Con todo, es en los últimos momentos de Ciro (VIII 7) donde Christensen ve más claro el paralelismo; en efecto, el Šâhnâmâ de Firdûsî, que conserva el esquema de las antiguas crónicas iranias, presenta los momentos finales del rey modelo regulando la sucesión, comunicando su testamento político y ordenando sus exequias tal como hace Ciro poco antes de morir.
Si bien el entusiasmo de Christensen lo lleva a caer en exageraciones, hay que reconocer que el elemento persa está presente en la Ciropedia, como lo atestiguan los nombres de los personajes y la alusión a las armas, vestimenta y costumbres persas. Sin embargo, estos elementos exóticos parecen, más bien, destinados a crear la ambientación de un relato de corte preeminentemente griego con decorado persa.
3.2. EL ELEMENTO ESPARTANO .
Menos superficial es el elemento espartano. En efecto, el consejo del Rey se ajusta al modelo de la Gerousía; la educación de los niños persas está calcada de la de Esparta, y los homótimos que rodean a Ciro no son más que una réplica de los homoîoi de La República de los lacedemonios.
¿Cuáles son las causas de esta aproximación de Jenofonte a un régimen tan opuesto al de su ciudad, Atenas? Por una parte, su experiencia en el ejército de mercenarios griegos que apoyaban a Ciro el Joven le sirvió para ponerse en contacto con soldados espartanos, por medio de los cuales pudo llegar a conocer sus instituciones políticas, que personalmente tuvo ocasión de comprobar, cuando, por su filolaconismo, sufrió el extrañamiento de su patria 37 y fue a vivir a Escilunte, en la Élide, a una finca que le regalaron los propios espartanos 38 . Por otra parte, las tendencias aristocráticas y guerreras que animan la ideología de Jenofonte tienen su realización más próxima en el sistema laconio, cuyo fin era convertir a los ciudadanos en los mejores guerreros por medio de una formación interior del hombre que acompañara al adiestramiento técnico y una firme educación política y moral 39 .
3.3. FUENTES GRIEGAS .
La mención más antigua de Ciro que se conserva en la literatura griega es de Esquilo, Persas 770 ss., pero no puede ser considerada como fuente de la Ciropedia en el sentido propio. Es, prácticamente, seguro que la figura del rey persa fue tratada en los Persiká de los logógrafos antiguos, como Carón de Lámpsaco, Dionisio de Mileto o Helánico, que pudieron ser consultados por Jenofonte. Más clara parece la relación con una de las obras de Antístenes 40 , Ciro, de la que sólo se conoce el título, ya que ideas propias de este filósofo cínico —tales como que la felicidad procede de la virtud basada en el conocimiento o la exaltación del «esfuerzo» (pónos )— aparecen reflejadas en la Ciropedia41 . Con todo, está fuera de dudas que las fuentes más cercanas para la figura del Ciro de Jenofonte son Ctesias (Persiká VII-XI 42 ) y Heródoto. Sobre esta base puede ser de utilidad clasificar la Ciropedia en bloques narrativos con el fin de ver el reflejo o el contraste —a menudo, Jenofonte se aparta de sus modelos, generalmente tratando de perfeccionar la imagen de Ciro— con las fuentes 43 :
a) Vida de Ciro hasta la toma de Media. — Tanto Jenofonte como Heródoto 44 presentan a Ciro procedente de estirpe real, como hijo del rey persa Cambises y Mandane, hija del rey medo Astiages; por el contrario, Ctesias 45 lo hace proceder de un bandolero de la estirpe persa de los mardos y de una pastora de cabras.
La relación de Ciro con Astiages aparece tratada de modo muy diverso por los tres autores. Heródoto 46 convierte a Astiages en fallido asesino de su nieto, Ciro, a quien manda matar por temor a perder el trono; gracias a una serie de peripecias realmente novelescas, el niño se salva, vuelve a la corte y acaba siendo reconocido por su abuelo, quien, aun creyendo conjurado el peligro, lo devuelve a sus padres. Posteriormente, Ciro subleva Persia contra Media, de la que era vasalla, captura a Astiages y se hace dueño del país. En el relato de Ctesias 47 , Ciro va a la corte de Astiages, que no es su abuelo, y desempeña allí distintos trabajos —portador de antorcha, escanciador, etc.—, hasta que consigue el favor del rey. Ante la sublevación de los cadusios, Astiages lo pone al frente de un ejército para someterlos; pero, en lugar de ello, se les une y, tras convertirse en su jefe, vence a Astiages y ocupa su trono. Tanto la versión de uno como la de otro difieren bastante de la que ofrece Jenofonte, que presenta, primero, a Ciro como nieto modelo y, después, como jefe del ejército persa que sale en ayuda de los medos 48 .
b) Campaña de Lidia. — Heródoto la presenta desdoblada en dos batallas, la de Pteria, de resultado indeciso, y la de Sardes, que supuso la toma de la ciudad y el apresamiento de Creso 49 . Después de la conquista de Lidia, el general Hárpago, comisionado por Ciro, procede a la campaña contra Jonia, Caria, Licia y otros pueblos de Asia Menor, que consigue someter 50 .
Jenofonte presenta novedades frente a los hechos históricos: en primer lugar, combina las campañas de Lidia y Babilonia, muy probablemente para concentrar la acción y magnificar el éxito de Ciro; en segundo lugar, adorna la batalla de Sardes con sucesos que nada tuvieron de históricos, como la muerte de Abradatas 51 , el esposo de la bella Pantea. La toma de la ciudad 52 se narra de manera muy similar a la de Heródoto; en cambio, las campañas de Caria y Asia Menor aparecen, más bien, como una pacificación y son llevadas a cabo, en lugar de por Hárpago, por un desconocido, Adusio 53 . Por último, Jenofonte minimiza, en favor de los griegos, la conquista persa de Jonia 54 .
c) Campaña de Babilonia. — Tras dedicar un largo excurso a la descripción de las murallas y los monumentos de la ciudad, Heródoto narra los trabajos para la desviación del cauce de dos ríos; primero el Gindes y después el Eufrates 55 , y finalmente la caída de Babilonia ante el prolongado asedio de los persas. El historiador subraya que se trata de la primera conquista de la ciudad para distinguirla de la llevada a cabo por Darío.
Por su parte, Jenofonte reduce la desviación del cauce de los dos ríos al de uno, el Eufrates, como siempre ad maiorem gloriam Cyri, a quien se atribuye la idea de esta stratḗgēma56 . Por lo demás, parece conocer bien el relato de Heródoto, ya que coincide con él en detalles tales como la duración de los trabajos en el río, que, en ambos, es de un año 57 , o la circunstancia de que Babilonia se encontrara en fiestas cuando fue tomada 58 .
d) Extensión del imperio de Ciro. — Mientras Heródoto presenta a Ciro como rey de los persas por derecho de sucesión, y de los medos, lidios, jonios, carios, licios y asirios por derecho de conquista, Jenofonte, ya en el Proemio 59 , hace una extensa relación de los pueblos que le debían obediencia: persas, medos, hircanios, sirios, asirios, árabes, capadocios, frigios, lidios, carios, fenicios, babilonios, bactrios, indios, cilicios, sacas, paflagonios, magadidas, jonios, chipriotas y egipcios. Es evidente que Jenofonte atribuye a Ciro la conquista de territorios sometidos posteriormente.
En el último libro alude, primero, sólo a seis satrapías 60 Arabia, Capadocia, Gran Frigia, Lidia-Jonia, Caria, Eolia-Pequeña Frigia, pero, poco después, hace referencia a la última extensión del imperio, completando así la lista de países sometidos 61 .
e) Matrimonio y muerte de Ciro. — Según Heródoto 62 , Ciro desposó a Casandane, hija de Farnaspes, noble aqueménida. Por su parte, Ctesias lo casa con una tía suya, Amitis, hija de Astiages 63 . Jenofonte presenta una versión distinta convirtiendo en su esposa a la hija de Ciaxares, seguramente con la intención de fortalecer las relaciones medo-persas 64 .
En cuanto a la muerte de Ciro, Heródoto reconoce que había muchas versiones, de las que escogió la más plausible: luchando contra los maságetas y sufriendo en su cadáver el ultraje de ser introducida su cabeza en un odre lleno de sangre humana 65 . No tan truculenta es la versión de Ctesias, que lo hace morir a consecuencia de una herida recibida durante una batalla contra los dérbices, pueblo del Irán oriental 66 . A Jenofonte 67 no le satisface ninguna de las dos versiones de sus predecesores, y prefiere hacerlo morir, ya anciano, en su palacio, dictando sus últimas disposiciones a la manera de los reyes de la tradición irania, como intuyó Christensen (cf. supra, 3.1).
Respecto a otros aspectos de la Ciropedia, tales como las lecciones de estrategia y táctica 68 por un lado, y las de dietética y medicina 69 por otro, parecen apuntar a que Jenofonte consultara literatura especializada en estos temas 70 .
4. TÉCNICA NARRATIVA
Jenofonte, en la Ciropedia, como en otras obras, opera con material procedente de otros escritos de su autoría, adaptándolo a su propósito literario, pero delatando en algunos detalles la formulación originaria. Por medio de esas constantes, consigue relacionar, por un lado, los distintos libros entre sí y, por otro, el conjunto de la obra con sus otros escritos. El hecho de que la narración no sea lineal y presente interrupciones o retardación de la acción no implica que los distintos elementos queden descolgados del hilo conductor o que no exista unidad en el conjunto; Jenofonte sabe entrelazar perfectamente los episodios y la acción principal, y tales variantes deben ser entendidas como recursos literarios encaminados a conseguir un clímax que incremente el impacto de la personalidad de héroe.
a) Discursos. — En total hay cuarenta y tres discursos, la mayoría de los cuales se sitúa en los momentos previos al inicio de la batalla. Su extensión es considerable, pero hay que tener en cuenta, por un lado, la licencia que puede permitirse el autor a la hora de manejar el tiempo a lo largo de la obra y, por otro, su función preparatoria para el lector, manteniéndolo en el máximo suspense para que se acreciente la fuerza narrativa de la escena suprema. También son frecuentes en la Anábasis, donde pone de manifiesto una elocuencia sobria, persuasiva y vigorosa; los discursos de la Ciropedia, en cambio, tienen un tono más sencillo, casi coloquial, y no son en absoluto pomposos ni excesivamente didácticos. Aunque la mayor parte de las veces son pronunciados por Ciro, en algunas ocasiones aparecen en boca de otros personajes, recurso que Jenofonte emplea para que sus sentimientos e ideas lleguen a todo tipo de gentes.
b) Diálogos. — Tratan, en general, los mismos temas que los discursos, pero presentan mayor dinamismo y expresividad, porque su estilo es más vivo, llegando a tomar a menudo la forma de una discusión animada con una carga dramática importante. Si bien el manejo de la dialéctica no adquiere las dimensiones geniales de Platón, la habilidad de Jenofonte en los diálogos es innegable. Baste recordar los mantenidos por: Ciro y Tigranes para decidir sobre la suerte del rey armenio 71 ; Ciro y Creso sobre las auténticas riquezas 72 ; Ciro y Ciaxares para convencer a éste de que su cólera no tiene justificación 73 ; Ciro y Araspas acerca del amor (con claras reminiscencias platónicas 74 ); Feraulas y un joven saca sobre la riqueza y la felicidad 75 .
c) Episodios anovelados. — Es donde Jenofonte despliega mayor ternura. Unas veces son escenas graciosas, incluso cómicas, como la de Ciro niño sentado a la mesa de su abuelo 76 , sus celos por el escanciador Sacas 77 , su inocente relato sobre la borrachera de su abuelo 78 , el ingenio de un enamorado de Ciro para recibir un beso suyo 79 . Después, ya como jefe del ejército, multitud de escenas divertidas en el campamento, como la del jefe que entrenaba con disciplina tan excesiva a sus hombres que, cuando envía a uno de los soldados en busca de una carta, marcha toda la compañía tras él por mantener la formación 80 ; o la del soldado ávido de comida, que no llega a probar bocado por su excesiva glotonería 81 ; o la del feo compañero del taxiarco Sambaulas 82 . Otras veces, son escenas serias, tristes e, incluso, patéticas, como la del joven príncipe armenio Tigranes que se encuentra ante la humillante rendición de su padre 83 , o las tristes historias de los nobles asirios, Gobrias y Gadatas, víctimas de la crueldad de su rey 84 . El relato de Creso 85 , rey de Lidia, que había poseído cuantiosas riquezas hasta su derrota ante Ciro, se asemeja mucho al de Heródoto 86 —si bien, en la Ciropedia, la clemencia de Ciro aparece desde el principio—; su consulta a los oráculos, especialmente al de Delfos, la referencia a sus dos hijos, uno mudo y el otro muerto en plena juventud, y, finalmente, su conversión en consejero de Ciro son pasajes vibrantes. No obstante, donde la narración adquiere dimensiones trágicas es en la historia de Araspas-Pantea-Abradatas, repartida entre los libros V, VI y VII: la pasión de Araspas por su prisionera, el paso del príncipe Abradatas, esposo de Pantea, al bando de Ciro, la tierna y emocionante despedida de los dos esposos, la muerte de Abradatas en el campo de batalla y, por último, la patética escena del suicidio de Pantea al enterarse de la noticia. El relato es en sí mismo una verdadera novela intercalada entre áridos pasajes de guerra para introducir variedad en la narración.
5. IDEOLOGÍA
5.1. INFLUENCIA E INTERRELACIONES.
a) Sócrates y la sofística. — El Ciro reflejado en la Ciropedia parece un discípulo de Sócrates. A menudo el lector se siente transportado al ambiente del Económico o de las Memorables, donde el maestro tiene gran protagonismo. En la Ciropedia, especialmente a partir del libro II, cuando los rasgos del rey bárbaro van desapareciendo, hay momentos en que parecería que es Sócrates, en vez de Ciro, quien habla 87 . De origen socrático, aunque frecuentemente a través de Platón, son muchas de las doctrinas reflejadas en la Ciropedia: la inmortalidad del alma, la virtud o la relación entre la ignorancia y la injusticia 88 . Pero donde el autor manifiesta mejor la ferviente admiración que sentía por su maestro es en el pasaje en que Ciro pregunta al príncipe armenio Tigranes por el sofista que le educaba, cuyo nombre no menciona; el amor a su recuerdo y el dolor por su injusta pérdida reflejan los sentimientos reales del autor respecto a Sócrates 89 .
En cuanto a la influencia de la sofística 90 , hay que señalar que no es tan clara como en las Memorables o el Económico, pero se deja sentir en la estructura del discurso y en la referencia a temas tratados por los sofistas; por ejemplo, la alusión a la dificultad que entraña el camino de la virtud, o el interés por la agricultura 91 , procedentes ambos temas de Pródico, o el «maestro de jóvenes» que enseña el engaño lícito 92 , trazado previamente por Gorgias.
b) Cinismo. — Antístenes, fundador de la escuela, ejerce un innegable influjo en Jenofonte, quien le ha levantado un hermoso monumento en el Banquete para manifestar el respeto que este pensador le inspiraba. Constantes ideológicas, como la conveniencia de alcanzar la «autosuficiencia» (autárkeia), base de toda virtud, la exaltación del «esfuerzo» (pónos), o la admiración por la figura de Ciro, son de cuño cínico 93 .
c) Platón. — Las similitudes entre las ideas del fundador de la Academia y Jenofonte son evidentes, especialmente en lo relativo a la educación, la división del trabajo 94 , la inmortalidad del alma 95 , o las partes que la constituyen 96 . Ambos autores eran discípulos de Sócrates y sus coincidencias van más allá de las enseñanzas del maestro, aunque existían asimismo notorias diferencias 97 . El contraste entre ambos se manifiesta aún más claramente a la hora de concebir la ciudad ideal. Aulo Gelio 98 recoge la tradición de que Jenofonte escribió su Ciropedia como réplica al comienzo de la República, entendiendo como tal aproximadamente los dos primeros libros (duo fere libri); sin embargo, Aulo Gelio no refiere los nombres de los autores que sostenían esa opinión ni aporta argumentos que la apoyen 99 .
La crítica no se pone de acuerdo a la hora de aceptar la hipótesis de la influencia directa de la República sobre la Ciropedia, pues, mientras unos la consideran solamente posible 100 , otros la dan por segura 101 . Con todo, el conocimiento de la República por parte de Jenofonte viene avalado por la similitud de conceptos y términos: la creencia de que el alma manifiesta su carácter divino durante el sueño, al liberarse del cuerpo, parece sacada del pasaje de la República en que el hombre se abandona al reposo para acudir a la verdad 102 . La idea de que el arrojo del soldado se acrecienta cuando defiende lo que más aprecia 103 , la conveniencia de no devastar los campos del vencido 104 , el símil del pastor-rey 105 o el de la colmena 106 están presentes también en la República.
No obstante, las diferencias entre ambas obras son grandes. Mientras Platón ofrece una formación fundamentalmente intelectual al futuro gobernante, Jenofonte se centra en el aspecto práctico 107 , quizá porque no posee la capacidad de abstracción de su oponente. En lo que concierne a las mujeres, el planteamiento de ambos autores es radicalmente distinto: Platón las hace partícipes en el trabajo y la guerra, y propone la comunidad de mujeres y de hijos 108 , entendiendo como única familia la ciudad; Jenofonte, en cambio, manifiesta un distanciamiento respetuoso hacia la mujer, y ensalza el amor conyugal en el breve relato de Tigranes y su esposa 109 y, sobre todo, en el de Abradatas y Pantea 110 . Ciro jamás se aprovecha de los derechos de conquista sobre las mujeres del vencido 111 , y se muestra favorable a la institución del matrimonio al preparar el de sus amigos 112 y casándose el mismo 113 . Respecto a los hijos y al amor filial, Jenofonte, en claro contraste con Platón, demuestra una cierta ternura, que se refleja en pasajes como el de Gobrias y el dolor por la muerte de su hijo 114 o el de Creso abrumado por las desgracias de sus hijos, uno mudo y el otro muerto «en la flor de la edad» 115 . Quedan, pues, muy lejos las mujeres y los niños que asoman de vez en cuando a la Ciropedia de las inhumanas mujeres de la República y de los niños sacrificados por el bien de la ciudad. Esa humanidad de Jenofonte puede entenderse como reflejo, por un lado, de su apacible vida conyugal con Filesia y, por otro, de la dolorosa pérdida del hijo de ambos, Grilo, en Mantinea, frente a un Platón que no fue ni esposo ni padre 116 .
En cuanto a la relación entre la Ciropedia y Las leyes117 , está claro que Platón, en su última obra, critica la educación de los persas por considerarla de corte femenino y dirigida por las mujeres sin ayuda de los varones, alejados por la guerra 118 . No cabe duda de que se trata de un ataque a las teorías pedagógicas de Jenofonte; incluso llega a decir: «Adivino, pues, por lo que toca a Ciro, que fue buen general y amante de su patria, pero que no se ocupó nada de su recta educación y que no prestó en absoluto atención al gobierno de su casa» 119 , pareciendo replicar tanto a la Ciropedia como al Económico. No obstante, pueden encontrarse también similitudes entre la Ciropedia y Las leyes, por ejemplo, en cuanto a la conveniencia de la práctica de la caza como preparación para la guerra 120 , o en cuanto a la ignorancia política 121 , pero, principalmente, al constatar ambos autores la incapacidad de los sucesores de Ciro 122 .
d) Isócrates. — Las ideas fundamentales del A Nicocles y las de la Ciropedia, especialmente en lo relativo a la tipificación de los deberes del buen gobernante, coinciden hasta tal punto que la obra de Jenofonte parece el desarrollo de la del orador, ya que, si se admite la fecha de 370 123 para el A Nicocles, éste es anterior a la Ciropedia. Aún más claro es el paralelismo entre la Ciropedia y el Evágoras isocrático, elogio a un personaje altamente idealizado, cuya vida es la realización de unos principios morales básicos. Una vez más, la fecha de composición de la obra de Isócrates es anterior a la que se le atribuye a la Ciropedia, ya que oscila entre 370 y 365 124 . Es muy posible, pues, que Isócrates mostrara el camino a Jenofonte al trazar un programa de educación del príncipe acompañado de elogio, si bien es verdad que la Ciropedia mejora y amplía su modelo procediendo con mayor libertad en el tratamiento de un héroe perteneciente a la historia legendaria.
5.2. LA «CIROPEDIA »: REFLEJO DE LA VIDA Y DEL PENSAMIENTO POLÍTICO DE JENOFONTE .
Ya hemos señalado la importancia de la experiencia personal del autor para la confección de su obra. En su estancia por tierras asiáticas, Jenofonte recogió numerosas tradiciones orales relativas a la figura de Ciro el Viejo; de ahí la frecuencia de expresiones tales como «dicen» o «se dice» 125 . Anécdotas e incidencias de la «Expedición de los Diez Mil», en la que participó y a la que había dedicado la Anábasis, asoman con frecuencia en la Ciropedia: los muchos recuerdos de fallos y fracasos de la campaña aparecen prevenidos, evitados o corregidos. Así, sus advertencias sobre la deslealtad de los persas se fundan en la traición de Tisafernes 126 , el interés por la alineación de las tropas responde al deseo de corregir los fallos de la batalla de Cunaxa 127 y la consideración de la dificultad que entraña la acción de equipar los caballos durante la noche es fruto de la experiencia relatada en la Anábasis128 . A menudo el autor parece trasladar la acción de la Ciropedia a los momentos vividos durante la expedición: así, cuando se refiere a las túnicas de color púrpura de los soldados, en realidad está pensando en las túnicas que llevaban los soldados de Ciro el Joven 129 , y cuando alude a los egipcios en la batalla de Timbrara, está recordando la presencia de soldados egipcios en Cunaxa 130 : los parajes que recorre Ciro en Lidia o Armenia le eran familiares a Jenofonte, porque los había atravesado durante la Expedición de los Diez Mil; el lento avance de Ciro el Viejo hacia Babilonia en varias etapas, está prácticamente copiado de la marcha de Ciro el Joven hacia el Este 131 . En cuanto a la figura de Ciro el Viejo, no pasa inadvertido que tiene claras huellas de Ciro el Joven, a quien el autor conoció personalmente y cuyas virtudes resaltó en la Anábasis132 . No en vano se ha llegado a decir que la Ciropedia era menos una historia de Ciro el Viejo que el sueño de lo que hubiera hecho Ciro el Joven de haber vencido, o que la Ciropedia es una teoría de ideas políticas y militares suscitada por la Anábasis en el pensamiento de Jenofonte 133 .
Respecto a las ideas políticas que aparecen reflejadas en la obra, armonizan perfectamente con las de La República de los lacedemonios y aplican al Estado las referidas al gobierno de la casa en el Económico. De hecho, el régimen político de la Persia de la Ciropedia poco tenía que ver con la realidad histórica, ya que se manifiesta como una oligarquía plutocrática tal como la entendía Sócrates en las Memorables134 . A nadie debe extrañar que se elija este régimen en lugar del democrático: en Atenas la democracia radical se había quedado sin defensores después de haberse cometido en su nombre tantos excesos y errores, el más transcendental de los cuales fue la condena de Sócrates. De ahí que el pensamiento político del siglo IV prefiera sistemas oligárquicos puros, como el propuesto en el siglo v por el viejo oligarca; oligarquías moderadas, como las de Isócrates y Jenofonte, que representan el tercer partido, el de Terámenes, o las democracias moderadas representadas por Hiperides, Esquines y Demóstenes 135 .
Por encima de esa oligarquía moderada compuesta por los homótimoi, Jenofonte presenta un monarca «constitucional» 136 , Cambises, quien, como dice Mandane, «no tiene como medida su voluntad, sino la ley» 137 ; se trata, pues, de un sistema mixto, por un lado oligárquico y por otro monárquico 138 . No obstante, cuando, en el libro VIII, Ciro se manifiesta como soberano, no se comporta como un monarca «constitucional», sino absoluto. ¿Responde esta transformación a un cambio ideológico del autor durante la redacción de la obra, o se trata de una incoherencia interna a favor de su falta de unidad? Más bien parece responder al interés del autor por marcar la diferencia entre el gobierno de Cambises, que se ceñía a un reino de fronteras más o menos amplias, y el de Ciro, que, como queda esbozado en el Proemio, abarcaba un gran imperio. Jenofonte, a diferencia de Platón, no se interesa por el gobierno de una ciudad o de un reino, sino por el de un imperio, lo que constituye uno de los rasgos originales de la obra como precursora de conceptos que serán propios del helenismo.
5.3. «PAIDEÍA ». EL IDEAL DEL SOBERANO .
Si, como está generalmente admitido, el centro de interés de la obra de Jenofonte es la preocupación pedagógica 139 , aún puede afirmarse con mayor énfasis en el caso de la Ciropedia, cuyo protagonista aparece muy idealizado con el fin de encarnar el prototipo del soldado excelso y del soberano justo que mantiene su autoridad sobre un vasto imperio por obra de sus cualidades innatas y la paideía recibida 140 . En esta obra más que en otras se habla de la educación como medio para alcanzar la aretḗ, como fuerza creadora del poderío persa. Lo que extraña al lector es que el paradigma propuesto no corresponde a un griego, sino a un persa. Hay que tener en cuenta que, en la Grecia del siglo IV , el concepto de «griego» comienza a aplicarse a residentes de más allá de los límites de la Hélade. No en vano Isócrates constata que los pueblos que participaban de la paideía reciben el nombre de griegos con mayor propiedad que los propios griegos 141 . Jenofonte, participando del mismo criterio, hace una mezcla perfecta de la kalokagathía griega con la aretḗ persa, si bien señala el contraste entre la educación griega, basada en el individualismo, y la persa, vinculada a la comunidad 142 . La estricta división de la sociedad en clases y el sistema militarista, unido a un régimen de vida sobrio fundamentado tanto en la práctica de la continencia y de la obediencia como en el fortalecimiento físico, debían sonar extraños al público ateniense. Mucho más próximos le parecerían los valores cívicos y morales que Jenofonte atribuye a los persas: el respeto a las leyes, el amor a la patria y a la libertad, así como la importancia dada al buen ejemplo 143 .
Cabe preguntarse si el autor sólo pretendía exponer sus teorías educativas y políticas o si tenía intención de llevarlas a la práctica. Parece verosímil que Jenofonte con esta obra se propusiera promover entre los círculos cultos de su ciudad la comprensión hacia un estado guerrero 144 . Por otra parte, no hay que olvidar que él mismo participó en la sublevación de Ciro el Joven contra su hermano Artajerjes II, símbolo de la decadencia persa, en la idea de que, si la revuelta triunfaba, Ciro el Joven traería consigo el renacimiento de los antiguos ideales de Ciro el Viejo unidos a las mejores fuerzas del helenismo. Sobre esa base, Jenofonte atribuye a su protagonista una serie de cualidades que considera indispensables para el correcto ejercicio del poder, partiendo de la concepción socrática de la virtud, del modelo de Isócrates y, sobre todo, de las virtudes cardinales platónicas. No obstante, su perspectiva difiere de la del autor del Panegírico, pues, mientras éste establece en sus obras las mismas virtudes que aparecen en la Ciropedia desde la proximidad del consejero, Jenofonte lo hace desde el distanciamiento propio del historiador. También su enfoque es distinto del de Platón, ya que no parte de la dialéctica filosófica como él, sino de la necesidad práctica de encontrar la personalidad capaz de detentar el podér en el máximo de espacio y de tiempo —en el caso de Ciro, sobre un vasto imperio y en el amplio período que cubre desde su juventud hasta su muerte—, habida cuenta de la inestabilidad inherente a la mayor parte de las formas de gobierno. Jenofonte no presta atención a la naturaleza del Estado o a su constitución política y prefiere detenerse en anécdotas o excursos sobre cuestiones estrictamente militares.
Procede ahora analizar las cualidades del soberano ideal trazado por Jenofonte 145 .
a) En primer lugar, la «piedad» (eusébeia). Ya en el comienzo, el padre de Ciro, Cambises, le aconseja ser respetuoso con los dioses y no ir jamás en contra de sus preceptos 146 . Ciro obedece y, cada vez que emprende una nueva acción, se encomienda a la divinidad o, si la empresa se ve coronada por el éxito, se lo atribuye a su auxilio 147 . No es una piedad ritual la de Ciro, simplemente reflejada en la celebración de unos sacrificios y libaciones, sino una piedad basada en la profunda convicción de que constituye uno de los pilares fundamentales del imperio; de ahí que en el Epílogo relacione expresamente la decadencia del poderío persa con el abandono de esta virtud 148 . El interés de Jenofonte por resaltar el origen divino de la estirpe de Ciro 149 procede del deseo de legitimar su papel de monarca absoluto. Esta legitimación de la monarquía tiene precedentes y paralelismos en la literatura griega: Homero presenta a menudo el epíteto diogenḗs «nacido de Zeus» acompañando al nombre de los reyes 150 ; también para Píndaro la virtud del atleta vencedor es divina, e Isócrates, por su parte, considera a Evágoras como un dios entre los hombres 151 . Así pues, para Jenofonte, el punto de partida para convertirse en un anér kalós k’agathós es la procedencia divina, a diferencia de Platón, para quien llegar a ser semejante a los dioses es la máxima aspiración 152 .
b) En segundo lugar, se le atribuye la «justicia» (dikaiosýnē), principal meta de la educación de los persas 153 , en claro contraste con la educación ateniense, que se centraba en el aprendizaje de la grammatikḗ tékhnē. Esta virtud es, además, el fundamento del Estado, y es inseparable del respeto a las leyes y del principio de la igualdad de derechos para todos los persas garantizada por la monarquía. El soberano encarna las leyes: es una «ley con ojos» 154 . Muy semejantes son el juicio de Isócrates, que considera las palabras del rey como leyes 155 , y el de Platón, quien atribuye al buen legislador el conocimiento de la ley eterna, por lo que puede descuidar las leyes escritas 156 .
c) La tercera cualidad con la que el autor adorna a Ciro es el «respeto» (aidṓs), cualidad obligada del héroe homérico 157 , a cuya desaparición Hesíodo atribuye la pérdida de buena conciencia en el mundo 158 y que considera Platón como base del arte político en pie de igualdad con la justicia 159 .
d) En relación con su entorno, Ciro manifiesta su «generosidad» (euergesía), no concebida sólo como ayuda material, sino como actitud fundamental del hombre 160 . En inscripciones de ca. 450, el calificativo euergétēs «benefactor», aparece junto a próxenos «protector»; ambos conceptos encajan perfectamente con la idea de soberano padre que refleja la Ciropedia. Jenofonte presenta como partes integrantes de la euergesía otras cualidades más concretas: la philanthrōpía, la philomathía «amor al estudio», y la philotimía o «avidez de gloria» 161 .
e) De modo muy similar habría que entender otra de las cualidades de Ciro, la mansedumbre, la «dulzura en el trato» (praótēs)162 , término que todavía no aparece en Homero, pero que en el siglo IV se convierte en consigna de la democracia moderada.
f) Muy relacionada con esta última se encuentra la «obediencia» (peithṓ), elemento básico de la paideía, de los jóvenes persas 163 con vistas a que más tarde sean soldados disciplinados 164 . El símil de las abejas ilustra la necesidad social de esta virtud, fundamento de la eukosmía165 .
g) Por último, ha de hacerse referencia a una de las cualidades en la que Jenofonte hace mayor hincapié 166 : la «continencia» (enkráteia), indispensable para poder soportar las fatigas, el hambre y la sed. Esta virtud, que distinguía a los persas del resto de los pueblos, especialmente de los medos 167 , no aparece todavía en Homero y, cuando asoma a la tragedia, lo hace referida a algún elemento exterior al sujeto 168 ; Platón es el primero que la aplica al dominio sobre uno mismo 169 y así también la interpreta Jenofonte, aunque dándole mayor énfasis, ya que se presenta como fundamento del estado y del imperio 170 .
6. LENGUA Y ESTILO
La lengua y el estilo de Jenofonte gozaron de admiración en la Antigüedad, Su dulzura aparece reflejada en el apelativo que le aplica el Léxico Suda: «abeja ática», a lo que ya aluden Cicerón, al decir que su estilo es más dulce que la miel 171 , y Diógenes Laercio, quien llama a Jenofonte «musa ática» por su dulce expresión 172 . Los gramáticos y críticos literarios antiguos apreciaban su sencillez y sus recursos estilísticos 173 . Así, Demetrio admira su concisión, que no excluye las frecuentes repeticiones encaminadas a dar mayor solemnidad al párrafo, y el ritmo casi métrico de algunos pasajes 174 . Como ático, experimentó un auténtico renacimiento en la época del aticismo y sobrevivió a los siglos oscuros. Fue en el siglo XIX cuando su valoración experimentó un fuerte descenso por duras críticas, que la investigación actual intenta situar en su justa proporción con el fin de recuperar la imagen amable del autor, aunque no alcanzara las dimensiones sublimes de Tucídides como historiador ni de Platón como pensador.
Si bien es cierta esa sencillez que, como hemos visto, se le atribuye tradicionalmente e hizo creer a F. Blass 175 que Jenofonte «war nicht Kunstredner, sondern Naturredner», no lo es menos el hecho de que aprovecha todos los medios del arte de la oratoria de su tiempo. Sin duda, Jenofonte sintió la influencia de los sofistas y de los maestros de retórica, pero su carácter ateniense lo preservó de todo exceso llevándolo a utilizar los recursos de la prosa artística con la máxima moderación 176 .
En cuanto a la lengua, el autor de la Ciropedia presenta auténticas diferencias con el ático clásico contemporáneo. Su larga ausencia de Atenas y su contacto con griegos de otros dialectos han dejado huella en su obra. Gautier 177 ha tipificado las particularidades de la lengua de Jenofonte en distintas categorías: dorismos, hechos susceptibles de ser atribuidos al dorio o al jonio indistintamente, jonismos, elementos helenísticos, «poetismos». Estas peculiaridades, ajenas al ático clásico, han sido, generalmente, atribuidas a la larga estancia de Jenofonte fuera de Atenas. No quiere esto decir que el autor hubiera olvidado su lengua materna, sino que el contacto con otros dialectos le sirvió para enriquecerla.
En cuanto al estilo, una fuente segura es la retórica de su tiempo, especialmente los sofistas; Jenofonte fue discípulo de Pródico y pudo serlo también de Gorgias, cuyo estilo, pleno de recursos, como el hipérbaton, la antítesis, la igualdad de los miembros de la frase, las terminaciones semejantes en los miembros de las frases (homoiotéleuton), ejerció una importante influencia en la prosa ática del momento. Las figuras estilísticas que se encuentran con mayor frecuencia en la Ciropedia son 178 :
a) Anáfora 179 , a menudo acompañada de la disposición simétrica de la frase.
b) Antítesis, como en III 1, 19.
c) Perífrasis, tal como télos eíkhen, en vez de etéleuta180 .
d) Metáforas, por ejemplo, cuando Creso refiere la muerte de uno de sus hijos «en la flor de la vida» 181 .
e) Símiles, como el del brillo de las armas antes de la batalla, semejante al de un espejo 182 , o el símil del liderazgo de Ciro con el de la abeja-jefe 183 . Muy frecuentes son las imágenes procedentes del ámbito marinero o campesino 184 , de la caza 185 , o de la música 186 .
f) Metonimias, por ejemplo, cuando presenta thýrai en el sentido de corte del rey y no de puertas 187 , o cuando utiliza hópla en el sentido de almacén de armas 188 .
g) Máximas, que también aparecen frecuentemente en tragedia y oratoria. En la Ciropedia, como en otras obras de contenido pedagógico del mismo autor, se encuentran a menudo, por ejemplo: «para aparentar ser diestro en lo relativo a los asuntos que quieras no hay camino más corto que ser diestro en ellos» 189 , o «los respetuosos rehúyen quizá los actos públicamente vergonzosos, en tanto que los prudentes rehúyen también los que son vergonzosos en privado» 190 .
h) Asíndeton y polisíndeton. Jenofonte emplea estos recursos estilísticos para dar dinamismo a la acción en el primer caso 191 y para dar énfasis en el segundo 192 , aunque no siempre se puede ver la diferencia de matiz con claridad.
7. INFLUJO DE LA CIROPEDIA EN LA LITERATURA POSTERIOR
La influencia de la Ciropedia en la literatura posterior ha sido enorme 193 . Sus pasajes anovelados, especialmente el episodio de Abradatas y Pantea, pueden haber servido de modelo para la novela, que florece desde el siglo I a. C.; pero es la ideología que aporta lo que verdaderamente motivó su transcendecia. Así, el cinismo 194 , que en un primer momento influyó en la Ciropedia por medio del fundador de la escuela, Antístenes —quien presenta el «esfuerzo» (pónos) como fundamento de la kalokagathía encarnada en dos modelos, Ciro y Heracles indistintamente—, recibe a su vez, el influjo de la Ciropedia a la hora de confeccionar la imagen del soberano ideal, como demuestra uno de los discípulos de Diógenes, Onesícrito, partícipe en la campaña de Alejandro e historiador suyo, cuando llama a su soberano «filósofo en armas» 195 . También los estoicos sintieron una especial predilección por Jenofonte. Es muy probable que Zenón de Citio, quien, según parece, se dedicó a la filosofía incitado por la lectura del libro II de los Memorables196 , se sintiera influido por la Ciropedia, a la hora de escribir su República, obra desgraciadamente perdida.
Por otra parte, a nadie escapa que las cualidades presentadas en la Ciropedia coinciden con las del prototipo de los reyes helenísticos, como atestiguan los textos oficiales 197 . Así, entre los Ptolomeos la piedad era una cualidad de vital importancia con vistas a mantener la tradición, en la que se respaldaban para justificar su autoridad, y entre los príncipes de Capadocia el apelativo eusebḗs (pío) era común 198 . Conceptos tales como philanthrōpía, praótēs y euergesía, que hemos visto atribuidos a Ciro, dominan el ideal del rey helenístico, experimentando, a menudo, una mayor extensión del término, como ocurre con la euergesía, que se proyecta universalmente, como demuestran los títulos de pántōn euergétēs o koinòs euergétēs, sólo imaginables a partir de las conquistas de Alejandro. También es evidente que el concepto de émpsychos nómos «ley viviente» 199 referido a los reyes helenísticos, recuerda el epíteto blépōn nómos200 aplicado a Ciro por Jenofonte.
En cuanto a la influencia de la Ciropedia en el mundo romano, muy notable en el caso de Cicerón, Escipión y Séneca 201 , hay que señalar que, en primer lugar, incide en el ámbito de la religión. En la era de los Escipiones se produce un sentimiento defensor de la religión tradicional frente a los nuevos cultos orientales que invadían Roma. A la cabeza de este movimiento se encuentran Escipión, Lelio y Furio, quienes toman el modelo de la exaltación de la religión ancestral, presente en la Ciropedia, para resucitar los valores religiosos genuinamente romanos 202 . También deudora de Jenofonte es la propaganda, primero, del príncipe y, después, del emperador como cúmulo de virtudes 203 para justificar su auctoritas, lo cual culminará en el fenómeno de la divinización del emperador.
La atracción que sentía el lector romano por Jenofonte, en mayor medida que por Platón o Isócrates, venía motivada por el propio carácter del romano, que gustaba de las vidas ejemplares, las enseñanzas militares y las cuestiones políticas prácticas, como la ampliación de los límites del Estado o la relación con los pueblos aliados 204 . No es de extrañar, entonces, que el modelo tratado por Jenofonte fuera materia de discusión en el círculo de los Escipiones 205 .
Con todo, el máximo representante de la influencia de la Ciropedia en Roma es Cicerón. Gruber analiza dos de sus cartas que lo demuestran; en la primera, dirigida a su hermano Quinto 206 a fines del año 60, constata que la Ciropedia era utilizada sistemáticamente por Escipión el Africano y se refiere a la imagen del soberano trazada por Jenofonte, en la que admira la combinación perfecta entre la máxima autoridad y una extraordinaria afabilidad. En la segunda carta, dirigida a L. Papirio Peto 207 diez años después de la anterior, Cicerón afirma haber leído a menudo la Ciropedía, como, por otro lado, lo atestigua el hecho de que su tratado De senectute presente casi una traducción del final de la obra de Jenofonte, y el haber intentado llevar a la práctica sus enseñanzas durante su cargo al frente de la administración de Cilicia. También en De republica elogia a Ciro cuando pone en boca de Escipión las fórmulas de iustissimus et sapientissimus rex primero, y tolerabilis aut... amabilis después, referidas a él 208 . El ejemplo del soberano persa también se hace patente al trazar la imagen de los reyes romanos, quienes, a su vez, sirven de ejemplo para los políticos contemporáneos 209 . Mayor dependencia de la obra de Jenofonte presentan los pocos fragmentos que quedan del libro V, en el que Cicerón trazaba el ideal del príncipe, especialmente al referirse a los fundamentos educativos o a la teoría de la decadencia del Imperio 210 .
Menor es la influencia que experimenta Salustio, si bien es clara la semejanza entre el pasaje de la muerte de Ciro y el del rey Micipsa en su lecho de muerte recomendando a Yugurta y a sus hijos permanecer unidos 211 . El modelo jenofonteo también incidió en la vida política romana, por ejemplo, cuando el año 27 el Senado en la Curia Iulia decidió otorgar a Augusto el título honorífico de virtutis clementiaeque iustitiae et pietatis causa212 , o, incluso en época muy posterior, cuando Ausonio atribuye al emperador Graciano el conjunto de las virtudes que Jenofonte había atribuido a Ciro 213 .
En el Renacimiento y los siglos XVII y XVIII , el influjo de la Ciropedia se deja sentir con fuerza en la literatura europea. Así N. Maquiavelo, en El Príncipe213bis , recoge muchas de las ideas expresadas por Jenofonte: