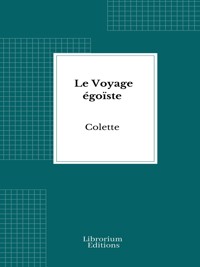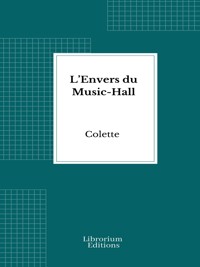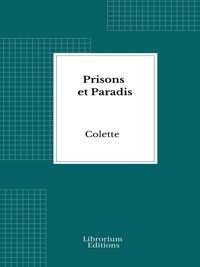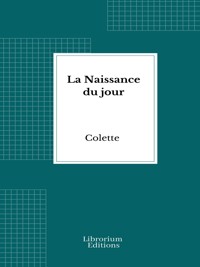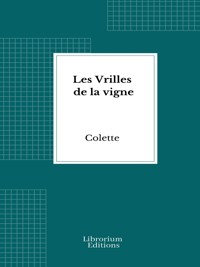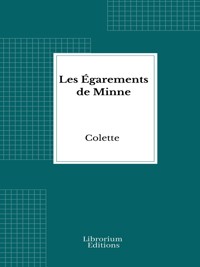0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Claudine casada, de Colette, es una novela que explora las complejidades del matrimonio a través de los ojos de una protagonista vibrante, irónica y profundamente humana. Claudine es una mujer joven, inteligente y de carácter indomable, cuya voz destaca por su franqueza y por la forma en que observa el mundo con una mezcla de ingenio y mordacidad. En este relato, la vemos instalada en una nueva etapa vital: la vida conyugal, un territorio que promete estabilidad y compañía, pero que pronto se revela lleno de tensiones, contradicciones y desafíos inesperados. El matrimonio, más que un refugio, se convierte en un campo de batalla emocional. Claudine, siempre celosa de su libertad, choca con las exigencias, rutinas y jerarquías implícitas en la vida compartida. A su lado está Renaud, su esposo, un hombre experimentado y culto, cuya presencia despierta tanto admiración como resistencia. La dinámica entre ambos oscila entre la ternura y la confrontación: él representa la seguridad y la madurez, pero también un poder que amenaza con encerrar a Claudine en un papel que ella no está dispuesta a aceptar sin lucha. La novela retrata con sutileza cómo Claudine lidia con la paradoja de desear el amor y, al mismo tiempo, defender con fiereza su independencia. Sus observaciones mordaces sobre la vida doméstica y los círculos sociales que la rodean aportan un tono irónico y a veces divertido, que revela su espíritu inconforme. Más allá de la trama conyugal, lo que brilla es el retrato de una mujer que se descubre a sí misma en medio de la rutina y las expectativas, y que no teme cuestionar lo que significa ser esposa, amante y, sobre todo, individuo. Claudine casada es una historia íntima y provocadora sobre la búsqueda de libertad dentro de las ataduras del amor. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Claudine casada
Índice
I
Sin duda, hay algo que no funciona en nuestro hogar. Renaud aún no lo sabe; ¿cómo podría saberlo?
Hace seis semanas que hemos vuelto. Se acabó esa vida vagabunda, entre la pereza y la fiebre, que durante quince meses nos llevó, vagabundos, de la calle Bassano a Montigny, de Montigny a Bayreuth, de Bayreuth a un pueblo de Baden, que al principio creí, para gran alegría de Renaud, que se llamaba «Forellen-Fischerei» porque un cartel enorme proclamaba, sobre el río, que allí se pescaban truchas, y porque no sé alemán.
El invierno pasado, hostil y abrazada a Renaud, vi el Mediterráneo azotado por un viento frío y iluminado por un sol punzante. Demasiados paraguas, demasiados sombreros y demasiadas caras estropearon ese Midi trucado, y sobre todo el inevitable encuentro con un amigo, con diez amigos de Renaud, con familias a las que él proporciona entradas de cortesía, con señoras en casa de las que cenó. Este hombre horrible se muestra amable con todos, sobre todo con los que menos conoce, porque los demás, los verdaderos amigos, explica con una dulzura impudente, no hay por qué exterminarse el carácter para complacerlos, se tiene confianza en ellos...
Mi inquietante sencillez nunca ha podido comprender esos inviernos de la Costa Azul, donde los vestidos de encaje tiemblan bajo los cuellos de marta cibelina.
Y luego, el abuso que hice de Renaud, el abuso que él hizo de mí, me pusieron los nervios de punta y me dieron un alma mal resignada a los guijarros del camino. Y zarandeada, arrastrada, en un estado entre penoso y delicioso, de embriaguez física y casi vértigo, acabé pidiendo clemencia, descanso y un refugio definitivo. ¡Aquí estoy de vuelta! ¿Qué más necesito? ¿Qué me falta aún?
Intentemos poner un poco de orden en esta ensalada de recuerdos aún tan cercanos y ya tan lejanos...
II
¡Qué extraña comedia fue el día de mi boda! Tres semanas de compromiso, la presencia frecuente de ese Renaud al que amo con locura, sus ojos inquietantes y sus gestos (aunque contenidos) aún más inquietantes, sus labios siempre en busca de un pedazo de mí, me hicieron sentir ese jueves con un intenso deseo sexual. ¡No entendía nada de su reserva, de su abstinencia en aquellos días! Habría sido toda suya en cuanto él hubiera querido; él lo sabía. Y, sin embargo, con un cuidado demasiado gourmet de su felicidad —¿y de la mía?—, nos mantuvo en una sabiduría agotadora. Su Claudine desatada le lanzaba a menudo miradas irritadas al final de un beso demasiado corto y roto antes de... antes del momento moral: «Pero, en fin, dentro de ocho días o ahora, ¿qué más da? Me estás engañando inútilmente, me estás cansando terriblemente...». Sin piedad por ninguno de los dos, me dejó intacta, a pesar mío, hasta la boda a las seis y cuarenta y dos.
Sinceramente irritada por la necesidad de informar al señor alcalde y al señor cura de mi decisión de vivir con Renaud, me negué a ayudar a papá ni a nadie, en nada. Renaud lo hizo con una paciencia hábil, papá con una dedicación inusitada, furiosa y ostentosa. Solo Mélie, radiante por asistir al desenlace de una historia de amor, cantaba y soñaba sobre el plomo del pequeño y triste patio. Fanchette, seguida de Limaçon, aún tambaleante, «más guapo que un hijo de Phtah», olisqueó cajas abiertas, telas nuevas, guantes largos que le provocaron ingenuos náuseas, e «hizo pan» amasando mi velo de tul blanco.
Este rubí en forma de pera que cuelga de mi cuello, al final de un hilo de oro tan ligero, me lo trajo Renaud la víspera de nuestra boda. ¡Lo recuerdo, lo recuerdo! Seducida por su color vino claro, lo miraba a contraluz, a la altura de los ojos, con la otra mano apoyada en el hombro de Renaud, que estaba arrodillado. Él se rió: —Estás bizca, Claudine, como Fanchette cuando persigue una mosca.
Sin hacerle caso, me metí de repente el rubí en la boca «porque debe derretirse y saber a frambuesa ácida». Renaud, desconcertado por esta nueva forma de entender las piedras preciosas, me trajo caramelos al día siguiente. Me causaron, la verdad, tanto placer como la joya.
A la mañana siguiente, me desperté irritada y refunfuñando, maldiciendo al ayuntamiento y a la iglesia, la pesadez de mi vestido con cola, el chocolate demasiado caliente y Mélie con su cachemira morada a las siete de la mañana («¡Ah, Francia mía, qué sabor vas a tener!»), y a la gente que iba a venir: Maugis y Robert Parville, padrinos de Renaud, la tía Cœur con chantilly, Marcel, a quien su padre perdonaba —expresamente para fastidiarlo y hacerle la neneja1, creo— y mis padrinos: un malacólogo muy condecorado, muy sucio también, cuyo nombre nunca supe, ¡y el señor Maria! Papá, olvidadizo y sereno, encontraba muy natural este singular desenlace de mi martirio amoroso.
Y Claudine, lista antes de la hora, un poco amarillenta en su vestido blanco y su velo mal colocado —no siempre es fácil con el pelo corto—, sentada frente a la cesta de Fanchette mientras su Limaçon a rayas le masajeaba el vientre, pensaba: «¡Este matrimonio me repugna! Lo ideal sería tenerlo aquí, cenar los dos, encerrarnos en esta pequeña habitación donde dormí pensando en él, donde pensé en él sin dormir, y… Pero mi cama de barco sería demasiado pequeña…»
La visión de Renaud, la ligera inquietud de sus gestos, no disipó esas preocupaciones. Sin embargo, a petición del señor Maria, que estaba muy nervioso, hubo que llamar a papá y volver a ir a buscarlo. Mi noble padre, digno de la excepcional circunstancia y de sí mismo, simplemente había olvidado que me casaba; lo encontramos en bata (¡a las doce menos diez!) fumando solemnemente en su pipa. Recibió al pobre María con estas memorables palabras:
—Entra, ya es hora, María, hoy que tenemos un capítulo muy difícil... ¡Qué idea ponerte un traje negro, pareces un camarero!
—Pero, señor... señor... la boda de la señorita Claudine... Solo te esperan a ti...
—¡Maldita sea! —respondió papá mirando su reloj, en lugar del calendario—. ¡Maldita sea! ¿Estás seguro de que es hoy? Si te vas delante, siempre podemos empezar sin mí.
Robert Parville, aturdido como un caniche perdido, porque no estaba siguiendo a la pequeña Lizery; Maugis con aire de gravedad burlona; el señor Maria pálido; Tante Cœur apretada y Marcel engreído, no es una multitud, ¿verdad? ¡Me parecieron al menos cincuenta en el estrecho apartamento! Aislada bajo mi velo, escuchaba mis nervios flaquear y agitarse...
Mi impresión, a continuación, fue la de uno de esos sueños enredados y confusos, en los que uno se siente con los pies atados. Un rayo violeta y rosa sobre mis guantes blancos, a través de las vidrieras de la iglesia; mi risa nerviosa en la sacristía, porque papá pretendía firmar dos veces en la misma página «porque mi primera rúbrica es demasiado escasa». Una sofocante impresión de irrealidad; el propio Renaud, distante y sin profundidad...
De vuelta a casa, muy preocupado por mi rostro triste y demacrado, Renaud me preguntó con ternura; yo negué con la cabeza: «No me siento mucho más casada que esta mañana. ¿Y tú?». Sus bigotes se estremecieron; entonces me sonrojé y encogí los hombros.
Quería quitarme ese vestido ridículo y me dejaron sola. Fanchette, mi querida, me reconoció mejor con una blusa de lino rosa y una falda de sarga blanca. «Fanchette, ¿voy a dejarte? Es la primera vez... Es necesario. No quiero llevarte en tren con tu familia». Tenía ganas de llorar, sentía un malestar indefinible, las costillas apretadas y doloridas. ¡Ah! Que mi amado amigo me recoja pronto y me libere de esta tonta aprensión, que no es ni miedo ni pudor... ¡Cómo se hace de noche en julio, y cómo me aprieta este sol blanco en las sienes!...
Al caer la noche, mi marido, ¡mi marido!, me llevó. El ruido sordo de las ruedas no me impedía oír los latidos de mi corazón, y apreté los dientes con fuerza para que su beso no los separara.
En la rue de Bassano, apenas vislumbré, bajo la luz velada de las lámparas de escritorio colocadas sobre las mesas, aquel apartamento «demasiado grabado del siglo XVIII» que hasta entonces se había negado a abrirme. Respiré, para embriagarme más, ese olor a tabaco rubio y muguete, con un poco de cuero ruso, que impregnaba la ropa de Renaud y su largo bigote.
Me parece estar allí todavía, me veo allí, estoy allí.
¿Qué, es ahora? ¿Qué hago? Pienso en Luce, por un instante. Me quito el sombrero sin saber por qué. Tomo la mano de quien amo, para tranquilizarme, y lo miro. Él se quita, al azar, el sombrero, los guantes, y se estira un poco hacia atrás con un suspiro tembloroso. Me gustan sus hermosos ojos oscuros, su nariz curvada y su cabello dorado que un viento hábil peina. Me acerco a él, pero se aparta, malicioso, se aleja y me contempla, mientras yo termino de perder toda mi bella audacia. Uno mis manos:
—¡Oh! ¡Por favor, date prisa!
(¡Ay! No sabía que esa palabra fuera tan graciosa).
Él se sienta:
—Ven, Claudine.
Sobre sus rodillas, él oye que respiro demasiado rápido; su voz se suaviza:
—¿Eres mía?
—Hace mucho tiempo, ya lo sabes.
—¿No tienes miedo?
—No, no tengo miedo. ¡Para empezar, lo sé todo!
—¿Todo?
Me tumbó sobre sus rodillas y se inclinó sobre mi boca. Indefensa, me dejé besar. Tenía ganas de llorar. Al menos, eso me parecía.
—Lo sabes todo, mi pequeña, ¿y no tienes miedo?
Grito:
—¡No!…
... y me aferro desesperadamente a su cuello. Con una mano, él ya intenta desabrocharme la camisa. Salto:
—¡No! ¡Yo sola!
¿Por qué? No sabía por qué. Un último impulso claudiano. Desnuda, habría ido directamente a sus brazos, pero no quería que él me desnudara.
Con torpe prisa, me desabrocho y esparzo mi ropa, lanzando mis zapatos al aire, recogiendo mi enagua entre dos dedos del pie y mi corsé, que tiro, todo ello sin mirar a Renaud, sentado frente a mí. Solo me queda mi camisita, y digo: «¡Ya está!», con aire desafiante, frotándome con un gesto habitual las marcas del corsé alrededor de la cintura.
Renaud no se ha movido. Solo ha adelantado la cabeza y se ha agarrado a los dos brazos de su sillón; y me mira. La heroica Claudine, presa del pánico ante esa mirada, corre desesperada y se lanza sobre la cama... ¡sobre la cama sin hacer!
Él se une a mí. Me abraza con tanta fuerza que puedo oír cómo tiemblan sus músculos. Completamente vestido, me besa, me sujeta... Dios mío, ¿a qué espera para desvestirse él también? Y su boca y sus manos me retienen, sin que su cuerpo me toque, desde mi estremecida rebeldía hasta mi consentimiento enloquecido, hasta el vergonzoso gemido de voluptuosidad que hubiera querido reprimir por orgullo. Después, solo después, se quita la ropa como yo he hecho con la mía, y se ríe, despiadado, para humillar a Claudine, atónita y humillada. Pero no me pide nada, solo la libertad de darme todas las caricias que sean necesarias para que duerma, al amanecer, en la cama aún cerrada.
Le agradecí, le agradecí mucho, más tarde, su abnegación tan activa, su paciencia tan estoicamente prolongada. Te compensé, domesticada y curiosa, ávida de ver morir tus ojos como tú veías morir los míos, crispados. Durante mucho tiempo conservé, y a decir verdad aún conservo un poco, el temor a... ¿cómo decirlo? Creo que se llama «deber conyugal». Este poderoso Renaud me hace pensar, por similitud, en las manías de la gran Anaïs, que siempre quería cubrir sus importantes manos con guantes demasiado estrechos. Aparte de eso, todo es bueno; todo es incluso demasiado bueno. Es dulce ignorar al principio, y descubrir después, tantas razones para reír nerviosamente, para gritar de la misma manera y para exhalar pequeños gruñidos sordos, con los dedos de los pies curvados.
La única caricia que nunca he sabido dar a mi marido es el tuteo. Siempre te digo «usted», a todas horas, cuando te suplico, cuando consiento, cuando la exquisita tortura de esperar me obliga a hablar entrecortadamente, con una voz que no es la mía. Pero, decirte «usted», ¿no es una caricia única que te da esa Claudine un poco brutal y familiar?
¡Es guapo, es guapo, te lo juro! Su piel oscura y suave se desliza contra la mía. Sus grandes brazos se aferran a mis hombros con una redondez femenina donde apoyo la cabeza, por la noche y por la mañana, durante mucho tiempo.
Y su cabello color de grulla, sus rodillas estrechas y su querido pecho que respira lentamente, marcado por dos granos de bistre, ¡todo ese gran cuerpo en el que hice tantos descubrimientos apasionantes! A menudo le digo con sinceridad: «¡Qué guapo te encuentro!». Él me abraza: «Claudine, Claudine, ¡soy viejo!». Y sus ojos se oscurecen con un pesar tan conmovedor que lo miro sin comprender.
—¡Ah, Claudine, si te hubiera conocido hace diez años!
—¡Habrías conocido al mismo tiempo el tribunal penal! Y además, entonces no eras más que un joven, un joven malvado y desagradable que hacía llorar a las mujeres; y yo...
—Tú no habrías conocido a Luce.
—¿Crees que la echo de menos?
—En este momento, no... No cierres los ojos, te lo suplico, te lo prohíbo... Su giro me pertenece...
—¡Y yo toda!
¿Toda yo? ¡No! Ahí está la grieta.
He esquivado esta certeza todo lo que he podido. He deseado ardientemente que la voluntad de Renaud doblegara la mía, que su tenacidad suavizara mis rebeldías, que tuviera, por fin, el alma de sus miradas, acostumbradas a ordenar y seducir. ¡La voluntad, la tenacidad de Renaud! Es más flexible que una llama, ardiente y ligero como ella, y me envuelve sin dominarme. ¡Ay! Claudine, ¿debes seguir siendo siempre dueña de ti misma?
Sin embargo, ha sabido esclavizar mi cuerpo delgado y dorado, esta piel que se adhiere a mis músculos y desobedece la presión de las manos, esta cabeza de niña peinada como un niño... ¿Por qué mienten sus ojos dominantes y su nariz obstinada, su bonito mentón que se afeita y muestra, coqueto como una mujer?
Soy dulce con él y me hago pequeña; inclino bajo sus labios una nuca dócil, no pido nada y huyo de la discusión, con el sabio temor de que me ceda enseguida y me ofrezca su boca dulce en un sí demasiado fácil... ¡Ay! Solo tiene autoridad en las caricias.
(Reconozco que ya es algo).
Te conté lo de Luce, todo, casi con la esperanza de verte fruncir el ceño, enfadarte, acosarme con preguntas furiosas... Pero no, nada de eso. Al contrario. Me acosaste con preguntas, sí, pero no furiosas. Y yo acorté porque pensaba en su hijo Marcel (molesta al recordar las preguntas con las que ese pequeño también me acosaba antes), pero ciertamente no por desconfianza; porque, si bien no he encontrado a mi maestro, he encontrado a mi amigo y aliado.
A todo este batiburrillo de sentimientos, papá respondía con desdén por las mezcolanzas psicológicas de su hija, que discute, disecciona y se hace la complicada:
—«¡El excremento sube a caballo y se mantiene ahí!».
¡Admirable padre! Desde mi matrimonio, no he pensado lo suficiente en él ni en Fanchette. Pero Renaud me ha querido demasiado durante meses, me ha llevado de paseo, me ha embriagado con paisajes,2 me ha mareado con movimiento, cielos nuevos y ciudades desconocidas. Poco enterado de su Claudine, a menudo sonreía con asombro al verme más soñadora ante un paisaje que ante un cuadro, más entusiasmada con un árbol que con un museo, y con un arroyo que con una joya. Tenía mucho que enseñarme y yo aprendí mucho.
El placer me parecía una maravilla fulminante y casi oscura. Cuando Renaud, al sorprenderme inmóvil y seria, me preguntaba, ansioso, me sonrojaba y respondía sin mirarlo: «No puedo decírtelo...». Y me veía obligada a explicarme sin palabras, con ese interlocutor temible que se deleita contemplándome, que espía y cultiva en mi rostro todos los placeres de la vergüenza...
Parece que para él —y siento que esto nos separa— el placer está hecho de deseo, perversidad, curiosidad alegre, insistencia libertina. El placer es para él alegre, clemente y fácil, mientras que a mí me derriba, me hunde en una misteriosa desesperación que busco y temo. Cuando Renaud ya sonríe, jadeando y con los brazos separados de mí, yo sigo ocultando en mis manos, a pesar de que él me lo impide, unos ojos llenos de terror y una boca extasiada. Solo poco después me acurruco en su hombro tranquilizador y me quejo a mi amigo del daño tan caro que me ha hecho mi amante.
A veces trato de convencerme de que quizá el amor es demasiado nuevo para mí, mientras que para Renaud ha perdido su amargura. Lo dudo. Nunca pensaremos lo mismo al respecto, aparte de la gran ternura que nos une...
En el restaurante, la otra noche, sonreía a una comensal solitaria, cuya delgada figura morena y hermosos ojos maquillados se volvían con gusto hacia él.
—¿La conoces?
—¿A quién? ¿A la señora? No, cariño. Pero tiene una silueta bonita, ¿no crees?
—¿Solo por eso la miras?
—Claro, pequeña. Espero que no te moleste.
—No. Pero... no me gusta que te sonría.
– ¡Oh, Claudine! –suplicó inclinando hacia mí su rostro curtido–, déjame creer que aún se puede mirar sin repugnancia a tu viejo marido; ¡necesita tanto tener un poco de confianza en sí mismo! El día en que las mujeres dejen de mirarme, añadió sacudiendo su cabello claro, no me quedará más remedio que...
—Pero, ¿qué importan las demás mujeres, si yo siempre te amaré?
—¡Shhh! Claudine, cállate —la interrumpe hábilmente—. ¡Que Dios me libre de verte convertirte en un caso único y monstruoso!
¡Ahí está! Al hablar de mí, dice: «las mujeres»; ¿debo decir «los hombres», pensando en él? Lo sé bien: la costumbre de vivir en público, en collage y en adulterio, amasa al hombre y lo rebaja a preocupaciones que ignora una novia de diecinueve años...
No puedo evitar decirle con malicia:
—¿Eres tú, pues, quien le ha legado a Marcel ese alma de muchacha coqueta?
—¡Oh, Claudine! —pregunta él un poco entristecido—. ¿No te gustan mis defectos?… De hecho, no veo a quién podría haberlos heredado, salvo a mí… ¡Reconoce que esa coquetería se ha desviado menos en mí que en él!
¡Qué rápido volvió a estar alegre y feliz! Me parece que si me hubiera respondido secamente, frunciendo sus hermosas cejas, parecidas al terciopelo interior de una cáscara de castaña madura: «Basta, Claudine, Marcel no tiene nada que hacer aquí», me parece que habría empezado a sentir una gran alegría y un poco de ese respeto temeroso que no quiere venirme, que no puede dejar de venirme por Renaud.
Con razón o sin ella, necesito respetar, temer un poco lo que amo. He ignorado el miedo tanto tiempo como el amor, y hubiera querido que viniera con él...
Mis recuerdos de quince meses viajan por mi cabeza como granos de polvo a través de una habitación oscura atravesada por un rayo de sol. Uno tras otro, pasan por el rayo, brillan un segundo, mientras les sonrío o les hago un puchero, y luego vuelven a la sombra.
A mi regreso a Francia, hace tres meses, quise volver a ver Montigny... Pero esto merece que empiece, como dice Luce, por el principio.
Hace año y medio, Mélie se apresuró a anunciar a bombo y platillo en Montigny mi matrimonio «con un hombre muy bien, un poco mayor, pero aún muy vigoroso».
Papá envió allí, a la aventura, algunas invitaciones, una de ellas al carpintero Danjeau (¡!), «porque había atado muy bien las cajas de libros». Y yo envié dos, con las direcciones escritas con mi mejor letra, a la señorita Sergent y a su pequeña Aimée3. Lo que me valió una carta bastante inesperada...
«Mi querida niña», me escribió la señorita Sergent, «me alegro sinceramente ( ¡espera, camina, no te muevas!) de un matrimonio por amor ( el francés, en las palabras, desafía la honestidad) que te será un refugio seguro contra una independencia un poco peligrosa. No olvides que la Escuela espera tu visita, si regresas, cosa que deseo, para ver un país que puede ocupar un lugar en tu corazón por tantos recuerdos».
Esta ironía final se atenuó ante la indulgencia universal que me envolvía en ese momento. Solo persistió mi sorpresa divertida y el deseo de volver a ver Montigny —¡oh, bosque que me encantaste!— con ojos menos salvajes y más melancólicos.
Y cuando regresábamos de Alemania por Suiza, el pasado mes de septiembre, le rogué a Renaud que se detuviera conmigo durante veinticuatro horas, en pleno Fresnois, en la mediocre posada de Montigny, en la plaza del Reloj, en casa de Lange.
Él accedió enseguida, como siempre.
Para revivir aquellos días, basta con que cierre los ojos un minuto...
III
En el tren omnibus que avanza lentamente, indeciso, a través de este país verde y ondulado, me estremezco al oír los nombres conocidos de las pequeñas estaciones desiertas. ¡Dios mío! Después de Blégeau y Saint-Farcy, vendrá Montigny, y veré la torre derruida... Exaltada, con las pantorrillas agujereadas por nerviosos pinchazos, me mantengo de pie en el vagón, con las manos aferradas a los puños de tela. Renaud, que me vigila, con la gorra de viaje sobre los ojos, se acerca a la puerta:
—Mi pájaro querido, ¿te estremeces al acercarte al nido de antaño?… Claudine, responde… estoy celoso… no quiero verte con ese silencio nervioso más que entre mis brazos.
(Lo tranquilizo con una sonrisa y vuelvo a escudriñar las lomas cubiertas de bosques, que huyen y giran).
—¡Ah!
Con el dedo extendido, señalo la torre, su piedra rojiza desmoronada cubierta de hiedra, y el pueblo que desciende por debajo, que parece deslizarse desde ella. Su visión me ha herido, tan fuerte y tan dulcemente, que me apoyo en el hombro de Renaud...
Cima rota de la torre, multitud de árboles de copas redondas, ¿cómo os he podido abandonar? ¿Acaso debo llenarme los ojos de vosotros solo para volver a partir?
Con los brazos alrededor del cuello de mi amigo, busco ahora mi fuerza y mi razón de vivir; es él quien debe encantarme y retenerme, eso espero, eso quiero...
La casita rosa del guardabarreras pasa rápidamente, y la estación de mercancías, ¡he reconocido al maquinista! Y saltamos al andén. Renaud ya ha confiado la maleta y mi bolso al único omnibus, y yo sigo allí plantada, en silencio, contando los baches, los agujeros y los puntos de referencia del querido horizonte cada vez más pequeño. Ahí, allá arriba, el bosque de Fredonnes que linda con el de Vallées... el camino de Vrimes, serpiente amarilla de arena, ¡qué estrecho es! Ya no me llevará a casa de mi hermana de leche, mi querida Claire. ¡Oh! ¡Han talado el bosque de Corbeaux sin mi permiso! Su piel rasgada es ahora visible y está completamente desnuda... ¡Alegría, alegría de volver a ver la Montaña de las Codornices, azul y nebulosa, que se viste de gasa irisada los días soleados y se acerca, nítida, cuando el tiempo cambia a lluvia! Está llena de conchas fósiles, cardos violáceos, flores duras y sin savia, frecuentada por pequeñas mariposas de alas azul nacaradas, Apolo manchadas de lunas naranjas como orquídeas, pesadas Morio de terciopelo oscuro y dorado...
—¡Claudine! ¿No crees que deberíamos subir a ese patache algún día? —pregunta Renaud, riéndose de mi feliz estupefacción.
Me reúno con él en el ómnibus. No hemos molestado a nadie: el padre Racalin está borracho como siempre, inmutablemente borracho, y conduce su vehículo chirriante de un foso a otro, autoritario y seguro de sí mismo.
Escudriño los setos, las curvas de la carretera, dispuesta a protestar si han tocado mi país. No digo nada, nada, hasta que llegamos a las primeras chozas de la empinada cuesta, donde exclamo:
—Pero los gatos ya no podrán dormir en el granero de Bardin; ¡hay una puerta nueva!
—Es verdad —asiente Renaud, pensativo—. ¡Ese animal de Bardin ha puesto una puerta nueva!
Mi silencio de antes estalla en alegría y palabras tontas: