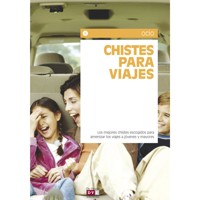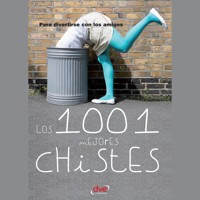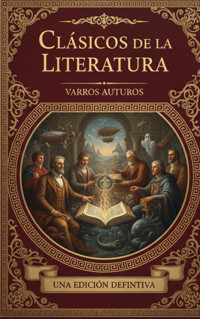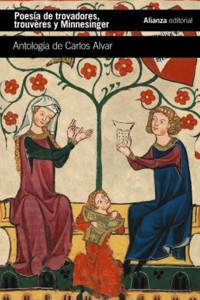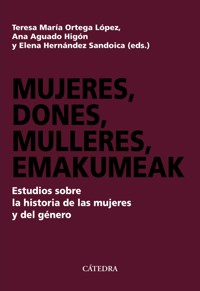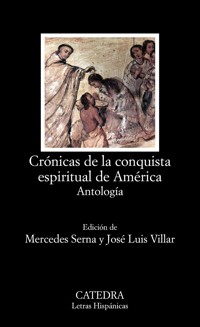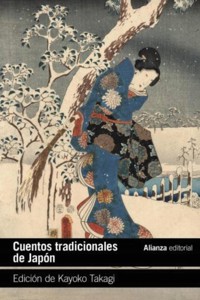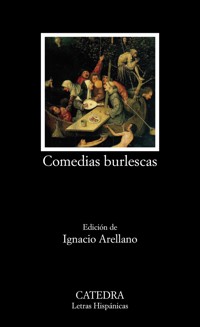9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
DESCUBRE A LA VERDADERA MUJER MÁS ALLÁ DEL MITO Artistas, escritores e historiadores han difundido a lo largo del tiempo una imagen de Cleopatra que bebe del retrato forjado por su adversario, Augusto. En cada época, han modulado el relato y han puesto el acento en uno u otro pecado atribuido al sexo femenino. La imagen de la reina se ahoga así en una leyenda creada para apagar sus logros políticos y negar la capacidad de las mujeres para gobernar. Esta biografía pretende desmontar esos mitos y mostrar la estadista culta y brillante que fue Cleopatra desde su educación en la Alejandría de la época hasta su labor al frente de Egipto
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
© del texto: Ariadna Castellarnau
© de las fotografías: Wikimedia Commons: 181, 182, 184, 185; Silver Screen Collection / Getty Images: 183.
Diseño cubierta: Luz de la Mora.
Diseño interior: Tactilestudio.
© RBA Coleccionables, S.A.U., 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2023.
REF.: OBDO207
ISBN: 978-84-1132-468-7
REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL: EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
INTRODUCCIÓN
NI EMBAUCADORA, NI CRUEL. LA REINA ESTRATEGA
De forma explícita, o bajo ciertos ropajes literarios, la figura de Cleopatra se ha asociado a la de una mujer pecaminosa, malvada, una femme fatale devoradora de hombres y obsesionada con la belleza. En la Antigüedad, autores como Lucano, Horacio o Plutarco pintaron una imagen falaz de ella, llamándola «la serpiente del Nilo», «la incestuosa hermana de los Ptolomeos» o «la ramera cargada de afeites». Siglos más tarde, Dante la condenó al segundo círculo del Infierno, el de la lujuria, junto a Semíramis, Dido y Helena, mientras que Boccaccio la representó como la encarnación del vicio. Esta visión ha pervivido hasta la actualidad, como queda patente en el cine o en la publicidad, condenando a nuestra protagonista a una sola línea argumental.
La leyenda negra de Cleopatra fue forjada por el emperador Octavio Augusto, quien, a través de decenas de poetas, historiadores y escribas, se dedicó a difundir, después de la muerte de la reina de Egipto, toda una serie de falsedades destinadas a deslegitimar a su adversario Marco Antonio a través de su amante. Así, Cleopatra pasó a ser la responsable de la guerra, la tentación extranjera por la que casi sucumbe Roma. La máxima de que «la historia la escriben los vencedores» se vuelve especialmente reveladora si se aplica a la victoria de Octavio y su potente maquinaria de propaganda, que redujo a Cleopatra a un relato de sexo, violencia e intrigas políticas.
Para sus súbditos, en cambio, Cleopatra fue una líder astuta e inteligente que luchó toda su vida por salvaguardar Egipto de la ambición romana. Así la retrató setecientos años después de su muerte el obispo copto de origen egipcio Juan de Nikiû, como «la más ilustre y sabia de las mujeres, grande por ella misma, por sus logros y su valor». Esta misma visión sobre la faraón de Egipto la hallamos en el mundo árabe, donde la propaganda romana no logró penetrar. Historiadores árabes como Ali al-Masudi hablan de ella como filósofa, matemática y médica, una gran monarca protectora de su pueblo, sin hacer ninguna referencia a su moral o su poder seductor.
Cleopatra no lo tuvo fácil. Nacida en el año 69 a.C. y representante de una larga dinastía de faraones de origen macedonio fundada a la muerte de Alejandro Magno, heredó un reino en ruinas. Su padre, Ptolomeo XII, vació las arcas del Estado para comprar el favor del general y conquistador Pompeyo el Grande y evitar así que Egipto fuera reducido a una provincia romana. Cuando ella llegó al poder, a los dieciocho años, se encontró con un país al borde de la quiebra y extenuado por las sangrientas revueltas palaciegas y el descontento social. Con denodado empeño y una enorme capacidad política logró reflotarlo y rehacer un imperio, logrando que Egipto recuperara el protagonismo que tuvo durante milenios en la Antigüedad, eso en una época en la que Roma se expandía por todos los confines del Mediterráneo.
Si la historia política ha estado dominada por hombres, Cleopatra sale de la norma. No solo fue una magnífica reina, una de las pocas que ha ostentado el poder máximo en un imperio, sino que también supo poner de su lado a dos de los hombres más importantes de su tiempo: Julio César y Marco Antonio. Con ellos mantuvo una fructífera relación de igualdad, de verdaderos aliados políticos, en una malinterpretada historia personal. En un contexto marcado por la autoridad del varón, su poderío e independencia resultaron desconcertantes, así como su capacidad para negociar con sus contrapartes masculinas. Por ello, los historiadores posteriores ofrecieron una lectura alterada de los hechos, acusando a Cleopatra de haber hechizado a Marco Antonio y seducido a Julio César con sus tretas. Ninguno consideró que era la gobernante de un reino que intentaba sobrevivir. Al contrario, pasó a ser el personaje que cuestionaba el orden que quería imponer Roma, la moral de la República y la hegemonía del Imperio.
Al margen de su rol como faraón, Cleopatra fue una mujer culta e instruida. Una políglota que, según sus propios detractores, llegó a dominar ocho idiomas y que no necesitaba intérpretes ni traductores en sus misiones diplomáticas. La tradición medieval árabe, que lamentablemente ha calado muy poco en el imaginario de Occidente, la presentó como una gran pensadora, erudita y alquimista que escribió tratados de cosmética y medicina. Alejandría, la ciudad que la vio nacer y donde Cleopatra vivió toda su vida, era entonces el faro cultural del Mediterráneo, el lugar donde Eratóstenes de Cirene había calculado por primera vez, y con poquísimo margen de error, la circunferencia de la Tierra y donde los antepasados de la faraón, los reyes Ptolomeos, habían erigido una biblioteca que acumulaba todo el saber del mundo antiguo. Justamente, en la gran Biblioteca de Alejandría fue donde se formó Cleopatra. Allí leyó y aprendió de memoria los poemas homéricos, las fábulas de Esopo, las tragedias de Eurípides, las odas de Píndaro y los poemas de Safo. También fue allí donde se introdujo en la historia y cultura del Egipto antiguo y donde, probablemente, aprendió a leer los jeroglíficos, convirtiéndose en la primera de su linaje en hablar egipcio, la lengua del pueblo, lo cual la hizo muy apreciada.
Otro aspecto de su personalidad que ha sido adulterado es su faceta como madre, pues una mujer preocupada por el futuro de sus hijos chocaba frontalmente con aquella pérfida que manipulaba a los hombres y a la que solo le interesaban el poder y las riquezas. No obstante, los testimonios históricos nos permiten vislumbrar a una soberana que, a lo largo de su reinado, quiso conseguir para sus cuatro hijos el mejor porvenir posible y asegurarles un bienestar que perdurase más allá de su propia muerte. Así pues, reflexionó y calculó detenidamente cada una de sus decisiones, tomando siempre en consideración el interés de su reino y de su prole por encima de todo.
Las razones que la impulsaron al suicidio (cuyas circunstancias, por cierto, no han sido esclarecidas por completo, aunque todo indica que no murió a causa de la mordedura de una serpiente) también han sido distorsionadas. Fue William Shakespeare quien, en su drama Antonio y Cleopatra, transformó el ocaso de la reina de Egipto en una muerte por amor; un final fruto de una pasión desbordante y destructiva, imagen que se ha perpetuado en el arte durante los siglos posteriores.Pero esto es una falacia. Se trató, en realidad, de un gesto de poder y, también, de una victoria. Cleopatra era una reina y, como tal, no iba a permitir caer en manos de Augusto para ser enviada a Roma en calidad de prisionera. Al darse muerte, no solo se libró a ella y a su pueblo de ese final humillante, sino que también marcó su triunfo sobre la invasión extranjera: en el futuro nadie la recordaría como la faraón a la que Roma derrotó, sino como la soberana que jamás se rindió.
Su muerte marcó el final de tres mil años de civilización y treinta y tres dinastías de faraones. Roma se apropió del territorio y los sacerdotes egipcios grabaron en los templos los nombres de Augusto, Tiberio, Calígula y los sucesivos emperadores. Con el correr de los años, muchos fueron los que trataron de desacreditarla a fuerza de calumnias y acusaciones. Pero nadie consiguió destruir su recuerdo. Incluso bajo el peso de capas y capas de estereotipos negativos, de falsificaciones y de mitos, Cleopatra resplandece como lo que en verdad fue: una de las soberanas más poderosas del mundo, una mujer inteligente, la estadista que soñó con forjar un imperio multicultural, la reina que murió por su pueblo.
1
SABIA, REINA Y DIOSA
No quería que su pueblo la temiera, sino que la venerara igual que se venera a una diosa.
El sol comenzaba a filtrarse a través de la bruma que cubría el río al amanecer, tiñendo de oro los carrizos de la orilla. Cleopatra, en la popa de la barcaza real que surcaba despacio las aguas del Nilo, contemplaba con maravillado placer el paisaje que se desperezaba ante sus ojos. Se había levantado muy pronto, al tiempo que la comitiva real se ponía nuevamente en marcha en dirección a Menfis. La noche anterior habían atracado no muy lejos de las pirámides y, durante un buen rato, había permanecido sumida en la visión del atardecer, contemplando cómo el sol poniente se escondía en el desierto, dejando tras de sí unas delicadas nubes púrpura que flotaban sobre los vértices de aquellos majestuosos monumentos, como espíritus de la noche. Ahora, al despuntar un nuevo día, volvía a asombrarse de la belleza de Egipto. Todo aquello que desfilaba ante sus ojos era suyo: el río con sus verdes riberas, las aldeas de casas de adobe y techo plano, los cultivos que florecían cerca del agua y las gentes que se acercaban a toda prisa para no perderse un detalle de aquel suntuoso cortejo. También eran suyas las velas de color rojizo, henchidas de la brisa matutina, y la hermosa embarcación que la transportaba río arriba, con el espejo de popa afiligranado en oro e incrustado de piedras preciosas. Era abril del año 51 a.C. y Cleopatra estaba a punto de convertirse en la reina de Egipto.
La comitiva había partido de Alejandría unos días atrás. A Cleopatra, la travesía se le había hecho un poco larga. Estaba ansiosa por arribar a la ciudad de Menfis, donde iba a ser coronada siguiendo las tradiciones y los rituales egipcios. Esta era la segunda parte de su investidura como soberana, pues previamente había sido proclamada ya reina en Alejandría y su cabeza había sido ceñida con la sencilla diadema blanca, símbolo del poder helenístico. Ambas ceremonias tenían su razón de ser. La familia de los Ptolomeos (también conocidos como Lágidas), a la que pertenecía Cleopatra, procedía de la región griega de Macedonia y remontaba sus orígenes a los tiempos de la conquista del territorio egipcio por el gran Alejandro Magno. El fundador del linaje había sido Ptolomeo I Sóter, general de confianza de Alejandro Magno y constructor del Museion, donde se hallaba la famosa Biblioteca de Alejandría. Por ser una dinastía extranjera en un país con tres mil años de historia, los Ptolomeos habían considerado prudente asimilar ciertas tradiciones egipcias. ¿Qué sentido tenía oponerse a una cultura nativa tan arraigada? Mejor era seguir el ejemplo de Alejandro, quien, en lugar de derrocar dioses ajenos, los había incorporado a su propio panteón, logrando así un diplomático sincretismo. La doble coronación respondía, por lo tanto, a un deseo de convocar a ambas audiencias: la población griega, de un lado, y la egipcia, del otro.
Pero Cleopatra no viajaba sola, ni tampoco los honores iban dirigidos en exclusiva a ella. En la misma barcaza real viajaba su hermano Ptolomeo XIII, de diez años de edad, con quien debía compartir las labores de gobierno y, cuando el niño fuera lo suficientemente mayor, también el lecho. Así lo había dejado establecido su padre al morir y así lo exigía la tradición. El matrimonio entre hermanos era habitual entre los Ptolomeos. En Grecia y Roma esta práctica era vista con horror, pero en Egipto se consideraba un comportamiento propio de los faraones y de las divinidades, no en vano la diosa Isis se había casado con su hermano Osiris y ambos habían vivido en una perfecta unión. A Cleopatra, sin embargo, le molestaba la presencia del muchacho. Ptolomeo era un niño frágil y consentido, propenso a envanecerse con facilidad. Demasiado joven como para pensar por sí mismo, jamás se despegaba de sus dos consejeros: el eunuco Potino y el general Aquilas, que ocupaba el cargo de jefe supremo del ejército. Ambos hombres debían fidelidad tanto a su hermano como a ella, pero Cleopatra intuía que preferían al pequeño, pues lo creían más maleable.
Sus doncellas vinieron a buscarla. Era tiempo de prepararse, le dijeron. La joven reina se dejó conducir hasta sus aposentos en aquella espléndida barcaza, que era un verdadero palacio flotante. En la capital usaba vestidos de corte griego, de finas telas que revelaban las formas del cuerpo y a menudo dejaban un seno al aire, con el cabello peinado en un recogido a la altura de la nuca. Pero en Menfis, la ciudad del Bajo Egipto a la que ahora se acercaba, debía ataviarse con la indumentaria egipcia y con los símbolos propios de la realeza del país, como la peluca tripartita sobre la cual los sacerdotes colocarían el ureo, la preciosa diadema con la figura de una cobra, emblema protector de los faraones.
Para la ocasión, Cleopatra había escogido una túnica casi transparente de lino y unas sandalias de plateado cuero trenzado. Sus sirvientas, que revoloteaban a su alrededor, le frotaron el cuello y el interior de los codos con perfume y sacaron de una cesta de mimbre los maquillajes. La joven reina pidió que se los mostraran. Había recibido una exquisita formación intelectual, acorde con el espíritu cosmopolita alejandrino y con la propia importancia que su familia había dado a la cultura y al conocimiento. Durante su infancia y primera juventud, había estudiado, de la mano de los mejores maestros, aritmética, geometría, historia, astronomía, música y literatura griega. Sin embargo, Cleopatra, de curiosidad insaciable, había añadido a sus ya numerosos conocimientos otros de su propia cosecha. Durante tardes enteras, había permanecido en la Biblioteca, enfrascada en alguno de los papiros atesorados cuidadosamente en estuches y ánforas a resguardo del sol. Así, se había familiarizado con los volúmenes de la Historia de Egipto de Manetón y se había sumergido en varios tratados de ginecología, astronomía y magia del Antiguo Egipto. De todos estos textos había aprendido un valioso saber, incluso algunas cuestiones bastante prácticas, y a menudo sorprendía a sus criadas indicándoles cómo debían moler la galena para obtener un kohl con reflejos metálicos. También estaba versada en las propiedades medicinales de las resinas, ungüentos, aceites, colirios y bálsamos que desde hacía milenios los egipcios venían usando con un propósito terapéutico y estético. El kohl, por ejemplo, era bueno para proteger los ojos del abrasador sol del desierto y prevenía contra la conjuntivitis; el incienso, mezclado con la cera, aceite y brotes verdes de ciprés, era fantástico para calmar la tirantez de la piel y, por último, los enjuagues de sangre de tortuga o de vinagre caliente cuidaban los dientes y evitaban el mal aliento. A sus sirvientas de confianza, Carmión y Eira, Cleopatra las había instruido en el uso de ciertas plantas medicinales, como la corteza de sauce o el cilantro, para curar el dolor de cabeza.
Una vez vestida y maquillada, se miró al espejo. La túnica había sido todo un acierto. A sus dieciocho años recién cumplidos, su cuerpo lucía prieto como el bronce bruñido y su cara, de nariz levemente aguileña y ojos profundos, tenía la lozanía de una flor de loto. Estaba bellísima, pero por encima de este hecho innegable lo que más ansiaba era parecer poderosa cuando se presentara ante los sacerdotes que debían coronarla. Era grande y abrumador el cometido que la aguardaba. Ciertamente, se había estado preparando a conciencia, pero la corona de Egipto no resultaba fácil de portar. Recordó a su padre, el rey Ptolomeo XII, recientemente fallecido, y todas las penalidades que había tenido que sufrir para conservar el trono. El corazón se le llenó de pena y, antes de abandonar su imagen en el espejo, se prometió a sí misma que no iba a fallarle. De ahí en adelante, iba a honrar la memoria paterna y a servir a Egipto en cuerpo y alma, hasta el límite de sus fuerzas, si era preciso, y con los sacrificios que el destino quisiera imponerle.
A
Cleopatra había llegado al mundo en un momento aciago para el devenir de su país, cuando Roma, durante siglos un pequeño enclave en territorio etrusco, expandía sus fronteras en todas direcciones, apropiándose de los principales reinos del Mediterráneo. En el 69 a.C., año del nacimiento de Cleopatra, Roma señoreaba sobre Cerdeña, Córcega, Sicilia, Grecia, Hispania, la Galia, Asia Menor, Siria y buena parte del norte de África. Su apetito de nuevas conquistas aumentaba a medida que crecían sus dominios, y Egipto, legendariamente próspero y rico, estaba en su punto de mira desde hacía mucho tiempo.
Durante toda su infancia, Cleopatra vio a su padre comprar el favor de Pompeyo el Grande, el dueño de Roma, a base de dinero, máquinas de asedio y tropas que le enviaba para contribuir a sus exitosas campañas militares. Era una forma de ganar tiempo y demorar el final de una batalla que todos presentían perdida de antemano. Algunos de sus antepasados, como Ptolomeo VIII y Ptolomeo X, habían tenido una actitud mucho más derrotista, cediendo el trono de Egipto a Roma en caso de morir sin descendencia. Cleopatra detestaba su cobardía y prefería mil veces el modelo de sus antecesoras: reinas como Arsínoe III, quien durante la batalla de Rafia contra las tropas sirias, ocurrida hacía más de cien años, se había puesto al frente de los soldados egipcios, conduciéndolos a una clamorosa victoria gracias a sus arengas. En caso de convertirse algún día en la soberana de Egipto, esperaba parecerse a ella o a la grandiosa Arsínoe II, hija de Ptolomeo I, un modelo de coraje, inteligencia e independencia de espíritu para cualquier reina ptolemaica que se preciase.
Sin embargo, Cleopatra no estaba destinada a reinar. Era su hermana mayor, Berenice, quien supuestamente ostentaría la diadema blanca. Cleopatra no sentía por ella un afecto demasiado profundo ni existía entre ambas un verdadero vínculo de hermanas. Se llevaban siete años, por lo que no habían tenido ocasión de compartir juegos ni de pelearse por las muñecas de terracota o los pequeños animales articulados con los que los niños pequeños se entretenían en el Antiguo Egipto. Berenice tenía un talante difícil y se irritaba con facilidad. Esas características no agradaban a Cleopatra, y no era la única persona de la familia a la que le sucedía esto. También su padre, Ptolomeo XII, sentía hacia Berenice cierta aversión. El faraón, a quien el pueblo conocía como Auletes, que en griego significa «el que toca la flauta», era un hombre jovial, abrumado por los asuntos de la política y que prefería matar el tiempo con la música y las fiestas. Berenice, con su semblante huraño, lo desconcertaba.
Cleopatra amaba a su padre. Apreciaba, en particular, su buen humor, su sensibilidad artística, su talante soñador y su delicadeza de trato. Aun así, intuía que algo no marchaba bien en Alejandría y que esto era, en cierta medida, culpa de su mal gobierno. A menudo interrogaba a su preceptor Filóstrato sobre comentarios que había escuchado en los pasillos de palacio. ¿Era cierto que su padre había descuidado los canales del Nilo y que no se estaba aprovechando el agua de las inundaciones? ¿Y eran fiables los rumores de que Egipto debía mucho dinero a Roma? Filóstrato negaba con la cabeza y la exhortaba a que se ocupara de la lección. Por lo general, conseguía evadirse. Las epopeyas de Homero, los mitos de Hesíodo y las poesías de Píndaro, las tragedias de Eurípides o los discursos de Demóstenes que tanto le gustaban y de los que aprendía el precioso arte de la retórica eran un refugio inexpugnable. Pero otras veces, incapaz de apartar de su mente estas preocupaciones, subía a una de las terrazas de palacio y, desde las alturas, escudriñaba las calles y el ir y venir de los ciudadanos, a la búsqueda de indicios que hicieran pensar en una inminente revuelta.
Ante su arrobada mirada infantil, la ciudad lucía tan hermosa como siempre. Filóstrato le había contado que Alejandro Magno había soñado con Alejandría antes de su fundación y que luego había mandado trazar su perímetro con harina blanca en el suelo, en campo abierto. El sueño de Alejando había devenido en una espléndida ciudad: «la puerta del mundo», como la llamaban los viajeros y los propios alejandrinos. Desde lo alto de la terraza, el primer edificio con el que inevitablemente se topaban sus ojos era el faro, que se levantaba como una regia columna hacia el cielo, por encima del estruendo de las olas que rompían en su base, sobre la isla de ese nombre: Faro. Por la noche, Cleopatra solía quedarse dormida mirando el fuego que ardía en su cima y que, gracias al espejo pulido de su linterna, se reflejaba en todas direcciones, saludando a los barcos que arribaban al puerto. Una fastuosa avenida, la llamada vía Canópica, recorría la ciudad de este a oeste. A un lado quedaba el barrio griego, donde se hallaban el Museion con su afamada biblioteca, la tumba de Alejandro y el palacio de los Ptolomeos; al otro, el barrio egipcio, en torno a la colina del Serapeo, el santuario dedicado al dios Serapis, al que se accedía subiendo una escalinata de cien peldaños. Cleopatra no había estado nunca en ese distrito. Tampoco había paseado bajo los pórticos de la vía Canópica, donde se aglomeraban los comerciantes de sedas y especies. Una princesa tenía vetados, por su seguridad, la mayoría de los sitios interesantes de la ciudad, y por eso debía conformarse con el papel de observadora. El gran puerto, rodeado por unas anchas gradas que bajaban hasta el agua, la atraía poderosamente, pero Cleopatra se contentaba con mirar desde la distancia a los niños que jugaban en las gradas y recogían conchas marinas y vidrios pulidos que las olas traían hasta la orilla.
Aunque la joven quisiera convencerse de lo contrario, la realidad distaba mucho de ser pacífica. En el año 58 a.C., al cumplir Cleopatra los once años, Chipre, que hasta entonces había formado parte de los territorios de Egipto, cayó en manos de Roma. El rey de Chipre, quien además era hermano de Auletes, se suicidó antes de vivir el deshonor de ser hecho prisionero y las legiones romanas entraron a sus anchas en la isla. Fue un duro golpe para la familia y para el país en general. Aquella anexión no solo suponía una humillación, sino sobre todo una flagrante amenaza.
Auletes, temiendo correr la misma suerte que su hermano, apeló a la argucia que llevaba rumiando desde que había subido al trono: vació las arcas para seducir a Roma con regalos y ofrecimientos, al mismo tiempo que redoblaba la presión fiscal sobre su pueblo. Los alejandrinos enloquecieron de rabia. Los impuestos eran excesivos y no estaban dispuestos a soportar más abusos, así que salieron a las calles y tomaron la ciudad. Cleopatra jamás olvidaría aquellos días de incertidumbre. Su padre estaba destrozado. Lo acusaban de traidor, de cobarde y lo llamaban el flautista borrachín, el músico afeminado que apestaba a vino, el aprendiz de Dioniso. Acorralado de aquel modo, su única alternativa era huir a Roma para pedir socorro. Con el alma hecha pedazos, Cleopatra se despidió de él un día al despuntar el alba. Todo aquello le parecía horrible. ¿Cómo se podía ir? ¿Quién gobernaría Egipto?, le preguntaba ella. Auletes, con la mirada humedecida por las lágrimas, intentaba en vano calmar sus inquietudes. Pero Cleopatra no podía escucharlo. En sus adentros clamaba un pensamiento atroz: ¿no era acaso preferible un suicidio como el de su tío a huir como un ladrón?
A
Los días que siguieron fueron más penosos aún. Cleopatra, sumida en la desesperación, se paseaba ansiosa por el recinto de palacio, preocupada por el futuro de su padre. Sus hermanos menores, los futuros Arsínoe IV, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, jugaban distraídos, pero ella no podía evadirse. Algo se tejía entre las sombras. Podía presentirlo. A veces, pedía a sus doncellas que la acompañaran hasta la tumba de Alejandro, que quedaba a poca distancia de palacio. Aquel era un lugar sagrado, un sitio de peregrinación: allí yacía el Invencible en un sarcófago de cristal. Cleopatra descendía sola hasta la cripta, iluminada por la luz vacilante de las lámparas. La visión del cuerpo momificado, cubierto con la armadura, la sobrecogía. Unos treinta años atrás, Ptolomeo XI, antecesor de su padre, había fundido el anterior sarcófago de oro y lo había sustituido por este otro de cristal, mucho menos valioso. Cleopatra lo consideraba casi una afrenta, la prueba material del declive de los Ptolomeos. Alejandro se había quedado sin su sarcófago de oro, así como Egipto se había quedado sin Chipre. ¿Cuántas pérdidas más tendrían que soportar?
Aquellas cavilaciones eran quizá demasiado profundas para una niña, pero Cleopatra, lúcida y perceptiva, no podía desprenderse de los lúgubres pensamientos que acudían a su mente. No la engañaba su instinto, pues a las pocas semanas de la huida de Auletes se reveló en palacio un horrible complot. Berenice, aprovechando la ausencia de su padre y su impopularidad, dio un golpe de Estado y se adueñó del poder. Cleopatra, a pesar de que había presentido desde el principio la existencia de una conspiración, no salía de su asombro. Conocía a fondo las sangrientas luchas por el poder ocurridas en el pasado dentro de su propia familia, pero una cosa era haber escuchado alguna vez esas historias y otra, muy distinta, ser testigo de una de ellas.
Su hermana se alzó reclamando lo que le parecía justo. Motivos no le faltaban. Auletes había vendido Egipto a Roma, dejando el país al borde del colapso económico. Inaceptable. Cleopatra comprendía el malestar de los alejandrinos y consideraba lógicas sus demandas. El amor hacia su padre no le impedía ver la realidad. Sin embargo, y para ser justos, Auletes no tenía la culpa de que Roma, y en concreto Pompeyo el Grande, tuviera entre sus fauces a casi todo el Mediterráneo. Sus decisiones habían sido las de un hombre desesperado; se encontraba entre la espada y la pared y había optado por el servilismo, la adulación, el pago de cuantiosos sobornos y el abandono de su propio hermano Ptolomeo de Chipre. Todo esto se le podía reprochar, también que se hubiera refugiado en el vino y la música para escapar de tan angustiosa situación, pero había hecho cuanto había estado en su mano para evitar que Egipto se convirtiera en una provincia romana. Por otro lado, a Cleopatra le costaba congraciarse con su hermana cuando su propia vida corría peligro. Bastaba con echar la vista atrás para comprender que nada impedía a Berenice deshacerse de ella junto con Arsínoe y los dos hermanos menores.