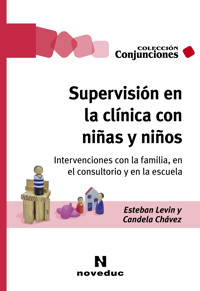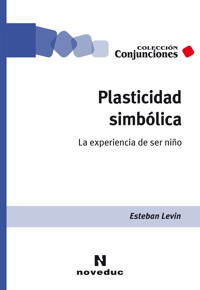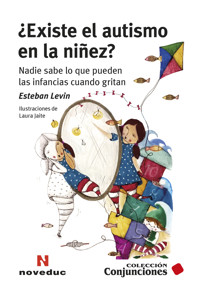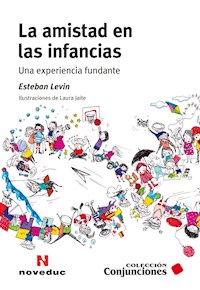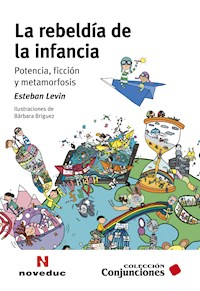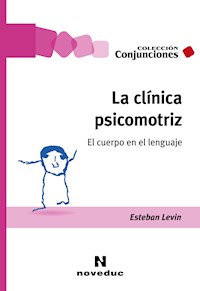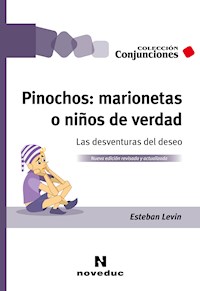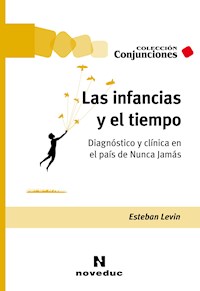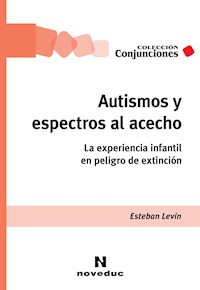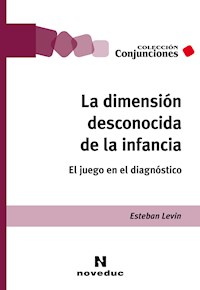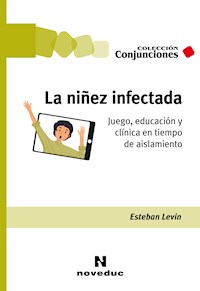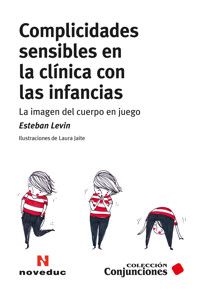
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Noveduc Conjunciones
- Sprache: Spanisch
En la clínica con las infancias, la complicidad se escenifica, se dibuja, se escribe, se escucha, se juega, se habla, se canta, se pinta, se imagina; ella se compone en devenires sensibles y demanda poner el cuerpo. Es preciso deconstruir el espacio, la imagen corporal y el dispositivo para alojarla en las escenas que nos presentan las infancias. Esteban Levin propone ingresar en las complicidades de los niños, para asumir el riesgo y crear junto a ellos deseos, imágenes y afectos inexistentes hasta ese instante. Las complicidades constituyen el universo infantil y, a su vez, son constituidas por los acontecimientos y el movimiento en el que se juega y se escenifica la niñez. La experiencia cómplice se engendra en la relación con los más pequeños, donde el sufrimiento puede transformarse. La sensibilidad se establece en tanto recepción y donación, a partir de la imagen performativa del cuerpo. Este libro surge del encuentro con niños y niñas. Ellos nos relanzan al origen del pensamiento sensible y cuestionan cualquier presupuesto teórico alejado de las experiencias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esteban Levin
Complicidades sensibles en la clínica con las infancias
La imagen del cuerpo en juego
Levin, Esteban
Complicidades sensibles en la clínica con las infancias : la imagen del cuerpo en juego / Esteban Levin ; Ilustrado por Laura Jaite. - / Esteban Levin. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2025.
(Conjunciones ; 87)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6603-58-6
1. Psicología Infantil. 2. Diagnóstico. 3. Autismo Infantil. I. Jaite, Laura, ilus. II. Título.
CDD 155.4
Colección Conjunciones
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Ilustraciones: Laura Jaite
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
Las referencias digitales de las citas bibliográficas se encuentran vigentes al momento de la publicación del libro. La editorial no se responsabiliza por los eventuales cambios producidos con posterioridad por quienes manejan los respectivos sitios y plataformas.
1ª edición, marzo de 2025
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-631-6603-58-6
Conversión a formato digital: Numerikes
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
ESTEBAN LEVIN. Licenciado en Psicología. Psicomotricista. Psicoanalista. Profesor de Educación Física. Profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras. Director de distintos cursos de formación en psicomotricidad, psicoanálisis, clínica con niños y trabajo interdisciplinario. Es autor de numerosos artículos en diversas publicaciones especializadas nacionales e internacionales y de los libros Discapacidad. Clínica y educación. Los niños del otro espejo (Noveduc 2017); Constitución del sujeto y desarrollo psicomotor: la infancia en escena (Noveduc, 2017); Autismos y espectros al acecho, la experiencia infantil en peligro de extinción (Noveduc, 2018); ¿Hacia una infancia virtual? La imagen corporal sin cuerpo (Noveduc, 2018); La dimensión desconocida de la infancia. El juego en el diagnóstico (Noveduc, 2019); Pinochos: ¿marionetas o niños de verdad? (Noveduc, 2020); Las infancias y el tiempo. Clínica y diagnóstico en el país de Nunca Jamás (Noveduc, 2020); La clínica psicomotriz. El cuerpo en el lenguaje (Noveduc, 2020); La niñez infectada. Juego, educación y clínica en tiempos de aislamiento (Noveduc, 2021); La rebeldía de la infancia. Potencia, ficción y metamorfosis (Noveduc, 2021); La amistad en las infancias. Una experiencia fundante (Noveduc, 2022); La función del hijo. Espejos y laberintos de la infancia (Noveduc, 2023), La experiencia de ser niño. Plasticidad simbólica (Noveduc, 2024); ¿Existe el autismo en la niñez? Nadie sabe lo que pueden las infancias cuando gritan (Noveduc, 2024) y, en coautoría con Candela Chávez, Supervisión en la clínica con niñas y niños. Intervenciones con la familia, en el consultorio y en la escuela (Noveduc, 2024).
A Cande, en la sensible y apasionada complicidad de nuestro amor.
A mis hijos, con los que descubrimos la potencia indómita de la escritura.
A las infancias y sus familias, cuya sensibilidad conmueve
y relanza la compasión y la esperanza.
A Laura Jaite y a todo el equipo de Noveduc, por la confianza disponible
y abierta a la creación de este libro.
IntroducciónCOMPLICIDADES ÍNFIMAS
Este libro agrupa complicidades: algunas dispersas, otras errantes, pequeñas, traviesas e inquietas, generadas a partir de diferentes contingencias –durante el quehacer clínico, educativo, cotidiano, epocal e imaginativo–, atravesadas por instantes fecundos vinculados con las infancias.
Todas las complicidades abordadas son independientes entre sí, solo pueden leerse si uno ingresa en ellas. Para hacerlo, es preciso salir del cuerpo, hacer uso de la imagen corporal y, por unos instantes, aceptar el riesgo de perderse entre las letras sin saber qué puede suceder. La experiencia sensible en las infancias existe en la ficción, la creencia y la ignorancia. No hay espejo antes de que suceda; nadie conoce su forma ni su sustancia. Sin embargo, pese a su autonomía, todas las complicidades narradas tienen en común el singular vacío, el suspenso y el ritmo con el que se constituyen y sobreviven en la gestualidad deseante.
Cada capítulo de este libro comienza con el dibujo de una complicidad. No pretende explicarla ni representarla; por el contrario, se trata de un montaje móvil de apertura hacia otras dimensiones, para entrar en la intriga que genera lo desconocido.
La infancia es revolucionaria y sensible, porque siempre es otra. Nace y muere en secreto.
Los niños y las niñas son hijos e hijas de las complicidades del tiempo, torbellinos en los que se inicia la curiosidad y donde se aloja la natalidad originaria de la imaginación.
La niñez anida en los refugios de la imagen del cuerpo; las tiernas cicatrices enmarcan la memoria carnal disparatada de la ficción hecha en resonancia corporal. Al jugar, las infancias crean la intimidad e intensidad cómplice, vestigios sorprendentes de creencias asombradas, montajes arrebatados, sensibles, de una pluralidad que se escapa.
Lo esencial de la ficción en los más pequeños es que la encarnan, acontecen en ella misma. No juegan para comprender, sino para ser. Rompen el significado de las cosas, crean otras, juegan lo que no existe y, al hacerlo, atraviesan el umbral del cuerpo por medio de la imagen. En la experiencia infantil, algo falta o sobra: nunca encaja en un molde, en un estadio del desarrollo o en un diagnóstico. Siempre inconclusa, ella genera la fecundidad de un vacío cómplice, sensible. Es la apertura para la puesta en juego de la imagen corporal.
La experiencia sensible de la infancia es el destino y la esperanza de la humanidad. Las complicidades son constituyentes y, a su vez, son constituidas a través de la experiencia que realizan. Nunca son una metodología, sino el movimiento en el que se juega y escenifica la niñez.
Cuando era pequeño me regalaron una pecera, un mundo lleno de vida, movimiento que albergaba piedritas, burbujas, colores, peces. Yo jugaba e imaginaba aventuras posibles o imposibles, visibles e invisibles. Mucho tiempo después, compré una pecera para el consultorio, sin anticipar qué me motivaba, creyendo que lo hacía tan solo por placer. Una de las cosas que más atrae a los pequeños que llegan son los peces; con ellos generan alianzas, acuerdos, gestos, legalidades, juegos. Nos miramos, hablamos, jugamos, los pececitos se mueven sin cesar, nos miran, nos hablan, juegan con nosotros. Una corriente afectiva entrelaza el ritmo de la gestualidad. Los niños los cuidan, les dan de comer, los protegen, preguntan por qué, para qué, cómo hacen, dónde duermen…
Los peces giran, suben, bajan lenta o rápidamente, van y vienen, se mueven de modo diverso y con diferentes ritmos y recomienzan todo una y otra vez. Es un movimiento vital que los hace existir de nuevo. A veces, cuando los pequeños sufren, rompen la complicidad y la alianza, se enojan con los pececitos, les arrojan cosas o quieren molestarlos, asustarlos, para ver cómo reaccionan cuando ellos mismos son los monstruos que provocan miedo. La legalidad está sobrepasada, ultrajada por la angustia y el sufrimiento, y nos permite ubicar un límite, un borde frente al incontenible goce que desborda el cuerpo y la imagen. A partir de allí, otra distribución afectiva, otro camino es posible: uno que lleve a recuperar la alianza perdida, que restaure la apuesta ficcional e imaginativa.
En un momento, sin darnos cuenta, devenimos peces, entramos en su hábitat, burbujeamos y armamos otros espacios y tiempos, transmigramos a otra realidad. Por unos instantes, salimos del cuerpo y somos pececitos que descubren el tesoro de ser otros en la epifanía del instante fugaz, errante y verdadero. Jugamos una metamorfosis vital; desde esta óptica, el sufrimiento pesa menos, reacciona de otro modo y hace sensible el mundo. El lenguaje y la sensibilidad son imaginadas, ritmadas, hasta inventar y componer gestos afectivos, deseos que se desmarcan para repercutir en la relación con los demás.
La complicidad es un efecto en el mismo movimiento, es la causa del “entredós” por el que entramos en el mundo del otro, somos afectados por él, con toques de inconscientes que generan otros regímenes sensibles, otras probabilidades de experiencias deseantes. Sin duda los acontecimientos en la infancia generan entretejido cerebral; la epigenética destaca el espacio de la experimentación y la experiencia, esenciales para recrear nuevas conexiones, sinapsis y redes que provocan plasticidad neuronal. El pliegue del afuera en el adentro y el despliegue del adentro en el afuera nos permiten comprender el umbral en el que tiene lugar la plasticidad simbólica, un acontecer central tanto para la recepción e inscripción como para la donación y la experiencia infantil.
MARTÍN LIBERA LOS MIEDOS
En un contexto como el actual, de tanta fragilidad, crueldad y enajenamiento, recuperamos y recibimos de la niñez la puesta en juego de la imagen del cuerpo en la experiencia singular del deseo. La complicidad de las infancias genera imágenes no solo para expresar o representar, sino, esencialmente, para posibilitar pensamientos y mundos sensibles.
Estas complicidades abren la posibilidad creativa de lo ficcional, lo gestual, en escenas en las que los niños y las niñas hacen uso de la imagen performativa del cuerpo y encarnan la ficción, al mismo tiempo que la realizan en el devenir del movimiento deseante.
Cuando los pequeños sufren, en lugar de hacer uso de la imagen del cuerpo para salir de sí, tienden a quedar fijados a la misma experiencia corporal, sin poder ni querer emerger de ella. Encerrados en el hacer sufriente, impermeables a cualquier novedad, reproducen la sensibilidad gozosa, opaca, del dolor de existir. Potencia de padecer que inunda y colma la porosidad receptiva de las infancias hasta llegar a bloquearlas para replegarse en el mismo hacer.
El pequeño Martín, de nueve años, le pide a la mamá que hablemos por celular; es de noche, tarde, pero hace dos horas que llora sin parar. Tiene miedos, está muy angustiado. Desbordado, temeroso, no puede dormir y tampoco quiere ir a la escuela. Por teléfono, me cuenta que teme caer en un pozo; no sabe por qué, pero imagina que no podrá salir de ahí; se siente acorralado y solo. Cuando lo relata, me pone en la escena, entro en ella mediante la complicidad del “entredós” y, al hacerlo desde esa posición, siento el temblor corporal, comparto la vibración, la sensación de un cuerpo agitado que no miente.
Le pregunto si puede dibujar lo que le pasa; con rapidez toma un marcador, traza un pozo y, mientras lo hace, me lo muestra a través de la pantalla del celular. Estoy junto a él, las líneas atraviesan la imagen en la desmesura del sufrimiento compartido.
Miro el pozo, procuro entrar en él, compartir la opacidad sufriente Desde la complicidad sensible de esos instantes, le pregunto si es capaz de dibujar una montaña. Sorprendido, comienza a trazarla y, entusiasmado, exclama: “Voy a dibujar el mal”. A continuación, diseña una nube negra llena de rayos que salen hacia todos lados, mientras pregunta: “Y ahora, ¿qué hacemos?”. Perplejo, le respondo: “Tal vez puedas elegir otro color –uno que pueda hacer de puente– o encontrar otro camino”. De inmediato, toma un marcador naranja y dibuja un círculo –como una calesita contrapuesta a las líneas negras del mal–; colisiona con los rayos, se entremezclan, la mano de Martín va y viene, las líneas se yuxtaponen y arman un camino que va desde el pozo mortal hacia la cima de la montaña.
Por un momento, en la tenacidad rítmica del trazo, compartimos y construimos un mundo opuesto al susto, los miedos, el abandono y la muerte. Es una lucha de sensaciones coloridas, rítmicas y vibrantes que chocan entre sí, palpitan, cambian las velocidades y, al hacerlo, se transforman sin cesar. La intensidad cómplice nos traslada a otro lugar, con otros sentidos, colores e imágenes que abren espacios y tiempos pasibles de ser habitados. Frente a lo imposible del malestar, lo siniestro y el temor, una nueva cartografía de imágenes, palabras y deseos es posible.
A continuación, mucho más aliviado, mientras camina con el celular en la mano, Martín me muestra la casa, la cocina, el patio y su habitación, en donde está la cama. Veo muchas plantas en cada ambiente, pero no en su cuarto; le pregunto si desearía tener alguna allí. Con mucha alegría, grita que sí, corre a elegirla y la coloca con sumo cuidado junto a su cama. Me mira y entonces le digo: “Uy, me parece que en la maceta se puede dibujar”.
Martín responde: “Dale, pongamos unas palabras”. Las pensamos entre los dos: “Vida, arcoíris, promesa”; de allí en más, fluye la imaginación, sobrepasa la pantalla, jugamos con las formas, haceres mínimos entretejidos a la espera del próximo trazo. Finalmente, nos despedimos hasta el siguiente encuentro. Días después, los papás me avisan que Martín estuvo menos angustiado, pudo descansar, ir a la escuela e incluso invitó a cuatro amigos a dormir en su habitación Con menos angustia, él vuelve a llamarme: está preocupado, me propone que sigamos haciendo el dibujo: los trazos cómplices nos convocan una vez más.
La sensible complicidad del “entredós” potencia la puesta en juego de la imagen del cuerpo, y la ficción del deseo genera la posibilidad de apertura de otros mundos. Al jugar, el vivaz acontecimiento de transmutar y transportarse a otro tiempo y lugar por el placer de afectar y ser afectado por lo que hace realiza lo imposible. Desde esa posición, Martín ejerce la sutil desobediencia de experimentar la novedad de lo que ignora. La curiosidad del deseo se desencadena con intensidad; la desbordante fuerza y el ímpetu del ritmo generan la plasticidad simbólica y neuronal propia del quehacer infantil.
La sensibilidad de la compasión por otros surge en la infancia. Esta verdadera disposición late en nosotros y pervive como pasión por los demás. Una pulsación crucial que no se mide ni se representa, e implica un salto inédito hacia el vacío, insólito, porque de él dependen el acto creador, la esperanza y la invención de lo imposible. De este modo, no sin riesgo e incertidumbre, los pequeños entretejen la red y salen del cuerpo a través de la imagen corporal, para recibir y revelar la cómplice pasión.
La complicidad no puede anticiparse; se crea en relación con las infancias y los problemas sufrientes que ellas soportan. Nuestra disposición es sensible a ingresar al modo de existir que nos proponen, para plegar el malestar, trenzar imágenes y recibir, plegar y desplegar otra escena.1
Se trata de una diferencia susceptible de producir una alteridad en la repetición de la experiencia del deseo, ya que ella nunca se representa a sí misma. Las insoportables “heridas” en la infancia, en tanto contracara del amor, potencian afectos y gestualidades a recorrer, no para codificarlas o traducirlas, sino para dejarnos trastocar por la tristeza que encarnan y transmiten.
Entre la experiencia, el lenguaje y la ficción se gesta la ucronía de la infancia, una temporalidad sin tiempo. Mantenemos viva una incipiente curiosidad, porque somos contemporáneos de ese mundo alternativo en el que fuimos, somos y seremos.
La complicidad nos sensibiliza y la conmoción provoca el estupor, la apertura inesperada a lo inconcebible de la puesta en juego de la imagen corporal. Los libros que escribo provienen del encuentro con los niños y niñas: son ellos quienes nos enseñan y nos relanzan al origen del pensamiento sensible, que pone en cuestión cualquier presupuesto teórico alejado de la experiencia en las infancias. En este camino, al ingresar en las complicidades, los invito al movimiento de la imagen corporal, que proponemos sin otra finalidad que devenir en la sensibilidad de las niñeces.
Entre las letras, el cuerpo, las imágenes y la lectura, ¿podremos tomar el riesgo de aventurarnos juntos a entretejer la complicidad de un pensamiento sensible?
NOTA
1. El pliegue, tal como lo explicita Deleuze, remite a un nuevo despliegue, a un laberinto vivaz cuya salida es la plasticidad del siguiente pliegue, en el que el espacio-tiempo y el cuerpo son topológicos.
Capítulo 1 EL DEVENIR DE LA IMAGEN DEL CUERPO EN LA CLÍNICA CON NIÑOS Y NIÑAS
DEL ORIGEN
El origen reverbera, late en un movimiento incesante en constante devenir. Lo originario, en tanto singularidad e intensidades sensibles, se entrelaza y surge del cuerpo. Las complicidades son campos de fuerza que se originan en las infancias, experiencias –probables y posibles– a recorrer y atravesar.
Nos planteamos el origen, no como comienzo sino como torbellino del sinsentido que genera el deseo de ficción, un impulso invisible que potencia la transformación y la plasticidad. De este modo, el nacimiento de la imagen corporal no está en el cuerpo, en el espejo ni en el otro, sino en la relación que acontece entre ellos, una dinámica sensible que da paso a la memoria inconsciente del cuerpo.
En el origen, los niños y niñas realizan un verdadero “trabajo” de composición: configuran un conjunto diverso de sensaciones, experiencias, imágenes y deseos, y lo hacen en constante desequilibrio, en un ritmo que desglosa y vuelve a enlazar en una red porosa. El caos del origen y la rebeldía propia de la creación y la crianza infantil redistribuyen los afectos y la capacidad de concertar nuevos regímenes de sensibilidades.
La odisea de las infancias consiste en originar, partir, viajar a la vida sin una experiencia prefijada. Oscilan, van y vienen en un trayecto errante a recorrer con el cuerpo, el lenguaje y las imágenes. Tal vez por esta razón realizan la ficción, dislocan la sintaxis gestual, hacen uso de la imagen corporal y juegan. Cualquier complicidad implica contar con la fuerza necesaria para salir del cuerpo con suficiente intensidad como para volver a él. Entre la salida y la entrada se juega el origen, lo íntimo y diferente.
LA COMPLICIDAD DEL SINSENTIDO. ABRIR LA PUERTA PARA IR A JUGAR
Nunca sabemos lo que pueden hacer, decir, pensar las infancias; qué va a acontecer, qué se va a armar o desarmar, equilibrar o desequilibrar, construir o deconstruir. Junto a ellas, entretejemos redes que compartimos con sus padres, la familia, las escuelas a las que concurren, sin etiquetarlas y aislarlas en categorías diagnósticas ya establecidas, estandarizadas según presupuestos determinados y anunciados de antemano.
En este sentido, cualquier espacio-tiempo-objeto es susceptible de generar escenas y escenarios en los que se pone en juego la heterogeneidad de diferentes dimensiones desconocidas por zurcir, abrir, producir. No es una red ya anudada o cerrada en sí misma: la creamos en la plasticidad de las infancias en juego.
Respetamos la intriga, el misterio que encierran las experiencias sufrientes. Sustentamos una lógica sensible, no para interpretar a las infancias o intentar develar lo que ocultan, sino para enlazar, tejer con ellas la complicidad de una alianza, la intimidad de un gesto, el hallazgo de un detalle que nos permita ensamblar, conjugar y continuar la red. De este modo, nos dejamos sorprender y conmover por los acontecimientos que acontecen sin aviso previo, en la intensidad de la relación que construimos con los más pequeños.
¿Cómo captar la complicidad de un gesto?
¿Es posible conformar la experiencia infantil a partir de la contingencia y el imprevisto?
¿Podemos recibir el sufrimiento de niñas y niños sin dejarnos conmover por él?
La puerta del consultorio está tapizada de ilustraciones, de un lado (el de afuera) y del otro (el de adentro). Fueron hechas por niños y niñas que desean dibujar, trazar y garabatear; ellos y ellas dejan allí corazones, palabras, colores, árboles, casas, monstruos, fantasmas, figuras y formas ligadas a sensaciones placenteras o desagradables. No tienen una única finalidad predeterminada: los chicos y chicas quieren dejar sus dibujos y las superficies se ven transformadas, intervenidas por líneas extrañas, familiares, íntimas, potenciales, abiertas o cerradas, en zigzag o en fuga. La puerta realiza un pasaje, se mueve alrededor de un eje vertical para desplegar conjeturas, espacios a recorrer, traspasar, narrar y transitar.
Así, cargada de monstruos, corazones, fantasías, personajes, secretos y enigmas, ella queda conformada en significantes sensibles, signos cómplices de la experiencia infantil en escena. Delimita espacios diferentes: el afuera, el adentro, los bordes, agujeros y vacíos anudados en la porosidad de la red.
La plasticidad de la puerta divide el horizonte territorial: desde la entrada, lo que está fuera; adentro, lo que sucede en el interior. Y hay además una zona indiscernible en la que se pliega y despliega otra superficie, todavía sin determinar. Por lo tanto, configura la existencia escénica de una relación móvil, rítmica, laberíntica. De acuerdo al movimiento gestual, la puerta cumple una función sensible, diferente para cada uno de los que la atraviesan; el funcionamiento singular varía de acuerdo con la experiencia, que pone en juego la potencia pulsional y la imagen corporal en cuestión.
Los dibujos, ¿están adentro o afuera del consultorio?
La imagen del cuerpo, ¿entreteje los trazos dibujados?
¿La complicidad sucede entre un lado y otro de la puerta?
¿La superficie del portón divide y separa o une y enlaza?
Los dibujos difieren entre sí y, a la vez, ensamblan la diferencia entre el adentro y el afuera, una experiencia que potencia y sitúa un nuevo lugar: el del umbral, pasadizo secreto de aventuras aún por transitar y habitar, sin saber entretanto qué es lo que se está haciendo. Así como un artista, que mientras realiza su obra creativa ignora cómo concluirá, pues hay una diferencia entre lo realizado y el proceso de realización. Esa brecha es la zona cómplice, plástica, que pone en juego la sensibilidad originaria de la imaginación.
La puerta deja de ser un objeto, una cosa fija, material e inmóvil. Une y a la vez separa, abre y cierra. Y crea distancia, lo que permite recrear la unión en tanto pasaje. Coexisten las sensaciones de clausura y apertura, que provocan la variabilidad de la intriga y la consistencia de la curiosidad. La efímera zona del umbral deja de ser un instrumento para volverse un túnel, un acceso y una temporalidad para atravesar.
En el consultorio, la puerta investida de trazos es un lugar susceptible de ser agujereado, tatuado, dibujado, intervenido. Un espacio topológico en el devenir del movimiento escénico. Una experiencia provocadora de cambios, intensidades oscilantes, potencias abiertas a cualquier velocidad e intensidad transitoria. Pensemos la zona del portal como un lugar vacío, carente de representación en sí mismo, sin tiempo definido; un espacio a deconstruir, a habitar, con contornos a recorrer, sin bordes definidos aún entre “interior” y “exterior”. Fugacidad de un hacer creador por acontecer, sin que pueda imaginarse todavía cuál será el suceso, el acto incierto a alcanzar.
Se trata de un pasaje cuyas orillas decantan en experiencias sensibles, sin necesidad de desentrañarlas ni de recordarlas. Los pequeños y pequeñas experimentan la existencia de un territorio vivido para jugar la complicidad verdadera de los monstruos; los del miedo, los del terror, del acecho, pero también los del amor, la compasión y la ternura. La superficie vibrante del portón es transformada por corazones, nombres, colores, palabras, líneas sensitivas: en fin, por afectos libidinales que afectan al generar un vacío para pintar, dejar trazos, huellas inconmensurables de decires jugados al compás de cada singularidad.
Cada niño y niña que entra o sale respeta secretamente lo que otras y otros dejaron: son marcas del nos-otros que no se tocan: conjugan redes. Una legalidad ejercida por las herencias que se plasman sin quedar fijas; improntas hospitalarias, potentes; memorias aún por realizarse. Intocables, componen en red un montaje escénico, planos secuencia móviles y plurales cuya heterogeneidad e intensidad los emancipa del cuerpo en tanto organicidad y materialidad para devenir imágenes.
Escrituras dibujadas inscriptas y excriptas mucho más allá y más acá de la puerta en sí, ellas realizan en escena lo que tienen en común: la repetición de la diferencia que no pertenece a uno, a muchos, a pocos ni a todos, sino al fugaz placer del deseo de desear dejar algo allí, lo que sea. Así, entregan una memoria performativa e inventan un escenario sensible en el que habitan un umbral cómplice.
La alegría indescriptible de Lucio, Nico, Clarita, Juli, Pedro, Mora, Catalina, Milo, Claudia y Alejo, entre otros, al dejar los dibujos en la superficie de la puerta es una fuerza potencial. Ellos dicen: “Puedo dejar un corazón anaranjado”, “Voy a dibujar un monstruo gigante”, “Sé hacer un ninja para dejar acá”, “Esto que hago asusta a todos los que vienen”, “¿Podemos hacer fantasmas con colores?”; “Esta es una casa embrujada”, “Voy a hacer una máscara con los sellos… ¿puedo?”, “La ponemos por acá”, “¿Hacemos a Bob Esponja? Voy a hacer uno malo y uno bueno. Vos también hacé uno y lo dejamos en la parte de abajo de la puerta, así se ve un poco”, “Este dibujo lo dejo al revés, porque es como un atrapasueños...”.
La precariedad de la puerta es lo que ya no es; la sustracción del sentido crea una figuración por hacerse, encarnada, dibujada, trazada por imágenes corporales, deseantes, salidas del cuerpo. Montajes investidos de vivencias, algunas espeluznantes, asquerosas y a la vez, tiernas, amorosas, cuya profundidad no alcanza a percibirse en el tiempo cronológico.
El espacio del umbral, anterior a cualquier pensamiento impuesto, lleva a pensar, despliega la ocasión oportuna (temporalidad lógica del kairós), el asombro de lo imprevisto y la sorpresa inesperada de la propia intuición plasmada en los mundos secretos de esa superficie que invita a jugar.
La puerta deja de ser inerte, toma ritmo en la multiplicidad vivible, transporta la fuerza del pasaje por la vía sensible. Interroga, toca, mira, detiene, suspende el tiempo, crea la espera, el desequilibrio. Lo enigmático parece sostener el pasaje entre la entrada y la salida. Juega en la zona pasajera, sostiene la esperanza, la fragilidad de atravesar la experiencia infantil.
La metamorfosis de la puerta tiene un efecto afectivo, pulsional, insondable, no exento de riesgo. Hace que Lucio se ponga a dibujar un monstruo, que Milo diseñe una casa embrujada, que Catalina trace un cartel de bienvenida lleno de corazones y que Federico deje un garabato multicolor, porque también quiere estar ahí. Son refugios inventados que se configuran en ese instante contingente y azaroso.
Una vez expuestos, los gestos del deseo danzan, bailan entre sí, no traicionan la esencia enigmática y se recrean mutuamente cuando otros no los ven. Son significantes desconocidos que vuelven a escenificar memorias jugadas al compás de la repetición. Apuestas fecundas y plásticas a la vez. El movimiento de la puerta en vaivén provoca la disonancia, un ritmo dispar que crea la resonancia del pasaje, una construcción inenarrable del envoltorio ficcional: tiempo del “quizás”, de lo probable, ubicado en las antípodas del repliegue sufriente.
Para las infancias, el deseo del don, la posibilidad de ejercer el derecho de donar, moviliza, horada la puerta devenida superficie de inscripción y excripción. Algunos pequeños y pequeñas se ríen a carcajadas, otros no quieren entrar o temen salir, suspenden el pasaje y crean la espera para que atravesemos juntos el umbral. También se detienen al despegar sus miedos, emblemas y afectos.
Traspasan el borde al sentirse protegidos por la complicidad del sinsentido. La libertad del “entredós” les permite apropiarse de lo efímero e inútil. Surge la alternativa única de deconstruir el consultorio, de sustraerse, de evadirse de la fuerza del sufrimiento, de la intensidad del padecer, para realizar otro escenario-portal cuyo misterio sustenta la fuerza incandescente de la vida.
Al ingresar en esa nueva dimensión escénica, los niños y niñas inventan la puerta, los deseos, las experiencias y los afectos inexistentes hasta ese momento. Recrean así su posición en relación al mundo de los adultos, de los otros y de lo otro. Abren las bases para desplegar la experiencia que les permita producir y crear la complicidad.