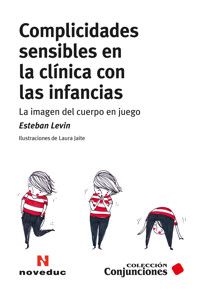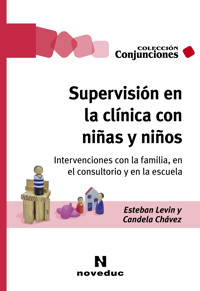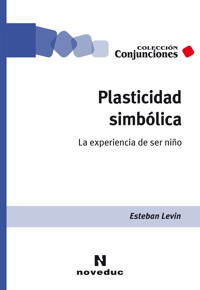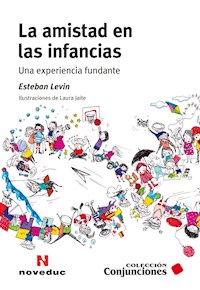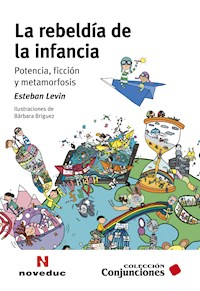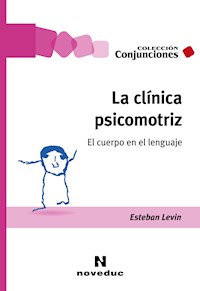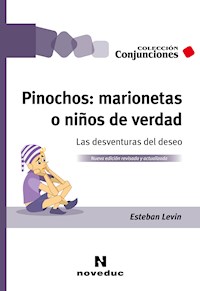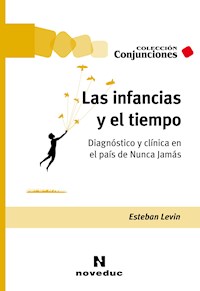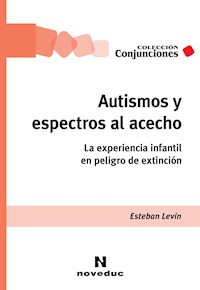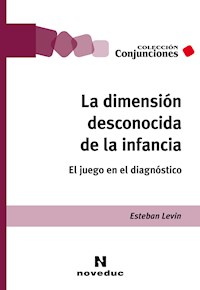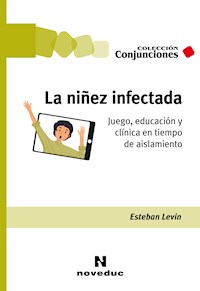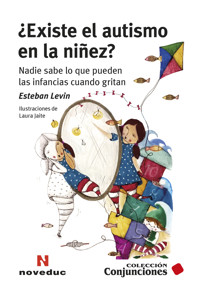
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Noveduc Conjunciones
- Sprache: Spanisch
Los diagnósticos del espectro autista anulan la experiencia infantil, la ficción, la fuerza del deseo, la curiosidad, la sensibilidad y la potencia de la plasticidad, y las torna opacas, las suprime o reprime hasta considerarlas trastornos o síndromes. Es imposible anticipar y clausurar lo que pueden las infancias. Escuchemos la sensibilidad y la resonancia de su grito, dispuestos a despatologizarlas. Ingresemos en su mundo para entretejer experiencias escénicas, desplegando plasticidad, imaginación y humanidad. Seamos sensibles al clamor de los gritos de los más pequeños que sufren, aunque otros intenten acallarlos mediante etiquetas, metodologías y propuestas terapéuticas cada vez más precoces. Sostengamos la convicción de una clínica que no solo se opone a los clichés de los diagnósticos-pronósticos de turno, sino también a un aparato que define de antemano el futuro de las infancias, el de sus familias y su inclusión escolar, comunitaria. Nadie sabe lo que pueden crear los niños y las niñas cuando viven sus experiencias infantiles. ¿Seremos capaces de deconstruir nuestra mirada, el cuerpo, la gestualidad y los dispositivos para encontrarnos con el sufrimiento de la niñez?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esteban Levin
¿Existe el autismo en la niñez?
Nadie sabe lo que pueden las infancias cuando gritan
Levin, Esteban
¿Existe el autismo en la niñez? : nadie sabe lo que pueden las infancias cuando gritan / Esteban Levin ; Ilustrado por Laura Jaite. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2024.
(Conjunciones)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6603-00-5
1. Autismo Infantil. 2. Psicología Infantil. 3. Diagnóstico. I. Jaite, Laura, ilus. II. Título.
CDD 616.85882
Colección Conjunciones
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Ilustraciones: Laura Jaite
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
Las referencias digitales de las citas bibliográficas se encuentran vigentes al momento de la publicación del libro. La editorial no se responsabiliza por los eventuales cambios producidos con posterioridad por quienes manejan los respectivos sitios y plataformas.
1º edición, febrero de 2024
Edición en formato digital: marzo de 2024
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-631-6603-00-5
Conversión a formato digital: Numerikes
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Índice
CubiertaPortadaCréditosSobre el autorDedicatoriaAgradecimientoPrólogo. El grito de las infanciasEl grito de las luciérnagasIntroducciónInstructivo para pensar y abordar los gritos de las infanciasCapítulo 1. Cuando ya se sabe lo que pueden las infanciasEncerrar a la niñezCaptar la sensibilidad de los más pequeñosEl grito del pezCapítulo 2. Las infancias en juegoExistir entre los objetos y sensacionesLa potencia del don de desear. Juan, Julián, Graciela y Víctor gritanEl grito del duendeCapítulo 3. Los dispositivos en movimiento. La redCrear lo que no sabemosJugar, diagnosticar, para abrir el sufrimiento de las infanciasEl grito del hijoCapítulo 4. La plasticidad en escenaDel encierro al acontecimientoLa imagen del cuerpo en juego. Cuando el sufrimiento se abre a la plasticidadEl grito del cuerpoCapítulo 5. Infancia y sufrimiento: La imagen del cuerpo en cuestiónLa imaginación encarnadaEl grito de SalvadorEl grito de la comunidadCapítulo 6. Las infancias incluidas pero excluidas¿Hay espacio y tiempo para jugar?Comunidad y experienciaEl grito de la lágrimaCapítulo 7. El grito encendido de PedroLlanto y desesperaciónEl gesto del deseoLa imagen del cuerpo sostiene la escenaEl grito de la vidaCapítulo 8. La ¿comunidad? de las infancias autistasCuando la niñez nombra a los padres dentro del espectroLa herencia: el nombre de diagnósticoEl grito de TomásEl grito del gestoCapítulo 9. El vértigo de la gestualidad: no es autistaLa intuición del deseo: la contingencia y el azarLa experiencia gestual potencia la plasticidadLa compasión e imaginación en escena¿Qué sería de la niñez sin el grito de los otros?El grito del fuegoCapítulo 10. La experiencia de las infancias desmiente el autismoLa escena inesperada: lo insólitoEmanciparse del diagnóstico junto a otrosEl sinsentido de la imagen del cuerpoEl grito de EstebanBibliografíaOtros títulos de Esteban LevinESTEBAN LEVIN es Licenciado en Psicología. Psicomotricista. Psicoanalista. Profesor de Educación Física. Profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras. Director de distintos cursos de formación en psicomotricidad, psicoanálisis, clínica con niños y trabajo interdisciplinario.
Es autor de numerosos artículos en diversas publicaciones especializadas nacionales e internacionales y de los libros Discapacidad. Clínica y educación. Los niños del otro espejo (Noveduc 2017); Constitución del sujeto y desarrollo psicomotor: la infancia en escena (Noveduc, 2017); Autismos y espectros al acecho, la experiencia infantil en peligro de extinción (Noveduc, 2018); ¿Hacia una infancia virtual? La imagen corporal sin cuerpo (Noveduc, 2018); La dimensión desconocida de la infancia. El juego en el diagnóstico (Noveduc, 2019); Pinochos: ¿marionetas o niños de verdad? (Noveduc, 2020); Las infancias y el tiempo. Clínica y diagnóstico en el país de Nunca Jamás (Noveduc, 2020); La clínica psicomotriz. El cuerpo en el lenguaje (Noveduc, 2020); La niñez infectada. Juego, educación y clínica en tiempos de aislamiento (Noveduc, 2021); La rebeldía de la infancia. Potencia, ficción y metamorfosis (Noveduc, 2021); La amistad en las infancias. Una experiencia fundante (Noveduc, 2022); La función del hijo. Espejos y laberintos de la infancia (Noveduc, 2023) y La experiencia de ser niño. Plasticidad simbólica (Noveduc, 2024).
Dedicatoria:
A Cande, cuya sensibilidad potencia la dulzura de la vida.
Agradecimiento:
A todos aquellos que durante tanto tiempo han sido, son y serán sensibles a la resonancia del grito de las infancias y a dejarse conmover por ellas, mucho más allá y más acá de cualquier estigma, diagnóstico y pronóstico.
Prólogo EL GRITO DE LAS INFANCIAS
A lo largo de la vida, en algún momento todos cantamos palabras, gestos, canciones, melodías. Lo hacemos en nuestro trabajo, en familia, en comunidad y en la época que nos toca vivir. A veces, si logramos gritar, nuestros gritos resuenan y logran provocar una vibración que toca y trastoca el mundo con el que nos relacionamos.
Al decir de Gilles Deleuze, el grito de los filósofos se hace oír y, en ciertas ocasiones, llega a transformar el pensamiento. Descartes escribe, reflexiona, medita y, en determinado momento, exclama: “Pienso, luego existo”. Otro pensador, Spinoza, hace lo propio y el grito que emite proclama: “Nadie sabe lo que puede un cuerpo”. En el psicoanálisis, Freud grita acerca de la sexualidad, los sueños y los síntomas; Lacan lo hace en relación con el inconsciente estructurado como un lenguaje, el significante y el “objeto a”; Winnicott, en relación con los objetos y los fenómenos transicionales.
La cultura es sensible al grito; a veces un producto cultural que se desprende de su época (una película, una escultura, un collage, una pintura, una poesía) pone en cuestión el pensamiento y, al hacerlo como un torbellino, abre otra dimensión, hasta entonces desconocida. Deleuze plantea que es necesario “ser sensibles a escuchar el grito del pez”. No entendemos ni sabemos qué es la vida si no lo escuchamos.
¿Qué implica ser sensibles al grito del pez, al de una lágrima, al de un duende, al del fuego, al de una luciérnaga, al de la comunidad, al de la vida? Es captar la sensibilidad. Por ejemplo, respecto de los peces, involucra percibir la variación mínima de sus movimientos, los colores, el ritmo, las piruetas disparatadas, la vibración que emiten sin cesar. Para escuchar ese grito no basta solo con oírlo o mirarlo: es preciso sentirlo y ser sensibles a él. Necesariamente debemos introducirnos en la escena (en este caso, la del agua), movernos con ellos, nadar, dejarnos afectar por el clima acuático, la fugacidad del ritmo, la temperatura, la fragilidad y ligereza de sus movimientos, lo inconmensurable de su aleteo, la agitación vívida de las burbujas. Nos conmueve la intensidad del alarido, que nos transforma en la red del devenir que ese grito provoca.
¿Podemos transmigrar a través de la vibración del grito a una red entretejida en el agua? ¿Cómo percibir, sentir, recibir la sonoridad del grito de las infancias? Nunca se llega a saber lo que ellas pueden. Nuestra postura implica escuchar la sensibilidad de su grito, entrar en la red que nos proponen, entretejer juntos la ficción de la verdad y la verdad de la ficción en la que los duendes, la imaginación y la humanidad existen.
Somos de la comunidad del grito del pez: generamos redes sensibles para introducirnos en la potencia de las escenas y escenarios de la niñez. De la comunidad del grito del duende, que habita en la ficción verdadera de cada uno. De la del grito del fuego, que crea e inventa fantasías aventureras. De la del grito de la lágrima, que potencia la compasión apasionada por el otro. De la del grito del cuerpo, que encarna el uso y la plasticidad de la imagen corporal performativa. De la del grito del gesto, que anuda la sensibilidad cenestésica abierta a la demanda, el encuentro y la complicidad. De la del grito del hijo, al nombrar la herencia, la descendencia, más allá de cualquier diagnóstico invalidante. De la del grito de la comunidad, que entreteje la singularidad de los otros en lo colectivo de la época. De la del grito de la vida, que articula la potencia de la experiencia del deseo de desear con la usina de acontecimientos por venir.
Nos ubicamos en una posición que nos lleva a despatologizar a la niñez. Desde ese lugar, logramos captar las sensibilidades del cuerpo, lo indivisible de los garabatos inconclusos, la realidad imperceptible de un collage, la relajación intocable de un toque que deviene caricia, la potencia irrepresentable de una ficción en escena, el gesto fugaz y performativo de la imagen del cuerpo.
Si el grito de las infancias no puede ser escuchado, mirado, tocado ni considerado en su sensibilidad, la tensión e intensidad se fijan, encarnadas en la mudez del cuerpo. La angustia sin objeto, sin nombre, coagula el sufrimiento hasta existir en él, sin demandar nada a nadie en la tristeza desolada de un tiempo invariable.
Somos sensibles al clamor de los gritos inenarrables de los más pequeños, que sufren, aunque intenten callarlos a través de la profusión de diagnósticos, metodologías y propuestas terapéuticas cada vez más precoces.
No nos reunimos en una institución ni tampoco bajo un lema, una consigna o una organización, sino que conformamos y tejemos redes en escena, en las que resuenan los gritos, los cuerpos, los gestos. Estamos juntos en los escenarios que los niños y las niñas producen tanto en el consultorio como en las escuelas, el barrio, la época.
Entretejemos nuestra pasión por las infancias que no dejan de gritar, junto a los padres, que sufren el diagnóstico-pronóstico de sus hijos, y con los establecimientos escolares que los reciben, integran y alojan como pueden, dentro de la comunidad hospitalaria que les ofrecen.
Al grito de las infancias se le imponen diagnósticos; en este momento, prepondera el de espectro autista, que anula la experiencia infantil, la ficción, la fuerza del deseo, la curiosidad, la sensibilidad y la potencia de la plasticidad, y las torna opacas, las suprime o reprime hasta considerarlas trastornos o síndromes.
No solo escuchamos, miramos, hacemos gestos o somos sensibles al grito de las infancias, sino que damos lugar, tiempo, cuerpo, deseos, afectos, gestos y palabras a los duendes, para que los gritos sucedan y se puedan hacer, en tanto experiencia infantil que realiza demandas e inventa deseos. De otro modo, no podrían ser gritados ni jugados en el acontecer de la trama relacional.
Desde esta posición, no miramos o tan solo escuchamos el grito: gritamos con ellos desde la red que entretejemos de modo conjunto. No estamos afuera ni adentro: ocupamos la zona, el umbral donde el enlace, el pasaje y el anudamiento del tejido es performativo y se realiza en la dimensión del acontecimiento escénico.
En el grito de las infancias, el ojo puede escuchar, la oreja mirar, el tacto hablar, la piel decir, la boca oler, el olor saborizar. La sensibilidad cenestésica consigue abrir las posturas y lo postural desplegar el espesor del gesto, cuya fuerza se mezcla y entrelaza en la experiencia singular de cada encuentro. No hay necesidad de entender la intensidad en potencia del grito. Nadie sabe lo que quiere decir, no requiere traducción o decodificación. En lo intocable del toque se tocan y gritan los inconscientes.
A veces se grita por gritar, se llora por llorar, se mueve por moverse, se sonríe por sonreír. El placer o el dolor de existir en estas experiencias del deseo no remite a sí mismo sino a otro, con el que pueden compartir la intuición y realización del grito del gesto. La humanidad de la gestualidad se opone a ubicar a un niño o una niña como un cerebro, un órgano sin imagen del cuerpo o un organismo que se representa a sí mismo.
¿Cómo captar la intensidad del grito de los niños y niñas sin asignarles un déficit, una discapacidad o un trastorno; sin perder el eje de la experiencia deseante, sufriente, humana; sin imponer un destino predeterminado en una categoría psicopatológica ya coagulada, diagnosticada o pronosticada?
Un grito no puede ser aferrado ni visto; solo es posible captar su fulgor y la fuerza de su resonancia, a la que somos sensibles.
EL GRITO DE LAS LUCIÉRNAGAS
Las luciérnagas gritan, titilan; inciertas, tejen senderos ilimitados, aparecen y desaparecen en el horizonte. Encienden minúsculas luces deseantes; inaprensibles, juegan, dibujan en el aire puntos suspensivos. Tenues, inocentes, nunca se las ve donde se espera. Destellan en la oscuridad, gritan y se callan. Anudan hilos indescifrables, utópicos trazos de humanidad. En la travesía, van y vuelven, donan rastros de luz para creer en lo imposible.
El diagnóstico de TEA (trastorno del espectro autista), de síndromes, etc., enceguece por la pregnancia de su luz, encandila, ocupa y desborda todo el espacio. Esta sobreiluminación hace que desaparezca el sujeto, que queda entonces atrapado en la constante atención del síndrome, sin tiempo para el asombro, la perplejidad y el parpadeo. Quienes determinan el diagnóstico contemplan un único camino, que condiciona toda la experiencia infantil.
El autismo en la niñez absorbe todo el brillo, la torna homogénea y estereotipada, hasta esterilizar y matar a las pequeñas luciérnagas que no logran recuperar el alma de la humanidad. Así, ellas permanecen en el eclipse sin luz de la profunda oscuridad, en la desilusión del desamparo, de la tristeza. El grito fugaz de las luciérnagas se rebela, devela la existencia, rompe la crueldad del asedio. Intermitentes en la resonancia del ritmo, evanescentes, ellas demandan miradas, epifanías de un gesto que irradia humanidad.
¿En qué tono gritan las luciérnagas? ¿De qué modo el diagnóstico de autismo aplaca el grito? ¿Es posible oler la luminosidad y tocar el sensible destello de un gesto? ¿Somos capaces de escuchar el grito, el resplandor de nuestras infancias luciérnagas?
Introducción
INSTRUCTIVO PARA PENSAR Y ABORDAR LOS GRITOS DE LAS INFANCIAS
Cuando nace un bebé... ¿grita para dar cuenta de que está vivo?
Cuando las infancias sufren y no pueden hablar sobre lo que les pasa, gritan. Es decir, encarnan el sufrimiento en la experiencia que realizan. Ante lo imponderable e inasible, habitan el dolor de existir. Nos planteamos existir con ellas y encontrar un respiro, una pausa en la perentoriedad del malestar.
Nadie sabe lo que pueden las infancias cuando gritan. Los capítulos de este libro cierran con gritos e interrogantes que nos permiten recuperar la potencia sensible del dolor y el sufrimiento en la niñez. Ellos, nuestros niños y niñas, existen en cada grito; se protegen, piden auxilio, usan el cuerpo, los movimientos, las posturas y los gestos para vociferar y rebelarse ante cualquier diagnóstico/pronóstico que intente rápidamente acallarlos, dominarlos y encerrarlos en la condición autística que los determina para siempre. Cada uno de los gritos comienza con un interrogante y se continúa con una escritura vacía, silenciosa. Después del grito sobreviene el silencio, la espera, el suspenso, el “entre” en donde se produce la resonancia que acontece en el medio, entre la intensidad del grito y la potencia de la respuesta.
El silencio palpita, estremece, introduce lo invisible en lo visible, el sinsentido en el sentido, lo intocable en el toque, lo imperceptible en la percepción. Nadie sabe qué puede pasar en el vacío silencioso que deja tras de sí el acto de gritar. Damos lugar para captar, recibir, vibrar y donar la respuesta.
Instrucciones para mirar El grito de las luciérnagasEs necesario volar en zigzag con ellas, sin ningún mapa; apagar la luz y dejarnos llevar por la travesía.¡Cuidado! En ciertos instantes, durante algunos nanosegundos, cuando menos lo esperemos, en el cuerpo se les encenderá una diminuta luz. El camino no está trazado; el vuelo deja un destello para seguir en tránsito, abierto, lúcido, gestual.Nadie sabe cuándo o dónde aparecerá la luminosidad. La incandescencia va y viene, hasta existir con las luciérnagas en un recorrido locuaz.Instrucciones para escuchar El grito de los pecesDebemos estar preparados para sumergirnos en el agua con ellos, aunque no sepamos nadar.Aprenderemos a movernos y a hacer burbujas insignificantes; aletearemos, bucearemos y jugaremos con los colores que aparecen y desaparecen en cada movimiento.Vale esconderse y reaparecer en cualquier parte y en otra posición, y balancearse hasta encontrar el desequilibrio de la espuma. La respiración es la esperanza, que nunca se pierde.Nadie conoce el alcance del grito de un pez; al gritar, existimos con ellos en su hábitat. Aprenderemos a ser otro y, por un instante ínfimo, seremos ellos.Instrucciones para intuir El grito de los duendesEn primer lugar, es preciso confiar en la propia intuición, romper las certezas y la incredulidad, sostener la fuerza de la imaginación.Conectarse con la intensidad de un duende juguetón, travieso, compasivo y aventurero; crear sin saber cómo hacerlo y dejar que el duende nos oriente a lo imposible.Nadie conoce el paradero de los duendes; ellos hacen uso del “impoder” propio de la creatividad.Instrucciones para coexistir con El grito del hijoPreparémonos para recuperar el niño que fuimos, somos y seremos.Recibamos la cualidad intrínseca de la época y choquemos con la potencia de la alteridad y la diferencia de los hijos e hijas.Captemos la mezcla que se dispara en múltiples direcciones. En forma oblicua, se juega la historicidad familiar. En perpendicular, a la derecha, el contexto contemporáneo. En paralelo, a la izquierda de la horizontal, encontraremos la herencia simbólica.Recordemos: la infancia es el destino.Instrucciones para moverse en El grito del cuerpoNecesitaremos disponibilidad para ser tocados, mirados, imaginados por el otro.Tendremos la oportunidad de sincronizar con el ritmo, el tono, las reacciones posturales, vestibulares y los movimientos sensoriomotores que enlazan la gestualidad.Si nos arriesgamos, encontraremos los espejos para introducirnos en ellos. Juguemos y usemos la imagen del cuerpo.La experiencia no está exenta de peligros.Nadie sabe lo que puede un cuerpo; donemos tiempo y espacio para que se produzca la escena del entredós que proponemos.Cuidado: jamás perdamos de vista al sujeto.Instrucciones para encontrarnos en El grito de la comunidadComo primera medida, tendremos que perder nuestro mundo para entrar en el del otro. Esa es la única posibilidad de construir el propio.Recordemos que lo común de lo propio es la diferencia.Reconozcamos el sentimiento de compasión como origen de lo colectivo y la experiencia compartida, plural y dispar. Afirmar la comunidad da paso a la plasticidad.Nadie anticipa la lógica comunitaria; solo cuando el grito es compartido se compone una red de alianzas.Tendremos que oponernos al individualismo para entrar al territorio móvil, afectivo y pulsional de las infancias diferentes en lo común.Instrucciones para soportar El grito de una lágrimaDejémonos conmover por el llanto del otro.Necesitaremos compartir lo incapturable del dolor de existir. Con ello, haremos remolino viviente la proximidad expectante del gesto.Tendremos que morar en las lágrimas dulces, saladas y multicolores, hasta devenir en ellas y alojarlas en nuestra hospitalidad.Nos confundirán las lágrimas cuando se derramen, porque inscriben y excriben el malestar en el cuerpo. Gracias a ellas aprendemos a vacilar, a dudar y a estremecernos junto a lo incomprensible.Quedémonos intranquilos: si somos sensibles a su temblor, siempre nos guiñarán un ojo.Nadie sabe lo que pueden las lágrimas cuando caen entre la angustia y la fragilidad.Instrucciones para sentir El grito de la vidaEs preciso aprender a no saber, aprender a no responder de inmediato.Daremos lugar al tiempo y a la espera para que transcurran la inquietud y el malestar que se alivian al ser compartidos con otros.Haremos un espacio para cobijar la desesperación y la angustia frente a un diagnóstico invalidante, atentos al pronóstico que excluye, clasifica, aísla, enjaula, aparta, segrega y cuestiona la intensidad de la experiencia infantil.Nadie sabe lo que puede la vida cuando rompe el anonimato y resguarda la singular subjetividad de lo humano.Instrucciones para olfatear El grito del gestoNecesitaremos confiar en la vida de la gestualidad, oscilante entre el lenguaje y el cuerpo, y observar las imágenes en movimiento dirigidas a otro.Que no nos confundan: no son un código a descifrar, sino un pliegue y despliegue afectivo que narra, mira, habla y siente.Miremos el gesto que se esconde entre la soledad del dolor y el clamor de la demanda. Está en el intervalo; en los intersticios, los gestos desbordan. Escuchemos. Gritan en nosotros.Nadie sabe lo que puede un gesto entre el vaivén del sufrimiento y la perplejidad del asombro.Instrucciones para no quemarnos con El grito del fuegoEs preciso perderle el miedo al fuego y entrar en él; no es necesario que nos quememos.No huyamos frente a la incerteza del dolor: necesitaremos recibirlo en caliente.Hagamos que nuestro deseo aloje y conviva con el fuego irremplazable de la común debilidad.No nos derritamos en la tierna fragilidad, captemos la fuerza inasible de la llama para transformarla en el fulgor corporal de una experiencia compartida.El desafío consiste en construir experiencias deseantes que arranquen el dolor e inviten a la esperanza.Nadie sabe lo que puede el fuego cuando un fogón nos calma el frio; habitamos la invisibilidad de lo íntimo junto a él. La llama es la chispa de la vida.Para mirar, escuchar, intuir, coexistir, moverse, encontrarnos, soportar, sentir, olfatear y no quemarnos con El grito de Esteban no hay ningún instructivo. Carece de instrucciones. Nunca se sabe cuándo y cómo duele lo irrepresentable de un dolor.
Sentimos el grito en el cuerpo, nos conmueve, somos afectados por él.
Existimos en la relación que creamos con los otros. Primacía sensible, resonancia pulsional del gesto colectivo y subjetivo.
Propongo el desafío de recuperar y mantener vivo lo infantil de cada infancia en este interrogante: ¿existe el autismo en la niñez?
Capítulo 1 CUANDO YA SE SABE LO QUE PUEDEN LAS INFANCIAS
ENCERRAR A LA NIÑEZ
Me rebelo ante este libro. No tengo que escribirlo. Pero no puedo resistirme a esa fuerza que me lleva a cuestionar, a poner en juego las concepciones y el andamiaje del denominado TEA (trastorno del espectro autista) o autismo infantil y la mirada psicopatológica de las infancias.
Escribo con la convicción de una clínica que no solo se opone a los clichés de los diagnósticos y/o pronósticos de turno, sino a un aparato que define de antemano el futuro de las infancias, y con ellas, el de las familias, la inclusión comunitaria y las instituciones escolares que deciden alojarlas. Planteo despatologizar, deconstruir lo “normal” frente a lo “anormal”, una lógica que parte de una concepción dominante y alienante de la niñez, los síndromes y el autismo.
Cada vez que se define a un niño/a como autista o TEA (trastorno del espectro autista), la experiencia infantil se encierra y entra en peligro, queda “en riesgo de extinción”. Quienes los definen así se instalan en una posición de poder, dependencia y sujeción que encierra a los pequeños en una categoría inamovible y absorbente.
De esta manera, se anula la singularidad de la plasticidad de un sujeto y, lo que es peor aún, de su sufrimiento. El lenguaje, el cuerpo, el movimiento, los gestos, el ritmo, los objetos, el espacio y el tiempo quedan todos asimilados y referidos al signo patognomónico del autismo. Este acapara toda la atención hasta significarse a sí mismo, anulando cualquier diferencia e identidad que no sea la comunidad de los TEA, de los nuevos o antiguos autistas. El autismo en las infancias adquiere tal pregnancia en el discurso social y parental que delimita los lazos colectivos y comunitarios, y quiebra la heterogeneidad de la experiencia, aunque ella sea sufriente. Torna homogéneo el quehacer infantil, pues siempre será autístico o quedará bajo sospecha, si no lo fuere. Semejante extensión del término “autismo” abarca y obtura al mundo existente de las infancias. Decir esto a los padres (“Su hijo es un TEA... tiene algunos rasgos de autismo… Hay algunas señales que corresponderían al TEA… Muestra pinceladas de autismo… Va a necesitar el certificado de discapacidad toda la vida. Y necesita comenzar de inmediato terapia ocupacional, fonoaudiología y terapia cognitivo- conductual”) le otorga tal entidad que bloquea sistemáticamente cualquier otra producción subjetiva.
Nunca, nunca jamás trabajamos con un niño/a autista o con un TEA: lo hacemos con Pablo, Julián, María, Lucía… No los codificamos ni encasillamos drásticamente a un prerrequisito diagnóstico o a una comunidad que se representa y se aísla a sí misma. Esta postura abarca tanto a quienes sustentan sus prácticas desde una posición cognitivo-conductual (basada en deducciones a través de test, metodologías, plataformas estandarizadas), como a quienes toman conceptos psicoanalíticos y desde ese saber (poder) definen una estructura autística con indicador, trazos, rasgos, quehaceres o decires. Estos últimos llegan incluso a considerar la noción de “sujeto autista” o “autismo de la subjetividad”1.
Desde ambas concepciones recién expuestas, al autismo se le otorga un estatuto tan cerrado que se encapsula, representándose a sí mismo dentro de ese nombre, categoría, clase, estructura o comunidad psicopatológica. De esta forma, se anula la experiencia infantil porque se la considera un sistema ya determinado. Se define y se encasilla la problemática en un solo lugar, puesto que en el término “autismo” se fusionan el enunciado y la enunciación. Desde allí, las conductas serán acomodadas según un patrón de comportamiento TEA o a partir de la concepción más o menos psicológica o psicoanalítica de la cual se parta.
El grito del filósofo Spinoza se pregunta qué es lo que puede un cuerpo. Allí radica la potencia, el juego de un pensamiento y sus afectos, así como el poder de afectar y ser afectados por ellos. Tomamos esta idea al pensar las infancias a partir de la plasticidad.
Nadie sabe lo que pueden los niños y las niñas. ¿Cuál es la fuerza, la potencia e intensidad de afectar y ser afectos por ellos/as? ¿Somos capaces de deconstruir nuestra mirada, el cuerpo, la gestualidad y los dispositivos para encontrarnos con el sufrimiento de los más pequeños?