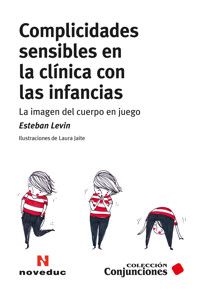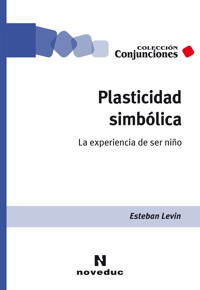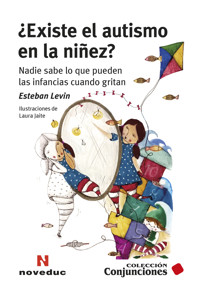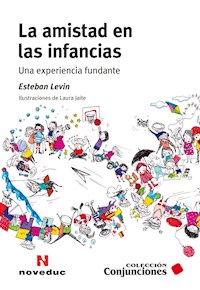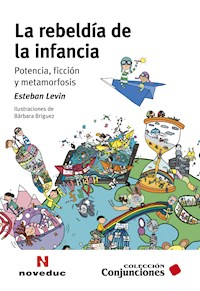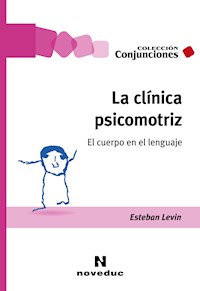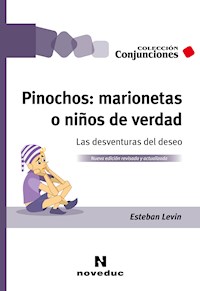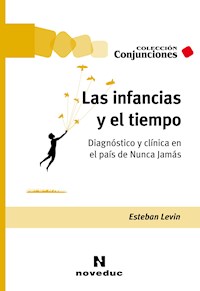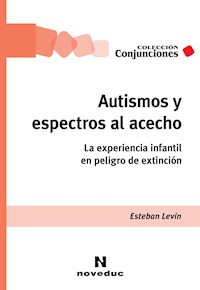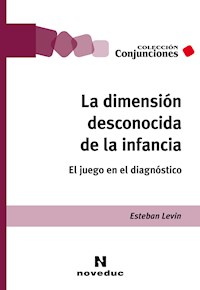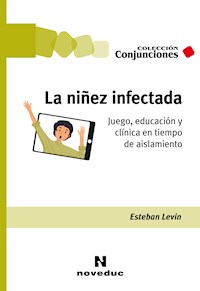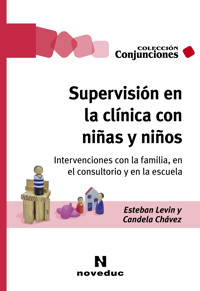
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Conjunciones
- Sprache: Spanisch
¿Por qué se supervisa? Tal vez porque no se puede crear. Muchas veces la angustia bloquea lo sensible y no permite entrar en el mundo de los otros o, mejor dicho, en sus modos de existir. Levin y Chávez no supervisan el diagnóstico, la etiqueta ni el cuerpo en sí, sino las imágenes que se desprenden de esa relación y cómo la salida redistribuye posiciones, fuerzas e intensidades. Ellos han pensado, escrito y transmiten un texto con imágenes; las fotos que incluyen procuran romper el estatismo. No son para interpretar ni para representar, tan solo intentan recrear el universo imaginario y escénico propio de la experiencia infantil en el encuentro sensible con niñas y niños. Los autores de este libro proponen pensar la tercera imagen del cuerpo que emerge del entredós transferencial y el niño o niña como sujeto-saber-supuesto en el juego. Son sensibles a la angustia del o de la terapeuta, a la ansiedad que implica entrar al sufrimiento de los otros, de la familia y de la institución escolar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esteban Levin - Candela Chávez
Supervisión en la clínica con niñas y niños
Intervenciones con la familia, en el consultorio y en la escuela
Esteban Levin
Supervisión en la clínica con niñas y niños : intervenciones con la familia, en el consultorio y en la escuela / Esteban Levin ; Candela Ángela Chávez. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2024.
(Conjunciones / 86)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6603-31-9
1. Psicología Infantil. 2. Diagnóstico. 3. Autismo Infantil. I. Chávez, Candela Ángela II. Título.
CDD 155.4086
Colección Conjunciones
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Fotografías del interior: Candela Chávez
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Fotografía de cubierta: Composición creada con material enviado por los autores.
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
Las referencias digitales de las citas bibliográficas se encuentran vigentes al momento de la publicación del libro. La editorial no se responsabiliza por los eventuales cambios producidos con posterioridad por quienes manejan los respectivos sitios y plataformas.
1º edición, septiembre de 2024
Edición en formato digital: septiembre de 2024
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-631-6603-31-9
Conversión a formato digital: Numerikes
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Índice
Cubierta
Portada
Créditos
Sobre los autores
Dedicatoria
Presentación
1. Construcción/deconstrucción del dispositivo de transmisión
2. Pensar, escribir y transmitir con imágenes
Introducción
Ser sensibles al sufrimiento del otro es lo que nos lleva a supervisar
Capítulo 1. Juan, ¿con TDH? De lo caótico a la escena
La separación: el movimiento de la reorganización familiar
Primer tiempo: silencio, desparramo, desorden y caos
Segundo tiempo: la creación de otra experiencia
Tercer tiempo: El ingreso a la legalidad de lo simbólico
Capítulo 2. Tadeo, ¿un niño autista? Los autos al rescate
La consulta
Tiempo de observar, tiempo de enfilar, tiempo de no concluir
Apertura a otro tiempo: ruptura de la holofrase gestual
Un encuentro que marca
De la flexibilidad neuronal a la plasticidad simbólica
Desafíos en primer grado
Capítulo 3. Morder y oler, ¿rasgos de autismo? La potencia del mordisco
Un d-olor insoportable
Encuadre móvil
Crear las condiciones de posibilidad
¿Tiempo de concluir?
Capítulo 4. Valentín, “entre” los trenes y Pulguín. Fantasías de muerte
¿Podemos hacer un tren infinito?
“Pulga aventurera, le gusta salir de viaje”
El mundo de la ficción crea el mundo de la realidad
Un análisis posible
Crear y creer en la vida ficcional
Capítulo 5. Cati viajera. ¿Un caso de encopresis retentiva?
Cati, una niña itinerante
Hacerse oler, hacerse oír
Capítulo 6. ¿Conducta ritualizada como indicador de TEA? Rami y las letras
Las burbujas no se empacan
Un desliz… Letras por un tobogán
Capítulo 7. Felipe, un sinvergüenza sin inhibición, sin síntoma y sin angustia
La urgencia de la escuela: la necesidad de nombrar el sufrimiento
“Propiedad privada, prohibido pasar”
Cierre, transformación
Capítulo 8. Milo no habla y enfila animales. Sospechas de TEA
Impresión diagnóstica: “Es un TEA”
La vida de los animales
Epílogo
La imagen corporal del “entredós” transferencial
Bibliografía
Hitos
Tabla de contenidos
ESTEBANLEVIN. Licenciado en Psicología. Psicomotricista. Psicoanalista. Profesor de Educación Física. Profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras. Director de distintos cursos de formación en psicomotricidad, psicoanálisis, clínica con niños y trabajo interdisciplinario.
Es autor de numerosos artículos en diversas publicaciones especializadas nacionales e internacionales y de los libros Discapacidad. Clínica y educación. Los niños del otro espejo (Noveduc 2017); Constitución del sujeto y desarrollo psicomotor: la infancia en escena (Noveduc, 2017); Autismos y espectros al acecho, la experiencia infantil en peligro de extinción (Noveduc, 2018); ¿Hacia una infancia virtual? La imagen corporal sin cuerpo (Noveduc, 2018); La dimensión desconocida de la infancia. El juego en el diagnóstico (Noveduc, 2019); Pinochos: ¿marionetas o niños de verdad? (Noveduc, 2020); Las infancias y el tiempo. Clínica y diagnóstico en el país de Nunca Jamás (Noveduc, 2020); La clínica psicomotriz. El cuerpo en el lenguaje (Noveduc, 2020); La niñez infectada. Juego, educación y clínica en tiempos de aislamiento (Noveduc, 2021); La rebeldía de la infancia. Potencia, ficción y metamorfosis (Noveduc, 2021); La amistad en las infancias. Una experiencia fundante (Noveduc, 2022); La función del hijo. Espejos y laberintos de la infancia (Noveduc, 2023), La experiencia de ser niño. Plasticidad simbólica (Noveduc, 2024) y ¿Existe el autismo en la niñez? Nadie sabe lo que pueden las infancias cuando gritan (Noveduc, 2024).
CANDELACHÁVEZ. Licenciada en Psicología (Universidad Católica de Santiago del Estero). Posgrado en Autismos y Patologías graves (Escuela de Esteban Levin). Presidenta del “Forum Infancias”, Santiago del Estero. Trabaja en la especificidad de la clínica psicoanalítica con niñas, niños y adolescentes en INFAN, Espacio Terapéutico. Maestranda en Salud Familiar y Comunitaria (Universidad Nacional de Santiago del Estero).
Dedico este libro a Axo, Maga y Sebi,
en la pasión de escrituras compartidas.
Agradezco a los terapeutas, docentes e instituciones clínicas y educativas que, a lo largo de tantos años, me han confiado enigmas, angustias, interrogantes, pensamientos, y apuestan a los espacios de supervisión en los que entretejemos redes abiertas a la complicidad y la potencia vital de la experiencia del deseo.
Esteban
Dedico este libro a Donni y Marcu,
la energía sensible y amorosa de mi vida.
Agradezco a mis pacientes y sus familias la confianza que me brindan.
A mis compas de INFAN y de Forum Infancias, de quienes aprendo a diario. Y, en especial, agradezco a Gise Untoiglich y Ari Lebovic, con quienes nos apasionamos en supervisión, por haberme dado generosamente la mano en mis primeros pasos en la clínica.
Cande
Presentación
1. CONSTRUCCIÓN/DECONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN
Esta obra es un efecto del trabajo conjunto realizado entre nosotros dos, Esteban Levin y Candela Chávez, los autores de este libro. Desde 2021 venimos compartiendo el dispositivo en los distintos espacios de formación por los que circulamos: cursos, seminarios, talleres, ponencias en congresos, clases de formación, etcétera. Es decir que La supervisión en la clínica de niños y niñas. Intervenciones con la familia, en la escuela y en el consultorio nace como dispositivo de transmisión de la clínica, lo que ocurre en ella, lo que involucra a la terapeuta, al espacio, al tiempo, a los niños y niñas, a las familias, las escuchas y al supervisor. Además, tomamos los recursos de la época y en videos o imágenes que nos permiten pensar la práctica, interrogar la teoría y la transmisión.
Hemos presentado “La potencia del mordisco” en el marco del curso anual de formación a cargo de Esteban Levin, cohorte 2020/2021. Posteriormente, en agosto de 2021, lo realizamos en formato taller, en el Congreso de Espacio Cuidado en San Luis, Brasil, en la Universidad Federal Paulo Freire. Al mismo asistieron profesionales de distintas disciplinas y docentes de nivel inicial y primario.
En las Jornadas Anuales de Infancias Jujeñas, en Argentina, compartimos “Tadeo, el niño de los autos”. El énfasis estuvo puesto en la plasticidad simbólica y la función del hijo.
Ese mismo año, en San Luis, Brasil, en la Universidad Federal Paulo Freire, presentamos “María viajera. ¿Un caso de encopresis retentiva?”.
En 2022, en Rosario, Argentina, en el marco del Séptimo Encuentro Nacional del Forum Infancias Red Federal, compartimos “Tadeo, el niño de los autos” en formato taller; allí planteamos la complejidad del trabajo interdisciplinario.
En 2023 presentamos en Lisboa, en la Asociación Portuguesa de Psicología, “Tadeo, el niño de los autos” y “Milo y los animales”. En el encuentro copensamos acerca de estereotipias, interés restringido y otros ¿rasgos de autismo?
A Madrid, en la Asociación Española de Clínica con Psicoanálisis con Niños y Adolescentes (AEPNA), llevamos “El deseo de la terapeuta en un caso de un niño con diagnóstico de autismo”.
En 2024, en Ciudad de México, en la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego, compartimos “El juego estereotipado y el juego simbólico”, a partir del caso de un niño de tres años diagnosticado como TEA.
En un encuentro en Querétaro expusimos “Sofi, ¿un caso de encopresis retentiva?”. Y junto a colegas de la psicología reflexionamos acerca del valor de “lo contingente” en el trabajo clínico con niñas y niños pequeños. También pensamos la construcción y deconstrucción del espacio que nos permite relacionarnos con ellos y su sufrimiento.
En Guadalajara, la situación de una niña diagnosticada como TDAH que llega a la consulta por no atender en clases, deambular y no copiar la tarea nos permitió abordar el diagnóstico diferencial en abuso sexual en la infancia.
En junio de 2024 compartimos la experiencia clínica que tuvo lugar con “Ramiro, el niño de las letras”, diagnosticado inicialmente como TEA. Basándonos en esta situación, profundizamos conceptos centrales como pliegue/despliegue, modos de existir y plasticidad simbólica, que son parte de la teoría de Esteban Levin.
2. PENSAR, ESCRIBIR Y TRANSMITIR CON IMÁGENES
Las infancias comienzan a sentir y pensar por medio de imágenes móviles. Las fotografías que se incluyen en este libro procuran romper el estatismo a modo de resonancias que abran el pensamiento y la imaginación e impliquen trayectos, tramos y estelas. Como un caleidoscopio, cuando se mueven, entre ellas provocan composiciones diferentes. No han sido puestas para interpretar ni para representar, tampoco tienen el valor de ideales; tan solo están para intentar recrear el universo imaginario y escénico propio de la experiencia infantil.
Los detalles que muestran estas imágenes buscan ser disparadores performativos de sentidos móviles; al decir de Barthes, punctum que disparen e impulsen relaciones con otras, a menudo azarosas, intimas e innombrables. De este modo, habilitamos la posibilidad de que, entre ellas, generen nuevas experiencias de deseos, afectos y pensamientos.
Cuando recordamos y vamos hacia el pasado, nuestra infancia retorna en imágenes sensibles. Aparecen objetos, juguetes, animales y olores que evocan historias. El recuerdo vislumbra escenarios que aún palpitan; están en la escuela, en el barrio, en tropiezos y frustraciones, en amigos y amigas, en compasiones compartidas.
Invadidos por imágenes –muchas veces reproductivas, repetitivas y clonadas entre sí–, recuperamos la potencia vital y creativa de la época. El tiempo se disipa y actualiza en ellas, en las que coexisten en movimiento el pasado, el futuro y el presente.
Introducción
SER SENSIBLES AL SUFRIMIENTO DEL OTRO ES LO QUE NOS LLEVA A SUPERVISAR
¿Es posible supervisar sin ser sensible a la angustia o a la preocupación del otro? Somos sensibles a la angustia del o de la terapeuta, a la ansiedad que implica entrar al sufrimiento de los otros. ¿Por qué se supervisa? Tal vez porque no se puede crear: la angustia bloquea lo sensible y no permite entrar en el mundo de los otros o, mejor dicho, en sus modos de existir. No supervisamos el diagnóstico, la etiqueta ni el cuerpo en sí, sino las imágenes que se desprenden de esa relación y cómo la salida redistribuye posiciones, fuerzas, intensidades, potencias.
Damos lugar, espacio-tiempo para que suceda la experiencia, el descubrimiento, la natalidad de lo nuevo, la curiosidad por abrir y crear zonas de subjetividad. El espacio oficia de terceridad en la escena, es decir, crea un vacío en lo lleno, en lo pleno, en la certeza. Nos preguntamos cómo captar la vibración de una sesión, de una historia que nos transmiten, si no entramos en ella…
Se trata, tal vez, de componer un ritmo, un estilo; de captar la fuerza inasible, tan irreal como posible. ¿Cómo crear otras experiencias sensibles? No es solo que se pone en juego una metáfora o una metonimia; no es una sustitución o un desplazamiento, sino el devenir, los afectos que juegan. Diferencias y deseos que provocan variables, texturas gestuales, densidad de intensidades que preceden un futuro pasado, lo anterior en lo posterior, lo construido en lo que se deconstruye. Tomamos las contingencias y el azar, en tanto disparadores de lo que permite diferir las escenas.
Muchas veces, ellas nos transmiten una experiencia caótica, traumática, explosiva. De ese caos tomamos los fragmentos y componemos un marco, la intimidad sensible del sufrimiento. Son trazos y cartografías que pliegan historias contrastantes, chocantes, marcantes. Habilitamos un espacio para desplegar la combustión del sentido, que lo saca de la plenitud del significado de la representación ya decidida y ubica el plano de la vibración que delimita el devenir del entredós.
Si llegan a nuestra consulta, es porque han sido afectados por ese sufrimiento y quieren jugar la posibilidad de crear otra experiencia deseante, probable pero todavía indeterminada. Redes para generar nuevos vacíos, que, sin embargo, sostienen el entredós transferencial. Entretejidos que engendran nuevos posibles, inimaginables en el fulgor de la angustia recibida. El efecto dramático de compartir ese instante provoca un salto. Nos ubica en el lugar del otro.
¿Supervisar implica un movimiento que nos saca de un lugar y nos traslada a otros sitios en donde se juegan estilos, fuerzas e intensidades diferentes? ¿Cómo captar la potencia invisible de un gesto? No tenemos el objetivo de interpretar, decodificar o traducir lo que nos transmiten los niños o niñas, sino, más bien, el de entrar en la vida relacional. En el mundo construido por las infancias, puesto en escena, ellas existen. Cuando pueden realizar la gestualidad, la imagen performativa del cuerpo se traslada a la experiencia del deseo y de allí al quehacer ficcional del acto de jugar.
Al sufrir, los pequeños coartan la posibilidad ficcional. Necesitan defenderse de cualquier cambio posible, se refugian en lo que hacen. Humanizan lo que no saben ni pueden, se aferran a esa sensación existente –aunque dolorosa– que producen. No logran exiliarse de ella, consumen el tiempo en reproducir la misma relación que los lleva a gozar de sí mismos sin abrirse al horizonte del otro, que pondría en riesgo ese sufrimiento. ¿Acaso sufrir, padecer, no es la experiencia que humaniza al mundo y nos torna humanos?
La infancia se constituye en el sinsentido del acto de jugar. Al hacerlo, conforma una alianza y una legalidad con el mundo, con los otros, con el lenguaje y las cosas. Al jugar, se protege de aquello que no entiende ni sabe. Rompe la incredulidad y cree en el amor, en las fantasías, las imágenes, los personajes. Es una experiencia que debe experimentar, vivir, sentir. Y lo hace con todos los sentidos, esos mismos mediante los que recibe lo que no sabe ni espera.
El sufrimiento en las infancias siempre es singular y único; nunca podremos ponernos del todo en el lugar del otro. El sufrir cuestiona la plasticidad y la vitalidad de la experiencia deseante. La historicidad de cada niño habita el sufrimiento hasta hacerlo existir en la fijeza de un acontecer reproductivo. Si, por cualquier motivo, los más pequeños no pueden jugar y construir espejos ficcionales, conforman otros modos de estar, de defenderse de aquello que los angustia, los atemoriza, les da miedo o los coloca en riesgo: reaccionan y se defienden del mundo.
La potencia de padecer bloquea las infancias, las inhibe, las silencia; así adquieren toda la fuerza de la impotencia. Una opacidad que impide cualquier cambio que implique perder la experiencia que conquistan, aunque ella sea defensiva e impida recibir lo que otros quieran donar. Por lo tanto, no deja de ser relacional. ¿Cómo lidiar con la potencia del padecer de nuestras infancias?
Nadie sabe lo que pueden las infancias cuando sufren. Si el supervisor se ubica siempre en una posición de saber lo que hay que hacer, decir, actuar y jugar, inmediatamente detenta el poder. Limita el movimiento del devenir clínico, coarta el propio estilo del terapeuta y desacredita el entredós transferencial. Opaca la singularidad del sujeto en pos de una lógica basada en la representación, los presupuestos omnipresentes de los que parte y el ideal de sostener un saber que “ya sabe” acerca de la problemática, el diagnóstico y el pronóstico. ¿Podemos reconstruir sin etiquetar la trayectoria dinámica en juego durante las sesiones con los niños?
Desde una perspectiva opuesta, nos ubicamos en el lugar del otro, de quien viene y demanda supervisión porque hay interrogantes en danza, un movimiento que lleva al/a la terapeuta a interrogarse sobre su propia práctica. Entramos en la escena que los terapeutas nos proponen –laberintos del sufrimiento en juego– para perdernos con ellos y a la vez encontrar probables salidas. Variantes en lo idéntico, somos sensibles a recibir la angustia; para eso nos disponemos a dejar nuestra posición de supervisores y a recrear junto a los terapeutas el escenario que la detiene, que la bloquea.
Procuramos ingresar en el trayecto del acontecer clínico, cuyo saber sostienen los terapeutas para ayudar a redistribuir callejones sin salida. ¿Cómo construir des-tiempos, esperas, vacíos, espacios que buscan matices? Muchas veces la angustia se manifiesta en la velocidad y la prisa que imprimen a las intervenciones, con el afán de provocar cambios y transformaciones rápidas, de las que aún los pequeños y pequeñas no pueden apropiarse. O sus familias, o sus escuelas...
Sostener la duda y la incerteza del devenir clínico resulta esencial para dar lugar a lo impensado, a lo azaroso y a lo incierto. Intersticios e intervalos que posibiliten vislumbrar la imagen del cuerpo del entredós; para eso, somos sensibles a la sensibilidad clínica de los terapeutas en la apertura de nuevas dramáticas y gramáticas móviles, nunca estáticas.
Rescatamos la ocasión, el tiempo del Kairós, un instante fugaz que intentamos aprehender en gestos mínimos de experiencias a constituir, por realizar, sin determinar cómo, dónde, cuándo ni de qué modo hacerlo. Un saber no sabido de antemano. Y tanto Freud, en la docta ignorancia, como Lacan, en la pasión por ella, nos invitan a dejarnos afectar por los aconteceres que nos atraviesan.
Capítulo 1JUAN, ¿CON TDH? DE LO CAÓTICO A LA ESCENA
Comidita
Durante mucho tiempo, las infancias no imitan, crean a través de la musicalidad y las imágenes que les permiten pensar, relacionar, organizar, asociar y componer los más diversos y variados escenarios. Los alimentos para jugar están a la orden del día. El realismo que soportan les permite a niños y niñas armar lo fantástico e increíble; ellos juegan el magistral tiempo del futuro anterior: la anterioridad temporal, lógica, que va de lo que ha sido a lo que llegará ser.
Cuando cocinan, juegan a ser grandes solo si los grandes juegan a ser niños y hacen el camino inverso. Juegan lo anterior para generar futuro. De un instante a otro, son cocineros de una comida tan real como imaginaria y simbólica. Una prueba más de la delicada y frágil frontera que existe entre la fantasía y la realidad, zona del umbral precoz, anticipatoria y creadora del sinsentido de las cosas, posibilidad inenarrable de conjugar nuevos sentidos.
El mundo adulto muchas veces pretende dosificar, controlar y colonizar las fantasías de los más pequeños, que les resulta peligrosa o pecaminosa. Ante el peligro de la ficción que conlleva desrealizar las cosas (por ejemplo, que una naranja sirva como pelota, una banana sea una espada o las uvas se empleen como simples bolitas), los adultos son capaces de acotar, restringir, educar o anular el mundo infantil. El poder que ellos tienen incide de diferentes maneras para modelar a las infancias acorde a parámetros que les resultan tranquilizadores. En el intento de cuidarlas y protegerlas, tienden a tomar la experiencia de un modo uniforme y homogéneo.
Los niños juegan con comida o con cualquier cosa que les sirva para hacer de cuenta que comen, mastican y saborean. Dan lugar a la desventura y la desmentida del “no es de verdad” pero, aun así, hacen de cuenta que lo es. El deseo de ficción crea la realidad: sin ella, no podría hacerla. Fantasía tan sutil como vigorosa y pasional, al jugar a comer, las infancias degluten imágenes, gestos, palabras y sensaciones que provocan e impulsan otras, en tanto efecto dramático de esas escenas, tan corporales como sensitivas, fantásticas y originales.
Las épocas y las generaciones cambian, vuelven a nacer, se transforman y modifican; la crianza cada vez es otra. Las fuerzas e intensidades generan existencias diferentes. Sin embargo, perdura lo infantil de jugar a cocinar, a comer y fantasear, que se desplaza y vive en cada uno de nosotros.
Es un escenario que se realiza con otros: nunca se juega en soledad. Darle de comer a una muñeca, a un animalito o a un amigo imaginario funda la fertilidad de lo común en tanto diferencia que se abre a lo comunitario. Desde allí se establecen las alianzas y la propia legalidad de cada escena. La más arrolladora potencia de lo imaginario y la fantasía compone la realidad y se interpone, mezclándose con ella, para recrear una vez más la herencia humanitaria que nos alimenta a todos.
LA SEPARACIÓN: EL MOVIMIENTO DE LA REORGANIZACIÓN FAMILIAR
Los papás de Juan, de dos años y nueve meses, consultan porque el chiquito no para de moverse ni logra quedarse quieto; en el Jardín, desafía a la autoridad y no se interesa por jugar con sus compañeros.
El pediatra los deriva al neurólogo, quien diagnostica que Juan padece un trastorno por déficit atencional con hiperactividad (TDH) e indica medicación. Al pasar, les comenta que duda: no sabe si no tiene también un trastorno especifico del lenguaje, porque el pequeño no habla. Esta situación angustia a toda la familia. La mamá y el papá no pueden lidiar con su hijo y los pataleos y berrinches son una experiencia sufriente. Ellos están atravesando un proceso de separación conflictivo (reorganización familiar), con gritos y peleas delante del niño y escenas agresivas que se dramatizaron en la primera consulta al hablar de él con Candela, que será su terapeuta. Esto lleva a ella a colocar un límite para poder continuar el encuentro. ¿Cómo se relaciona Juan con el mundo, en un ambiente que cambia repentinamente, de un día a otro? ¿Es posible captar la sensibilidad, fuerza e intensidad de las situaciones cotidianas?
PRIMER TIEMPO: SILENCIO, DESPARRAMO, DESORDEN Y CAOS
Juan acude al primer encuentro con Candela. Lo acompaña su mamá. Llega como un remolino y da vuelta el consultorio. El silencio, el desparramo, el desorden y el caos, ¿son su modo de relacionarse con el mundo? De un momento a otro, el lugar queda completamente revuelto. Para el pequeño este es un ámbito nuevo y desconocido; sorprendida, Cande habilita la posibilidad de que lo explore, se mueva, tome un juguete, otro.
Él dice muy pocas palabras; se ubica en esta vacilación, en un ir y venir que no le permite detenerse. Su experiencia alterna entre vaciar contenedores y arrojar juguetes contra la pared. La terapeuta observa a la mamá, que está en un rincón, temerosa, insegura frente al desborde de su hijo. Cuando parten, Candela queda angustiada: “Creo que no podré con este caso”, comenta más tarde, en supervisión. ¿El desborde del niño desborda a sus padres, a la escuela y a la terapeuta?
Supervisión. La angustia de la terapeuta
Una terapeuta angustiada por un pequeño de dos años, puesta en cuestión, pide supervisión y acompaña su solicitud con una foto: “Mirá este lío”. Una escuela desbordada que presupone un diagnóstico precoz, una disputa parental de la que el pequeño es a la vez testigo y testimonio de deseos encontrados que irrumpen y desencadenan escenarios violentos, disruptivos, desequilibrantes del clima familiar. Un niño que despliega en acto la experiencia que recibe y encarna, sin saber por qué ni para qué.
¿Qué potencia e impotencia genera y provoca un pequeño como Juan?
La sensibilidad del chiquito pliega la fuerza del afuera y, a través de su hacer, despliega aquello que no entiende ni puede comprender; solo dramatiza un laberinto sin salida ni entrada en el que él mismo es simultáneamente el que quiere salir y el monstruo que el entorno mira. De esta manera, conquista un lugar: siempre es preferible ser el minotauro al que todos atienden y que se asusten y se ocupen de él, a no ser nada o a quedar varado en un mundo que no lo nombra.
El niño despliega una fuerza que no llega a contener ni a historizar, ya que desborda el tiempo y el espacio. En este sentido, la experiencia sufriente que encarna Juan se despliega en todos los lugares que intentan alojarlo. ¿Cómo podemos recibir el sufrimiento, si no ingresamos en él? Planteamos relacionarnos con la experiencia que propone el pequeño, no por lo que ella representa en tanto desborde o caos, sino en la intensidad que compone su hacer sufriente. Nadie sabe cómo entrar al sufrimiento del otro; él lo encarna.
¿Cuál será la llave para entrar en su modo de existir?
Es evidente que la llave, la cerradura y la apertura no existen. Es preciso crearlas. Crear lo que no existe necesariamente implica soportar el caos para relacionarnos con él, con su fuerza y su potencia, y desde allí engendrar un afecto deseante y dar lugar a un nuevo modo de existir.
La angustia de la terapeuta es una señal, un deseo que se encuentra bloqueado, ya que el pequeño todavía no puede recibirlo: solo puede sufrir. La experiencia deseante del entredós tendrá que devenir. No podemos anticipar cómo sucederá; la pista está en el azar y en la contingencia. Es imposible saber cuál será la escena azarosa que podrá producirse. Por lo tanto, lo que está en juego es un vacío no ligado a la castración ni a la sublimación, sino a la creación de una usina de experiencias por venir. ¿Para quién? Para el “entre”.
El entredós no es de nadie ni conduce a ningún lugar: es el tiempo en el que pasan cosas. No podemos saber qué ocurrirá, porque se trata de fuerzas en juego, de intensidades y ritmos a componer. Un montaje de relaciones aún imprevisibles, pero probables. De esta manera, damos lugar a lo indeterminado. Por fuera de cualquier requisito representativo o hegemónico, abrimos las puertas a lo que puede suceder y no es sin angustias: se trata del desconocimiento como única posibilidad de encontrar lo que no sabemos.
SEGUNDO TIEMPO: LA CREACIÓN DE OTRA EXPERIENCIA
Candela le ofrece a Juan un límite, no del orden de la prohibición ni de lo pedagógico, sino un límite con doble efecto, que restringe y aloja. Un “no” que acompaña y posibilita la apertura del niño a otras experiencias. Un espacio potencial que, en ocasiones, es guía: “Así no, pero así sí”, “Con esto no, pero con esto sí”. Con Juan, ambos van construyendo acuerdos que distan de lo pedagógico e implican un límite, un borde que de a poco va ordenando; en paralelo, el significante “acuerdo” también se replica en su papá y su mamá, que empiezan a ordenar rutinas, estipulan días fijos, cuota alimentaria, etcétera.