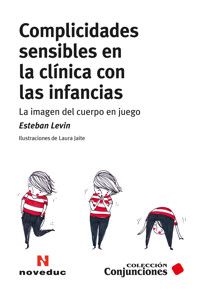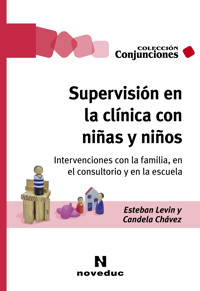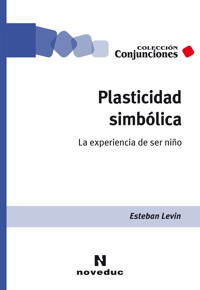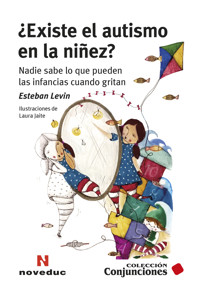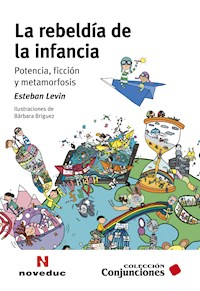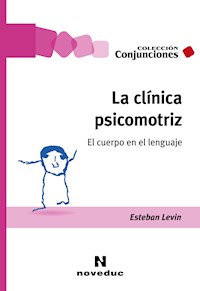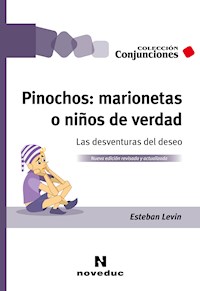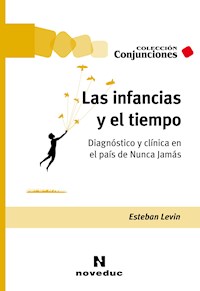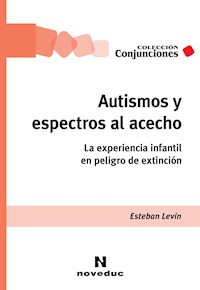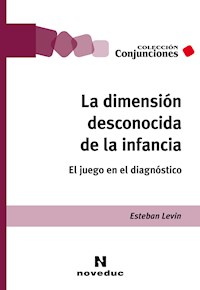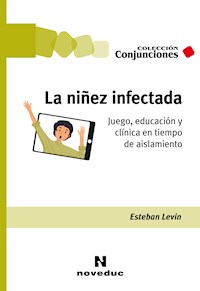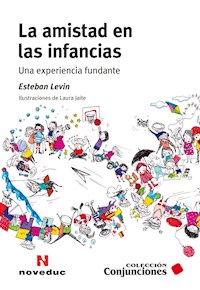
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Noveduc Conjunciones
- Sprache: Spanisch
Este libro sostiene la plasticidad de un movimiento deseante; se divide en dos partes articuladas entre sí: una se ocupa de los aspectos teóricos y la otra de lo que acontece en el territorio clínico e interdisciplinario. Entre ambas, se pliegan y despliegan ideas, pensamientos y experiencias. Recorrido teórico: cuando un niño o niña sufre, lo primero que se afecta es la relación con los otros: con su familia, docentes, amigas, amigos y la comunidad. La experiencia fundante de la amistad en las infancias nunca se posee, no es propiedad de nadie; lo que tiene en común es lo distinto, lo diferente y dispar, que causa el deseo de desear. La amistad en la infancia es del orden del don; pertenece a esa lógica inconsciente, mucho más constituyente que constituida. Los pequeños confían en sus amigos, los invisten de complicidad, crean gestualidades secretas que comparten, se abren y se expanden a la compasión de la amistad. Cuando, por alguna razón, no pueden o les resulta arduo tener amigos, la dificultad con la que se encuentran es la imposibilidad de recibir o donar al otro, y aparece la angustia sufriente que se dramatiza a través del cuerpo y los síntomas de la vida. ¿Es posible la existencia de una comunidad sin el sentimiento de intimidad, compasión y amistad? Recorrido práctico: no hay constitución subjetiva sin lazo social. Nos referimos a la amistad y lo comunitario en las infancias para mantenerla viva, no para saber acerca de ella, pues es una experiencia fundante, originaria y original, no anticipable, dispar y plural, mucho más constituyente que constituida. El acontecimiento de la amistad tiene que realizarse, no solo decirse. La originalidad y la esencia de los amigos y amigas se expresa en la intensidad de un espacio impar, que dona el tiempo a la generación de deseos, amores, rivalidades, placeres, frustraciones y vivencias en los que se subrayan la mezcla, la metamorfosis y el choque de fuerzas inclasificables de la comunidad. La experiencia amistosa en la niñez no es del orden del tener, sino de la curiosidad, la intimidad, la desposesión y la existencia. ¿Qué sería de una infancia sin amigos y amigas?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esteban Levin
La amistad en las infancias
Una experiencia fundante
Levin, Esteban
La amistad en las infancias : una experiencia fundante / Esteban Levin. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2022.
(Conjunciones / 77)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-538-938-0
1. Psicología Infantil. 2. Infancia. 3. Terapia Lúdica. I. Título.
CDD 155.925
Colección Conjunciones
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Ilustración de cubierta: Laura Jaite
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
1º edición, noviembre de 2022
Edición en formato digital: diciembre de 2022
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-987-538-938-0
Conversión a formato digital: Libresque
Índice
ESTEBAN LEVIN es Licenciado en Psicología. Psicomotricista. Psicoanalista. Profesor de Educación Física. Profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras. Director de distintos cursos de formación en psicomotricidad, psicoanálisis, clínica con niños y trabajo interdisciplinario.
Es autor de numerosos artículos en diversas publicaciones especializadas nacionales e internacionales y de los libros La función del hijo. Espejos y laberintos de la infancia (Nueva Visión, 2000); La experiencia de ser niño. Plasticidad simbólica (Nueva Visión, 2010); Discapacidad. Clínica y educación. Los niños del otro espejo (Noveduc 2017); Constitución del sujeto y desarrollo psicomotor: la infancia en escena (Noveduc, 2017); Autismos y espectros al acecho, la experiencia infantil en peligro de extinción (Noveduc, 2018); ¿Hacia una infancia virtual? La imagen corporal sin cuerpo (Noveduc, 2018); La dimensión desconocida de la infancia. El juego en el diagnóstico (Noveduc, 2019); Pinochos: ¿marionetas o niños de verdad? (Noveduc, 2020), Las infancias y el tiempo. Clínica y diagnóstico en el país de Nunca Jamás. (Noveduc, 2020); La clínica psicomotriz. El cuerpo en el lenguaje (Noveduc, 2020); La niñez infectada. Juego, educación y clínica en tiempos de aislamiento (Noveduc, 2021) y La rebeldía de la infancia. Potencia, ficción y metamorfosis (Noveduc, 2021).
La amistad en las infancias
Este libro sostiene la plasticidad de un movimiento deseante; se divide en dos partes articuladas entre sí: una se ocupa de los aspectos teóricos y la otra de lo que acontece en el territorio clínico e interdisciplinario. Entre ambas, se pliegan y despliegan ideas, pensamientos y experiencias que compartimos a continuación. Damos inicio al sinfín del recorrido teórico.
RECORRIDO TEÓRICO
Cuando un niño o niña sufre, lo primero que se afecta es la relación con los otros: con su familia, docentes, amigas, amigos y la comunidad. La experiencia fundante de la amistad en las infancias nunca se posee, no es propiedad de nadie; lo que tiene en común es lo distinto, lo diferente y dispar, que causa el deseo de desear. La amistad en la infancia es del orden del don; pertenece a esa lógica inconsciente, mucho más constituyente que constituida.
Los pequeños confían en sus amigos, los invisten de complicidad, crean gestualidades secretas que comparten, se abren y se expanden a la compasión de la amistad. Cuando, por alguna razón, no pueden o les resulta arduo tener amigos, la dificultad con la que se encuentran es la imposibilidad de recibir o donar al otro, y aparece la angustia sufriente que se dramatiza a través del cuerpo y los síntomas de la vida.
¿Es posible la existencia de una comunidad sin el sentimiento de intimidad, compasión y amistad?
A mi amor Cande, con quien desafiamos y conquistamos lo imposible.
A Maga, Axo y Sebi, los escritores de mi vida.
A mi hermana Euge, apasionados por la ficción.
Introducción
Escribo sobre la amistad, lo comunitario y lo social en las infancias para mantenerlas vivas, no para saber sobre ellas. Se trata de una experiencia originaria y original, no anticipable, dispar y plural, mucho más constituyente que constituida. El acontecimiento de la amistad tiene que realizarse, no solo decirse. El acontecer da lugar, pone en juego y en movimiento nuevos decires y haceres, dimensiones que cuestionan la pretensión de domesticar y construir un conocimiento homogéneo, hegemónico, agobiante y asfixiante sobre la niñez, el desarrollo, la estructura, el aprendizaje, la crianza, el diagnóstico, la integración, lo social y la comunidad.
Al nacer, el niño no tiene constituido lo inconsciente; este no existe como tal, sino a través del otro que se relaciona con él, en el deseo de jugar juntos. En esa acción se transmite el amor, que genera en los pequeños la inscripción e incorporación de la ficción en lo corporal y gestual, creador de las formaciones del inconsciente. Repetición e insistencia pulsional ritmada por salir del cuerpo para jugar con otros: la experiencia fundante de la amistad.
Los amigos y amigas se inventan en las escenas de la niñez. Inauguran acontecimientos instituyentes del universo infantil, la crianza y la vida. La invención de la amistad se inscribe y empieza a repetirse, a donarse en una aventura singular que ocurre por primera vez, se incorpora, se reprime y se reinscribe. Esto nunca acontece como un hecho privado, sino abierto al devenir de lo comunitario, legitimado, afirmado por un consenso social, generacional y cultural en el que se crea el sentimiento íntimo de confianza, compasión y pertenencia.
La amistad oxigena las contingencias impredecibles e insustituibles. No se trata de la posesión del otro, sino de una composición de sensaciones, gestos, palabras, cuerpos, juegos y narraciones, que se inscriben en huellas móviles entretejidas en la singularidad comunitaria del nos-otros. No procuro realizar una definición teórica de la amistad durante la infancia, mucho menos llegar a conclusiones prácticas acerca de ella. Los amigos y amigas son una topología en movimiento, plena de sensaciones corporales, afectivas, que se emancipan de sí. Se resisten a cualquier totalización o pretensión de universalidad conceptual.
Para los niños y niñas, la amistad es una resistencia a los clichés; es la posibilidad de romper con los binarismos bueno-malo, normal-anormal, discapacitado-capacitado, masculino-femenino e integrado-desintegrado, entre otros. La amistad constituye una experiencia libidinal atópica; es lo opuesto a la cerrazón del estigma. Irrumpe; inasible, ejerce la libertad, cómplice en el “entre” relacional con los otros. Sin dudas, conforma un antídoto contra la taxonomía y la clasificación de comportamientos, conductas y haceres infantiles que pretenden desestimar la espontaneidad, la incertidumbre, los avatares, la época, la historia y la cultura para arrasar con la singularidad.
La experiencia infantil de la amistad toma el riesgo, se opone a la fijeza estandarizada. Ella propicia la disparidad, la diferencia como causa de lo común. La originalidad y la esencia de los amigos y amigas se despliegan en la intensidad de un espacio impar, que dona el tiempo a la generación de deseos, amores, rivalidades, placeres, frustraciones y vivencias. Allí se subrayan la mezcla, la metamorfosis y el choque de fuerzas inclasificables de la comunidad.
Para los más pequeños, los amigos y amigas funcionan como motores del deseo de desear, son apertura a las novedades, salidas del cuerpo, umbral de ficciones verdaderas, cambios de pensamientos, transformación de realidades, equívocos plenos de diferencias, malestares a partir de fracasos, sensación de confianza, frustración ante los límites del otro, compasión ante el dolor de los demás, con quienes crean el sentimiento de intimidad en un territorio de subjetividad, complicidad y colectividad. La experiencia amistosa no es del orden del tener, sino del de la curiosidad, la desposesión y la existencia.
Los papás de Mía consultan por los miedos que siente su hija de cinco años, que le impiden ir a la escuela. En una sesión, la niña, en el “entredós” del juego, angustiada y con preocupación, me cuenta: “Me peleé con Delfina, porque se ponía muy mal cuando yo no quería hacer lo que ella decía. Lloraba mucho, mucho, hasta que hacíamos lo que ella quería. Pero ahora entendí que tengo que hacer lo que yo quiero y nos peleamos fuerte. Me da miedo que nos enojemos. Lo que pasa es que jugué con otros amigos y empezó a empujarme, a pegarme, cree que sabe todo. Se puso muy mala… le quiero decir: ‘Amiga, ¿querés volver a ser mi amiga?’, pero tengo un poquito de miedo, un poquito…”
La experiencia fundante de la amistad en los niños también conlleva la posibilidad de la frustración, el fracaso, la desazón y el desamor. La sensación de que pueden no ser correspondidos o elegidos por otros conjuga la angustia. El amor por el amigo o amiga pone en juego lo más humano e inhumano de la existencia. Es una amorosidad no exenta de sufrimientos, temores, decepciones, malestares y riesgos como condición subjetiva.
La situación de ser amado o no por el otro compone una escena esencial; los chicos necesitan saber y comprobar que se los ama, un movimiento capital para recibir y generar el deseo del don, de donar y confiar en la colectividad del nos-otros.
Poco a poco, los pequeños van notando lo provisorio y contingente; no pueden eludir el dolor y el placer que implica vivir, la condición ambigua de fragilidad y omnipotencia de lo finito e infinito de toda existencia deseante.
Durante la infancia, se origina y nace la pasión por los demás, con su amorosidad e intensidad: una experiencia opuesta a la posesión y al individualismo. Es un acontecer que redistribuye el espacio, lo temporal, el lenguaje, el cuerpo y la gestualidad; una sensibilidad acunada en el don del deseo que despoja y revela a la vez el genuino sentimiento de complicidad, confianza y compasión por el otro, en la heterogénea comunidad de la amistad.
¿Qué sería de una infancia sin amigos y amigas?
Capítulo 1
NACIMIENTO: AMISTAD, SUBJETIVIDAD
EL DESTINO DE LA AMISTAD
No hay constitución subjetiva sin lazo social. Una de las certezas que compartimos con niños y niñas es que nacemos en otro cuerpo que nunca es el nuestro pero que, sin embargo, nos origina. El nacimiento es una experiencia de salir-entrar, abrir-cerrar, acercarse-alejarse, plegar-desplegar. Entre esos extremos suceden las mezclas, las metamorfosis e intensidades de herencias, épocas, cuerpos, deseos y lenguajes. El “entre” es el viaje que comienza durante la infancia, en el tiempo simultáneo y sucesivo del futuro anterior y el presente, en el que se entroniza y actualiza la historicidad plural de los recién llegados a este mundo.
Nadie puede existir sin esta experiencia originaria, umbral encarnado de la más sutil intimidad. Cada ser humano comparte con otro la vivencia de ese primer instante indiscernible, la más singular de todas las posibilidades que despierta la vida. Desde el nacimiento, los bebés se transforman, multiplican las sensibilidades (sensoriomotoras, cenestésicas, olfativas, auditivas, gustativas, táctiles, visuales) sin saber ni entender nada de ello. Obligados a devenir diferentes, a diferir de ellos mismos, transcurren, confluyen en el tiempo de la infancia, pleno de metamorfosis; una potencia que excede y trasciende el orden natural y espontáneo. Incluso la identidad del ADN –genética, que proviene y depende otro– es suficientemente plástica como para modificarla, plegarse, desplegarse y transformarla.
La neuroplasticidad delinea la variabilidad de la expresión del gen, acorde a la experiencia vivida que deja su impronta. Por el hecho de haber nacido y surgir en otro cuerpo, el pequeño no cesa de devenir o partir de la relación que establece con los otros y lo otro (la naturaleza, las cosas, los objetos, lo raro, lo extraño). Nunca coincide con lo orgánico ni con lo psíquico; en ese intenso acontecimiento, florece a la vida.
Los niños y niñas son espejos de lo que no son. Experimentan las cosas como parte de sí mismos, aunque estas no lo sean. Hacen de la relación el modo de existir, en un movimiento constante a nivel corporal e imaginario, simbólico, lleno de palabras e ideas, y real, en tanto imposible de representar, de decir e inscribir. Por eso, aman la invención, ya que ella les permite jugar los posibles mundos que les toca vivir en otros, que ficcionan como si fueran reales y diferentes.
El embarazo es una experiencia de transformación; desborda el cuerpo a cuerpo, transmigra; las contracciones pliegan, repliegan, salen al despliegue en un ritmo infinito por las multiplicidades y la indeterminación de cualquier variable posible. En la niñez, el crecimiento corporal, propio del desarrollo, es esencial e implica misterios insondables; produce anudamientos, redes y metamorfosis. Esta verdadera recomposición reedita la infancia cada vez que se produce. Toda vida (por supuesto, nosotros dentro de ella) se alimenta de otra vida: plantas, animales, cultivos, frutos, semillas, etcétera.
Para los más pequeños, comer no constituye un simple y complejo hecho fisiológico: se alimentan de la escena que el otro monta alrededor de ellos valiéndose de palabras, ritmos, rituales, canciones, colores, sonoridades y ficciones que fusionan el placer corporal con el simbólico, dentro de una ley de alianzas, con el amor y el deseo que se pone en juego en ese escenario. Transfundir el lenguaje en el cuerpo y el cuerpo en el lenguaje transforma la experiencia de alimentarse en un acontecimiento sorprendente. El cuerpo se nutre de otros cuerpos, compuesto no solo de sustancias vivas sino también de resonancias simbólicas atravesadas por deseos que pluralizan sentidos incalculables e impredecibles antes de dicho acto. Finalmente, sabemos que el destino insondable es transformarse en otro cuerpo, metabolismo de todo viviente, impensable sin la exquisita propiedad del lenguaje de ser y existir en el otro.
La nueva generación representa para la anterior (la que la concibió) la fuerza de lo diferente, la alteridad de una disparidad que jamás alcanzará y que, sin embargo, todavía no existe. Tiene que realizarse, producirse en el “entre” generacional, donde cada uno es el alter del otro y, a su vez, una parte de lo nuevo que transforma lo anterior, la herencia, así como lo heredado da lugar a la novedad. La plasticidad comunitaria es efecto y causa de este encuentro que atraviesa lo generacional –tan chispeante, aleatorio y vivaz como indeterminado e imposible de discernir– antes de que se produzca la metamorfosis, en el devenir fundante del acontecimiento entre generaciones.
LA CARICIA DEL ORIGEN: LA PULSIÓN DEL TOQUE
Cuando un bebé nace, al salir del vientre materno, está inundado de sensaciones corporales, propio e interoceptivas, cenestésicas y kinestésicas indiferenciadas. Dichas sensibilidades –fragmentarias, pasajeras– llegan y se van, reaccionan frente a los estímulos que reciben. El movimiento está condicionado a ellos; toda la sensibilidad corporal aún permanece indiscriminada. Al nacer comienza la revolución, que implica separarse de otro cuerpo, y la aventura de relacionar, distinguir, diferir de los demás, discriminar lo propio de lo ajeno.
La separación de los cuerpos delinea otro toque; allí comienza a producirse aquello que es distinto de lo anterior. Se instala la diferencia en lo que hasta ese momento era indiferenciado. Desde ese instante, el contacto multiplica una potencia inusitada: es la manera de relacionarse con otros, con-tacto entre miradas, sonoridades, gestos, olores, sabores, luces y movimientos.
El corte del cordón umbilical que une en el vientre al bebé y a su madre marca la separación; el pequeño grita, se expande y se abre; ante la demanda, aparece la reacción del otro: el toque, la caricia, la escucha, el silencio, la espera, el encuentro entre ambos, el lugar y tiempo de la decodificación. La interpretación, como deseo de desear del recién venido. El mundo del afuera, desde el origen precoz, empieza a estar adentro a través de la relación entre ellos. No hay sujeto sin otro, ni otro sin sujeto.
Las huellas de estos primeros movimientos relacionales enlazan la sensibilidad corporal a la demanda deseante, en una experiencia transformadora, propia de la plasticidad simbólica y neuronal.
La vida está en estrecha relación con el nacimiento; estalla y nace porque hay movimiento. Al reflexionar acerca del universo, el filósofo Epicuro consideró al clinamen1 como un devenir tan particular que, al inclinarse un poco y tomar fuerza oblicua, provocaba el toque, el estallido y las mezclas de sustancias, cosas u objetos.
Si no hay toque, no hay transformación ni estremecimiento posible entre un espermatozoide móvil y un óvulo sin movilidad, abierto a la recepción y a la potencia de afectar y ser afectado. El tocar modifica y metamorfosea, da lugar y pone en acto el nacimiento, sin el cual no hay posibilidad de vida.
Vivir implica mover, moverse y ser movido por otro; voz activa, media y pasiva, que coloca el germen de la pulsión motriz en que el placer en el movimiento ubica al cuerpo como causa del deseo (objeto a), móvil y plural de desear, en función del deseo amoroso del Otro.
La caricia –el toque de otro cuerpo– demarca un tipo de relación, enuncia una acción y reacción, un cierto desplazamiento (clinamen), aunque sea de atracción o repulsión, de borde y desborde. Ritmo fundante del adentro y el afuera, lo próximo y lo lejano, dialéctica en suspenso entre propio e impropio, lo mío, lo tuyo, lo nuestro. Todo el tiempo se trata de la relación entre cuerpos, que se inclinan, se mezclan, se separan o se unen, en la diferencia subjetiva que los causa.
Desde el nacimiento, se pone en juego la pulsión del toque o háptica; el recién nacido comienza a tocar y a ser tocado por aquello que toca (mucho más allá del tacto), un doble movimiento indiferenciado que alimenta la sensibilidad corporal y multiplica el registro en el límite, en el umbral del cuerpo que se abre a otro y a lo otro. La boca, la mano, el eje postural, el tono muscular, al tocar, devienen la voz activa pulsional del movimiento. Ese toque le permite al sujeto distinguir aquello que todavía no sabe ni entiende. Antes de nacer, dentro del vientre materno, la sensibilidad no llega a diferenciarse; se da cuenta de que al mover, toca, y de que para tocar tiene que moverse.
El toque provoca efectos inesperados. Con el tiempo, descubre, sin proponérselo, que el tocar es también tocarse, y remite al propio cuerpo en tanto límite, erogeneidad, umbral y apertura al mundo. Un recorrido y movimiento corporal que lo enlaza a la imagen cenestésica del cuerpo; lo constituye como ser finito en un ritmo tónico de contracciones y distensiones, tensión y relajación, provocado por el propio movimiento, por la alternancia entre momentos displacenteros (tensionales) y placenteros (al satisfacer sus necesidades). Ritmo humano en tanto afectivo, por ejemplo, al articular la succión (un reflejo arcaico y fisiológico) con el acto de mamar, en procura de repetir el placer de la escena relacional, producida en la experiencia de encuentro con quien lo alimenta deseándolo.
La succión establece una secuencia rítmica; el recién nacido respira, aspira y expira el aire. Toma y cesa de tomar la leche que lo nutre; en ese momento, la boca, el eje postural axial, la mirada y el tono muscular se enlazan a la gestualidad del Otro. En ese “entredós” gozoso se inscribe el placer concomitante de la escena en la que el bebé cierra y abre los labios. Y la madre (o quien cumpla la función) lo hace a través de la propia realidad tónica motriz, relación psicomotora por excelencia (diálogo tónico). Una alternancia y proximidad que mantiene a ambos en suspenso, conectados y separados del otro, en el devenir del “entredós” relacional; que interjuega y atraviesa el toque originario del deseo de desear (estar y sentir) con el otro que, como él, siente el contacto en tanto don amoroso. Tocar, con-tacto, toque en lo intocable e intangible del acto deseante. Tacto que, si bien está y funciona en todos los sentidos (olfato, gusto, vista, oído), adquiere independencia en la piel, no como capa, tegumento o como simple división entre el adentro y el afuera, sino como conjunción erógena libidinal de cualquier relación que sobrepasa ampliamente lo táctil en sí mismo.
Emerge la caricia que demanda el Otro porque ella nunca coincide consigo misma; busca lo que entre toque y toque falta en el tacto, el placer del deseo insondable que solo se produce e inscribe por el ritmo discontinuo del contacto relacional, origen pulsional y la amistad, del nos-otros en la singularidad comunitaria.
EL RITMO PREMATURO: PLIEGUE Y DESPLIEGUE
El vientre, como recipiente móvil, opera como caja de resonancia, de reverberación y flotación para el pequeño bebé. Fuerzas y contrafuerzas marcan el desarrollo heterogéneo. El eco acústico, flotante y cenestésico, valida la experiencia de unificación, anticipa y prepara la salida al mundo.
Cuando el bebé ocupa casi todo el tiempo y el espacio del vientre materno, los toques en las paredes intrauterinas se intensifican, junto con las contracciones maternas que buscan el hueco, la salida. Al traccionar y abrir el canal de parto en cada vibración, cambian la velocidad y la intensidad: es un temblor que celebra la separación y apertura relacional, aunque por mucho tiempo aún estará sujeto a la necesidad del toque, la palabra, el gesto, el movimiento del Otro, que no necesariamente es quien lo portó en el vientre, sino el que sostiene el campo del deseo.
Más que en cualquier otra etapa de la vida, debido al estado de prematuración en que el bebé viene al mundo, necesita recibir amor, encarnado en los cuidados y la alimentación; la potencia en juego de recibir está a flor de piel, late porosa, palpita y se asienta en la capacidad de ser afectado y afectar por la relación con el Otro. El afuera y el adentro se dilatan en el umbral extimo (interior y exterior) propio de la piel. El deseo de sentirse tocado, acariciado, surge en un vaivén singular; ser mirado y mirar, afectar y ser afectado, tocar y ser tocado como don de amor erotiza la piel, que se pierde como pura epidermis neurofisiológica al devenir borde erógeno, envolvente de deseo y dador de sensaciones. El tono se desprende de las fibras musculares, en la distensión y contracción perdura el ritmo afectivo pulsional, apertura y cierre erógeno por el deseo de amor del Otro.
Los bordes del cuerpo se transforman en zonas erógenas; no se trata de la fisiología corporal ni pueden calcularse: son intensidades móviles, generadoras de deseos de acariciar o de ser acariciados por el placer de desear junto a otros que, como el bebé, desean en el campo del nos-otros, expuesto al afuera y el adentro. Entre ellos sucede la disparidad constitutiva.
Los niños y niñas no dejan de ser los otros de sí mismos. La humanidad de una caricia no reside en la piel sino en lo que falta del otro en ella. El acariciar toca una ausencia, una nada sublime (ex nihilo) sobre un fondo de presencia. La caricia no puede enseñase, no hay pedagogía ni tecnología para ello. Acariciar implica la erogenización de una zona, que acontece entre toques; hay caricias que rozan con la mirada, la voz, el olor, el tacto, el gusto.
La imagen cenestésica del cuerpo carece de organicidad; otorga continuidad a la relación en tanto apertura corporal al otro. Abierta a la recepción y al don, configura el eje móvil de la postura desde donde se desprende el movimiento y la posibilidad gestual de lo íntimo. En la infancia se conforma y asienta el vital sentimiento de intimidad y amistad.
RESONANCIA PULSIONAL DE LOS AMIGOS
Al tocar, el niño comienza a sentir que siente, roce significante de una sensibilidad no establecida. Los sentidos se van diferenciando a través de la mirada, de una imagen que toca al ojo que la recibe y demanda la mirada tocada en esa relación. El olfato distingue y recibe olores que atraen y rechazan. La nariz responde a la relación, las papilas gustativas hacen de la boca y la lengua una caja sutil de resonancias, mezcladas, tocadas por aquellas que entran y salen de los labios. Son bordes deseantes. El sonido repercute a diferentes ritmos en el oído, que recepciona las ondas sonoras, gestos donados que lo nombran en lo que hace.
En lo intocable del toque, la pulsión de tocar, tocarse y hacerse tocar por Otro atraviesa definitivamente todos los sentidos. Libidiniza el ojo, el oído, la nariz, la boca, el eje postural y la cenestesia a través de la caricia tocante y tocada. No hay sentido posible sin ese toque gestual, privilegiado, vibración rítmica que curva los sentidos, los anuda y los torna afectivos en tanto relacionales. Cuerpo receptáculo y donador a través del que se inscribe la memoria afectiva, que da lugar y tiempo para que suceda el acontecer de la plasticidad neuronal y simbólica.
El toque se articula en el placer del deseo de desear a Otro; el diálogo tónico entre mamá y bebé enuncia esta serie de toques que abren la cartografía libidinal, relacional. En ese acto deseante, el Otro en su funcionamiento maternal realiza un acontecimiento transitivo, se ubica en el lugar del recién nacido, se divide y, como otro, encarna la motricidad del bebé como gestualidad, le da de comer y al mismo tiempo le habla, lo toca, siente como si fuera el bebé y, desde allí, desdoblándose en él, lo toca en lo intocable. Claramente, se ubica en el lugar del pequeño; en esta circunstancia, ¿quién toca a quién?
Situarse en el lugar del otro para decodificar e interpretar lo que le pasa enuncia el interjuego vital e intenso de una dialéctica en suspenso, de aquello que luego quizás será la amistad y la posibilidad, no solo de ubicarse en su lugar, sino de incorporarlo a través de la singularidad de identificarse y pertenecer a la comunidad.
LA EXPERIENCIA DE LA AMISTAD. HACER USO DE LA IMAGEN DEL CUERPO
Cuando un niño puede hacer uso de la imagen del cuerpo, tiene la posibilidad de salir de sí a través del deseo ficcional y ponerse en el lugar del otro. Con este necesario movimiento, podrá quizá asumir el riesgo de salir del propio cuerpo para tener amigos por primera vez. Es imposible que lo haga si no logra desdoblarse, donar la imagen corporal, hacer uso de ella y perderla, para recuperarla luego de ser “tocado” por el otro, que no es y es, al mismo tiempo.
El transitivismo (la posibilidad de desdoblarse en otro) enuncia una primera modalidad ficcional de relación que refleja, aloja al otro en la hospitalidad del lenguaje, la comunidad, la cultura de la época que le toca vivir. El recién llegado comienza a desear mucho más allá de la corporalidad; el deseo del Otro lo lleva a reconocerse en el gesto deseante que lo empuja por fuera de la piel.
En tanto superficie cerrada (la piel), los poros de la vida hacen que incorpore el afuera en el adentro y el adentro en el afuera. Contigüidad topológica ensamblada, mezclada en la sensación de movimiento: la sensibilidad cenestésica confirma la continuidad y unidad de la imagen corporal sin organicidad, pues se sostiene en la metamorfosis del deseo.
El movimiento de la imagen cenestésica del cuerpo lleva al bebé a descubrir, curiosear e inventar aquello que percibe a través de los sentidos. Recupera las huellas sensibles marcadas por el otro y se lanza a experimentar el placer que lo cobija en la gestualidad gestante. El afuera de su adentro le ofrece objetos, cosas, sensaciones hasta ese momento inexistentes. Los recibe y, con algunos de ellos, crea caricias, olores, ritmos pulsionales que dan origen a la gestualidad. Estos objetos y fenómenos que Winnicott denominó transicionales se conforman como un primer uso del símbolo, una posesión “no-yo”.
No solo le permiten soportar la ausencia del otro, sino que generan una posición deseante: la primera y singular experiencia del acto de jugar. Crean una metáfora psicomotriz viva en potencia; experimentan el poder del hacer, de mover, tocar y sentir lo propio en otro que no deja de ser él. Lo acarician, lo tocan, le hacen sentir los sentidos. Y, sin darse cuenta, comienza a experimentar el trampolín del deseo de desear extendido a algunas cosas, objetos o sensaciones en un umbral que excede al cuerpo, a la piel, y se configura en la imagen cenestésica corporal.
La singularidad de esos objetos, en devenir, es que no son juguetes para jugar; no alcanzan el estatuto de ficción pero, sin embargo, simbolizan y al mismo tiempo, son reales. Los sienten, desean sentirlos, porque al hacerlo –por ejemplo, con una pequeña sabanita, un peluche, una telita– le devuelven la sensación de ser único. Desde ese instante, puede tocar, mover, tocarse, moverse y, fundamentalmente, hacerse mover por otro que lo lleva a una experiencia de dimensiones diferentes.
El pequeño toma el riesgo, realiza la experiencia fecunda de la infancia: para existir, crea e inventa lo que no existe. Una sensibilidad generosa que él produce en ella y es esencial en la amistad: poder ubicarse en la posición del otro. Es así como comienza a tomar conciencia de que, sin los otros, no existe; él se asemeja y se transforma en ellos, tanto como ellos lo hacen con él.
En este sentido, no consideramos lo transicional como una “zona intermedia”. No se trata de una transición de una zona a otra; tampoco se origina en un lugar y llega a otro. Lo tomamos como la puesta en acto de una transformación no determinada, sostenida por el placer del movimiento de hacer. Sin pensar ni sentir lo que puede alcanzar o adónde pueda trasladarse, no es del orden del cálculo sino del acontecimiento que inscribe y excribe la memoria inconsciente.