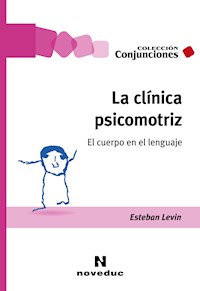Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Conjunciones
- Sprache: Spanisch
Este libro nos introduce en el horizonte y los laberintos de las infancias y abre la posibilidad de pensar en la función estructurante del hijo como operador escénico fundamental en el entramado subjetivo, cultural y comunitario de nuestra época. Desde esta perspectiva, reflexiona sobre las diversas problemáticas del funcionamiento del hijo en las infancias, tales como el diagnóstico diferencial de la imagen del cuerpo; la conformación de los espejos en el universo infantil; la problemática del niño, los padres, los terapeutas y educadores frente a la adversidad; la estructuración del dolor corporal y la función del hijo en el campo del autismo, la psicosis y la debilidad mental. Son paradojas y complejidades intrigantes que nos presentan los más pequeños cuando tienen dificultades en el desarrollo psicomotor y la estructuración subjetiva. Este planteo nos impulsa a pensar la función y el funcionamiento del hijo en el mundo de las infancias y en los inquietantes espejos que ellas producen en la experiencia infantil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esteban Levin
La función del hijo
Espejos y laberintos de la infancia
Esteban Levin
La función del hijo / Esteban Levin. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2024.
(Conjunciones / 81)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-538-997-7
1. Infancia. 2. Maternidad. 3. Paternidad. I. Título.
CDD 155.44
Colección Conjunciones
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Ilustraciones: Martín Garabal
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
Las referencias digitales de las citas bibliográficas se encuentran vigentes al momento de la publicación del libro. La editorial no se responsabiliza por los eventuales cambios producidos con posterioridad por quienes manejan los respectivos sitios y plataformas.
1º edición, enero de 2024
Edición en formato digital: febrero de 2024
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-987-538-997-7
Conversión a formato digital: Numerikes
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
ESTEBAN LEVIN es Licenciado en Psicología. Psicomotricista. Psicoanalista. Profesor de Educación Física. Profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras. Director de distintos cursos de formación en psicomotricidad, psicoanálisis, clínica con niños y trabajo interdisciplinario.
Es autor de numerosos artículos en diversas publicaciones especializadas nacionales e internacionales y de los libros Discapacidad. Clínica y educación. Los niños del otro espejo (Noveduc 2017); Constitución del sujeto y desarrollo psicomotor: la infancia en escena (Noveduc, 2017); Autismos y espectros al acecho, la experiencia infantil en peligro de extinción (Noveduc, 2018); ¿Hacia una infancia virtual? La imagen corporal sin cuerpo (Noveduc, 2018); La dimensión desconocida de la infancia. El juego en el diagnóstico (Noveduc, 2019); Pinochos: ¿marionetas o niños de verdad? (Noveduc, 2020); Las infancias y el tiempo. Clínica y diagnóstico en el país de Nunca Jamás (Noveduc, 2020); La clínica psicomotriz. El cuerpo en el lenguaje (Noveduc, 2020); La niñez infectada. Juego, educación y clínica en tiempos de aislamiento (Noveduc, 2021); La rebeldía de la infancia. Potencia, ficción y metamorfosis (Noveduc, 2021) y Plasticidad simbólica. La experiencia de ser niño. (Noveduc, 2024).
Índice
CubiertaPortadaCréditosSobre el autorDedicatoriaPrólogo a la presente ediciónIntroducciónCapítulo 1. La función y el funcionamiento escénico del hijo-niñoLa función del hijo-niño en la AntigüedadEl funcionamiento del niño en la Grecia antiguaLa función del niño-hijo en el derecho romanoEl cristianismo. En el nombre del hijo: “Lo visible del padre es el hijo y lo invisible del hijo es el padre”El niño como adulto en miniaturaEl funcionamiento escénico del hijo en la familiaLa función del hijo-niño en la Modernidad. Los espejos del tiempoEl niño-hijo como objeto de consumoEl niño frente a la informática científico-tecnológicaLa función estructurante del hijo-niñoLa puesta en escena de la trilogía Padre-Madre-HijoEl desbordante diálogo del hijo-bebéDarío y su síndrome: ¿el niño Kawasaki o el hijo del doctor Kawasaki?En el nombre de un síndromeCapítulo 2. Pedagogías críticas y experiencias de la praxis en América Latina: redes pedagógicas y colectivos docentes que investigan sus prácticasEl dolor en el bebéDolor y ficción en el niñoEl dolor sin imagenEl dolor de las convulsionesCapítulo 3. Diagnóstico diferencial de la imagen corporalLa función escénica de la imagen del cuerpoPostura e imagen frente al espejoLa imagen reflejada y la imagen refractadaEl misterio de la imagen corporalPara un diagnóstico diferencial de la imagen del cuerpoLa miradaEl toqueLa vozLos movimientosEl “no”, la denegación y el dolorLa escena de ficción: el jugar y el curiosearLa labilidad de la imagen corporal en la debilidad mentalLaura y su imagen frente a la prótesisJuana y el duende en un espacio posibleLa parálisis que paraliza la imagenDe la estereotipia a la imagen corporalEl montaje del escenario clínicoLas zonas de goceFederico y la imposible desesperación psicomotrizDiagnóstico y trastornos psicomotores en los bebésCapítulo 4. El niño frente al trastorno orgánico. Del organismo al cuerpoEl hombre y el organismo: primeros desencuentrosEl enigma del movimiento: los autómatasLos autómatas fallidos: niños con trastornos en el desarrolloEl niño-órgano, en el desarrollo tecnológico frente a la imagen del cuerpoLa emergencia obscena del órgano en el niñoCristóbal, su organismo y la escenaEl cuerpo fractalEl espejo de órganoAfecciones psicosomáticas y orgánicas en la infanciaTrastornos psicosomáticos en niños con el órgano lesionadoFormaciones clínicas del desarrolloEl desarrollo neuromotor no es el destino de un niñoEl trabajo de duelo en los padres. La función del hijo cuestionadaEl trabajo de duelo en el niñoEl trabajo de duelo en el terapeutaEl trabajo de duelo en la instituciónLa problemática psicomotriz en niños plurideficientesLos espejos de la plurideficienciaLa espasticidad como gestualidadBibliografíaEn memoria de Emanuel Levin, mi padre, quien con su pasión creadora posibilitó que me reflejara.
Prólogo a la presente edición
En un mundo tan complejo y virulento como el actual, este texto –publicado en otra editorial hace algunos años– adquiere nueva vigencia. La función y el funcionamiento del hijo son estructurantes y constitutivas de la subjetividad. Para cualquier línea de pensamiento es central que se introduzcan en la constitución de las dimensiones subjetivas de las infancias y los problemas que de ellas se desprenden.
El movimiento en acto de filiación y la correspondiente función del hijo ponen en escena la heterogeneidad de la herencia, que no solo implica transmitir el deseo de desear de una generación a la otra, sino el recibir y donar un tiempo en el que coexisten el pasado, el futuro y la actualidad de un presente que potencia el doble espejo entre padres e hijos.
Las infancias heredan en acto; este hecho no es calculado ni mucho menos programado, más bien produce la perplejidad de la sorpresa que abre paso al acontecimiento.
La posibilidad de transmitir las experiencias del deseo y las del amor delinea la esencia del devenir entre padres e hijos. A su vez, los más pequeños, al donar en su función y funcionamiento, transmiten el amor que reciben y a partir de él surge el movimiento, la fuerza, la potencia e intensidad sensible que origina el don inconsciente del deseo.
Los padres apasionados por sus hijos y los hijos por los padres entretejen los hilos que enlazan la legalidad y las alianzas entre ellos y el quehacer comunitario.
Todo sujeto hereda: de los padres a los hijos se juega la descendencia. Y de los hijos a sus padres lo que hemos denominado ascendencia: este es el funcionamiento filiatorio enunciado y presentado en este libro.
Ser hijos y ser padres abre la existencia de lo humano. En realidad, somos seres de herencia y esta nunca es solo genética o biológica, sino histórica, amorosa y deseante.
Ninguna generación es contemporánea de la otra, pues ocupa otro tiempo, otro espacio y otra época. La historicidad en cada una de ellas es diferente. Por lo tanto, el placer del deseo pasa necesariamente por el Otro, ya que no puede bastarse a sí mismo. El amor y el deseo han traído las infancias al mundo. Esta experiencia originaria, abierta, implica la alteridad, la legalidad y lo comunitario como garantía de la cultura y lo colectivo.
En nuestra época, la relación entre padres e hijos se presenta en constante movimiento; la autoridad materna y paterna se ha modificado de tal forma que los hijos-niños son testimonio y efecto de estas transformaciones.
Muchas veces, las expectativas, promesas e ideales puestos en los más pequeños hacen que se desdibuje el límite infranqueable entre generaciones. Padres devenidos “niños”, convertidos en “amigos” o “pares de juegos” de sus hijos. Hijos que se ubican como adultos en la toma de decisiones y posiciones en el mundo de los grandes. En esta dinámica, es esencial reflexionar sobre la función y el funcionamiento del hijo en el entorno familiar y la red comunitaria.
Recuperar la diferencia generacional real, imaginaria y simbólica nos permite considerar la sensible transmisión afectiva encarnada en encuentros hospitalarios que alojan la experiencia del deseo.
¿Es posible pensar las problemáticas de las infancias sin tener en cuenta la función y el funcionamiento de los hijos?
¿Cómo diagnosticar las dificultades que nos presentan los niños y las niñas en el entramado familiar?
A partir de estos interrogantes, planteamos por primera vez la posibilidad de considerar el diagnóstico diferencial de la imagen del cuerpo que desarrollamos con amplitud en este escrito.
El misterio de la imagen del cuerpo no reside en la consideración del mismo como un órgano, sino en la vital relación que establece el sujeto con lo corporal en la dimensión de la experiencia del deseo de desear. En ella se despliegan tanto la función parental y como la filiatoria.
Cuando los niños y niñas juegan, ejercen en escena el deseo de ficción, lo que le permite hacer uso performativo de la imagen del cuerpo. Desde esta perspectiva, este libro propone situar la función estructurante del hijo en la conformación de espejos corporales, sensoriomotores y simbólicos. Nos detenemos a pensar en la estructuración del dolor de existir en la primera infancia y en los efectos de los diagnósticos tempranos, y también en los laberintos que nos presenta el funcionamiento de la función del hijo en el campo del “autismo”, “la psicosis infantil”, y “la debilidad o retraso mental”.
Dedicamos especial atención al diagnóstico diferencial de la imagen del cuerpo en los bebés. Reflexionamos acerca del origen sensible de los primeros espejos gestuales, la pulsión motriz y la relación de la sensibilidad con los sentidos corporales.
Este libro nos lleva a interrogarnos acerca de los acuciantes problemas que nos plantean los niños y niñas con compromisos orgánicos (genéticos, espásticos, motores, plurideficientes).
Entonces, ¿cuál es la función y el funcionamiento del hijo en la actualidad? ¿Qué lugar ocupan las infancias en el mundo contemporáneo? ¿Es posible pensar funciones maternas y paternas sin la función y el funcionamiento del hijo, que las complejiza, mezcla y deconstruye? ¿Cómo considerar y realizar el diagnóstico diferencial de la imagen del cuerpo? ¿Cuál es la función del hijo y de la imagen corporal en los problemas de las infancias? Estos son algunos de los principales interrogantes que se despliegan en el libro. Reflexionar acerca de ellos es apremiante, en el actual contexto de las infancias y los acuciantes problemas que ellas nos plantean.
Introducción
Las palabras son símbolos que portan una memoria compartida.
Jorge Luis Borges
Cuando mi padre, como abuelo, deseaba capturar la atención de sus nietos, los reunía y, en la escena, entusiasmado, pronunciaba las palabras mágicas: “Chelca, lecachelca”, “leca, pin, chau, chau”, “ponga, lecaponga”, “leca, ra, ra, ra”, “lecachelca”, “lecaponga”, “leca, pin”, “chau, chau”.
El deseo del abuelo estaba en la escena, y los niños entraban en ese escenario mágico y gestual provocado por esos decires raros, que nadie comprendía; estaban cautivados por el deseo que los transportaba consistentemente al terreno del artificio y la ficción. En ese borde escénico, los nietos siempre esperaban el cuento que más les gustaba, el cuento del abuelo, el del gallo pelado “cursiento”.
Se trataba de un gallo flaco, endeble, feo, débil y pelado, al que le ocurrían miles de aventuras. Siempre debía resolver terribles conflictos, como, por ejemplo, pelear contra feroces leones, salvar a los pasajeros de un tren que había sido asaltado o rescatar a una princesa prisionera en un castillo embrujado... Y, para lograrlo, contaba con un solo recurso: hacer caca verde. La caca verde servía para todo: ante ella, los leones huían despavoridos, los ladrones quedaban paralizados y los castillos perdían su embrujo.
Todos los nietos esperaban el momento disparatado en que el abuelo exclamaba: “Y el gallito hizo caca verde...”. Entonces se les iluminaba el rostro, sonreían y se introducían más y más en la ilusión del relato, que finalmente culminaba con el éxito del antihéroe, el ave débil que con su caca verde conseguía milagros. Este elemento introducía a los niños en ese pliegue escénico, en ese insospechado pacto con el abuelo que permitía que la caca fuera de ese color y él, el abuelo, un niño dentro del relato. El efecto escénico obtenido era que todos entraban en el cuento, en la ficción, en el humor, hasta en la creación y en el desenfreno afectivo del mismo relato, ya que los niños también sugerían cómo continuar la historia.
Era un espacio de aventura, donde lo importante no era tanto el contenido o lo que la narración significara, sino lo que esta representaba, pues no era un texto ya definido o establecido, sino en representación, en tránsito, libre, disparatado y generador de nuevos laberintos ficcionales.
El cuento del abuelo era un texto en escena, productor de una estética en representación. El escenario, con las palabras mágicas, la gestualidad y la mirada deseante del adulto, espejaba a los niños en su mágico artificio. La narración estaba indudablemente ligada, entrelazada a la representación escénica, en la que ellos se reflejaban con sus secretos y misterios. Secretos que no se develaban, aunque todos sabíamos que allí, en ese mundo inquietante, la caca era verde y el gallito seguiría siendo pelado y endeble.
Alicia en sus maravillas también nos introducía en ese fantástico mundo:
Más que curioso y más que curioso –gritó Alicia (estaba tan sorprendida que olvidó hablar correctamente el inglés)–. ¡Ahora me estoy desplegando como el mayor telescopio que hubo jamás! ¡Adiós, pies! (…) Oh, piececitos míos, me gustaría saber quién os va a poner ahora los zapatos y las medias, queridos. ¡Seguro que yo no puedo! Yo estaré demasiado lejos para molestarme por vosotros: debéis arreglároslas lo mejor que podáis. ¡Pero debo ser amable ellos –pensó Alicia– o de lo contrario no caminarán por donde yo quiero ir! (Carroll, 1997)
Escribir sobre la infancia, el niño y su desarrollo psicomotor nos compromete a habitar ese espacio incierto, intempestivo y audaz de la ficción y la escena. Lo que más me impresiona del espacio, del niño, es que, al comenzar a habitarlo, él no sabe lo que le pasará. No sabe a qué jugará cuando comienza a hacerlo. No sabe qué va a garabatear cuando toma un marcador y empieza a dibujar. No sabe qué va a producir cuando inventa un collage. No sabe qué mundo construirá al introducirse en los encastres y elegir las formas que más le gustan. No sabe cómo va a transformar esa cosa para que resulte un juguete o un títere. No sabe qué personaje será antes de crear su disfraz, su máscara o su fantasía.
En este no saber, en este desconocimiento de lo que va a pasar –de lo que va a sentir, a hacer, a construir, a producir, a imaginar, a fantasear– reside la esencia de las producciones escénicas del niño. No hay duda de que, al generarlas, él se pone en escena en esa desmesura estructurante, en ese espacio que está vacío de contenidos y significados, donde se enlazarán sus artificios y ficciones en el desarrollo psicomotor.
En ese escenario, el niño ama lo que no sabe y lo que no entiende; por eso mismo, la creación ficcional y escénica enuncia cierto vértigo, cierto borde, por donde el pequeño se desborda para construir sus versiones y representaciones sobre lo que le sucede, tanto a él como a las cosas.
Es difícil que los adultos (los “grandes”) se dejen desbordar, desordenar por el niño y, paradójicamente, mucho más si son especialistas, educadores, analistas o terapeutas, que ya saben todo acerca de ellos.
En este texto planteamos la necesidad de dejarnos desbordar por el escenario de la infancia para procurar comprender al niño en su funcionamiento escénico.
Dejarnos desbordar por el universo del niño es soportar ese vacío, esa deriva, ese vértigo, ese no saber originario y fundante de los laberintos de la infancia. Pero, para ello, tendremos que soportar la ignorancia de nuestro no saber.
Solo al dejarnos desbordar por el escenario del niño podemos comenzar a comprenderlo en su esencia, para ubicar un borde posible donde se pueda “abrir la puerta para ir a jugar”.
Nos dejamos desbordar por el niño, para que al ponerse en escena nos incluya en su escenario, en esa intimidad dramática en la que el lazo transferencial se anuda, desplegándose en su consistencia.
No todos están dispuestos a correr el riesgo de ponerse en escena con el niño y dejarse inquietar e impresionar por él para que pueda metamorfosear una habitación y convertirla en un castillo, en un barco, en un cohete, o para que de una tijera haga un pájaro; de un tenedor y un trozo de pan, un títere; de una olla, un instrumento de percusión o, de una mesa, una nave espacial con la que explorar una nueva galaxia.
Muchas veces, el adulto se aferra a una regla ortodoxa, a una técnica o a una nueva o especial teoría para no introducirse en ese espacio ficcional, mágico y escénico que implica cierto riesgo, al habitar ese vacío que el mismo niño produce demandando, desbordando y vaciando el contenido para fabricar e inventar la escena, las cofradías imaginarias y simbólicas que culminarán representándolo.
Es cierto que tendremos que atravesar momentos de desorden, de desconcierto y desborde en los que puede aparecer el dolor del sufrimiento del niño, y mucho más si trabajamos en el campo de los problemas del desarrollo y la estructuración subjetiva. Pero esta es la única forma de que él encuentre una versión posible de su padecimiento y descubra su propio velo en las representaciones que produzca.
Quien trabaja con niños –sea educador o terapeuta– debería poder arriesgarse a atravesar sus propios modelos y clisés para comprender a la infancia. En el ámbito clínico o educativo, no hay terapeutas o docentes ideales. Si se desea ubicar a la teoría o a la práctica como ideales, el niño las desmiente en sus producciones escénicas, pues nos señala en su esencia la disarmonía constitututiva de su desarrollo. Por suerte, en su territorio, él es disarmónico y no encaja en ningún molde, técnica o estadio prefijado. Solo soportando el imprevisto, la incertidumbre, el azar, el desconocimiento, el no saber, el niño coloca y descubre el suyo en la escena.
En su infancia, el niño no se completa al jugar: más bien inventa y construye un escenario, un espejo en donde, al circular su deseo, es impulsado por la insatisfacción a seguir jugando, a continuar escenificándose y representándose en la escena.
En este libro me dejaré desbordar por el niño en su funcionamiento escénico estructurante. Ese dejarme desbordar en el acto de la transmisión es una aventura que necesariamente pone en escena la perplejidad del mismo acto, al dejarme impresionar por él en su desmesura, en lo no calculado, en el disparate, en lo no previsto del encuentro-desencuentro de la letra-lectura-escritura.
Leer implica ir develando un secreto que al mismo tiempo se va leyendo; lo mismo le ocurre al niño cuando, ficcionando o jugando, está descubriendo un secreto que, sin darse cuenta, él mismo genera. Leer y jugar tienen en común que no se sabe de qué secreto se está tratando, por eso se sigue leyendo, jugando y escenificando y, de este modo, se va creando el enigma que, en tanto tal, permanecerá secreto.
El niño juega, y al hacerlo se des-conoce. Juega para llegar a des-conocerse como lo que es y re-conocerse entonces como ficción, como Batman, como superhéroe, como maestra, como doctora, como peluquera, como mamá, como papá: en definitiva, como lo que no es.
El niño juega a desdoblarse, juega el artificio de no ser él para ser otro. Y es desde ese otro que toma distancia de su cuerpo para volver a ser él; al realizarlo, pone en escena el enigmático secreto de su representación. No se trataría de develar e interpretar el secreto, sino de permitirle al niño jugarlo en escena y producirlo. Al jugar, al ficcionar, crea el misterio que él mismo va develando y creando sin darse cuenta, mientras lo pone en escena.
Al crear este libro, en muchos momentos sentí la entrañable1 sensación de que, al escribirlo, él me escribía a mí, en el gesto actuante de la transmisión. En este itinerario se articularon mis desconocimientos, disparates y enigmas, que hoy comparto con ustedes al colocarme otra vez en escena, en las apasionantes peripecias e incertidumbres de la escritura.
NOTA
1. Sobre la entrañable y significativa historia de los laberintos sugerimos consultar El libro de los laberintos, de Paolo Santarcangeli (1999), editado por Siruela.
Capítulo 1LA FUNCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO ESCÉNICO DEL HIJO-NIÑO
Y, en definitiva, ¿no constituyen nuestros hijos nuestro único acceso a la inmortalidad?
Sigmund Freud
En este capítulo, procuraremos reflexionar acerca del funcionamiento escénico del hijo desde su posición de niño. Creemos poder diferenciar y conceptualizar la función estructural de hijo-niño como un operador fundamental en el entramado discursivo de la sociedad actual y, en particular, la relevancia que este funcionamiento cumple en el campo clínico del trabajo con el niño, al que hacemos referencia en todo el contexto de este libro. El hijo-niño, durante su tiempo de niño (o sea, durante la infancia) deberá construir un anudamiento posible frente al vertiginoso e incipiente desarrollo psicomotor. En esta temporalidad, tendrá que encarnar y armar su propia versión de la filiación, de su origen y de una legalidad a la vez necesaria y contingente.
Este “verdadero” anudamiento del cuerpo en lo real (en tanto cuepo-órgano a investir, inscribir o enmarcar), del cuerpo en lo imaginario (tendrá que constituirse en imagen del cuerpo para re-conocerse y re-presentarse) y del cuerpo en lo simbólico (al “bañarse” y embadurnarse del lenguaje), se instituirá en el estructurante itinerario de la infancia que, en tanto tal, posee un límite “enunciado” por el trayecto adolescente.
La infancia tiene un límite en la adolescencia. Ella implica su pérdida y, por qué no, su duelo: el duelo por el niño de sus padres, pues para ser adolescente debe “morir”, renunciar al amor de la niñez y, con él, a sus juegos.
Podríamos situar el tiempo de la metamorfosis de la infancia como un período de duelo en el que no solo se pierde el cuerpo de niño o niña, sino su funcionamiento “dependiente” de sus padres o adultos. Claramente, se diferencia así la función escénica y estructurante del hijo-niño de la del joven adolescente.
Podríamos arriesgarnos a afirmar que, cuando el hijo deja su condición de niño, de infante, genera un corte (castración simbólica) en sus padres, pues al ser un joven ya no depende tanto de ellos ni de su mirada posesiva. Un niño “es de sus padres”, un joven no: es hijo, pero ha perdido su condición de indefensión, de niño, he allí en parte su problemática. Los padres tendrán que soportar la pérdida y realizar el duelo por el niño perdido, para recuperarlo como joven1 e hijo.
Sabemos que el hijo-niño en su nombre (nombre del hijo) trasciende la muerte del padre: su apellido lo encarnará metafóricamente, nominándolo y nominándose al mismo tiempo.
Ser hijo no solo implica esta doble nominación, sino específicamente, como niño, una realización en acto de su filiación, que se da a ver en el desarrollo y las producciones del mismo, al actuar como cierto espejo identificatorio.
Cuando por determinada causa este espejo fracasa, no solo vacila su nominación, sino sus posibilidades de producción significante, su universo ficcional y lúdico. Se produce entonces lo que podríamos denominar una irrealización escénica que cuestiona su posicionamiento y, de allí en más, sus identificaciones y, por qué no, también su desarrollo.
Dejar la infancia implicará un sacrificio: dejar de jugar y gozar con su cuerpo y el cuerpo del Otro (autoerotismo), para reencontrarse con el suyo sexualizado (resignificándose el complejo de Edipo). El tiempo de la pubertad con sus transformaciones corporales anticipa imaginariamente lo que todavía no puede asumir simbólicamente (la paternidad).
Estos cambios y reposicionamientos enmarcan el nuevo espejo identi-ficatorio, donde padres y jóvenes se encuentran con nuevos rostros. Los niños se registran jóvenes, los padres se miran envejeciendo; la declinación de la condición de niños dibuja un nuevo pliegue identificatorio, que produce extrañeza, pérdida y resignificación. La infancia es un tiempo esencialmente perdido (de allí el duelo), pero no olvidado, por ello puede resignificarse. Por lo tanto, siempre podrán retornar un recuerdo y una pérdida no recordada, pero jamás olvidada.
Postulamos que la infancia, como tal, en su funcionamiento escénico de hijo-niño, no es un estadio del desarrollo. Es un tiempo lógico (y no solo cronológico) en tránsito, que se pierde y se recupera tras la represión, la incorporación y el duelo. No hay infancia sin duelos, sin sacrificios, sin placeres y enigmas, donde el anudamiento subjetivante se realiza en el desarrollo psicomotor del hijo-niño, cumpliendo así su función.
El niño es indudablemente el otro del adulto, su destino secreto e invertido. Será por eso que todo niño juega a ser grande, y todo grande, cuando se arriesga a jugar, lo hace como un niño.
Si bien el desarrollo neuromotor de un niño es del orden del tener, y el sujeto-hijo es del orden del ser, allí donde él lo tiene reconociéndose en su cuerpo y el desarrollo, él lo es, estructurándose como sujeto deseante.
Consideramos que el mundo de un niño no es “siempre feliz”, “angelical”, un “paraíso perdido”, que se desarrolla sin inconvenientes y angustias. Muy por el contrario, el malestar de la niñez (que muchas veces se manifiesta en el cuerpo en desarrollo) es parte esencial de su condición de niño como sujeto de la cultura, cuya dramática narrativa se pone en escena en la libertad de sus juegos, decires y escenarios, en los que inventará y configurará las versiones de lo que le pasa y de su historia.
Por ejemplo: la madre de un paciente me llama muy preocupada, porque su hijo de seis años no quiere ir a la escuela desde que debieron proceder a una internación preventiva después de una serie de vómitos y debió permanecer dos días en el sanatorio. Al volver a su casa, lo nota desganado, triste. Ella no me llama por la tristeza de su hijo, sino porque, al hacer un dibujo libre, espontáneo, el niño dibuja a su pediatra tan grande que ocupa toda la hoja; sorprendida, la mamá le pregunta: “Pero, ¿por qué lo hiciste tan grande?”. El niño piensa un poco y le responde “Porque él cura todo y me salvó, es como un Dios”. A continuación, sigue dibujando y jugando al médico de distintas formas hasta que, finalizado ese tiempo, se relaja y se duerme.
La madre afirma: “Llamo porque no sé si está bien, si tengo que hacer algo o dejarlo, si es bueno o malo lo que le está pasando. Estoy muy ansiosa”.
No podemos olvidar que, cuando un niño dibuja o juega, se dibuja o se juega él mismo en esa producción ficcional; se desdobla en el papel a través del dibujo, o en la escena, a través de su cuerpo en movimiento. Al mismo tiempo que realiza y crea esa producción, esta lo crea y lo realiza a él, o sea, le permite ir produciendo representaciones y versiones de lo que le va preocupando mientras lo va haciendo. Al crear esa ficción, la ficción lo va creando a él, lo va representando e inventando al ponerlo en escena.
Este constante artificio y desdoblamiento ficcional del niño nos permite comprender a Borges cuando afirma: “El hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del hidalgo”.
En la infancia, la acción dramática de la producción escénica enmarca un escenario y una escenografía secreta, en la que se engendra el misterioso enigma que se va develando y ocultando en la escena misma, mientras el niño la va realizando y produciendo.
La puesta en escena del cuerpo en ese espacio simbólicamente ficcional construye el horizonte representacional en el que el niño podrá resignificar lo que le pasa (en el ejemplo propuesto, lo relativo a la enfermedad, su curación y el pediatra) y, de este modo, virtualizar su desarrollo en un escenario donde reconocerse en su funcionamiento filiatorio (hijo-niño), pese a su inevitable malestar corporal.
Es en ese espacio ficcional y escénico donde se instituye la puesta en escena del niño en su cuerpo; es ahí donde se representa y se anuda su historia. Solo podremos comprenderla si nos arriesgamos a dejarnos desbordar por ella y, para eso, debemos aceptar el azaroso desafío de entrar en esa frontera dramática, en esa desmesura donde la infancia hilvana sus secretos y se sueña despierta.
Realizaremos un sucinto recorrido histórico para intentar ubicar la función del hijo-niño en determinados contextos de época que, indudablemente, van delineando el funcionamiento escénico en la actualidad.
LA FUNCIÓN DEL HIJO-NIÑO EN LA ANTIGÜEDAD
En las antiguas culturas de Egipto y la Mesopotamia, los niños aparentemente tenían una importante función religiosa en la ejecución de ritos funerarios. El hijo o hija mayor garantizaban al padre la realización de los mismos.2 Según Heródoto, los egipcios practicaron la circuncisión, ritual que a su vez aprendieron de los fenicios, etíopes y judíos.
El dios Bes, de figura grotesca y monstruosa, era el protector de las parturientas y del niño pequeño. Los niños, según las leyes sucesorias, tenían derecho a participar en la herencia del padre y la madre. El trabajo infantil seguramente era habitual, así como la encarcelación de niños y adultos por deudas.
En diversos relatos literarios, los protagonistas son pequeños abandonados por sus padres; suponemos que estos niños (llamados expósitos a lo largo de la historia), salvo excepciones, debieron morir sin dejar rastro.
Existen diversos relatos relativos al abandono y la posterior muerte del niño; la historia de Moisés, por ejemplo, es una de ellas. Las matanzas de niños de familias reales en medio de las luchas por el trono y el poder fueron frecuentes durante toda la Antigüedad. Numerosos relatos y leyendas dan cuenta del abandono del niño y de las diferentes hazañas y milagros (muchas veces, a cargo de animales) que les posibilitaron sobrevivir y transformarse en héroes y reyes.3
En general, los historiadores de la Antigüedad concuerdan en que, por motivos de tipo religioso y ritual, se practicaban sacrificios humanos; los de niños, en particular, no constituían una excepción. Por ejemplo, en Cartagena, en honor al dios Cronos (que devoraba a sus propios hijos, porque el oráculo había predicho que ellos lo matarían), se inmolaban niños de las mejores familias y “sus cenizas y huesos eran depositados en urnas funerarias de terracota, en las afueras de las ciudades” (Delgado, 1998, p. 28).
No hay duda de que, en estas primeras sociedades antiguas, los niños-hijos cumplían una función y tenían un funcionamiento escénico condicionado por cientos de leyes, supersticiones y rituales religiosos que determinaban su posición y función en el vertiginoso camino hacia la adultez.
EL FUNCIONAMIENTO DEL NIÑO EN LA GRECIA ANTIGUA
lgnoras que el comienzo de toda cosa es lo que importa más, sobre todo cuando se trata de algo nuevo y tierno. Es, en efecto, principalmente entonces cuando la cosa es maleable y reviste la forma que uno quiere imprimirle.
Platón
El funcionamiento escénico del niño-hijo en la Grecia antigua nos lleva a pensar en el lugar que este ocupaba en la sociedad espartana (siglo VII a. C.). En ella, como sabemos, los niños –al igual que todos los hombres– dependían del Estado, quien decidía todo sobre el destino de su vida. Sin duda el modelo ideal que seguían consideraba inútil y sin ningún valor la etapa infantil.
Al nacer, los niños eran lavados con vino para conocer su resistencia, posteriormente eran examinados por una comisión de expertos, que dictaminaba si valía la pena que dejaran vivir al recién nacido. Los débiles y defectuosos eran arrojados a las llamadas Apóyetas (literalmente “expositorios”), o bien en las laderas del monte Taigeto (…) si sobrevivían los esperaba la vida triste de los cuarteles, sometidos a los campeonatos de resistencia, a los azotes y al caldo negro de la comida colectiva. (Delgado, 1998, p. 28)
Estos verdaderos hijos del Estado debían prepararse lo mejor posible en el aprendizaje de la técnica militar y la supervivencia. A los siete años, los niños se alistaban en formaciones premilitares y la dureza de los ejercicios y pruebas se acrecentaban de acuerdo a la edad. Su ideal máximo consistía en llegar a formar parte de los iguales (homoia) dedicados únicamente a la lucha y al combate.
Cada uno, en su funcionamiento de hijo, era del Estado, no de sus padres. Así como el Estado nombraba al hijo, este nombraba al Estado al representarlo (doble espejo).
Los niños-hijos espartanos –tanto los varones, que se preparaban para la guerra, como las mujeres, que se preparaban para la procreación– cumplían una función esencial para el Estado y la sociedad, y sacrificaban su singularidad en función del ideal social que los pautaba, los organizaba y dividía.4
La sociedad ateniense, por su parte, abrió las puertas a una perspectiva diferente, en la que las influencias filosóficas –en especial, las de Platón y Aristóteles– produjeron un cultivo especial del conocimiento y la educación a partir de los más pequeños.
En relación con los bebés, Platón, en Las leyes, afirmaba que “deberían vivir continuamente mecidos, como si estuvieran en un navío; este es, respecto de los recién nacidos, el ideal al que hay que procurar acercarse lo más posible”.
Platón planteaba también que se dejara jugar libremente a los niños hasta los seis años: a partir de esa edad, el pedagogo reemplazaría a la nodriza y los conduciría a la escuela. Si bien Aristóteles tenía la misma opinión, en su Política proponía eliminar a ciertos niños: “Debe haber una ley que prohíba educar y criar a ningún niño deforme”. Por momentos, su dureza nos recuerda el modelo espartano, por ejemplo, cuando recomienda que se debe acostumbrar a los niños desde la primera infancia al frío, “porque es útil para la salud y para el orden de servicio militar”.
Hipócrates, considerado el padre de la medicina, buscaba el equilibrio y la armonía entre la psiquis y lo somático. Él dividía al hombre en diferentes etapas, el bebé de cero a siete años; el niño, de siete a catorce y el adolescente, de catorce a veintiuno. La influencia de la medicina y la clasificación hipocrática se mantuvieron fuertemente hasta el Medioevo y el Renacimiento.
En general, la educación de los niños estaba destinada a los varones; las niñas esperaban el momento del matrimonio para ejercer su función reproductiva. De la nodriza, el niño pasaba al pedagogo y entre los ocho y los doce años acudía a la palestra, donde se ejercitaba en gimnasia y cultura física, ya que esta última ocupaba un lugar de privilegio sobre lo intelectual.
La educación no dependía ya del Estado sino de la iniciativa privada de cada familia. Predominaba el ideal del cuerpo físicamente armonioso, que se ubicaba como el modelo y la virtud a alcanzar dentro de la polis: a eso tendía la educación.
Dentro de las divinidades del Olimpo, varias de ellas protegían a la infancia; por ejemplo, Hera era la diosa guardiana de los nacimientos, en tanto Palas Atenea protegía la actividad intelectual, principalmente escolar.
Con la creciente formación sofista y filosófica, la formación intelectual y estética fue adquiriendo preeminencia con respecto a la física. El ideal pasó a ser “la subordinación del cuerpo al espíritu”, en un intento por lograr el perfeccionamiento del alma; para ello había que seguir las meticulosas normas educativas que, básicamente, estaban destinadas a la educación de los niños, pues para las niñas esta era muy limitada.
En la cultura helenística, la función y el funcionamiento del hijo-niño se correspondía con el ideal racionalista de la armonía y el perfeccionamiento del espíritu, al que apuntaba la educación como modelo.
Así como en el orden de la generación el cuerpo es anterior al alma –como afirmaba Aristóteles en la Política– lo irracional precede a lo racional; la prueba de esto es que la cólera y el deseo están arraigados en los niños desde el nacimiento, en tanto ellos adquieren la razón y el entendimiento a medida que crecen.
En este sentido, con respecto a la función del niño, la influencia aristotélica ejerció un fuerte determinismo en los siglos posteriores.
LA FUNCIÓN DEL NIÑO-HIJO EN EL DERECHO ROMANO
En Roma, la educación y el cuidado del niño estuvieron regidos por el derecho romano, que delimitó lo que se denominó la “familia patriarcal”, en la que el lugar principal era ocupado por el pater familias, cuyo poder no tenía límites. La “patria potestad” era justamente el ejercicio de ese poder sobre la mujer y sus hijos. El padre tenía potestad sobre la vida y la muerte de los hijos, podía venderlos como esclavos en territorio extranjero y azotarlos, desterrarlos, darles muerte; también tenía derecho a abandonarlos con cualquier pretexto (era el destino de muchos niños “bastardos”). El hijo era propiedad absoluta de su padre, quien podía responsabilizar a sus hijos de sus propios actos delictivos que él no quería asumir.
El ecuánime Séneca señalaba, con respecto a los niños deficientes:
Exterminamos a los perros rabiosos, matamos al buey desmandado y bravo y degollamos a los seres apestados para que no infeccionen todo el rebaño, destruimos los partos monstruosos y aun a nuestros hijos, si nacieron entecos y deformes, los ahogamos, y no es la ira, sino la razón, lo que separa de los inútiles a los elementos sanos. (Séneca, 2012, I, XV)
En Roma, el niño era considerado un alumno al que era necesario transformar en un adulto cuanto antes: no se buscaba la armonía, sino la utilidad. El maestro duplicaba la autoridad y el poder paterno empleando la vara, el látigo, la correa y aplicando severos castigos corporales (azotes y flagelación, entre otros).
La niña, en cambio, generalmente permanecía en su hogar, en donde recibía una educación doméstica y moral, opuesta a la severidad de los castigos corporales (Despert, 1973).
Quintiliano, un pedagogo y abogado de gran prestigio, se oponía a los castigos (sugería que se reservaran tan solo para los esclavos) y sostenía la importancia de “evitar que quien no sabe lo que es el estudio lo aborrezca y que las primeras experiencias amargas las recuerde toda su vida”.
Este enfoque, junto con la helenización de Roma luego de la conquista de Grecia, amplió el horizonte educativo y cultural en el trabajoso camino de la conquista del discurso infantil por una posición diferenciada, que recién tuvo lugar a partir del siglo XVIII, con el advenimiento de la familia y la conceptualización de la infancia como un saber y un acontecer propio.
El derecho romano se infiltró en las leyes y costumbres europeas debido a las sucesivas conquistas, transmitiendo indiferencia y crueldad hacia el niño, una tradición extendida a los usos vigentes durante la Edad Media.
No hay duda de que la función del hijo-niño en la antigua sociedad latina estaba ligada indefectiblemente a los mandatos del paterfamilias. La figura poderosa del padre dominaba y decidía sobre la vida y la muerte del recién nacido; si él establecía que viviera, le otorgaba un nombre propio (praenomen). Esta crucial ceremonia culminaba con un medallón, que colgaba del cuello de acuerdo con la clase social a la que pertenecía el niño.
Esta ceremonia, que podemos calificar como eminentemente simbólica, da cuenta del funcionamiento parental en el entramado social de esa época, en la que las insignias del padre enmarcaban fuertemente la descendencia. Él era fiel representante de la investidura y posición parental, a la que el pequeño debía responder lo antes posible, pues en cualquier momento podía perder su lugar de hijo y ser excluido (y, por ejemplo, abandonado).
Creemos encontrar aquí una de las raíces que influyeron largamente en la función del hijo-niño en nuestra cultura occidental, conjugándose de un modo particular con las doctrinas religiosas, en especial con las del cristianismo, al defender la igualdad de todos los hombres como hijos de un único Dios-Padre.
EL CRISTIANISMO. EN EL NOMBRE DEL HIJO: “LO VISIBLE DEL PADRE ES EL HIJO Y LO INVISIBLE DEL HIJO ES EL PADRE”
Con el triunfo del cristianismo, por un lado, la posición del niño se dignifica, pues es presentado como ejemplo de inocencia, sencillez y pureza. Y, por otro lado, adquiere fundamental relevancia el lugar del hijo (Jesús), con respecto al padre (Dios).
Al intervenir en una polémica de los apóstoles para ver quién ocupará el primer lugar en el reino futuro, Jesús afirma:
“Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos”. Y tomando un niño, Jesús lo puso en medio de ellos, y abrazándolo les dijo: “Quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino a quien me ha enviado”. (S. Marcos 9: 35-40)
En los versículos 14 y 15 del Evangelio según San Marcos, Jesús afirma: “Dejad que se me acerquen los niños, no se los impidáis, porque los que son como ellos tienen a Dios por rey, os lo aseguro: quien no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él”.5
A partir del cristianismo, Dios (padre) es invisible y Jesús (hijo) es visible, siendo la efigie sagrada de lo divino que coloca en el centro de la escena el universo de la imagen y la representación, si bien el Nuevo Testamento asienta la posibilidad de una producción de imágenes justificadas a partir de la encarnación de Dios en la figura de Cristo.
Durante el primer milenio, la cristiandad latina mantiene la imposibilidad de la representación de Dios; solo a partir del siglo XVII sus imágenes se tornan más frecuentes (Bernardet, 1997).
Jesús, en respuesta al apóstol Felipe que cuestionaba la visibilidad de Dios, le responde: “Quien me vio, vio al Padre”. No pretendemos aquí penetrar en el terreno de la discusión secular acerca de la representación divina y la representación de la encarnación cristiana, tan solo queremos destacar cómo, a través del Hijo, el Padre se torna imagen, y entonces, a su vez, esta imagen resignifica al Padre en un juego especular que lo trasciende, siendo esta en parte la matriz del funcionamiento del Hijo-niño en nuestra cultura occidental.
Continuando este camino, San Ireneo, obispo de Lyon en el año 189, afirma que “Lo visible del Padre es el Hijo y lo invisible del Hijo es el Padre”. Esta postura abrirá las puertas a las futuras representaciones antropomórficas de Dios, ubicando al cuerpo humano como lugar de “encarnación” de lo invisible y, por lo tanto, portador de una imagen más allá de la carne.
Juguemos un poco con esta trascendental frase: “Lo visible del Padre es el Hijo, lo invisible del Hijo es el Padre”. Reflexionemos qué ocurriría en la actualidad si el hijo no fuera lo visible del padre, por ejemplo, porque ha nacido con algún problema neurológico o porque tiene un síndrome o un órgano lesionado que al padre le resulta imposible tolerar y aceptar. Si fuera así, entonces lo invisible del hijo no sería el padre, sino el órgano, el síndrome o la discapacidad.