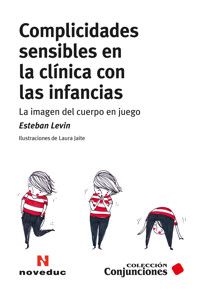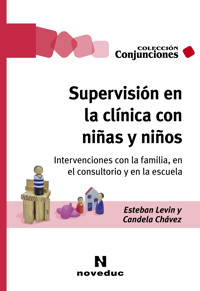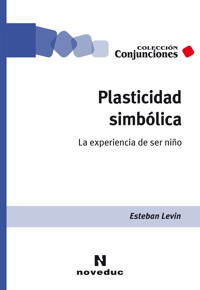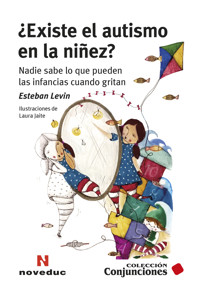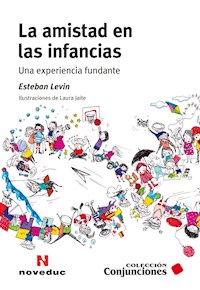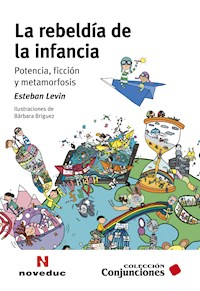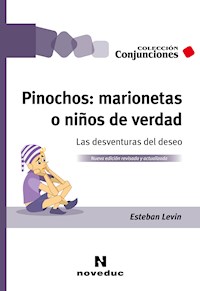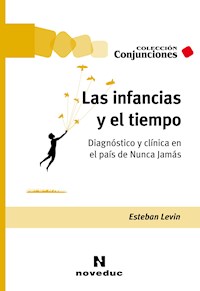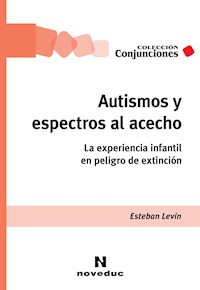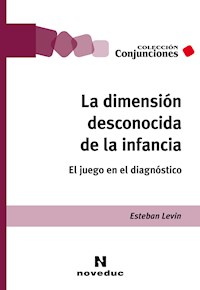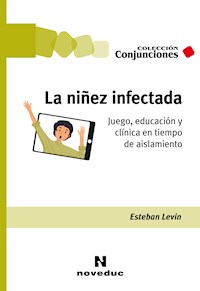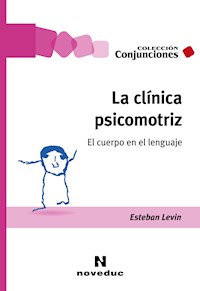
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Conjunciones
- Sprache: Spanisch
La psicomotricidad es un punto de encuentro entre la realidad neuromotora del desarrollo y la constitución subjetiva, a través de la realización en acto de una experiencia significante cuya travesía deja huellas que historizan cada subjetividad. En el campo psicomotor es esencial la realización del gesto como experiencia fundante de la subjetividad. La gestualidad permite que los niños se emancipen del órgano carnal y los introduce en un mundo imaginario (pleno de imágenes para reflejarse, atravesar y refractarse), simbólico (conformado por la legalidad del lenguaje y la cultura) y real (en tanto límite y causa de la experiencia).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esteban Levin
La clínica psicomotriz
El cuerpo en el lenguaje
Levin, Esteban
La clínica psicomotriz : el cuerpo en el lenguaje / Esteban Levin. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2021.
(Conjunciones / 68)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-538-840-6
1. Psicomotricidad. 2. Clínica Psicoanalítica. 3. Lenguaje Corporal. I. Título.
CDD 152.3
Colección Conjunciones
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Ilustración de cubierta:: Esteban Levin
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
1º edición, junio de 2021
Edición en formato digital: septiembre de 2021
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-987-538-840-6
Conversión a formato digital: Libresque
ESTEBANLEVIN es Licenciado en Psicología. Psicomotricista. Psicoanalista. Profesor de Educación Física. Profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras. Director de distintos cursos de formación en psicomotricidad, psicoanálisis, clínica con niños y trabajo interdisciplinario.
Es autor de numerosos artículos en diversas publicaciones especializadas nacionales e internacionales y de los libros La función del hijo. Espejos y laberintos de la infancia (Nueva Visión, 2000); La experiencia de ser niño. Plasticidad simbólica (Nueva Visión, 2010); Discapacidad. Clínica y educación. Los niños del otro espejo (Noveduc 2017); Constitución del sujeto y desarrollo psicomotor: la infancia en escena (Noveduc, 2017); Autismos y espectros al acecho, la experiencia infantil en peligro de extinción (Noveduc, 2018); ¿Hacia una infancia virtual? La imagen corporal sin cuerpo (Noveduc, 2018); La dimensión desconocida de la infancia. El juego en el diagnóstico (Noveduc, 2019); Pinochos: ¿marionetas o niños de verdad? (Noveduc, 2020), Las infancias y el tiempo. Clínica y diagnóstico en el país de Nunca Jamás (Noveduc, 2020) y La niñez infectada: Juego, educación y clínica en tiempo de aislamiento (Noveduc, 2020).
Índice
CubiertaPortadaCréditosSobre el autorPrólogo a la nueva edición. Esteban LevinPrólogo. Alfredo JerusalinskyIntroducciónCapítulo 1. Historia de la psicomotricidadLos cortes epistemológicosPrimer corte epistemológicoSegundo corte epistemológicoTercer corte epistemológicoCapítulo 2. El cuerpo y el OtroEl cuerpo en aperturaSujeto y cuerpoEl cuerpo: su superficie y el OtroEl cuerpo en lo imaginario, en lo real y en lo simbólicoEl cuerpo en el discursoImagen y esquema corporalCapítulo 3. El lenguaje como constituyente del universo humano y del humano en el universoEl cuerpo en el lenguaje: el cuerpo del animal y el cuerpo del sujetoCapítulo 4. El gesto, del signo al significanteLas praxias y la mirada del OtroEl lenguaje como estructura y el cuerpoEl gesto como significanteEl gesto, la metáfora y la metonimiaEl gesto y la mímicaEl gesto: lo visible y lo invisibleEl órgano ojo, el gesto y el OtroCapítulo 5. La clínica psicomotriz en transferenciaInicio del tratamiento: del pedido a la demandaDesarrollo de la transferencia. Intervención. EspecificidadCorporificaciónLa inhibición psicomotriz de PabloLa operación clínica en lo instrumentalCapítulo 6. La estructura del síntoma psicomotor: la metáfora en el cuerpoEl síntoma psicomotor como defensaInestabilidad e inhibición psicomotricesI. La inestabilidad psicomotrizII. La inhibición psicomotriz 7Capítulo 7. La transferencia en la terapia psicomotriz1Capítulo 8. El abordaje psicomotor del autismo y la psicosis en la infanciaPsicomotricidad y psicosisEl cuerpo en la psicosis y el autismo¿Cuál es el efecto de la castración simbólica en el cuerpo?Clínica psicomotriz del autismo y la psicosisMarinaEl campo psicomotor en el tratamiento de la psicosisCapítulo 9. Esbozo de una clínica psicomotriz en pacientes adultos psicóticos crónicosLa experiencia hospitalaria¿Cómo se articula esa sensación en la historia del sujeto?Capítulo 10. Lo que el psicoanálisis aporta a la psicomotricidad¿El cuerpo de la mentira o la mentira del cuerpo?El cuerpo: enunciado y enunciaciónUn necesario retorno a FreudMarcelo y sus gestosConfusiones epistemológicasAcerca del fantasmaEl límite del cuerpo: el adentro y el afueraLa simetría en el cuerpo. Espacio y espejoSimetría en el cuerpoSobre el tema de la “vivencia”Cuerpo y comunicaciónConclusiones. El placer y el goceCapítulo 11. La dirección de la cura en la clínica psicomotrizSin la marcha. Marcos en marchaEl camino recorridoTécnica, estrategia y tácticaEl destino del síntoma psicomotorEl final del tratamiento psicomotorLa mirada psicomotriz y la representaciónLa simbólica del cuerpoCapítulo 12. La ética del psicomotricistaDe la etología a la psicomotricidadÉtica y saberEl análisis personalLa formación relativa al decir corporal del sujetoArte y psicomotricidadLa imagen motrizLa supervisiónLa formación teórico-clínicaBibliografíaPrólogo a la nueva edición
Por Esteban Levin
El movimiento que introduce este escrito anticipa, resignifica y recrea el campo psicomotor de la infancia y, en ella, los problemas que a diario viven los niños en los cruciales momentos del desarrollo y la estructuración subjetiva.
Este libro se publicó por primera vez hace muchos años; tuvo luego numerosas reediciones, que marcaron los orígenes clínicos e históricos de la psicomotricidad. Las ideas y pensamientos que actúan y se despliegan en esta obra no solo tienen hoy total vigencia sino que resultan cada vez más actuales.
No existe un primer cuerpo del origen; siempre hay una anterioridad y una posterioridad que anticipan, preceden y suceden. El sujeto empieza antes del nacimiento, con la herencia vivida, actuante. A los niños no les queda más remedio que entretejer y enlazar al mundo que les toca vivir las palabras, las imágenes, las sensaciones corporales y las sensibilidades cenestésicas (propio e interoceptivas). La comunidad los aloja, pero también los coacciona a aprender, a anudar lo real, lo que para ellos no tiene explicación ni sentido.
La primera imagen corporal de un sujeto no está en el cuerpo, sino en el Otro; desde ella toma vida la sensibilidad gestual. La gestualidad psicomotriz que está en juego no tiene sustancialidad material, sino que se basa en la experiencia transmitida por una herencia afectiva que produce como efecto dramático la plasticidad simbólica articulada a la neuronal.
La psicomotricidad es un punto de encuentro entre la realidad neuromotriz del desarrollo y la constitución subjetiva, a través de la realización en acto de una experiencia significante cuya travesía deja huellas que historizan cada subjetividad.
Entre el movimiento del cuerpo y la imagen corporal se juega el “alma psicomotriz”, que remite a la relación entre ellas, entreverada por la experiencia escénica llena de intensidades y ritmos que conforman el quehacer cenestésico de la gestualidad.
Un gesto nunca implica solo al cuerpo, aunque él es imprescindible para realizarlo. La vida gestual no reside exclusivamente en el desarrollo sensoriomotriz y tampoco en el movimiento biomecánico, sino en la imagen del cuerpo.
En el campo psicomotor es esencial la realización del gesto como experiencia fundante de la subjetividad. La gestualidad permite que los niños se emancipen del órgano carnal y los introduce a un mundo imaginario (pleno de imágenes para reflejarse, atravesar y refractarse), simbólico (conformado por la legalidad del lenguaje y la cultura) y real (en tanto límite y causa de la experiencia).
El eje postural corporal está sustentado en el deseo de relacionarse con otros que también hacen uso de la imagen corporal y ponen en juego la plasticidad que, a su vez, recrea la experiencia y la manera de existir en ella.
Así como un titiritero debe olvidar su mano para devenir títere-personaje y entrar en la trama dramática que le permita jugar la escena, en la clínica, en lugar de etiquetar a un niño en un diagnóstico-pronóstico debemos intentar relacionarnos con él, incluirnos en el modo de existir que nos propone. Para eso resulta esencial dejarnos captar, tocar por la fuerza de la problemática que nos presenta.
Somos sensibles a las dificultades de los niños; nos despojamos de nuestros propios ideales para poder comprender su historia familiar, escolar, comunitaria. De esta manera, donamos el deseo de relacionarnos con ellos mucho más allá de sus signos, trastornos o síntomas. Damos lugar y tiempo para que se produzca otra experiencia psicomotriz.
Al hacer la ficción, los niños necesariamente improvisan, juegan a lo incalculable del azar. Sin darse cuenta, aprenden que los cambios vienen después del “antes”, en el devenir de una escena, a medida que la experimentan. En ellos, el deseo de ficción desborda lo establecido al jugar las potencialidades rebeldes al compás rítmico de la escena. Donar el afecto ficcional implica una experiencia de desposesión de sí, de vaciamiento, pérdida, cambio y diferencia.
Jugar es una forma de existir en la que los niños devienen aquello que no son sino en el artificio ficcional. Plenos de ambigüedad, pululan entre la fantasía y la realidad, transitan y componen la experiencia infantil. El ritmo desigual, multiforme, nómade, ensambla un movimiento psicomotor irregular, insólito por lo impensado y plural por la plasticidad. El acto lúdico implica aceptar la metamorfosis de la transformación y la desmesura del gesto en el cual los niños ponen en acto la imagen corporal.
Prólogo
Por Alfredo Jerusalinsky
Si la clínica de los “humores” se abrió paso trabajosamente en el oscurantismo de la “resignación divina”, así como la de las entidades microbianas debió horadar la neblina del anatomismo ingenuo, hoy la clínica que intenta desentrañar los lazos del significante con lo real se defronta duramente con el reduccionismo biologista.
Proponerse conceptualizar la clínica psicomotriz implica aceptar este desafío, ya que, si tomamos con rigor tal título, en él va de suyo verse inmediatamente tomados en los nudos que articulan la mecánica del cuerpo al campo del lenguaje.
Es en este camino que el texto de Esteban Levin nos encauza, colocando en causa y, al mismo tiempo, valiéndose de lo hasta aquí producido.
En ese sentido, mientras desliza lo motriz fuera de la mera mecánica osteomuscular, se niega a abandonar lo “psico” en el tembladeral del intuicionismo emotivo.
La psicomotricidad atraviesa, hoy en día, la incógnita acerca de su especificidad: su práctica y sus referenciales conceptuales interrogan, al que allí se arriesga, sobre su pertinencia clínica, sobre dónde reside el núcleo fuerte de sus intervenciones (¿el toque, la mirada, la palabra?), sobre sus fronteras tanto en el terreno de las patologías como en relación con otras disciplinas.
Para desenredar esta incógnita es menester no dejarse arrastrar por ese tan moderno eclecticismo pragmático. Por el contrario, se requiere lo que estas páginas se proponen: actualizar en cada paso las claves de sus operaciones clínicas en cuanto a la responsabilidad que le cabe sobre el sujeto que allí está en juego.
Reconocemos en ello los efectos de lo que ya venía en curso en el trabajo de equipo en el Centro “Dra. Lydia Coriat”. Es, entonces, particularmente grato reencontrarnos con los obstáculos y preocupaciones que tan intensamente compartimos, ahora formulados un paso más adelante bajo la versión que al autor le ha marcado el esfuerzo de su clínica cotidiana.
El aporte que este libro constituye merece, más que el elogio, una precisión conceptual al presentarlo: en un campo donde habitualmente no se logra mucho más que una colección de ideas y casos, él ahonda en el desciframiento.
Alfredo Jerusalinsky
Porto Alegre, enero de 1991
Introducción
Introducir es dar entrada, es dar cabida a alguien en algún nuevo lugar. Introducirnos en la lectura de un libro implica siempre inaugurar un espacio y un tiempo diferentes. Toda lectura genera y produce interrogantes.
Como una película cuyo final se anticipa al comienzo, esta Introducción es el último capítulo que escribió en mí este libro. Me encuentro escribiendo el final del libro en su principio. Escritura que continúa reinscribiéndose en la lectura que lo precede y lo anticipa en una secuencia.
Este escrito espera generar en el lector un espacio de trabajo, de apertura, de interrogantes que promuevan cuestionamientos, allí donde las preguntas y las respuestas permanecen fijas y anquilosadas en un saber enciclopedista o linealmente uniforme. ¿Quién desafía y resquebraja el saber instaurado de la técnica? ¿Quién se introduce en el campo psicomotor y qué lugar ocupa? Es el sujeto, que permanece perdido en la mirada del técnico, quien nos interpela a mirarlo, leerlo y escucharlo desde el registro simbólico. Es él quien se introduce en la clínica psicomotriz luego de un sinuoso y arduo recorrido.
Este verdadero desafío nos introduce en la búsqueda en la que el mismo sujeto participa –y no un formulario o recetario ya dado–, de lo que no se representó de ese cuerpo en el encadenamiento simbólico. Un desafío que nos lanza el niño, con su cuerpo, sus posturas, sus gestos, al darse a ver del otro lado de los recursos y métodos técnicos, ya sean listados de ejercitaciones y programas de actividades, así como también modalidades de intervención basadas en la valorización de lo emocional, de la empatía, la adaptación, lo relacional, la motivación, etcétera.
Es el sujeto con su sufrimiento en juego, encapsulado en su síntoma psicomotor, el que inaugura y da cabida a este espacio clínico. El mismo impulsa preguntas que generan nuevos laberintos, conduciéndonos continuamente a reformulaciones teórico-clínicas. Este escrito es producto y consecuencia de estos efectos.
Son precisamente ellos, los niños, los que en la dinámica psicomotriz arman y conquistan nuevos espacios, movimientos y cuerpos, que reclaman ser leídos e interpretados fuera de los presupuestos, de los prejuicios ya establecidos por un saber absolutista, propio de los Amos, que solo se relacionan por su imperativo omnipotente con el de los pequeños conquistadores.
Es en este espacio donde surge la pregunta por el sujeto. Él, en la clínica psicomotriz, nos hace recurrir al psicoanálisis, que de allí en adelante atraviesa nuestro acto clínico, sin dejar por ello de lado la propia especificidad. Por el contrario, su inclusión redimensiona el ámbito psicomotor, permitiendo otra mirada, otra lectura-escritura simbólica y, en definitiva, otro camino inexplorado.
El psicoanálisis posibilita diferenciar el cuerpo en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario. Que el cuerpo humano en tanto tal es un real, simbolizable y, en consecuencia, susceptible de representación imaginaria.
El cuerpo neuroanatómico, el tono muscular, los brazos, las piernas, la nariz, los ojos, la boca, el sistema nervioso, digestivo, circulatorio –en una palabra, todos los órganos, componentes y sistemas del cuerpo– están tomados por una estructura que subvierte y modifica el equilibrio homeostático del mismo; esta particular estructura es el lenguaje.
A la realidad neuromotriz corporal se le sobreimprimen las huellas y marcas del lenguaje; con ellas el cuerpo pasa a residir no solo como un conjunto de músculos y nervios, sino también como una posición inscripta por el deseo del Otro en la cultura. Tenemos la realidad del cuerpo (condición de posibilidad), pero eso que es el cuerpo no es la realidad: el lenguaje lo atraviesa, lo transgrede y trasciende, hasta hacerlo existir fuera de su pura sensación carnal.
Para que una vivencia corporal se constituya, necesariamente tendrá que pasar por el lenguaje, y, por ello, dejará de ser solo vivencia-cuerpo, todo junto. El cuerpo no es el organismo y, dialécticamente, el organismo biológico no es el cuerpo.
El cuerpo libidinal, pulsional, erógeno, que Freud se ocupó de descifrar, retorna constante y al mismo tiempo azaroso en la práctica clínica de la psicomotricidad: no podemos ya eludirlo, desconociéndolo.
Tanto los ojos como las posturas, los gestos, el tono muscular y el movimiento no son solo eso, sino también significación determinada por el deseo del Otro que pulsionaliza ese cuerpo, que lo introduce en el mito familiar.
Jean Bergès, en su extenso recorrido por el campo psicomotor, lo puntualiza de este modo:
(...) es pues del cuerpo en cuanto receptáculo, suponiendo una inscripción, que se puede captar la significación de los disturbios y establecer una terapéutica en cuyo centro estará el cuerpo, el cuerpo del hombre que habla (Bergès, 1986).
Este libro se ocupa en particular de este viraje y esta articulación. Pues no es un mero cambio teórico, un simple agregado yuxtapuesto o una modificación, sino que, a partir de la inclusión de lo inconsciente en el ámbito psicomotor, proponemos un cambio a la vez ético y epistemológico en la lectura, en la mirada y en la intervención misma del psicomotricista. Esto nos posibilita continuar avanzando y pensando la clínica psicomotriz desde el lugar de lo posible, desde lo simbólico.
La inclusión del psicoanálisis en el campo psicomotor produce como efecto otra forma de comprender a un niño que en su cuerpo y en su motricidad da a ver su padecimiento, donde lo “psico” de la motricidad no está ya dado por los hábitos, la memoria, los patrones de conducta, los afectos, las fusiones, la sensibilidad, la percepción, entre otros, sino que se constituye y se instala desde el lugar del Otro, del lenguaje, del significante. Espacio simbólico que no es constituido sino constituyente del sujeto y con él de su cuerpo y su movimiento. Es por esto que lo “psico” de la psicomotricidad no proviene más de la psicología, sino del psicoanálisis.
El Otro no es un estímulo ni un estimulante, sino la instancia que, desde su mirada, organiza en el niño su autoimagen corporal y, desde su discurso, recorta, en el ojo, en la boca, en cada “agujero” del niño, la sombra de un objeto inexistente que, por ello, será incesantemente buscado (Jerusalinsky, 1988, p. 77).
Si bien lo inconsciente es descifrado y, por lo tanto, descubierto por el psicoanálisis, este hecho no determina de por sí que el mismo le pertenezca con exclusividad, pues como tal, no es propiedad de nadie.
Diferentes praxis clínicas (como la psicomotricidad, la psicopedagogía, la fonoaudiología, la estimulación temprana, etcétera) podrán incluir dentro de lo “psico” de su especificidad a lo inconsciente, siempre y cuando se lo haga intentando descifrarlo en el único lugar en que es posible hacerlo, en la trama transferencial, pues es allí donde el sujeto aparece y donde aspiramos a no desconocer desde la propia práctica específica.
Pretendemos rescatar al sujeto, a su singularidad. Algo que no es general, que no es una totalidad en sí misma ni tampoco una globalidad uniforme, sino un cuerpo en falta. Es el deseo que alude en el cuerpo a una falta, que hace de él un recorte respecto al cual solo puede informar una repetición significante. Lo interesante de este punto es que no hay tipificación posible de este singular recorte, ya que el Otro recorta el cuerpo en una posición de uno irrepetible en el plural, lo que le confiere al cuerpo la misma singularidad del sujeto.
Por este recorrido singular que es armado y fabricado por el recorte del Otro en el cuerpo podemos enunciar que el cuerpo es en transferencia referido a una red significante, red histórica que lo hace existir.
La operación clínica en el campo psicomotor (nos referimos específicamente a la lectura, la mirada, la intervención, la “corporificación”, la interpretación, la observación) es efecto de esta red transferencial, que se transforma en uno de los ejes centrales del tratamiento, ya que el cuerpo adquiere su consistencia en relación con lo simbólico, con la ley (la prohibición), que introduce la castración en el cuerpo y, con ella. la hiancia, por donde emerge el deseo.
Surge tal vez aquí un interrogante que, aunque parezca ingenuo, resulta esencial para continuar pensando en el suceder clínico del ámbito psicomotor: ¿qué entendemos por lo inconsciente?
Lo inconsciente ha tenido, desde Freud hasta nuestros días, diferentes lecturas y escrituras en el campo psicoanalítico, lo que trajo aparejadas distintas posiciones clínicas y éticas. Si bien “aparentemente” todas se refieren a la letra de Freud, de su desciframiento y análisis se desprenden inconscientes distintos, e incluso, en algunos casos, opuestos y contradictorios.
Es válido, por lo tanto, aclarar que consideramos lo inconsciente tal como lo definió Jacques Lacan en su retorno a Freud: lo inconsciente es estructurado como un lenguaje.
De esta definición y de sus consecuencias se desprenden efectivamente un modo particular de interrogar y teorizar la dimensión subjetiva que se pone en escena en la clínica psicomotriz, cuando nos desprendemos del tecnicismo ya establecido.
Esta perspectiva, sin descuidar la especificidad psicomotriz, nos permite sostener una práctica transdisciplinaria, que privilegia al sujeto que allí se está constituyendo1. Este acuerdo en torno de la concepción de sujeto (que implica ocuparnos necesariamente de los efectos transferenciales que se generan en la clínica) facilita no solo el intercambio con profesionales de otras áreas, sino que posibilita que el verdadero protagonista sea el niño y no el terapeuta.
La óptica que impulsamos es opuesta a aquellas que en el campo psicomotor y “corporal” intentan reducir lo inconsciente a una sustancia, a algo material, que hasta incluso es ubicable “en las profundidades” del cuerpo, donde se encontraría el ello, y el yo equivaldría, en este contexto, a la piel del cuerpo, tomado este como organismo.
Estos postulados empíricos-manifiestos desestiman la estructura que verdaderamente subyace.
¡Es tan cómodo para la pereza intelectual refugiarse en el empirismo, llamar a un hecho, un hecho, y vedarse la investigación de una ley! (...) Es un empirismo no solo evidente, es un empirismo coloreado. No hay que comprenderlo, solo basta verlo (Bachelard, 1985).
Diferentes posturas en el ámbito psicomotor permanecen estancadas en lo que podríamos denominar las doctrinas mundanas del siglo XVIII, basadas en una realidad empírica evidente, que se fundamenta en el realismo empírico, visible y objetivo del fenómeno corporal. Solo hace falta verlo, y no comprenderlo; se piensa al cuerpo como se lo ve, como se presenta a la vista en forma inmediata.
Estos postulados psicomotores adaptacionistas, que solo toman en cuenta la realidad empírica del cuerpo, se basan en lo que hace o juega el niño, para que este se adapte “mejor” o “bien” a esa siempre supuesta realidad objetiva. Este es el origen de los test psicomotores que abundan y que se aplican indiscriminadamente en nuestro medio. Freud demostró que ni la realidad ni el cuerpo son entes empíricos objetivos, y que no son dados de una vez y para siempre. La realidad y el cuerpo se construyen en relación al Otro. Son una realidad y un cuerpo conformados por historias, demarcaciones, mitos, deseos, representaciones, relacionados indefectiblemente con el discurso que les da origen.
En nuestra opinión, hay que aceptar para la epistemología el siguiente postulado: el objeto no puede designarse de inmediato como “objetivo”, en otros términos una marcha hacia el objeto no es inicialmente objetiva. (...) El hombre es hombre porque su conocimiento objetivo no es ni inmediato, ni local (Bachelard, 1985).
En nuestros días, y particularmente en el espectro de lo corporal, estas afirmaciones adquieren cada vez más validez, pues se hace del cuerpo un reinado donde la expresión y la emoción son súbditos de su majestad: el cuerpo visible y objetivado.
Contrariamente a estos postulados, seguimos la enseñanza de Freud porque ya no se trata de la observación empírico-positivista, determinada por la interpretación concreta y objetiva de la “realidad”. La verdad no está del lado del terapeuta en psicomotricidad, sino que surgirá del deseo del sujeto en el transcurrir de la clínica misma. Por eso, tampoco queremos transformar la psicomotricidad en un psicoanálisis, ya que ambos se ocupan de problemáticas diferentes. El psicomotricista se interesa por el cuerpo y la motricidad de un sujeto en sus diferentes variables: privilegia la mirada. El psicoanalista, en cambio, se ocupa de escuchar el discurso de un sujeto, fundamentalmente en sus fallidos, sueños, olvidos, lapsus, etcétera, donde emerge el inconsciente: privilegia la escucha. Del cuerpo, las posturas, los gestos y el movimiento que no funcionan se preocupa la psicomotricidad, que pondrá en juego su mirada particular.
Para apropiarse del cuerpo, un niño tendrá que realizar sucesivamente importantes conquistas, en relación con su espacio, sus movimientos, sus posturas, sus gestos, sus tiempos; tenemos un cuerpo (órgano) que –como lo dice la expresión “el propio cuerpo”– tendrá que ser de alguien (un sujeto) para ser propiamente un cuerpo y no una pura carne (como sería el caso de los niños autistas).
Por las fallas e interferencias en esta ardorosa conquista surge la clínica psicomotriz. Con los aportes del psicoanálisis se produce una transformación clínica conceptual en la práctica psicomotriz, que modifica las perspectivas hasta hoy planteadas. Impulsando este cambio, proponemos esta nueva mirada psicomotriz de un sujeto.
Esta propuesta no implica desconocer la historia de la psicomotricidad hasta nuestros días (de hecho aquí damos una versión posible de la misma), sino que, por el contrario, pretendemos provocar en ella un sesgo diferente, produciendo así una apertura.
Las propuestas de Dupré, de Wallon, de Ajuriaguerra, entre otros, pasan a incluirse dentro de una red simbólica. Ocurre lo mismo con aquellos recursos del campo psicomotor que nos son útiles en determinado momento para operar en lo instrumental del cuerpo o el movimiento. Por ejemplo, facilitar un desplazamiento, la prensión de un objeto, una nueva postura, la marcha, un salto, etcétera.
Lo que varía es el punto de partida y por lo tanto de mira, ya que se trata del cuerpo y la motricidad de un sujeto.
No deberíamos olvidar las enseñanzas que nos deja la práctica clínica en psicomotricidad; los problemas que ella nos plantea no se resuelven con recursos y recetas técnicas, ni con consejos o artificios mágicos. Justamente, estos ocultan y taponan las dificultades, en lugar de transcribirlas en el universo simbólico. De esta manera, la historia del ámbito psicomotor no solo no se elimina, sino que se redimensiona dentro de la especificidad clínica.
Interrogarnos acerca de lo que no se sabe del cuerpo de un sujeto remite concomitantemente a su singularidad, que rompe con la primacía del saber uniforme del cuerpo empírico-objetivable. Su majestad pasa a ser nuevamente, como lo introdujo Freud, el niño. Podríamos agregar: con su cuerpo, sus gestos, sus posturas, su tono muscular, que hablan al ser leídos y hablados por otros. Este libro se propone como una invitación a trabajar, a articular, impulsando interrogantes que en tanto tales impliquen transformaciones, o sea, tal como ocurre en el cuerpo, cuyo registro es el de las formas que cambian: así pretendemos que suceda con quienes nos lean.
Se plantea aquí un itinerario, un desmontaje del saber ya establecido y constituido, no con la finalidad de instalar otro saber absoluto y verdadero, sino para abrir un espacio diferente que desemboque en la reflexión, discusión y transmisión teórico-clínicas de las que hasta ahora carecíamos.
El recorrido pretende, de este modo, conceptualizar y formalizar el espacio de la clínica psicomotriz en el cual estamos implicados, explicitando nuestra posición y, desde ella, la interpretación que hacemos de otras posturas psicomotrices. La nuestra nos ha llevado a seleccionar los problemas que hoy consideramos nodales en el acontecer clínico de la práctica psicomotriz, con el afán de rescatar siempre allí el cuerpo subjetivado del niño.
Esta es nuestra convicción al emprender esta tarea de escritura. Su horizonte, lejos de estar completo y acabado, sitúa el punto de búsqueda en el que nos encontramos al escribir estas líneas.
Nota
1. Para mayor ampliación, véase Jerusalinsky (1988). Esta temática anticipa, sin saberlo, lo enunciado en diferentes escritos producidos en años posteriores, relacionados con el desarrollo psicomotor, la constitución subjetiva, la experiencia escénica, la función del hijo, la plasticidad simbólica, el diagnóstico diferencial de la imagen del cuerpo, el tiempo y la dimensión desconocida de la infancia, entre muchos otros temas. (Levin, 2004; 2005; 2013; 2018a; 2018b; 2018c; 2019; 2020a; 2020b y 2020c).
Capítulo 1
HISTORIA DE LA PSICOMOTRICIDAD
En el devenir histórico, diferentes sucesos van modificando y haciendo más compleja una práctica que tiene como eje central el movimiento y el cuerpo de un sujeto deseante.
En la Argentina, la influencia de la psicomotricidad europea (especialmente la francesa) fue delineando una práctica en la que la utilización de los gestos, los movimientos y el cuerpo, no solo en el ámbito clínico sino también en el campo educativo, fue conquistando numerosos adeptos.
Es necesario, entonces, realizar un sucinto análisis histórico para marcar los diferentes puntos de apoyatura teórica que fundamentan e influyen en el “campo psicomotor” y que nos abren nuevos interrogantes acerca de nuestra tarea.
Históricamente, el término “psicomotricidad” aparece a partir del discurso médico, más precisamente neurológico, cuando, a fines del siglo XIX, fue necesario nombrar las zonas de la corteza cerebral situadas más allá de las regiones “motoras”.
Sin embargo, la historia de la psicomotricidad (en realidad, su “prehistoria”) comienza desde que el hombre es humano, es decir, desde que el hombre habla, ya que a partir de ese instante hablará de su cuerpo.
No es el hombre el que constituye lo simbólico, sino que es lo simbólico lo que constituye al hombre. Cuando el hombre entra en el mundo, entra en lo simbólico que está ya allí. Y no puede ser hombre si no entra en lo simbólico (Barthes, 1983).
El recorrido histórico de este cuerpo discursivo y simbólico (eje del campo psicomotor) está marcado por las diferentes concepciones acerca del cuerpo que el hombre va construyendo a lo largo de la historia.
Deberíamos tener en cuenta que la palabra “cuerpo” proviene, por un lado, del sánscrito garbhas, que significa embrión; por otro, del griego karpós, que quiere decir fruto, simiente, envoltura y, por último, del latín corpus, que significa tejido de miembros, envoltura del alma, embrión del espíritu.
Si bien la psicomotricidad se desarrolla en el siglo XX como una práctica independiente, tiene su nacimiento allí donde el cuerpo deja de ser pura carne para transformarse en un cuerpo hablado.
La historia de la psicomotricidad es solidaria de la historia del cuerpo. A lo largo de la misma se fueron registrando preguntas tales como de qué modo decodificar; cómo explicar las emociones, las sensaciones del cuerpo; cuál es la relación entre el cuerpo y el alma y por qué diferenciarlos.
Históricamente surgieron respuestas diferentes. Desde una vertiente artística, como los espectáculos griegos de la época clásica (el ditirambo, el drama satírico, la tragedia y la comedia) “donde se manifiesta la libertad de transformar su cuerpo en órgano del espíritu” (Barthes, 1986), hasta las respuestas filosóficas como la de Platón, que considera al cuerpo como el lugar transitorio de la existencia en el mundo de un alma inmortal.
En el siglo XVII, Descartes (1979, p. 84) establece “principios fundamentales” a partir de los cuales se acentúa la dicotomía: el cuerpo, “que solo es una cosa externa que no piensa”, y el alma, sustancia pensante por excelencia, que “no participa de nada de aquello que pertenece al cuerpo”.
El dualismo cartesiano se radicaliza y se formula de la siguiente manera: “Es evidente que yo, mi alma, por la cual soy lo que soy, es completa y verdaderamente distinta de mi cuerpo, y puede ser o existir sin él”. Sin embargo, en la misma meditación metafísica no hay “duda” de que esta “verdad” duda de sí misma:
La naturaleza me enseñó también por esas sensaciones de dolor, de hambre, de sed, etcétera, que no habito mi cuerpo, sino que estoy unido a él tan estrechamente y de tal modo confundido y mezclado con mi cuerpo, que componemos un todo. Si así no fuera, cuando mi cuerpo está herido no sentiría yo dolor, puesto que soy una cosa que piensa, y percibiría la herida únicamente por el entendimiento, como el piloto percibe por su vista el desperfecto de su barco; cuando mi cuerpo necesita comer o beber, me limitaría a conocerlo simplemente, hasta sin ser advertido por las confusas sensaciones del hambre y de la sed, porque estas sensaciones, no son, en efecto, más que ciertas maneras confusas de pensar, que dependen y provienen de la unión y como mezcla del espíritu y el cuerpo (Descartes, 1979, p. 85).
Por lo tanto, el dualismo cuerpo-alma marca, por un lado, la separación, pero, al mismo tiempo y contradictoriamente, su unión. Separaciones y uniones que se continúan y articulan a lo largo de la historia, intentando encontrar explicaciones del cuerpo y del “alma” del sujeto.
Ya en el siglo XIX, con el desarrollo y los descubrimientos de la neurofisiología, comienza a constatarse que hay disfunciones graves, sin que el cerebro se encuentre lesionado, o bien sin que la lesión se halle localizada claramente.
Se descubren “disturbios de la actividad gestual”, “de la actividad práxica” (Le Camus, 1986), sin que anatómicamente estén circunscriptos a un área o porción del sistema nervioso. Por lo tanto, el “esquema estático” “anátomo-clínico”, que determinaba para cada síntoma su correspondiente lesión focal, no podía ya explicar algunos fenómenos patológicos. Justamente, es la necesidad médica de encontrar un área que explique ciertos fenómenos clínicos la que nombra por vez primera la palabra psicomotricidad, en el año 1870.
Las primeras investigaciones que dan origen al campo psicomotor corresponden a un enfoque eminentemente neurológico. Dupré afirma que:
En una serie de trabajos, describí, bajo el nombre de síndrome de debilidad motriz, un estado patológico congénito de la motilidad, a menudo hereditario y familiar, caracterizado por la exageración de los reflejos tendinosos, la perturbación del reflejo de la planta del pie, la sincinesia, la torpeza de los movimientos voluntarios, y finalmente por una variedad de hipertonía muscular difusa en relación con los movimientos intencionales y que tienen a la imposibilidad de realizar voluntariamente la resolución muscular. Propuse para designar este último problema el término de paratonía. Casi todos los sujetos paratónicos son poco aptos para la ejecución de movimientos delicados, complicados o rápidos. Se muestran en la vida cotidiana inhábiles, torpes, desmañados, como se dice (Dupré y Mercklen, 1909).
Es Dupré, entonces, quien, en 1909, a partir de sus estudios clínicos, define el síndrome de debilidad motriz, compuesto de sincinesias, paratonías e inhabilidades, sin que sean atribuibles a un daño o lesión extrapiramidal. La figura de Dupré es de fundamental importancia para el ámbito psicomotor, ya que es él quien afirma la independencia de la debilidad motriz (antecedente del síntoma psicomotor) de un posible correlato neurológico. Este neurólogo francés rompe con los presupuestos de la correspondencia biunívoca entre la localización neurológica y las perturbaciones motrices de la infancia.
Como señala Bergès (1988): “Es de este modo que la psicomotricidad se separó progresivamente de la neuropsicopatología del movimiento”, si bien Dupré establece cierta correspondencia entre la debilidad motriz y la debilidad mental:
Es natural observar la insuficiencia del desenvolvimiento del cerebro motor y de sus dependencias en los individuos que presentan, al mismo tiempo, insuficiencia en el desenvolvimiento del cerebro psíquico. Por eso se constata frecuentemente la asociación de la debilidad motriz con la debilidad mental (Dupré y Mercklen, 1909, citado por Le Camus, 1986).
También puntualiza la diferencia y la no correspondencia entre la debilidad mental y la debilidad motriz. Remito para ello al Seminario dictado por Bergès en Buenos Aires:
Lo que él [Dupré] puso sobre el tapete, lo que discutió y criticó con este título, es que se podía ser torpe sin ser idiota. E inicialmente el “psico” de psicomotricidad es de ahí que toma su fuente. La fuente está en la diferencia establecida por Dupré entre la cognición y la motricidad (Bergès, 1988).
Henry Wallon, en 1925, se ocupa del movimiento humano y le da una categoría fundante como instrumento en la construcción del psiquismo. Como señala Jean Le Camus, Wallon estudia la relación entre motricidad y carácter, a diferencia de Dupré, que correlaciona la motricidad con la inteligencia. Esta diferencia le permite a Wallon relacionar el movimiento con lo afectivo, lo emocional, el medio ambiente y los hábitos del niño. Así, para este autor, el conocimiento, la conciencia y el desarrollo general de la personalidad no pueden ser aislados de las emociones.
Estas primeras relaciones de similitudes y diferencias entre la debilidad motriz y la debilidad mental, más el aporte de Wallon, en tanto acción recíproca entre movimiento, emoción, individuo y medio ambiente, delinean un primer momento del campo psicomotor: es el momento del “paralelismo” y, por lo tanto, de la relación (intento de superación del dualismo cartesiano) entre el cuerpo expresado básicamente en el movimiento y la mente expresada en el desarrollo intelectual y emocional del individuo.
La práctica psicomotriz empieza con Edouard Guilmain en 1935, que establece, continuando las perspectivas teóricas que abrió Wallon, un examen psicomotor: “El examen psicomotor no tiene un simple estatuto de instrumento de medida, sino también de medio de diagnóstico, indicación terapéutica y pronóstico. En este registro Guilmain figura como un innovador” (Le Camus, 1986, p. 26).
Guilmain determina un nuevo método de trabajo: la reeducación psicomotriz, que establece, por medio de distintas técnicas (provenientes de la neuropsiquiatría infantil), un modelo de ejercitaciones: ejercicios para reeducar la actividad tónica (ejercicios de mímica, de actitudes y de equilibrios), la actividad de relación y el control motor (ejercicios rítmicos, de coordinación y habilidad motriz, y ejercicios tendientes a disminuir sincinesias).
Este primer acercamiento “práctico” entre la conducta psicomotriz y el carácter del niño fue utilizado posteriormente como modelo para distintas reeducaciones pedagógicas y psicomotrices (como, por ejemplo, aquí en la Argentina, la línea teórica que sustenta Dalila Molina de Costallat).
Parece situarse allí un punto de origen clínico pedagógico de la práctica psicomotriz, sustentado básicamente en la neurología infantil y en las ideas wallonianas, que Guilmain intenta llevar a la práctica por medio de ejercitaciones para niños inestables, torpes o débiles motores, es decir, niños que presentan un déficit en su funcionamiento motor y que, por lo tanto, no manejan eficazmente su cuerpo, lo que ocasiona una serie de problemas en su entorno social.
En este primer momento de la práctica psicomotriz se establece una correlación entre la debilidad mental y la debilidad motriz, entre el carácter y la actividad cinética, en donde la disfunción motriz ocupa el lugar preponderante, juntamente con el déficit instrumental.
En 1947-48, De Ajuriaguerra y Diatkine redefinen el concepto de debilidad motriz y la consideran como un síndrome con sus propias particularidades. De Ajuriaguerra y Soubiran acentúan estas concepciones en una carta a la Escuela Francesa de Terapia Psicomotora, en el año 1960.
Es De Ajuriaguerra quien, en su Manual de psiquiatría infantil, delimita con claridad los trastornos psicomotores, “que oscilan entre lo neurológico y lo psiquiátrico”. Ubica entonces en esta oscilación los trastornos propiamente psicomotores y, dentro de ellos:
(...) entrarán ciertas formas de debilidad motriz, en el más definido sentido de la palabra, las inestabilidades e inhibiciones psicomotoras, ciertas torpezas de origen emocional o causadas por trastornos de lateralización, dispraxias evolutivas, ciertas disfragias, tics, tartamudeos, etcétera. (…) El objetivo de una terapéutica psicomotora será no solo modificar el fondo tónico (sincinesias o cualquier tipo de actos) e influir en la habilidad, la posición y la rapidez, sino sobre la organización del sistema corporal, modificando el cuerpo en conjunto, el modo de percibir y de aprehender las aferencias emocionales (De Ajuriaguerra, 1984, p. 238).
Con estos nuevos aportes, la psicomotricidad se diferencia de otras disciplinas y adquiere su propia especificidad y autonomía. Se perfecciona el examen o balance psicomotor, con sus pruebas respectivas (control motor, tónico, estructuración del espacio, del ritmo, de las coordinaciones, habilidad motriz) y se establece un método y un diagnóstico destinados a delimitar el trastorno psicomotor y sus características, y a orientar las modalidades de intervención del terapeuta. Así, se establece un examen psicomotor tipo y una programación de sesiones de acuerdo con las categorías de los disturbios motores que el sujeto presenta:
En este sentido, al hablar de terapéuticas psicomotoras, nos referimos no solo a terapéuticas puramente motrices, sino también al cambio psicomotor funcional evolutivo (De Ajuriaguerra, 1984).
Ya en la década del 70, distintos autores (Bergès, Diatkine, Jolivet, Launay, Lebovici) definen la psicomotricidad como “una motricidad en relación” (De Ajuriaguerra, 1984).
Comienza a delimitarse una diferencia entre una postura reeducativa y una terapéutica que, al despreocuparse de la técnica instrumentalista y al ocuparse del cuerpo en su “globalidad” (concepto del que nos ocuparemos más adelante), va dándole progresivamente mayor importancia a la relación, la afectividad, lo emocional.
Es por esta vía que varios autores del psicoanálisis comienzan a ser citados. Así, Freud, Melanie Klein, Winnicott, Reich, Schilder, Lacan, Mannoni, Dolto y Sami Ali, entre otros, son tomados desde esta preocupación que se les plantea a los psicomotricistas, de un modo fragmentario, en apoyo de sus hipótesis sobre la vida emotiva y afectiva. Lapierre y Aucoutourier delinean sus posturas y, para la misma época (1977), Sami Ali propone un esbozo de una teoría psicoanalítica de la psicomotricidad.
Entonces, con el aporte del psicoanálisis se introducen en los últimos quince años diferentes conceptos (lo inconsciente, la transferencia, la imagen corporal, etcétera). Conceptos que marcan un viraje en las perspectivas clínico-teóricas del campo psicomotor.
La clínica psicomotriz en la Argentina tiene una sucinta historia que es preciso recorrer brevemente para que, incluidos en ella, podamos redimensionar nuestra propia práctica clínica.
Los orígenes de la psicomotricidad en nuestro país se relacionan estrechamente con la creación de los primeros institutos de reeducación para deficientes mentales de diversos grados. Uno de los primeros fue fundado en 1946/47 por la doctora Tobar García, y se llamó Instituto Argentino de Reeducación. Estaba integrado por médicos, psicólogos y profesores de distintas áreas. En 1949 se crean tres escuelas diferenciales más y durante un par de décadas son las únicas estatales en funcionamiento. En su reglamento se plantea la generación de un área de psicomotricidad, siendo esta la primera vez que en la Argentina se reglamenta e inscribe el quehacer psicomotor dentro de este ámbito particular de la enseñanza especializada.
Pero es solo en la década de 1970 cuando la psicomotricidad clínica registra sus comienzos fuera del campo específicamente educativo, partiendo de la influencia de la psicomotricidad francesa.
En esta primera época, en Francia, la práctica clínica era básicamente reeducativa, a partir de los trabajos de De Ajuriaguerra desde los años 60, y del reconocimiento que principalmente se hacía de autores como Wallon y Piaget.
En esos momentos, las respuestas técnicas se basaban en ejercicios programados previamente y en evaluaciones muy bien estructuradas y definidas. La actividad lúdicra, generalmente, se subdividía en una porción de juego libre, y en otra de juego orientado y dirigido, donde transcurría lo esencial de la sesión terapéutica. Son fundamentalmente estas propuestas de trabajo las que marcan el verdadero origen de la terapia psicomotriz en la Argentina, que podríamos situar entre el primer y el segundo corte epistemológico, de los que hablaremos más adelante, según el recorrido histórico de la clínica psicomotriz que estamos proponiendo.
En nuestro país, durante los años 70, se crea en la ciudad de Córdoba el profesorado doctor Domingo Cabred, que desde esa época es el único que posee una carrera de psicomotricidad autorizada oficialmente, otorgándose el título de Profesor en Educación Psicomotriz.
En 1974, Delia de Votadoro edita el que sería el primer y único número de los Cuadernos de Terapia Psicomotriz (número especial de la Sociedad Internacional de Terapia Psicomotriz, para países de lengua española).
Aproximadamente en 1975, Lydia F. de Coriat plantea por escrito a las autoridades educativas la necesidad de la existencia de la carrera de Psicomotricidad en la Universidad de Buenos Aires.
En dicho escrito justifica esa necesidad en los siguientes términos:
Que sería útil para el estudio y tratamiento de niños y jóvenes con problemas corporales vinculados a alteraciones de su afectividad, de su esquema corporal y de su lateralidad y su maduración; que el determinismo psicógeno de los procesos nosológicos que se incluyen dentro de los cuadros psicomotores sugiere una preparación más específicamente orientada hacia el estudio y la terapéutica de los mismos; (...) que sería importante reunir en una carrera con título habilitante todos los conocimientos y técnicas necesarios y que hasta ahora se encuentran dispersos entre diversas carreras tales como Fonoaudiología, Kinesiología, Educación Física, Docencia especializada, etcétera; que en países donde fue particularmente investigado el problema de la psicomotricidad existen carreras universitarias dedicadas al tema (Francia, Suiza y Bélgica, donde es de postgrado para psicólogos) (Coriat, 1975).
A la escasa bibliografía traducida del ámbito psicomotor en la década del 70 (fundamentalmente, Wallon y De Ajuriaguerra), se agregan con el pasar del tiempo diferentes autores franceses, como Le Bouch, Aucoutourier, Pick, Vayer, Bergès, Sami Ali, Bucher, Lebovici, Coste, Lapierre, y otros. A ellos se suman autores de la Argentina como Molina de Costallat (cuyo primer libro se edita en el año 1969), Esparza y Petroli, que específicamente se ocupan de la psicomotricidad en el jardín de infantes.
En el año 1977 se crea la Asociación Argentina de Psicomotricidad y a partir de 1980, la difusión y extensión de la psicomotricidad en nuestro país se acrecienta y propaga, aunque aún sin un reconocimiento que legalice su práctica. El auge del psicoanálisis en la Argentina, juntamente con la corriente clínica de psicomotricidad francesa, son los que en los últimos años han tenido mayor influencia en nuestro campo. En su conjunción y determinación podremos encontrar el fundamento de este escrito.
LOS CORTES EPISTEMOLÓGICOS
Históricamente, desde el año 1900 hasta la fecha, el recorrido y la evolución del campo psicomotor se despliega, desde nuestro punto de vista, de acuerdo con diferentes cortes que van modificando y delineando un accionar clínico específico.
Primer corte epistemológico
Encontramos, en primer término, las prácticas reeducativas determinadas por el concepto del paralelismo mental-motor. Un primer corte epistemológico que intenta superar el dualismo cartesiano a través de esta relación y correspondencia.
En esta primera etapa, la influencia de la Neuropsiquiatría es determinante, en una clínica que se centra en lo motor y en un cuerpo instrumental, herramienta de trabajo para el reeducador que se propone arreglarlo.
Segundo corte epistemológico
En un segundo término, con los nuevos aportes del ámbito psicológico –en especial, de la Psicología genética– ubicamos un pasaje de lo motor al cuerpo, en donde este se transforma en un instrumento de construcción de la inteligencia humana. Un segundo corte epistemológico, donde el acento pasa de lo motor al cuerpo como productor en su acción de la vida intelectiva. La mirada estará puesta ya no en lo motor, sino en un cuerpo en movimiento.
Entonces, ya no se trata de una reeducación sino de una terapia psicomotriz, que se ocupa, observa y opera en un cuerpo en movimiento, que se desplaza, que construye la realidad, que conoce a medida que comienza a moverse, que siente, se emociona, y manifiesta esta emoción tónicamente.
Así, el tono muscular, las posturas, el gesto y la emoción (representante del orden de lo psíquico en el cuerpo) serían producciones del cuerpo que podrían abordarse en un encuadre terapéutico psicomotor.
Este encuadre y enfoque “global” del cuerpo de la persona estaría determinado por tres dimensiones en las que el psicomotricista centrará su mirada: una dimensión instrumental, una dimensión cognitiva y otra dimensión tónico-emocional.
Tercer corte epistemológico
En tercer término, con el aporte de la teoría psicoanalítica, surge un giro conceptual fundamental, que es el que se expone en los próximos capítulos, y que ya no centra su mirada en un cuerpo en movimiento, sino en un sujeto con su cuerpo en movimiento.
Ya no se trataría entonces de una “globalidad”, de una “totalidad”, sino de un sujeto dividido, escindido, con un cuerpo real, imaginario y simbólico: este tercer corte epistemológico fundaría una clínica psicomotriz centrada en el cuerpo de un sujeto deseante, y no ya en una terapéutica basada en objetivos y técnicas.
Así, la inclusión de lo inconsciente en el ámbito psicomotor, por sus consecuencias teórico-clínicas subvierte su mirada, diferenciándose claramente de las relaciones terapéuticas empáticas o destinadas a la expresión o la catarsis emocional (posturas “vivenciales”, “relacionales”, “expresivas”, “vinculares”, etc.) que, aunque intentan tomar en consideración conceptos del psicoanálisis como transferencia, regresión, sublimación, etc. desde la mira que proponemos, vacían y desvirtúan el carácter que el psicoanálisis dio a los mismos, perdiéndose así la posibilidad de que se articulen con la práctica psicomotriz. Esta posibilidad de articulación y diferencia es la que intentamos bosquejar en este texto.
Resumiendo: a lo largo de la historia del ámbito psicomotor se pueden precisar diferentes pasajes: de lo motor al cuerpo, y de este al sujeto con un cuerpo en movimiento. Ya no es posible confundir el cuerpo con el sujeto, o el sujeto con el cuerpo. No son sinónimos, ni tampoco equivalentes, y es justamente porque tampoco son desanudables que la psicomotricidad es nombrada y, por ende, existe.
Estos cortes y pasajes no solo responden a un devenir histórico sino, fundamentalmente, a diferentes interrogantes que la práctica clínica nos fue generando. Son pasajes lógicos y no cronológicos; responden a una lógica determinada, sustentada en una concepción particular acerca del sujeto, lo que trae aparejadas diferentes respuestas teóricas, clínicas y éticas.
La práctica clínica que se lleve a cabo dependerá de la concepción que se postule acerca del sujeto.
Actualmente, encontramos la reeducación psicomotriz, la terapia psicomotriz y, por último, el motivo de este libro: la clínica psicomotriz.
A partir de la concepción del sujeto que se desprende de cada práctica-clínica, analizaremos ahora los diferentes momentos lógicos del campo psicomotor.
A finales del siglo XIX y principios del XX, con el auge de la mirada empírico-positivista, surge desde el campo de la Neuropsiquiatría una demanda particular: que se sepa curar aquello que la Neuropsiquiatría no sabe cómo se produce, a qué responde, ni cómo se cura.
Dicha demanda particular secciona y parcela al sujeto en lo motor, en el lenguaje y en el aprendizaje. Surgen así diferentes prácticas: la psicomotricidad (para lo motor), la fonoaudiología (para el lenguaje) y la psicopedagogía (para el aprendizaje y el conocimiento).
Es necesario detenernos a analizar sucintamente los antecedentes que dieron origen a estas prácticas clínicas. Todas ellas tienen una raíz común, que partió de los descubrimientos de la Neurología, especialmente de la Fisiología nerviosa de mediados del siglo XIX. Nos referimos a los descubrimientos que permitieron iniciar la discriminación y localización de las diferentes funciones de los centros corticales.
La Neurofisiología, impulsada por hallazgos histológicos y por el uso de técnicas electrofisiológicas, llega a caracterizar biológicamente los actos reflejos.
Sherrington (1857-1952) describe los fenómenos de excitación y de inhibición centrales y los distintos niveles del sistema nervioso que gobiernan los reflejos. Él distingue la sensibilidad exteroceptiva, la interoceptiva y diferencia una tercera, la sensibilidad propioceptiva. Relaciona la actividad tónica con las actividades y movimientos viscerales y del conjunto hace una misma función a la que denomina función postural (que será luego fundamental para la práctica psicomotora).
Los estudios de Sechenov (1829-1905) profundizan y amplían la concepción de los reflejos. Él puntualiza cómo los actos motores están regulados por los niveles superiores cerebrales y varían según un estado de inhibición o excitación. Su obra Los reflejos del cerebro influye en su discípulo, Pavlov (1849-1936), cuya concepción tiene también un sentido localizacionista. El período denominado “localizacionista” se origina en 1861 con la primera presentación de Broca. El método anatomoclínico adjudicaba una relación directa y casual entre la lesión y los síntomas, lo que decretó la doctrina de los centros cerebrales que intervenían directamente en las funciones, por ejemplo, en la motricidad, en el lenguaje y en el conocimiento. (Para Broca, por caso, la pata de un animal estaría en la porción superior y externa del cerebro, a ambos lados de la cisura de Rolando, con la representación motriz por delante y la sensitiva por detrás).
A partir de esta etapa de localizaciones cerebrales, comienzan a constatarse disturbios en las funciones, como la afasia, perturbaciones práxicas (apraxias, dispraxias), agnosias, alexias, dislexias, trastornos en la actividad gestual, etcétera. Al mismo tiempo empieza a verificarse que, para ciertas perturbaciones y trastornos, falla la correspondencia biunívoca entre el centro cortical y la función o sea que ciertas disfunciones no tienen una localización fija en el cerebro. De este modo comienza a detectarse que hay disfunciones que no se corresponden punto por punto con una lesión cerebral.
Para subsanar estas disfunciones surgen diferentes prácticas, como la ortofonía y la logopedia, antecedentes inmediatos de la Fonoaudiología, y la Pedagogía diferencial, antecedente de la Psicopedagogía (cabría mencionar aquí a Pringle Morgan, quien en 1896 se ocupó de los problemas en el aprendizaje de niños con inteligencia normal y a los que atribuye a una “condición cerebral congénita”, haciéndolos depender de un “disturbio anatómico” –Azcoaga, 1983–) y la Fisioterapia y Kinesiología, antecedentes de la Psicomotricidad. Debemos mencionar también otros antecedentes del campo psicomotor, a saber, la gimnasia terapéutica y la psicodinamia.
Colocamos como antecedente a la gimnasia terapéutica que preconizó Daniel Gottlieb Moritz Schreber (padre de Daniel Pablo Schreber, conocido por sus célebres Memorias de un neurópata, que Freud analizó detenidamente), debido no solo a la vasta repercusión de su obra en Alemania y en toda Europa, sino también a la gran similitud con ciertas reeducaciones psicomotrices.
Tan solo entre 1850 y 1860, Schreber escribió diez libros y numerosos artículos, cuya temática preponderante giraba alrededor de la belleza del cuerpo y la Pedagogía. En sus textos se describen, especialmente, sistemas de ejercicios y técnicas gimnásticas tendientes a obtener y lograr la armonía del espíritu y el cuerpo (Imago Nº 9).
Entre los postulados de la gimnasia terapéutica se encuentran los métodos y las técnicas necesarias y obligatorias para lograr una correcta postura. Además, inventa aparatos para que los niños se ubiquen adecuadamente, de acuerdo con las normas establecidas en sus libros.
Asocia una buena postura física con la rectitud moral, y considera necesario realizar adecuadamente las ejercitaciones corporales todos los días:
No solamente emplea un aparato llamado der Geradhalter, que mantiene sentado al niño bien derecho, sino una cantidad de otros pequeños aparatos adaptados a todos los “defectos corporales” posibles (Imago Nº 9, pp. 114 y 115).
En su libro Calipedia o educación de la belleza del cuerpo y del espíritu mediante el armonioso perfeccionamiento de toda la naturaleza humana, escrito en 1858, D. G. M. Schreber señala que habrá que emplear castigos corporales si encontraran obstáculos en la instauración de los sanos hábitos que deben regir las conductas del lactante durante el primer año de vida.
Tal procedimiento será necesario una sola vez solamente, a lo sumo dos, y uno se convierte en dueño del niño para siempre. A partir de entonces, bastará con una mirada, una palabra, una actitud amenazadora para dirigir al niño (Imago Nº 9, p. 100).
También define el período de entre los dos y los siete años como la época de los castigos corporales con acción terapéutica.
Este método de gimnasia terapéutica se propone curar a los enfermos, cultivar el cuerpo humano y de este modo modificar al hombre y a la sociedad en su conjunto, gracias a la educación física.
El otro antecedente que ubicamos es la psicodinamia de Philippe Tissié. Es J. Le Camus quien plantea a la psicodinamia del Dr. Tissié a comienzo del siglo XX como el antecedente más inmediato de la práctica psicomotora en Francia. Tissié se opone a la educación física militarizada y plantea una educación por el movimiento (planteo que luego retomará Le Bouch), intentando darle un carácter científico a su método de trabajo a partir de la integración de los diferentes descubrimientos y conquistas de fines del siglo XIX. Según Le Camus (1986), “Tissié puede ser considerado, con razón, el precursor de los psicomotricistas actuales”.
En el recorrido histórico que estamos proponiendo deberíamos rescatar el papel de la Neuropsiquiatría infantil, ya que son sus demandas las que comienzan a imponer la necesidad de incluir técnicas que resuelvan los problemas práxico-motores (apraxias, sincinesias, paratonias, inhabilidades, etc.) que no tenían solución, y para los que no se encontraba una correspondencia puntual con una localización cerebral. Así se crean distintos listados de operaciones técnicas tendientes a reparar y evaluar el déficit instrumental-funcional que, en realidad, desconocen lo que está en juego en un niño. Ejemplo de ello es el examen psicomotor que nos propone Vayer, en base al prototipo de examen psicomotor que en 1935 introduce Guilman, dando origen a la reeducación psicomotriz.
Vayer nos plantea distintas pruebas de coordinación dinámica de las manos, coordinación dinámica general, control postural, control segmentario, organización espacio-temporal, observaciones de la lateralidad, rapidez y conducta respiratoria, a partir de las cuales se elabora un perfil psicomotor y se determinan los ejercicios a realizar para sanear el déficit que el perfil registra.
Por ejemplo, en el ítem coordinación dinámica de las manos, Vayer se basa en el test de Ozeretsky (1921) revisado por Guilman en 1948 en su libro Tests moteurs et tests psicho-moteurs, donde un niño de siete años debe hacer:
Una bolita con un trozo de papel de seda (5 cm x 5 cm) con una sola mano, palma hacia abajo y sin ayuda de la otra mano. Tras quince segundos de reposo, el mismo ejercicio con la otra mano. Fallos: tiempo límite sobrepasado, bolita poco compacta. Duración: 15 segundos mano derecha y 20 segundos mano izquierda. Número de intentos: dos para cada uno (Vayer, 1977a, p. 211).
Luego de efectuar todos los ítems y acorde al perfil, se le atribuye una edad y se observan los distintos “tipos de inadaptación infantil”. De acuerdo con las dificultades evaluadas se establecen los ejercicios a realizar, no solo en las sesiones sino también en la casa. Por ejemplo:
Una niña de cinco años y tres meses con una incoordinación y torpeza (niño hiperprotegido). (...) Modalidades de la reeducación: la periodicidad ha sido la siguiente: una sesión semanal (seguida muy regularmente) hecha en presencia de la madre a quien dábamos, al finalizar la sesión, las nociones de las situaciones de ejercicios a realizar durante la semana. Duración de las situaciones de ejercicios con el niño: unos treinta minutos. La sesión de trabajo estaba compuesta de dos situaciones: 1) educación del esquema corporal; 2) el niño frente al mundo de los objetos: organización perceptiva y conocimiento (Vayer, 1977b, p. 178).
La psicomotricidad surge con respuestas técnicas y uniformes por la demanda propiciada básicamente por la neuropsiquiatría de principios de siglo. De allí que en la primera práctica psicomotriz que instrumentó Guilman se proponía como objetivo:
Reeducar la actividad tónica (con ejercicios de actitud, equilibrio y de mímica); mejorar la actividad de relación (con ejercicios de disociación y coordinación motora con apoyo lúdicro), desenvolver el control motor (con ejercicios de inhibición para los inestables y de desinhibición para los emotivos) (Le Camus, 1986, p. 27).
Así surge, en 1935, con este verdadero plan de ejercicios, la reeducación psicomotriz.
Bucher instrumenta un método de reeducación psicomotriz, en el que nos plantea las modalidades de trabajo para desarrollar las distintas posiciones y desplazamientos del cuerpo.
Nos describe, de este modo, un ejemplo práctico de la utilización de los ejercicios:
Descripción de un ejercicio haciendo intervenir posiciones de pie y sedente. Modalidades: Determinar un recorrido cerrado en el que el sujeto deberá seguir la marcha constituyendo el “fondo” del ejercicio, sobre el que se destacarán las diferentes posiciones (esta marcha puede ser ritmada con un metrónomo o un tamboril).
Cuando marcha y recorrido son automatizados y el sujeto es receptivo, dar la advertencia: “Atención a la señal (cuando diga ¡ya!), tomarás la posición siguiente: de pie contra la pared, procurando tocarla con todo tu cuerpo, quedarás en esta posición hasta nueva orden”. Dejar pasar unos instantes antes de dar la señal. Repetir la advertencia si es necesario. Dejar el sujeto de 10 a 15 segundos en la posición antes de hacerle continuar la marcha. Anunciar así, respetando las mismas modalidades, posiciones variadas, por ejemplo:
“- parado de pie delante de un espejo, verificar si el cuerpo está bien derecho;
- parado de pie, alzándose al máximo;
- sentado, apoyando la espalda contra la pared, piernas extendidas;
- parado de pie totalmente inmóvil;
- sentado en el suelo, piernas dobladas;
- sentado sobre la alfombra, piernas cruzadas”.
Cuando una posición es desconocida por el sujeto, hacerle una demostración; hacérselo efectuar y volver a dar la advertencia unos instantes después (Bucher, 1978).
Molina de Costallat, fiel exponente de esta línea de trabajo reeducativo, es quien introduce la práctica psicomotriz en la Argentina. Él nos plantea que a cada edad motriz le corresponde un plan (ejercicios) de reeducación, que se adecua a diferentes ítems, por ejemplo: coordinación estática, coordinación dinámica manual y visomotora, dinámica general, etcétera. Él afirma:
Para los desórdenes de la coordinación estática –equilibrio– recurrimos a ejercicios de tipo gimnástico. Los métodos corrientes de gimnasia que se dirigen al desarrollo muscular no bastarán para el débil mental; para que alcancen sus fines de educación psicomotora deberán demandar un esfuerzo de atención que ponga en juego la psiquis, constituyendo así un verdadero método de ortopedia mental. (…) los ejercicios de equilibrio seguirán la progresión determinada por edades motrices en el Test de nivel motriz de Ozeretzki, revisión Guilman, y formarán parte de los planes de reeducación de la actividad tónica juntamente con los ejercicios de inmovilidad, de inhibición y de silencio (Molina de Costallat, 1986, p. 10).
Desde esta concepción reeducativa se instrumentan las técnicas graduadas y clasificadas de acuerdo con la edad motriz. Así, dentro del ítem de coordinación visomotora, se subdividen los ejercicios de picado, bordado, recortado a dedo, recortado con tijeras, coloreado y contorneado, modelado y dibujo, cada uno de ellos con su correspondiente graduación y frecuencia.