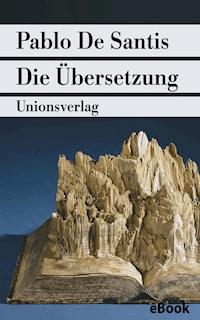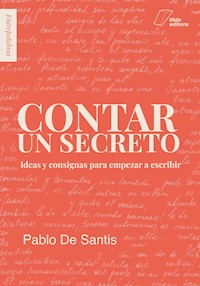
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tilde editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Entrepalabras
- Sprache: Spanisch
Leé los mejores consejos de Pablo De Santis para escribir ficción. ¿Qué hay detrás de una historia? ¿Cómo se cuenta un relato? ¿Qué características distinguen al cuento, la nouvelle y la novela? En este ensayo Pablo De Santis despliega toda su experiencia como autor para desentrañar a través del análisis de distintos textos literarios cómo es que se construyen los relatos de ficción —y de los otros—. Además de un agudo análisis de la morfología de los textos literarios, el autor ofrece una útil batería de consignas para aflojar la mano y despertar el interés de cualquier escritor aficionado —y de los otros—. Contar un secreto es un recorrido simple, ameno y completo por los entretelones de la literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De Santis, Pablo
Contar un secreto : ideas y consignas para empezar a escribir / Pablo De Santis. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tilde Editora, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-82824-5-9
1. Talleres Literarios. I. Título.
CDD A860
© Pablo De Santis, 2023
c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria
www.schavelzongraham.com
© Tilde editora, 2023
Edición cuidada por Nicolás Scheines
Diseño de cubierta: Julieta Vela
Maquetación: Adriana Llano
Conversión a formato digital: Libresque
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.
Tilde editora
www.tilde-editora.com.ar
Yerbal 356, Ciudad de Buenos Aires
En Tilde editora creamos contenidos digitales para la enseñanza y el aprendizaje.
Encontralos en www.tilde-editora.com.ar
Índice
CubiertaPortadaCréditosPresentaciónMis supersticionesLa gramática de la ficciónFábula y tramaLa causalidad en la ficciónDecir y mostrarLa rutina y el instanteEl cuento moderno: las dos historiasCuento y nouvelleNovela: los pasos del héroeNovela: diario y memoriaLa correcciónAbecé de consignasArgumentosBradbury y su museo personalCajaDiarioEnciclopediaEpitafiosFantásticoGenio de la lámparaHistoria de fantasmasIniciación literariaJuegoKeelerLibros imaginariosMapasMonólogoNombre imaginarioObjeto perdidoPerec¿Qué pasaría si…?Rutina e instanteSuertesTarotÚtiles de escrituraViajeViaje alrededor de mi cuartoXYoZooEl encanto de la dificultadSobre este libroSobre el autorPRESENTACIÓN
Es probable que, en su avance por los capítulos de este libro, el lector tenga la sensación de asomarse a las páginas de esos libros pop up o tridimensionales con troquelados, calados y pestañas, y descubrir no la arquitectura de papel de un cuento de hadas, sino la arquitectura de un mundo de lecturas descifrado, revelado por Pablo De Santis. En ese sentido, el libro invita a quienes quieran emprender el camino de la escritura de ficción a dar un paso insoslayable: aprender a leer como escritores.
Leer como escritores es una modalidad de lectura que circula en los cursos que convocan a iniciarse en la escritura y que permite reconocer qué decisiones ha tomado el autor de una obra para narrar cierta escena, describir un personaje, representar el paso del tiempo, insertar un diálogo crucial, crear tensión, resolver el conflicto, entre muchas otras.
Desde su convite, el libro recupera y amplía la explicación de algunos conceptos de la gramática del relato desarrollados en el taller “Las llaves de la ficción”, que De Santis viene coordinando en Entrepalabras hace algunos años: la estructura básica del cuento, la articulación entre el orden de la historia y el orden del discurso, la causalidad en la narración, la representación del tiempo. Pero para dar cuenta de tales conceptos extiende su mirada de lector-escritor sobre un fascinante mundo de historias y autores, comparte la lectura de ese mundo en tanto escritor.
De las clases de ese taller, sumadas probablemente a las dadas en otros ámbitos, es que surgió Contar un secreto, un libro que enseña a leer como escritores; nos deja saber cómo están construidos los relatos que recorre, cuáles son los mecanismos que se ponen en movimiento al contar una historia. El generoso apéndice de consignas lúdicas que figura a modo de cierre es una pestaña más que nos propone desplegar para que juguemos y sigamos jugando con la escritura de ficción.
Ana María Finocchio
Directora de Entrepalabras/
Escuela de escritura online
www.entrepalabras.org
MIS SUPERSTICIONES
¿Por qué escribimos historias? ¿Por qué queremos instalar, en el mundo de lo real, nuestros fantasmas personales? ¿Es un puro juego, o hay algún tipo de saber en la ficción? Aventuro una respuesta: escribir relatos es una manera de unir los dos reinos antagónicos en los que transcurre nuestra vida. Estos reinos son la experiencia y la imaginación. Al escribir historias podemos unir los fragmentos de lo que hemos vivido con el placer de imaginar lo que no existe. Hay otro momento en que estos reinos se unen: cuando soñamos. Pero en el sueño no tenemos ningún poder. En cambio, en la vigilia ejercemos el control sobre nuestras historias, borramos o agregamos personajes o escenas, corregimos las palabras para eliminar ambigüedades.
Aunque el material de nuestros relatos esté templado en el inconsciente, tomamos decisiones para que la narración parezca el resumen de algo más grande y complejo. Para que los personajes, que son apenas palabras, convenzan al lector de la importancia de su destino. Para que sean más claras sus escenas, a pesar de que siempre en la ficción hay un poco de niebla. Para que en el final asome alguna clase de asombro.
Tal como ocurre en el sueño, esa máquina del tiempo, al escribir regresamos a la infancia, porque fue el momento en que conocimos las historias y porque tuvimos entonces una primera idea de la literatura. Esas tempranas impresiones suelen ser extraordinariamente persistentes, y todo lo que viene después —el descubrimiento de autores, de teorías, de modas; el hechizo de la novedad y su correspondiente hartazgo— muy a menudo no son sino modos de volver a representar aquella primera imagen. En cierto modo, siempre estamos escribiendo cuentos para dormir. La literatura pone en alerta, llama la atención sobre lo por venir, pero también cierra, completa, consuela. Siempre está presente esa fidelidad al mundo de la infancia, como si con el primer cuento que nos contaron hubiéramos recibido como legado una nación tan extraña como desierta, que luego llenamos, a lo largo de los años, con montañas y reinos y conflictos y héroes.
He escrito solo por instinto, sin preocuparme por definir qué es una historia, un cuento, una novela. Es difícil retratar con palabras las cosas que están hechas de palabras. Como empecé a escribir a los once o doce años, lo hice sin noción alguna de estructura, de escuelas literarias, de teoría. Ni siquiera sabía que existieran tales cosas. Los autores eran apenas nombres en las tapas de los libros; era el personaje lo que importaba. Sabía cómo hablaban o vestían Sherlock Holmes, Sandokán o el capitán Nemo, pero Arthur Conan Doyle, Emilio Salgari o Julio Verne eran fantasmas tipográficos.
Todavía hoy, al corregirme, me cuesta razonar mis decisiones y la naturaleza de mis errores. Siempre alabo el orden —sobre todo el del género policial—, tal vez porque al escribir solo veo impulsos, creencias, arrebatos, ideas venidas de la nada que se imponen con la persuasión de la sorpresa. Con el tiempo, sin embargo, al dar clases de escritura, me vi forzado a hacer alguna especie de racionalización de mis impresiones.
Quisiera comenzar con cuatro de mis supersticiones a la hora de escribir.
La primera no tiene otro origen que una cierta idea de orden. Intento no sumar, de la mitad hacia el final de un cuento pero, sobre todo, de una novela, personajes y conflictos nuevos. Hay que desarrollar lo que está, sin incorporar incesantemente lo que uno imagina para que la historia no se convierta en un hotel lleno de recién llegados.
La segunda proviene de una enseñanza que recibí cuando tenía quince años. María Elena Molina —médica como mi madre, de quien era amiga, y poeta a escondidas— leyó una serie de cuentos breves que yo le había mostrado y me señaló que aparecía la palabra “glauco”, color que yo acababa de descubrir, y que desentonaba con el vocabulario, nada pretencioso, del resto. Desde entonces, trato de no incorporar términos completamente ajenos a mí. Evito las palabras envueltas en nylon y sin estrenar.
La tercera: en mi primer libro no solo escribí la expresión “espacio puro de tormenta”, sino que me gustó tanto que la elegí como título del volumen. Desde entonces, cada vez que encuentro algo que suene tan impreciso como “espacio puro de tormenta”, lo tacho, lo borro, lo olvido.
La cuarta superstición: intento pensar siempre en la memoria del lector, porque sé que escribir algo no significa que lo convirtamos automáticamente en inolvidable. Este llamado a la memoria viene de las novelas de Agatha Christie, que tenían una lista de los personajes al principio. Esta lista, en orden alfabético, es una advertencia para todos los escritores, no solo los de policiales. Nos recuerda que el lector conoce bien la maldición del olvido. Si mencionamos un personaje o una circunstancia en la página 17, no le pidamos que la recuerde en la 195. Pero no se trata de hacer recordar por mera repetición, sino de construir imágenes perdurables, como suelen hacer los cuentos tradicionales. En un cuento todo objeto es un objeto mágico, decía Italo Calvino. Y su magia no consiste solo en mudar de forma, detener el tiempo o conceder deseos, sino también en obligarnos a recordar. En el momento en que el zapato de Cenicienta se pierde, entra en la memoria para siempre. Conecta todos los momentos del relato y a la vez está afuera, como recortado. El zapato está hecho de cristal, y a través de ese cristal vemos el cuento. Sin memoria no hay ficción, porque correspondencias secretas unen las distintas partes de una historia. Contar una historia significa instalar un recuerdo en la memoria del lector.
LA GRAMÁTICA DE LA FICCIÓN
Principio, medio y fin: esa es la estructura básica de cualquier historia. Es algo que sabemos desde primer grado, y sin embargo no deja de llamar la atención esta estructura secreta de todos los cuentos.
La distinción entre sujeto y predicado es común al universo de las lenguas: no importa si se trata de lenguas vivas o muertas, escritas con letras o con ideogramas. Algo semejante ocurre con las historias: un cuento del Antiguo Egipto, un relato de la mitología griega, un cuento de Borges o una fábula de Esopo tienen en común principio, medio y fin. La idea de que algo empiece, transcurra y luego termine no está tanto en las historias como en nuestra mente. Tenemos una mente narrativa.
“Un mito es un relato: corresponde a la palabra griega mythos”, dijo el crítico canadiense Northrop Frye en una entrevista. “Tiene un comienzo, un nudo y un desenlace, mientras que la vida no los tiene”. Frente al caos continuo de la vida, el relato impone su orden. Como escribió Robert Louis Stevenson: “La vida es monstruosa, infinita, ilógica, abrupta e intensa; una obra de arte, en comparación, es clara, finita, autónoma, racional, ondeante, mutilada”. La ficción nos enseña cómo contar nuestras experiencias, que no son episodios cerrados, sino un fluir interminable e impuro de hechos, diálogos y pensamientos. Tiene la función superior de dar sentido a la rapsodia caótica de fenómenos. La ficción nos enseña inclusive cómo contar nuestros sueños.
Jean-Claude Carrière, escritor y guionista de cine, se encontró cierta vez con el neurólogo Oliver Sacks y le preguntó a qué consideraba él una persona normal.
Dudó un momento y luego me contestó que un hombre normal quizás era aquel capaz de contar su propia historia. Sabe de dónde procede (tiene un origen, un pasado, una memoria ordenada), sabe dónde está (su identidad), y cree saber adónde va (tiene proyectos, y la muerte al final). Está situado, por lo tanto, en el curso de un relato, es en sí mismo una historia, y puede contarse.
Cuando Eudora Welty se propuso escribir sus memorias de infancia, comenzó por hablar de los relojes de su casa. “En nuestra casa de la calle North Congress, en Jackson, Mississippi, en donde nací y fui la mayor de tres hermanos, crecimos acostumbrándonos al tic-tac de los relojes”. Luego de repasar los compases confundidos de todos los relojes de la casa, conjetura:
Esto tuvo que ser bueno para una futura escritora de ficción. Por capacitarle para entender de manera tan penetrante, y casi en primer lugar, todo lo relacionado con la cronología. Fue una de las muchas cosas beneficiosas que aprendí, casi sin saberlo siquiera: allí estaría, al alcance de la mano, cuando me hiciera falta.
Tal vez los relojes que hacen tic-tac —como los que había en la casa de Eudora Welty— estén un poco pasados de moda, pero en los viejos libros se dejan oír como símbolo del tiempo. Ahí está el reloj de bolsillo del conejo de Alicia, o el que tiene en su panza el cocodrilo que persigue al capitán Garfio, o los relojes de las novelas policiales, que suelen detenerse en el momento del crimen. También hay un reloj escondido en estas líneas que Borges y Bioy Casares atribuyeron, en sus Cuentos breves y extraordinarios, a un improbable Aguirre Acevedo: “El enmascarado subía la escalera. Sus pasos retumbaban en la noche: Tic, tac, tic, tac”.
Pero ¿puede ser ese mínimo tic-tac el más breve de los cuentos? Veamos lo que propone el crítico inglés Frank Kermode en El sentido de un final:
Tomemos un ejemplo muy sencillo: el tic-tac de un reloj. Nos preguntamos qué dice, y estamos de acuerdo en que dice tic-tac. Mediante esta ficción lo humanizamos, le hacemos hablar nuestro propio lenguaje. Desde luego, somos nosotros quienes proveemos la diferencia ficticia entre los dos sonidos: tic es nuestra palabra para un comienzo físico, tac nuestra palabra para el final.
Los relojes no hacen tic ni tac, se trata de un ruido monótono, indistinguible. Nosotros inventamos el tic y el tac por nuestra afición a los relatos y a ver en todo un principio y un final. La idea que tenemos de lo que es una historia exige un tipo de organización, y en eso nos parecemos a nuestros más remotos antepasados. Cuando en un relato falta algún elemento (principio, medio o fin), o está borroso, nosotros, los lectores, lo reponemos. Encontramos el tic o el tac que falta (o el intervalo entre los dos).
Comencemos por analizar una historia tan mínima que entra en un refrán (muchos refranes son historias condensadas):
Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo.
Son apenas quince palabras pero hay espacio suficiente para que haya dos personajes: “Tú” (el pronombre al que corresponde el imperativo “Siéntate”) y el enemigo. Hay una historia que podemos dividir en las tres etapas clásicas. El principio está elidido, pero podemos suponer que hubo, en el origen, una enemistad. El medio es la espera ante la puerta de la casa. Y luego está el final: el cortejo fúnebre que lleva el cadáver del enemigo.
Al leer esta breve frase nuestra mente organiza el texto como una historia. Hay una batalla que no ocurre. Está reemplazada por la espera, como si fuera un relato de Kafka o de Dino Buzzati, con sus postergaciones. En la espléndida novela El desierto de los tártaros, de Buzzati, una guarnición militar aguarda, con alarma, con miedo y finalmente con esperanza, un ataque extranjero.
Cuando alguno de los tres elementos (principio, medio, fin) está elidido, nuestra mente lo hace presente. Esta ausencia —en particular la falta de comienzo— es muy común en lo que se ha dado llamar “cuentos ultra breves”, o “ficción súbita”, que existieron desde siempre pero que en los últimos años han dado origen a abundantes antologías, congresos y teorías.
En el volumen Guirnalda con amores, de Adolfo Bioy Casares, encontré este mínimo “cuento”:
El zoológico, veinte años después. Los animales son más chicos. Si esto sigue así, un día entraremos a las jaulas y aplastaremos con el pie a los tigres.
El tema de esta brevísima narración es la infancia, y la percepción de las cosas que tenemos de niños. Sin embargo, no hay ninguna palabra vinculada a la niñez. El comienzo (la visita al zoológico en la infancia) aparece borrado. El lector lo imagina. El tramo medio: los animales se vuelven más chicos. Y el final es una proyección al futuro, donde los tigres serán tan pequeños como hormigas.
Muy poco dice el texto y sin embargo muchas son las inferencias que nosotros, como lectores, hacemos. No hay aquí un cuento: nosotros, con nuestra mente narrativa, lo armamos y lo completamos. Y no es algo caprichoso, que varía de un sujeto a otro; todos hacemos la misma construcción. La lectura no es un trabajo de mera interpretación, sino también de construcción.