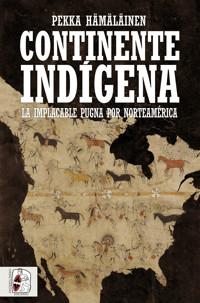
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El viejo y arraigado canon sobre la historia de América reza que Colón «descubrió» un continente extraño y trajo historias de sus incalculables riquezas. Los Estados europeos se apresuraron a conquistar la mayor parte posible de este asombroso «Nuevo Mundo» y, aunque los pueblos indígenas se defendieron, no pudieron detener la embestida. Los imperialistas blancos estaban destinados a dominar el continente, y la narración tradicional cuenta un camino irreversible hacia la inexorable destrucción de los nativos… Sin embargo, como en tantas otras historias de origen largamente aceptadas, esta también resulta estar basada en mitos y distorsiones. En su libro Continente indígena. La implacable pugna por Norteamérica, el aclamado historiador Pekka Hämäläinen presenta un potente argumentario que echa por tierra muchos de los supuestos más aceptados de la historia de Norteamérica. Hämäläinen gira nuestra perspectiva para alejarnos del Mayflower, de los padres fundadores y de otros episodios trillados de la cronología convencional, para acercarnos a un mundo de naciones nativas cuyos miembros, lejos de ser víctimas indefensas de la violencia colonial, dominaron el continente durante siglos tras la llegada de los primeros europeos. Desde los iroqueses en el nordeste hasta los comanches en las llanuras, y desde los indios pueblo en el sudoeste hasta los cheroquis en el sudeste, las naciones indias derrotaron a menudo a los recién llegados blancos. En 1776 varias potencias coloniales reclamaban casi todo el continente, pero los pueblos indígenas seguían controlándolo: como señala Hämäläinen, los mapas de los libros de texto modernos, que pintan gran parte de Norteamérica en bloques ordenados y codificados por colores, confunden los extravagantes alardes imperiales con el control real. Aunque la población blanca y el ansia de tierra de los colonos se dispararon, los pueblos indígenas florecieron gracias a una diplomacia y unas estructuras de liderazgo sofisticadas. De hecho, el poder de los nativos alcanzó su punto álgido a finales del siglo XIX, con la victoria lakota de Little Bighorn en 1876. En última instancia, Continente indígena sostiene que la propia noción de «América colonial» es engañosa, y que, en su lugar, deberíamos hablar de una «América indígena» que se fue convirtiendo en colonial de forma lenta y desigual. La prueba más palmaria del desafío indígena son hoy las cientos de naciones nativas que todavía salpican los territorios de Estados Unidos y Canadá. Un libro que devuelve a los pueblos nativos el lugar que les corresponde en la historia de Norteamérica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1065
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Continente indígena
Hämäläinen, Pekka
Continente indígena / Hämäläinen, Pekka [traducción de Javier Romero Muñoz].
Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2024 – 584 p. ; 23,5 cm – (Historia de América) – 1.ª ed.
D. L: M-6578-2024
ISBN: 978-84-128068-5-4
94(460).3 (=81/82+87)
325.3 355.427
CONTINENTE INDÍGENA
La implacable pugna por Norteamérica
Pekka Hämäläinen
The New York Times Book Review seal from The New York Times. © 2022
Copyright © 2022 by Pekka Hämäläinen
ISBN: 978-1-63149-699-8
© de esta edición:
Continente indígena
Desperta Ferro Ediciones SLNE
Paseo del Prado, 12 - 1.º derecha
28014 Madrid
www.despertaferro-ediciones.com
ISBN: 978-84-128068-6-1
Traducción: Javier Romero Muñoz
Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández
Cartografía original de Bill Nelson
Coordinación editorial: Mónica Santos del Hierro
Todas las imágenes son de dominio público, salvo aquellas en las que se indica otra fuente.
Primera edición: mayo 2024
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados © 2024 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.
Producción del ePub: booqlab
ÍNDICE
Agradecimientos
Nota acerca de la terminología y el estilo
Introducción. El mito de la América colonial
PRIMERA PARTE
El alba del continente indígena (los primeros setenta milenios)
1 El mundo a espaldas de la Tortuga
2 El continente igualitario
3 Conquistas a ciegas
SEGUNDA PARTE
Parecían gigantes en la distancia (el largo siglo XVI)
4Terra nullius
5 El imperio powhatan
6 Guerras en la orilla del agua
7 Los pequots ya no volverán a ser llamados pequots
TERCERA PARTE
La pugna por el gran interior americano (principios-mediados del siglo XVII)
8 El ascenso de la Liga de las Cinco Naciones
9 Enemigos de la fe
10 El poder de la debilidad
CUARTA PARTE
El contragolpe indígena (finales del siglo XVII)
11 Los ingleses como un niño pequeño
12 El desafío de Metacom
13 Las guerras civiles e inciviles de Virginia
14 La gran rebelión del sudoeste
QUINTA PARTE
El tenaz continente indígena (principios del siglo XVIII)
15 La línea resiste
16 Olían como los caimanes
17 Una infinidad de rancherías
SEXTA PARTE
El corazón del continente (mediados-finales del siglo XVIII)
18 Perros mágicos
19 Guerras hasta el fin del mundo
20 El asedio a la América británica
21 Guerras de independencia mundanas y ultramundanas
22 Una segunda muralla china
SÉPTIMA PARTE
Las revoluciones americanas (finales del siglo XVIII, principios del XIX)
23 El crisol americano
24 Promesas del oeste
25 El demonio blanco de fauces abiertas de par en par
OCTAVA PARTE
La era de los imperios ecuestres (el siglo XIX)
26 La larga era de las deportaciones
27 La supremacía comanche
28 El escudo lakota
Epílogo. Venganza y resurgimiento
Bibliografía
Índice analítico
AGRADECIMIENTOS
Son muchas las personas que me ayudaron durante la investigación y redacción del presente libro y es un gran placer darles las gracias. Fred Anderson, Rani Andersson, Juliana Barr, James Belich, Lance Blythe, Patrick Bottiger, Paul Conrad, Jane Dinwoodie, Francois Furstenberg, Daniel Green, Patrick Griffin, Mandy Izadi, Paul Kelton, John Kessell, Matthew Kruer, Sami Lakomaki, Joy Porter, Charles Prior, Andrés Reséndez, Nancy Shoemaker, Coll Thrush, Camilla Townsend y Samuel Truett me concedieron generosamente su tiempo para hablar de este proyecto y leer parte del original, que hicieron mejor con sus contribuciones. James Merrell leyó el texto y aportó críticas detalladas y sagaces; estoy profundamente en deuda con él por sus consejos. Mi editor, Daniel Gerstle, mejoró infinitamente el libro con sus perspicaces comentarios. Agradezco a Zeba Arora por su labor con las imágenes. Fue maravilloso volver a trabajar con Bill Nelson en los mapas. También quiero agradecer a mi agente, Geri Thoma, por su apoyo, entusiasmo y sabiduría. Es grande mi deuda de gratitud con mi correctora, Stephanie Hiebert, que no solo mejoró enormemente el original, sino que también me enseñó mucho acerca de escribir. Quiero dar las gracias a Kaspar Supinen y a Lidia Supinen por sus comentarios y su apoyo. Como siempre, Veera Supinen me fue de inmensa ayuda con su auténtica brillantez.
Hice un primer ensayo de las ideas y argumentos de Continente indígena en un ensayo titulado «The Shapes of Power: Indians, Europeans and North American Worlds from the Seventeeth to the Nineteenth Century», publicado en Contested Spaces of Early America (Juliana Barr y Edward Countryman (eds.), Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014). Estoy muy agradecido por los comentarios al resto de colaboradores del libro y en particular a los que participaron en el taller previo a la publicación del mismo. En particular, me gustaría transmitir mi gratitud a Matthew Babcock, Juliana Barr, Ned Blackhawk, Edward Countryman, Chantal Cramaussel, Brian DeLay, Elizabeth Fenn, Allan Freer, Raúl José Mandrini, Cynthia Radding, Birgit Brander Rasmussen, Alan Taylor y Samuel Truett.
NOTA ACERCA DE LA TERMINOLOGÍA Y EL ESTILO
En algunos casos he modernizado las citas literales cuya ortografía dificulta la comprensión. Siguiendo el ejemplo de Nancy Shoemaker, llamaré a los hombres y mujeres implicados en guerras «soldados», no «guerreros». Los asentamientos de las naciones nativas más sedentarias son «localidades», mientras que las de los pueblos nómadas son «aldeas». En lugar de «jefes», utilizo términos indígenas para denominar a los líderes, o «autoridades» u «oficiales», dado que eran administradores indígenas. Con respecto a los nombres de las naciones indias, he utilizado las que estas prefieren usar. Odawas en lugar de ottawas; lenapes y no delawares; wyandots en lugar de hurones; illinis, no illinois; meskwakis por foxes [zorros]; ho-chunks y no winnebagos; muscoguis en lugar de creeks; ojibwes por ojibwas. Los iroqueses también se denominan haudenosaunee.1
NOTAS
1. Shoemaker, N., octubre de 2020, 537-549.
INTRODUCCIÓN
EL MITO DE LA AMÉRICA COLONIAL
Acerca de América existe un relato, viejo y muy arraigado, que viene a decir algo así como esto: Colón se topó con un continente extraño y regresó con historias de incalculables riquezas. Los imperios europeos se lanzaron de inmediato sobre ese asombroso Nuevo Mundo, ansiosos por reclamar la mayor extensión posible. Al enfrentarse entre sí, los europeos desencadenaron una expansión colonial que se prolongó alrededor de cuatro siglos, desde la conquista de La Española, en 1492, hasta la masacre de Wounded Knee de 1890. Entre estos dos momentos, las potencias europeas y el naciente imperio estadounidense acumularon almas, esclavos y territorio, al tiempo que desposeyeron y destruyeron cientos de sociedades indígenas. Los indios opusieron resistencia, pero no lograron contener la avalancha. Por más combativos y hábiles que fueran, no pudieron hacer frente a los recién llegados y a su descarnada ambición, a su tecnología superior y a sus letales microbios, que penetraban los cuerpos nativos con aterradora facilidad. Los indios estaban sentenciados; los europeos destinados a conquistar el continente. La historia fue un proceso lineal que avanzó de manera irreversible hacia la destrucción de los indígenas.
Continente indígena narra una historia diferente. Presenta un nuevo relato de la historia de América que pone en entredicho la inevitabilidad de la expansión colonial, así como que el colonialismo definió al continente y las experiencias de quienes lo habitaban. Este libro deja a un lado tales premisas anticuadas y revela un mundo que siguió siendo abrumadoramente indígena hasta bien entrado el siglo XIX. Alega que, en lugar de la «América colonial», deberíamos hablar de una América indígena que se hizo colonial de forma lenta y desigual. Hacia 1776, diversas potencias coloniales europeas reclamaban la posesión de casi todo el continente, pese a que este seguía bajo el control de las potencias y los pueblos indígenas. Los mapas de los libros de texto modernos que representan Norteamérica con bloques de color bien definidos confunden extravagantes reivindicaciones imperiales con el control real del territorio. La historia del abrumador y persistente poder indígena que narraremos en estas páginas sigue permaneciendo en el olvido y aún hoy constituye la mayor omisión de la visión común del pasado americano.
La realidad del continente indígena cayó en el olvido porque los imperios europeos, y en particular Estados Unidos, atribuían el poder al Estado y su burocracia, mientras que las naciones nativas lo asignaban a las relaciones de parentesco. Desde el principio, los recién llegados juzgaron a los indios con arreglo a conceptos europeos. Los historiadores posteriores hicieron lo mismo, pues se centraron en el poder del Estado como la fuerza impulsora de las Américas. El parentesco, sin embargo, podía ser fuente de gran poder y las naciones indígenas poseían sistemas políticos avanzados que les permitían acometer operaciones diplomáticas y bélicas flexibles, pese a que los euroamericanos eran, muchas veces, incapaces de verlo. Una y otra vez, a lo largo de siglos, los indios bloquearon y destruyeron proyectos coloniales y obligaron a los euroamericanos a aceptar los usos, la soberanía y el dominio nativo. Esto es lo que muestran las fuentes históricas cuando separamos la historia de las Américas del relato histórico habitual, que da preferencia a las ambiciones, las perspectivas y las fuentes europeas.
El relato tradicional permanece enquistado en nuestra cultura y nuestra mentalidad. Si consideramos la visión al uso de la Guerra de Nube Roja y de la última resistencia de Custer, según el relato convencional, en una sola década, entre 1866 y 1876, los indios lakota y sus aliados cheyenes y arapahoes derrotaron a Estados Unidos en dos guerras. Primero en la ruta Bozeman, en lo que se conoció como la Guerra de Nube Roja, y luego en la batalla de Little Bighorn, donde aniquilaron al 7.º de Caballería de George Armstrong Custer. La historia estadounidense ha considerado ambas derrotas aberraciones o golpes de suerte. Al fin y al cabo, Estados Unidos era una potencia militar-industrial de alcance continental que se disponía a expandirse más allá de la costa oeste. Los lakotas humillaron al país en un momento clave: justo cuando la nación se despojaba de su identidad fronteriza y se adentraba en la era moderna de lo corporativo, la burocracia y la ciencia. Tales desastres fueron atribuidos a deficiencias del mando y a un enemigo astuto y familiarizado con el territorio.
Por el contrario, vistas desde la perspectiva de los nativos norteamericanos, la Guerra de Nube Roja y la última resistencia de Custer no son anomalías históricas, sino la culminación lógica de una larga historia de poder indígena en el norte de América. Fue algo más esperado que extraordinario. Desde el inicio del colonialismo en Norteamérica, hasta los últimos triunfos militares de los lakotas, un sinnúmero de naciones nativas peleó con fiereza para mantener sus territorios intactos y sus culturas incólumes, así como frustraron las pretensiones imperiales de Francia, España, Gran Bretaña y los Países Bajos y, más tarde, de Estados Unidos. Esta «infinidad de naciones» incluía a iroqueses, catawbas, odawas, osages, wyandots, cheroquis, comanches, cheyenes, apaches y muchos otros. Y, aunque cada nación era y es distinta, un abismo cultural separaba a los recién llegados europeos de todos los habitantes indígenas del continente, el cual generó temor, confusión, ira y violencia. Esta división atizó uno de los conflictos más prolongados de la historia e inspiró siglos de búsqueda de una comprensión y un acomodo mutuo… Una búsqueda que continúa en la actualidad.1
Los grandes escollos para el estudio de los nativos de las Américas son unas amplias generalizaciones, combinadas con una limitada especificidad. Durante largo tiempo, los historiadores vieron a los indios como un monolito humano cortado de un único –y primordial– patrón cultural, una raza definida por una historia trágica de desposesión y por su épica pugna por la supervivencia. Esta tradición está presente en numerosos libros de historia popular que narran la historia de los nativos estadounidenses en forma de obra moralizante, que, a menudo, suele centrarse más en Estados Unidos y en su carácter que en los propios indios. En tales relatos de la América nativa, los indios suelen presentarse como figuras unidimensionales y su complejidad y diferencias se suprimen para dar interés al relato. Son reducidos a la condición de meras comparsas de la violenta transformación de Estados Unidos en potencia global: la resistencia y el sufrimiento de los indígenas realzan el drama y permiten a las personas del tiempo presente hacerse una idea de lo mucho que se perdió y a qué precio.
Al otro lado del espectro tenemos una venerable tradición de historias tribales, cada una de ellas centrada en una única nación nativa. Estas nos proporcionan una visión exhaustiva de sus tradiciones, estructuras políticas, cultura material y experiencias históricas. Este estudio académico, necesario y a menudo excelente, ha devuelto a la vida a centenares de pueblos indígenas olvidados; unos actores históricos fuertes, creativos y resistentes que llenan de texturas humanas un continente en penumbra. El inconveniente de este enfoque es el particularismo. Cada nación se ve como algo único, insertada en su propio micromundo. Si se multiplica esto por quinientos, el problema salta a la vista. Examinar la América indígena de este modo es como mirar una pintura puntillista desde escasos centímetros de distancia. Nos desborda, pierde coherencia; es imposible distinguir las pautas generales.
Con todo, basta este ligero ajuste de perspectiva para que surja una nueva y más nítida imagen de Norteamérica. Continente indígena sigue una vía intermedia entre lo general y lo concreto y descubre la larga lista de mundos nativos americanos que surgieron y cayeron en todo el continente entre principios del siglo XVI y las postrimerías del XIX. En numerosos dominios, indios y colonos compitieron por tierras, recursos, poder y supremacía, una pugna en la que muchas veces estaba en juego la supervivencia. Cada territorio tenía un carácter propio, reflejo de la abrumadora diversidad física del continente: los riesgos y dinámicas de la guerra, la diplomacia y el sentimiento de pertenencia se desempeñaban de modos diferentes en las costas, a lo largo de los valles fluviales, en los bosques y en las praderas y montañas.
Por encima de todo, este libro es una historia de los pueblos indígenas, pero también es una historia del colonialismo. La historia de Norteamérica que nos muestra es la de un lugar y una era conformados, en lo fundamental, por la guerra. La pugna por el continente fue, básicamente, una contienda de cuatro siglos de duración en la que casi todas las naciones nativas combatieron la invasión de las potencias coloniales, a veces en alianza, otras veces solas. Pese a lo mucho que se ha escrito acerca de las guerras indias del norte de América, este libro presenta una visión indígena de dicho conflicto. Para las naciones nativas, la guerra era muchas veces el último recurso. En numerosas ocasiones, puede que en la mayoría, los indios trataron de insertar a los europeos en su sistema y darles una utilidad. No se comportaban como mendicantes. En realidad, los pedigüeños eran los europeos: su vida, movimientos y ambiciones estuvieron determinadas por las naciones nativas, que acogieron a los recién llegados en sus asentamientos y redes de parentesco en busca de comercio y aliados. Los indios, tanto hombres como mujeres, eran diplomáticos sofisticados, astutos comerciantes y líderes fuertes. Los arrogantes europeos, aunque consideraban que los indios eran débiles y que estaban sin civilizar, se veían obligados a aceptar condiciones humillantes. Una inversión de los clichés comunes en torno al dominio blanco y la desposesión india que han sobrevivido hasta el presente.
Cuando había guerra, los indios ganaban con la misma frecuencia que perdían. Las viejas ideas, desacreditadas y ridículas de indios «salvajes» o «nobles salvajes», sugieren cierto grado de brutalidad en la batalla. Sin embargo, los colonos fueron los responsables de la mayoría de atrocidades. Numerosos colonizadores, en particular británicos, españoles y estadounidenses, llevaron a cabo limpieza étnica, genocidio y otros crímenes, si bien algunos adoptaron planteamientos más mesurados con los pueblos nativos. Hubo colonos que despreciaban a los indios y querían erradicarlos, pero también hubo regímenes coloniales que trataron de integrarlos. Hubo muchos tipos de colonialismo –de asentamiento, imperial, misionero, extractivo, comercial y legal– que van surgiendo y sumándose según avanza la historia. Es de vital importancia trazar la evolución del colonialismo: solo es posible una plena comprensión de la profundidad y alcance del poder indígena si se compara con el inmenso desafío colonial procedente de Europa. He tratado de presentar todo el potencial del colonialismo para destruir vidas, naciones y civilizaciones. Es en el contraste con esta violencia horrenda donde se revela el poder indígena. El colonialismo de ultramar fue una empresa inmensa que requirió valor y compromiso. Los invasores europeos eran implacables por su arraigada ideología racista y porque se jugaban mucho. Para la mayoría no había vuelta atrás.
Una historia en un solo volumen del norte de América continental no puede dedicar igual atención a todas las naciones nativas, regiones y acontecimientos. Las grandes naciones y confederaciones indígenas pudieron enfrentarse a los imperios nativos conforme a sus propias reglas e impulsaron buena parte de la historia gracias a su capacidad de mantener a Norteamérica indígena. Sin embargo, las naciones menores y sus resistencias también fueron esenciales en la conformación del continente indígena. La preservación del poder y la soberanía indígenas fue una empresa total: cada intrusión colonial, por pequeña que fuera, podía generar un efecto dominó de retiradas nativas. En consecuencia, este libro adopta muchas veces enfoques locales y detallados; fue allí, en los encuentros cara a cara, donde tuvo lugar la dura labor de la colonización y de la resistencia a esta. Los americanos indígenas peleaban por su tierra, por su vida y por las generaciones futuras. Cada palmo de terreno contaba.
El presente volumen cubre un amplio lapso histórico –cuatro siglos y un continente–, aunque existe un factor único que le da forma, dirección y sentido: el poder. Definimos a este como la capacidad de las personas y sus comunidades de controlar espacio y recursos, de influir en las acciones y percepciones de otros, de mantener a raya a sus enemigos, de convocar seres de otro mundo y de iniciar y resistir al cambio. Este libro es la historia de una larga y turbulenta era en la que el norte de América estuvo en disputa por muchos y dominada por ninguno. La historia que examina el modo en que las personas ganaban, perdían y, en raras ocasiones, compartían el poder con forasteros y creaban muchos nuevos mundos. La mejor descripción de este libro sería que es una biografía del poder en Norteamérica. El relato sigue las acciones y los puntos clave de inflexión en todo el continente en disputa y muestra cómo sus diversas regiones devinieron puntos geopolíticos calientes donde se intensificaron las rivalidades y donde la historia se tornó violenta.
Sin dejar de ser una obra inclusiva, centrada en los colonos europeos y en los nativos americanos, los actores, acontecimientos y momentos decisivos de la historia estadounidense pasan aquí a segundo plano. La Ley del Sello, la Ley del Té, la masacre de Boston y la promulgación de la Constitución de Estados Unidos tienen una presencia marginal en esta historia. Los indios controlaban la mayor parte de Norteamérica y a menudo ignoraban los avances europeos más allá de sus fronteras. Y, si los conocían, no les daban importancia. Por el contrario, los pueblos indígenas estaban interesados en las ambiciones y experiencias de otros pueblos indígenas: los iroqueses, cheroquis, lakotas, comanches, shawnees y muchos otros.
NOTAS
1. He tomado prestado el concepto «infinidad de naciones» de Witgen, M., 2012.
PRIMERA PARTE
El alba del continente indígena(los primeros setenta milenios)
CAPÍTULO 1
EL MUNDO A ESPALDAS DE LA TORTUGA
El kelp era la clave de América.
En la última era glacial, iniciada hace 2,5 millones de años, enormes placas de hielo cubrieron una extensión tan grande de las aguas mundiales que el nivel del mar experimentó un drástico descenso y cambió la superficie de la Tierra. Las islas se convirtieron en istmos, los fondos marinos en praderas. El cambio más relevante en el norte de América tuvo lugar en el estrecho de Bering, donde, hace unos 70 000 años, surgió una masa terrestre de unos 960 kilómetros que conectaba Asia y América. Esta extensión de nueva tierra –Beringia–, recorrida por ríos, jaspeada de lagos y cubierta de prados y maleza, acogía a florecientes comunidades animales y atrajo hacia América a gentes llegadas del oeste.
El deshielo de los glaciares comenzó en Norteamérica alrededor de 21 000 años atrás. Cuando los casquetes de hielo de kilómetro y medio de alto se fundieron en los océanos, en el flanco oriental de las Montañas Rocosas se abrió un estrecho corredor a través del hielo. Hacia 11 000 a. n. e.,* grupos humanos empezaron a desplazarse hacia el sur por este paso hasta alcanzar una vasta pradera continental rebosante de mamíferos enormes: mamuts, mastodontes de seis toneladas, bisontes de dos metros y medio de alto, perezosos gigantes, osos de cara corta, camellos, caballos y varias especies de antílope. El tamaño y número de las bestias exigió innovación tecnológica a los nuevos moradores de la región. Los grupos de cazadores comenzaron a usar sílex, chert, obsidiana y otros tipos de piedra maleable con los que crear afiladas puntas de flecha acanaladas capaces de penetrar la gruesa piel de las bestias con letal eficacia. Los cazadores recorrían centenares de kilómetros hasta las mejores canteras para obtener la mejor piedra. Estrategias de subsistencia de bajo riesgo –recolección, pesca y piezas de caza menor– completaban su dieta y sostenían a unas comunidades humanas resistentes y en crecimiento.1
Mapa 1: La autopista del kelp.
No obstante, la población humana del hemisferio occidental era muy irregular. Nuevas oleadas migratorias llegaron por una ruta marítima anterior, y es posible que mucho más transitada, que seguía el arco del Pacífico. En ella, los pobladores se desplazaban en embarcaciones de pieles a lo largo del litoral y subsistían gracias a la rica vida marina y de los estuarios que florecía en la zona de aguas frías situada frente a las costas, la «autopista del kelp», que se extendía desde el nordeste de Asia hasta el litoral andino. Las praderas de kelp, ricas en nutrientes, acogían a colonias de peces, crustáceos, aves marinas, algas y nutrias, lo cual les permitía a los habitantes tener dietas equilibradas y abundantes. La búsqueda de alimento de estos pueblos anfibios era más segura y más eficiente que la de los cazadores de grandes presas del interior. En los manglares litorales hallaban abundante alimento. Estos grupos de cazadores y recolectores marítimos de alta movilidad iban de un abundante hábitat a otro y se dividían cuando era necesario. Es posible que alcanzaran Monte Verde, en el Chile actual –16 000 kilómetros al sur del estrecho de Bering– muy pronto, alrededor de 16 500 a.n.e. Los primeros indicios de presencia humana en el norte de América se han hallado en el sudoeste, donde esta se remonta a 23 000 años atrás.2
Los pobladores se expandieron por todo el hemisferio con notable rapidez y lo hicieron a pesar de las enormes dificultades a las que se enfrentaban. Al contrario que su homólogo oriental, el hemisferio occidental tiene una pronunciada orientación norte-sur, con lo que, en su desplazamiento, los pueblos debían superar diferentes circunstancias meteorológicas y ecológicas, en las que tenían que adaptar la búsqueda de alimento, herramientas, vestido, morada, sistema social y mentalidad para encarar la situación. Muchos de los relatos originarios de los nativos americanos hablan de subidas de nivel del mar y de montañas de agua, lo cual parece describir el deshielo de los glaciares que se precipitaban sobre la tierra. Ya en esta temprana época era evidente que las Américas se caracterizaban por la asombrosa diversidad y resiliencia de sus pobladores humanos.
Existió otro mundo antes que este, una isla-mundo que flotaba en el cielo, la feliz morada del Pueblo de los Cielos. Pero la Mujer del Cielo quedó encinta de forma inexplicable y su marido se enfureció. Arrancó un gran árbol que abrió una brecha en el cielo y arrojó hacia abajo a la Mujer del Cielo al mundo acuático. Unos patos recogieron entre sus alas a la Mujer del Cielo y la tendieron sobre la espalda de la Tortuga, que le permitió descansar sobre ella. La Tortuga anunció que su llegada era un buen augurio: la Mujer del Cielo dejó de ser una forastera. Las criaturas del agua –el castor, el colimbo y muchos otros– se sumergieron en las profundidades para traer fango del fondo marino para que la Mujer del Cielo pudiera caminar sobre él, aunque todos fracasaron. Solo lo logró la rata almizclera, que trajo un puñado de barro. Los animales lo extendieron sobre la espalda de la Tortuga y se encargaron de que el limo la cubriera. Se convirtió en una isla, con una extensión enorme de tierra firme. Este fue el lugar de nacimiento y el hogar del pueblo iroqués. La Mujer del Cielo tuvo una hija, que, a su vez dio, a luz a dos hijos: Tharonhiawagon, que era bueno, y Tawiskaron, que era malvado. Tawiskaron entró en el mundo rasgando una abertura en el costado de su madre, que la mató, pero Tharonhiawagon hizo el sol, los lagos, los ríos y las montañas con el cuerpo de su madre. Consumido por la envidia, Tawiskaron trató de deshacer la creación de su hermano, pero Tharonhiawagon le dio muerte. Esto no era indicio de disfunción, sino de equilibrio. El mundo no era del todo malo, ni del todo bueno. La Mujer del Cielo mantuvo el equilibrio.3
El pueblo pawnee también recibió guía de los cielos, aunque ellos surgieron de abajo. En el principio, Tirawa, –Padre–, era el centro de todo abajo. Sin embargo, el mundo no tenía forma, ni orden; solo había caos. Tirawa convocó a los poderes de los cielos, les envió sus pensamientos y creó dioses celestiales que trajeran orden: la Estrella del Ocaso al oeste, en representación de los hombres pawnees; y el Lucero del Alba al este, representante de las mujeres pawnees. El Lucero del Alba dio a luz al primer ser de la tierra y, por medio de sus cuatro ayudantes –viento, nube, relámpago y trueno–, guio a los pawnees hacia las praderas, donde descubrieron el maíz y los búfalos, la base de su existencia material y espiritual. La historia fundacional de los pawnees, en lugar de basarse en desplazamientos y devastadores cataclismos, narra la búsqueda de orden social y cósmico en un lugar muy concreto. Para los pawnees, los ríos Platte (Chato), Republican y Loup de las Grandes Llanuras eran –y son– el centro del mundo.4
El mito fundacional de los cheroquis –que se llaman a sí mismos, Ani-Yun-Wiya, que significa «personas de verdad»–, narra la lenta creación del mundo. Al principio, la Tierra era una isla flotante sobre el mar, suspendida por cuerdas de Gälûñ’lätï, un mundo celeste de sólida roca. La Tierra era blanda y húmeda y los animales enviaron al Gran Águila a preparar al mundo inferior para ellos, pero no logró hallar tierra firme. Se cansó y sus alas empezaron a batir el suelo; así creó una serie de valles y montañas. Ese país montañoso se convirtió en la tierra de los cheroquis. El Gran Águila creó primero animales y plantas y más tarde a los humanos. Al principio, solo hubo un hermano y una hermana. Él golpeó a su hermana con un pez y le ordenó que se multiplicara. Primero, ella daba a luz cada siete días, con lo que el mundo corría el riesgo de quedar superpoblado, de modo que empezó a tener un hijo cada año y, de este modo, lo estabilizó.5
Al igual que los cheroquis, la historia fundacional de los lakotas sicangus se centra en las relaciones entre humanos y animales y entre los humanos y la Tierra. Hubo un mundo anterior, pero los humanos desconocían la forma correcta de vivir en él, por lo que tĥuŋkášila –«abuelo»– decidió crear uno nuevo. Resquebrajó la Tierra y el agua fluyó y lo cubrió todo. Perecieron todas las personas y los animales, salvo el cuervo, que imploró a tĥuŋkášila un lugar donde poder descansar. Tĥuŋkášila cubrió el mundo de tierra y vertió lágrimas, que se tornaron en mares, lagos y ríos. Abrió la bolsa de su pipa, sacó animales y plantas y los dejó expandirse por todo el territorio. Solo entonces modeló seres humanos hechos de tierra. Prometió no ahogar al nuevo mundo si las personas trataban con respeto su creación. «Ahora –dijo–, si ya habéis aprendido a comportaros como seres humanos y vivir en paz entre vosotros y con los demás seres vivos (los de dos patas, los de cuatro, los de muchas patas, los que vuelan, los que carecen de patas, las plantas verdes de este universo), entonces todo estará bien. Pero si hacéis que este mundo sea malo y feo, entonces también lo destruiré. Depende de vosotros».6
Mientras que numerosas historias de los orígenes de las naciones indígenas de Norteamérica explican la creación del universo junto con la de un pueblo concreto, la de los kiowas explica un atributo distintivo: su reducido número. Los kiowas –Ka’igwu, «pueblo principal»– llegaron a este mundo por un tronco hueco, uno a uno. Pero, entonces, una mujer, con el cuerpo hinchado por el embarazo, quedó atascada. Muchas personas seguían esperando salir del tronco, pero no había forma de salir, por lo que los kiowas nunca sumaron más de 3000 seres humanos.7
Los navajos emergieron de un mundo inferior. Sin embargo, cuando salieron todavía estaban evolucionando. El Primer Hombre y la Primera Mujer formaban el Pueblo de la Bruma. Este carecía de disciplina y destruyó la hózhó, la «armonía». Recorrieron varios mundos y de cada uno acumularon conocimiento y razón, hasta que, por fin, llegaron al presente, formado del todo y con un equilibrio de oportunidades y desafíos para hombres y mujeres. El Primer Hombre y la Primera Mujer ya conocían el modo adecuado de tratarse entre ellos, a los demás pueblos y a todas las criaturas vivientes. Dinétah, el hogar ancestral de los navajos, ya podía existir entre las cuatro montañas sagradas. El Primer Hombre y la Primera Mujer encontraron un bebé y lo criaron. Era una niña que se convirtió en Mujer Cambiante, la cual se desposó con el Sol, y, juntos, viajaron al océano del oeste, crearon cuatro clanes y los llevaron de regreso a Dinétah, lo que completó así su mundo.8
Estas y muchas otras historias explican cómo tomó forma un nuevo mundo multiétnico: la América indígena. Los relatos de los orígenes no siempre entran en conflicto con ciertas teorías científicas acerca del poblamiento de las Américas. Las alusiones a tierras emergidas durante la Edad de Hielo y el resurgir de tierra firme cuando los glaciares empezaron a deshelarse no son difíciles de detectar en los mitos originarios indígenas. Las inundaciones –repentinas, devastadoras y regeneradoras– de las historias fundacionales, siempre presentes, describen los cambios radicales a los que tuvieron que enfrentarse los humanos en el norte de América a partir de 17 000 a.n.e. Tales relatos ilustran una América indígena que es antigua, compleja y dinámica. En la costa pacífica de Mesoamérica y de Norteamérica existen 143 lenguas nativas diferentes, probable resultado de una sucesión de escisiones de una única lengua original en el transcurso de 35 000 años.9
Los primeros americanos no dividieron el mundo entre hemisferios y continentes. No habían cruzado mares u océanos para alcanzar América y, por tanto, no consideraban haber llegado a un nuevo mundo. En sus viajes se enfrentaron a notables cataclismos ecológicos, pero prevalecieron, con frecuencia, por medio de la división del trabajo basada en el género. Comprender el mundo y su carácter impredecible, así como sus peligros y sus dones, era de vital importancia. Estos pueblos no consideraban que estuvieran ocupando nuevas tierras porque ellos siempre habían estado allí.10 Hacia 10 000 a. n. e. había poblaciones humanas en casi todos los confines del hemisferio occidental, desde la Alaska todavía cubierta por los hielos al Yukón y a Monte Verde, en Sudamérica. Norteamérica se había convertido en un continente indígena y siguió siéndolo durante casi doce milenios. En 10 000 a. n. e. los moradores de las Américas eran cazadores-recolectores y estaban prosperando. Su mundo rebosaba de megafauna e implementaron nuevos métodos de caza, en los que operaban en grupos reducidos que debían cumplir una serie de tareas y rituales adecuados para establecer una correcta relación entre cazador y presa: rastrear a los animales y llevarlos hacia un punto donde matarlos, a menudo cerca de una poza de agua; abatir a las bestias gigantescas con lanzazos coordinados; procesar carne, huesos y pieles para uso inmediato y futuro. La abundancia de caza se mantuvo durante dos milenios, pero después las placas de hielo continental comenzaron a fundirse con rapidez y los mamíferos gigantes empezaron a extinguirse, perjudicados por un clima cada vez más errático y en proceso de calentamiento. Los humanos, ignorantes, al parecer, de lo frágiles que eran las poblaciones animales, continuaron dando caza a las grandes bestias, y quizá propagaron el uso del fuego, con lo que, sin querer, les asestaron el golpe de gracia. Hacia 8000 a. n. e. se habían extinguido unas tres docenas de especies de animales gigantes.11
Fue en este momento cuando muchos de los americanos primigenios del oeste norteamericano se dedicaron a la caza del bisonte. Estos animales, que también eran unos relativos recién llegados de Beringia, eran agresivos, prolíficos y tenían tal capacidad de adaptación que evitaron extinguirse al especializarse en pacer pasto corto. En el transcurso de milenios, encogieron –en el sentido literal de la palabra– para sobrevivir en las cambiantes condiciones del árido oeste y se hicieron más ligeros, rápidos y móviles. Los cazadores también tuvieron que adaptarse. La llegada de una nueva punta de lanza, refinada, acanalada y extremadamente delgada, y, por tanto, potente, anunció la llegada de una nueva civilización cazadora, cuyos pueblos operaban en bandas de alta movilidad que podían seguir rebaños durante centenares de kilómetros, atrapar a docenas de bestias para darles muerte o encajonar manadas enteras en un cañón o quebrada o bien empujarlas a un precipicio.12
El calentamiento progresivo del clima hizo crecer la hierba y otros tipos de forraje, con lo que las poblaciones animales proliferaron e impulsaron a los cazadores a seguir innovando. La invención del átlatl, alrededor de 17 500 a. n. e., supuso un punto de inflexión. Se trata de un propulsor, un bastón de madera con un eje en un lado y un hueco en el otro que permite a un lanzador arrojar un venablo ligero más rápido y más lejos, con un movimiento giratorio que canaliza la energía acumulada en un efecto muelle. En esencia, se trataba de una extensión del brazo del cazador que hacía relativamente seguro y fácil capturar presas. Los cazadores a pie podían ahora matar a su presa desde una distancia de casi 140 metros. El átlatl también fue de gran utilidad para los recolectores marítimos, pues les dejaba una mano libre para pilotar la embarcación. Las puntas de lanza acanaladas cayeron en desuso.13 Los primeros americanos, aunque masacraron animales por millares, trataban a las presas con respeto y cuidado. Con el fin de convertirse en cazadores efectivos, debían tener un íntimo conocimiento de la conducta de los animales y saber cómo manipular sus hábitats –en particular con fuegos estratégicos– para asegurar así desplazamientos predecibles de los rebaños y cacerías exitosas. Necesitaban acercarse a las bestias con pensamientos y ceremonias adecuadas que garantizaran el sacrificio y tenían que aceptar los dones del animal –piel, carne, hueso y sangre– con respeto y compasión. Si no lo hacían, provocarían la enemistad de los espíritus animales y destruirían los antiguos vínculos de hermandad con los seres humanos. Fue esta mentalidad de respeto y cuidado la que sostuvo el mundo de los cazadores del norte de América por espacio de varios milenios. Los pobladores no necesitaron explorar otras formas de vida hasta 4500 a. n. e.
Las bellotas, el fruto de la encina, son ricas en hierro, calcio, potasio, fibra, carbohidratos, grasas monoinsaturadas y vitaminas A, B y E. También estabilizan el metabolismo humano y los niveles de azúcar en sangre. Los primeros americanos que se establecieron en la costa oeste de Norteamérica dependían, en gran medida, de las bellotas y el kelp y fundaron una civilización completa sobre la base de estos alimentos. Crearon refinados ralladores y morteros de piedra para extraer el ácido tánico del precioso fruto y diseñaron cestas ligeras de gran capacidad para transportarlo y almacenarlo. Los pueblos nómadas levantaban asentamientos cerca de donde crecían las encinas, con lo que se vincularon a la tierra. Al cabo de poco tiempo, empezaron a desarrollar agricultura de pequeña escala liderada por jefes locales que coordinaban cultivos de rozas y distribuían tierras y cosechas. Tan abundante era la cosecha de bellotas que los pueblos de la costa oeste apenas mostraron interés por el cultivo de maíz.14
Este mundo indígena ligado al Pacífico rehuía la centralización política. Las comunidades se componían de grupos de parentesco de estrechos vínculos que disfrutaban de derechos exclusivos sobre zonas de alimentos silvestres, cazaderos y pesquerías. Víveres, herramientas, plantas medicinales y artículos de lujo circulaban por redes comerciales locales y de larga distancia, lo cual creó una enorme red regional de reciprocidad e intercambio, donde las corrientes oceánicas llevaban recursos –bambú, desechos marinos, troncos de madera roja– a la puerta de su hogar, en el sentido literal de la palabra. Lo que se conocería como California era un mundo opulento, seguro y de organización política sofisticada. Una civilización marítima enclavada en un litoral rico en kelp, de excepcional fertilidad y reforzado por el fruto de la encina; es posible que fuera la región de mayor densidad de población de Norteamérica.
La trayectoria de la costa oeste indígena, con ser diferente, apunta a una dinámica más general: en todas las Américas, los pueblos estaban reevaluando sus posibilidades; el hemisferio occidental se estaba diversificando en varios mundos únicos. A lo largo de la costa noroeste, las cálidas corrientes de Kuroshio y del Pacífico Norte engendraron un clima templado de abundante pluviosidad. El salmón se convirtió en elemento básico de la dieta y en el centro de la singular cultura local. Creían que los salmones eran seres eternos que, durante el invierno, moraban casas bajo la superficie. Si se les convocaba con las preces adecuadas, el salmón asumía su forma de pez en primavera y llenaba los ríos, donde se entregaba. Los cazadores marítimos navegaban mar adentro siguiendo el rastro de ballenas, focas, nutrias marinas y demás megafauna del mar que abundaba en el bosque de kelp, con lo cual llevaron su mundo –economía, redes sociales y vida espiritual– muy adentro del Pacífico.15
Esta espectacular extensión de su expansión y ambiciones requería adaptabilidad, compromiso y creatividad. Las comunidades locales, relativamente desprovistas de clases sociales, dejaron paso a órdenes más jerárquicos que podían movilizar grandes fuerzas de trabajo e imponer una especialización social. A principios del segundo milenio de nuestra era –en el siglo XIV–, la costa noroeste estaba jaspeada de suntuosas casas de planchas de cedro que podían medir 150 metros de largo por 22 de ancho y acomodar a múltiples familias. Estas construcciones estaban ornamentadas con fachadas frontales falsas decoradas con imágenes estilizadas de animales que representaban clanes específicos y, frente a ellas, se proyectaban hacia los cielos tótems finamente esculpidos. El pueblo de la costa noroeste se transformó en una serie de sociedades de rangos que distinguían a los individuos por su distancia genealógica con respecto a las familias de la élite. Las grandes viviendas eran microcosmos de la civilización de la costa noroeste, a la cual simbolizaban y salvaguardaban. Del mismo modo que las haciendas se basaban en un sistema de clasificación social, también lo hacían las muchas naciones –tinglit, haida, kwakiutl, bella coola, makah, chinook, entre otras– que compartían la región. Las casas que, en su conjunto, formaban la nación, competían por el prestigio y el poder en suntuosas ceremonias potlatch, en las que las familias pudientes compartían públicamente sus posesiones con las más pobres, con lo cual reafirmaban su preeminencia. Lo que funcionaba a pequeña escala también lo hacía a gran escala. El pueblo de la costa noroeste convirtió ambición, abundancia y rivalidad en una fuerza social cohesiva. Buena parte de la tierra era compartida como un recurso común, no como propiedad privada. Hacia 1500 a. n. e., los mundos indígenas del norte de América prosperaban gracias al kelp, las bellotas, la caza y la pesca y sentaron los cimientos de futuras civilizaciones.16
NOTAS
1. Kehoe, A. B., 1992, 1-11; Fiedel, S. J., enero de 1999, 95-115; Raff, J., 2022.
2. Moreno-Mayar, J. V., Vinner, L., Barros Damgaard, P. de, Fuente, C. de la, Chan, J., Spence, J. P., Allentoft, M. E. et al., 2018 [https://doi.org/10.1126/science.aav2621]; Braje, T. D., Dillehay, T. D., Erlandson, J. M., Klein, R. G. y Rick, T. C., noviembre de 2017, 592-594; Montaigne, F., enero-febrero de 2020 [https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-humans-came-to-americas-180973739]. Existe un considerable desacuerdo en cuanto a las fechas; algunos científicos creen que los humanos alcanzaron Monte Verde hace 32 000 años. Para este debate, vid. Mann, Ch. M., 2011, 182-196; Bennett, M. R., Bustos, D., Pigati, J. S., Springer, K. B., Urban, Th. M., Holliday, V. T., Reynolds, S. C. et al., 24 de septiembre de 2021, 1528-1531.
3. Ford, L., 2008, 2- 3; Fenton, W. N., octubre-diciembre de 1962, 283-300; Snow, D. R., 1994, 3-4; Barr, D. P., 2006, 3.
4. Bird Grinnell, G., abril-junio de 1893, 114-130.
5. Mooney, J., 1902, 240.
6. Erdoes, R. y Ortiz, A. (eds.), 1984, 496-499 («Ahora […]», 498-499).
7. Momaday, S., 1969, 17.
8. Lamphere, L., otoño de 1969, 279- 305; Reichard, G. A., verano de 1946, 210-213; Witherspoon, G., 1974, 41-60; Witherspoon, G., 1975, 15-22, 68-69.
9. Kehoe, A. B., 2002, 9; Zeitlin, R. N. y Zeitlin, J. F., 2000, 45-121, esp. 51-53.
10. Deloria jr., V., 1995; Hau, M. von y Wilde, G., 2010, 1283-1303; Erdoes, R. y Ortiz, A. (eds.), op. cit., xiv. Para una sólida argumentación del carácter central de la tierra en la historia estadounidense, vid. Dunbar-Ortiz, R., 2014.
11. Wissler, C. y Duvall, D. C., 1908, 121-133; Grayson, D. K. y Meltzer, D. J., mayo de 2003, 585-593; Gill, J. L., Williams, J. W., Jackson, S. T., Lininger, K. B. y Robinson, G. S., noviembre de 2009, 1100-1103; Haynes, G. (ed.), 2009.
12. Martin, J. M., Mead, J. I. y Barboza, P. S., mayo de 2018, 4564-4574; Fiedel, S. J., 1992, 143-146.
13. Fiedel, S. J., 1992, 66; McClellan III, J. E. y Dorn, H., 2006, 11; Whittaker, J. C., Pettigrew, D. B. y Grohsmeyer, R. J., 2017, 161-181.
14. Kehoe, A. B., 1992, 403.
15. Reid, J. L., 2015, 4-12; Hackel, S. W., 2005, 17-20; Calloway, C. G., 2003, 45-50; Kehoe, A. B., 1992, 429-434.
16. Kehoe, A. B., 1992, 434-457; Greer, A., abril de 2012, 370.
_______________
1 N. del T.: Antes de nuestra era.
CAPÍTULO 2
EL CONTINENTE IGUALITARIO
El maíz es una de las grandes hazañas de la humanidad en el ámbito de la ingeniería genética. No existe en forma silvestre; sus granos están insertados en las mazorcas con tanta fuerza que no puede propagar las semillas por sí solo, por lo que es necesario plantarlo y cuidarlo para que sobreviva. Es un artefacto cultural, creado y perfeccionado por los humanos mediante una audaz y sistemática manipulación biológica. Aunque está emparentado con el teocinte, una hierba de montaña no comestible originaria de los valles de las tierras altas de Mesoamérica, los granos de maíz no se parecen en absoluto a este. El teocinte tiene varios tallos delgados, una mazorca pequeña y una cáscara dura, mientras que el maíz tiene un único tallo que puede sostener grandes hojas.1
Los pueblos de las tierras altas domesticaron el maíz entre 9000 y 6000 años atrás. Hicieron constantes refinamientos en la planta, seleccionaron semillas y criaron numerosas variedades locales de diverso gusto, textura y color, que proliferaban en meteorologías, suelos y alturas diferentes. El tamaño de una mazorca puede variar desde escasos centímetros a unos 50 y estar cubierta de múltiples hileras de grano. Con ayuda humana especializada, esta adaptable especie estaba preparada para tomar el mundo. El valle de Tehuacán fue el corazón original del cultivo sistemático del maíz y las aldeas de vida basada en la agricultura arraigaron en esa zona en torno a 1500 a. n. e. A esto le siguió la centralización política, lo que hizo surgir imperios que atrajeron a los pueblos a su órbita por medio de poder bélico, atractivas ceremonias religiosas y comercio de larga distancia.2
Las redes entrelazadas de comercio local llevaron las semillas de maíz desde Mesoamérica al norte y al sur. El cultivo de maíz se inició en el bosque pluvial del sudoeste del Amazonas en torno a 4500 a. n. e. y alcanzó el altiplano semiárido del sudoeste norteamericano hacia 2000 a. n. e. Más tarde, tuvo lugar una verdadera revolución en la dieta, con la llegada del maíz de ocho* en el primer milenio de nuestra era. Esta variedad, un avance significativo en la larga evolución de la planta, era robusta, adaptable y fácil de procesar. Florecía con rapidez, requería menos mano de obra y podía resistir una meteorología rigurosa. A partir del momento en que los agricultores empezaron a cultivar judías y calabacín junto con el maíz de ocho, hace unos 1500 años, crearon una tríada de cosechas compatible con el entorno ecológico –las «tres hermanas»–, que revolucionó la producción de alimentos y las dietas de Norteamérica.3
Al plantar juntos estos tres cultivos, los granjeros indígenas propiciaron varias sinergias muy beneficiosas. Los tallos altos y resistentes del maíz proporcionan una sólida estructura por la cual podían trepar las ramas de las judías. La elevada necesidad de nutrientes del maíz podía agotar con rapidez el nitrógeno del suelo, un elemento vital para la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas convierten la energía de la luz en energía química que pueden utilizan. Es aquí donde las judías ayudaron a los agricultores. Los nódulos de sus raíces tienen microbios que extraen nitrógeno del aire, lo convierten en un compuesto que pueden usar el maíz y el calabacín y lo devuelven al suelo en forma de fertilizante natural. Mientras las judías ascienden por los tallos de maíz en dirección al sol, el calabacín les brinda protecciones esenciales: al extenderse cerca del suelo, proporciona sombra con sus anchas hojas, ayuda al suelo a conservar humedad y previene las malas hierbas, así como sus filamentos irritantes repelen a roedores y otras plagas. El producto de este conjunto de cultivos era una dieta humana casi ideal: el maíz es rico en carbohidratos, mientras que las judías, en particular desecadas, son fuente de abundante proteína. Sumadas, estas tres verduras suministran los minerales y vitaminas más esenciales.4
Al igual que en las épocas anteriores de Mesoamérica, la abundancia fomentó la ambición y la innovación. Localidades y ciudades surgieron por toda esta vasta región, las cuales congregaron a un elevado número de personas e incubaron nuevas ideas y tecnologías. Los chamanes –los doctores y ritualistas indígenas– viajaban por sendas y rutas acuáticas para buscar y compartir conocimientos y ritos que les ayudaran a equilibrar el universo. Durante la segunda mitad del primer milenio, los pueblos hohokam y mogollón abandonaron la agricultura ocasional y adoptaron la irrigación a gran escala de canales y agricultura en terraza. En su tierra ancestral, el altiplano desértico situado al oeste del curso superior del río Bravo, emplearon depósitos de agua subterránea, acequias de irrigación y desbordamientos controlados. Desarrollaron variantes de maíz aún más grandes por medio de hibridación y pronto pudieron alimentar a miles de personas. Aunque los hombres eran los principales responsables del trabajo agrícola intensivo, conforme a la antigua tradición, la tierra y las cosechas pertenecían a las mujeres, cuyas redes de parentesco sostenían el orden público. Construyeron edificios de adobe de varios pisos con amplios patios. Las abuelas constituían el núcleo social y moral de tales comunidades agrarias emergentes y las mujeres empezaron a producir artesanías y cultivos para los mercados externos, tal y como habían anticipado las historias de sus orígenes.5
En torno al año 900 de nuestra era, el ascenso de las temperaturas globales dio paso a un nuevo ciclo climático, el Periodo Cálido Medieval, que alargó la temporada de cosecha. Los granjeros hohokams y mogollón se beneficiaron mucho del nuevo régimen meteorológico, aunque fueron los indios pueblo ancestrales quienes mejor lo aprovecharon. Hacia mediados del siglo XI (ca. 1050), el cañón del Chaco, de 16 kilómetros de largo y situado en la meseta del Colorado, se convirtió en un dominante centro urbano que monopolizaba casi por completo el lucrativo comercio de turquesas, un bien de lujo. Allí, durante tres siglos, los indios pueblo ancestrales levantaron un monumental edificio comunal de piedra –más tarde conocido como Pueblo Bonito– que constituyó el centro político, comercial y religioso del mundo chaqueño. Es posible que Pueblo Bonito fuera edificado con mano de obra esclava.6
Con sus cinco plantas, esta estructura de excelente ingeniería, con forma de D y hecha de arenisca, contaba con centenares de salas, varias escaleras y dos grandes plazas interiores cerradas con más de treinta kivas o cámaras ceremoniales subterráneas. Con altos muros en los lados norte, oriente y sur, se alzaba entre docenas de amplias casas y un sinnúmero de moradas más modestas. Así y todo, apenas veinte familias vivían allí. Pueblo Bonito pudo ser un centro de redistribución dirigido por una élite que recibía bienes del pueblo residente en el exterior y que peregrinaba periódicamente a las grandes casas. No menos de 640 kilómetros de carreteras rectas como flechas conectaban este centro, semejante a un imán, con unas 75 comunidades. Pueblo Bonito disponía de enormes salas de almacenamiento de maíz, judías, calabacín y bienes importados. Las redes comerciales de larga distancia traían artículos de lujo desde Mesoamérica y la enigmática Gran Carretera del Norte, de 75 kilómetros de longitud, pudo trazarse como símbolo de la primacía material y espiritual de Pueblo Bonito. El asentamiento se dividía en dos mitades equilibradas, reflejo quizá de la dualidad entre lo sacro y lo secular, o quizá de una división creciente entre élites y pueblo. Los kachinas, seres espirituales, se desplazaban entre el inframundo y la Tierra; eran la personificación de la dualidad del mundo pueblo, tal y como narraban las historias de sus orígenes.7
Miles de años atrás, en algún momento posterior a 1700 a. n. e., unas gentes empezaron a trasladar tierra a una altura estrecha y algo elevada cerca del curso inferior del Misisipi. Persistieron en esta labor de generación en generación y transportaron millones de metros cúbicos de tierra hasta que, cuatro siglos más tarde, obtuvieron lo que querían: un reducto con forma de pájaro de unos 23 metros de altura, seis cerros de tierra concéntricos con forma de C que es posible que sirvieran de moradas y una espaciosa plaza central frente al río. Todo ello protegido por diques de las impresionantes inundaciones anuales. Era, a un tiempo, asentamiento, centro ceremonial y núcleo comercial que acogía –y es muy probable que redistribuyera– grandes cantidades de cobre, jaspe, cuarzo, argilita, dientes de tiburón y conchas marinas llegados de los cuatro puntos cardinales. Los ciudadanos originarios de la localidad eran cazadores-pescadores y recolectores igualitarios, que establecieron un sistema político jerárquico para movilizar grandes cantidades de mano de obra.
Los arquitectos de este régimen económico fueron los pioneros y su experimento se prolongó seis siglos, hasta alrededor de 700 a. n. e. Otros recogieron el testigo que dejaron. Una nueva civilización constructora de montículos, la Adena-Hopewell, surgió en el valle central del Ohio, donde la población se concentró para erigir enormes elevaciones ceremoniales de formas diversas –círculos, octógonos, cuadrados– que proclamaban la centralidad, el poder y la humildad de sus habitantes. Importaban obsidiana y dientes de oso de las Montañas Rocosas, mica y cuarzo de los Apalaches, cobre y argilita de los Grandes Lagos y conchas de tortuga y dientes de tiburón del Caribe. Sus pobladores eran artesanos que tallaban impactantes efigies de cobre y máscaras con rostro de aves, peces, castores, osos o seres humanos. La suya era una sociedad que dependía de los contactos entre pueblos. Estos vínculos se desintegraron con rapidez cuando el maíz y las judías se convirtieron en la base de la dieta en el siglo V de nuestra era; las plantas vitales hicieron autosuficientes a las redes de parentesco. Las poblaciones se expandieron, los pueblos se trasladaron a las ciudades amuralladas y los contactos personales dejaron paso a relaciones más formales. Las localidades empezaron a competir por las tierras de cultivo y por la preeminencia política y el antiguo espíritu colectivo de antaño se derrumbó. A principios del siglo VI, la gran civilización de Adena-Hopewell se había disuelto en un sinnúmero de grupos que competían entre sí.8
La historia indígena de Norteamérica entre finales del primer milenio y los inicios del segundo de nuestra era se caracterizó por una pauta simultánea de centralización y descentralización. Los núcleos regionales acumulaban poder, lo cual suscitaba la hostilidad de los grupos subordinados que se rebelaban o se escindían y a veces fundaban nuevos regímenes. Esta pauta es evidente en la secuencia desde los mogollón a los hohokams y de ahí a los indios pueblo ancestrales del sudoeste, así como fue muy pronunciada en el paso de la cultura de Poverty Point a la Adena-Hopewell del valle del Misisipi. Quizá la versión más espectacular de esta secuencia tuvo lugar en la planicie aluvial de unos 100 kilómetros de ancho en la confluencia entre los ríos Misuri y Misisipi* durante el siglo XI, en el momento álgido del Periodo Cálido Medieval. En este punto, un antiguo vado del río y nodo de comunicaciones, había una modesta aldea de cazadores y recolectores. Sin embargo, hacia el año 1000 de nuestra era se establecieron en la zona unos recién llegados. Cultivadores de maíz, demolieron los edificios existentes para edificar una ciudad.
Los recién llegados convirtieron la cenagosa planicie aluvial, con su fértil limo, en campos y empezaron a construir su nueva capital. Las entusiastas élites movilizaron a aldeanos y esclavos para drenar pantanos, despejar plazas públicas rectangulares y trasladar enormes cantidades de tierra con las que levantar enormes montículos y amplias pasarelas que los comunicaban entre sí. La gran ciudad fue trazada sobre una planta en forma de red. El triunfo final de los recién llegados fue un montículo central colosal, una espectacular estructura piramidal de cuatro terrazas que se alzaba unos 30 metros sobre el suelo. La base ocupaba unas 6,5 hectáreas. Siglos más tarde, los europeos lo denominaron Montículo de los Monjes.9
Cahokia, pues tal fue el nombre que recibió la nueva ciudad, fue edificada para impresionar y para la correcta inserción en el cosmos de sus habitantes; su geografía era una geografía sacra. El Montículo de los Monjes estaba alineado con los puntos cardinales y los montículos principales del centro de la ciudad lo estaban entre ellos y con este a la vez. El Montículo de los Monjes se alzaba dominante sobre la Gran Plaza, una enorme planicie artificial creada sobre cenagales rellenos de tierra que marcaba una distancia vertical, y literal, entre las élites y el pueblo llano. Sobre el Montículo de los Monjes, jefes y sacerdotes conectaban entre sí los mundos inferior y superior y gobernaban a su pueblo, del que esperaban que mostrara humildad y lealtad para así mantener la seguridad de su mundo. Los líderes de la ciudad, y quizá también los aldeanos, celebraban rituales de purificación en los que consumían la Bebida Negra, que contenía cafeína.10
Representación de Cahokia según un artista moderno (2019). UNESCO World Heritage.
Cahokia también fue un experimento económico. Las élites de la ciudad –jefes y sacerdotes– deseaban tener lujos para su placer estético y también como símbolo de estatus. La ciudad estaba cercada por localidades satélites cuyos jefes debían lealtad al jefe principal de Cahokia, que expresaban por medio de dones tangibles. Cahokia también era un floreciente centro de comercio. Desde la posición de la urbe, cerca de la confluencia de los ríos Misisipi, Misuri e Illinois, su área de dominio comercial se extendía desde los Grandes Lagos a la costa del Golfo y los Apalaches, desde donde importaban bienes necesarios como la sal o la piedra arenisca y lujos como utensilios de cobre, chert de Mill Creek y cuchillos de piedra de bella factura.
Es posible que Cahokia comenzara como un esfuerzo colectivo de un pueblo que se consideraba a sí mismo una única comunidad de parentesco, pero, con el tiempo, se trasformó en un Estado dirigido por una élite. El factor desencadenante fueron los colosales proyectos de construcción, que requerían cantidades desorbitadas de mano de obra. Por sí solo, el Montículo de los Monjes contenía 623 000 metros cúbicos de tierra, que fueron transportados en cestos hasta el lugar de edificación. Completar este proyecto colosal pudo requerir un total de 370 000 días de trabajo y, pese a que fue el más grande, solo era uno de los cerca de 200 montículos que jalonaban el paisaje urbano. Llegados a cierto punto, acometer este trabajo requería coerción, lo cual dio lugar a una sociedad jerárquica. Surgió una aristocracia que empezó a dominar a la población subordinada y su fuerza de trabajo, es posible que por medio de violencia.
Cahokia se convirtió en un escenario del poder. Tanto si sus élites apelaban a un mandato espiritual como si empleaban la fuerza bruta, lo cierto es que, a partir de entonces, centenares de miembros del pueblo llano dedicaron la mayor parte de su tiempo al trabajo ritual de transformar la tierra y darle una nueva forma, además de crear alimento para la nobleza. Dependían de la generosidad de sus líderes para acceder a parte de la riqueza surgida de la metrópolis en expansión. En un festival de la élite hubo 4000 ciervos, 18 000 calderos de cerámica y un generoso reparto de potente tabaco. Cuentas de conchas marinas, pendientes de columela y cascabeles, además de figuras de aves rapaces, serpientes y deidades femeninas esculpidas en cristales de cuarzo, mica y galena fluían desde Cahokia a los asentamientos rurales cercanos, en los que proclamaban el poder y la generosidad de la élite.
El poder de la élite era político solo de manera superficial; sus verdaderas fuentes y manifestaciones eran sacras. Jefes y sacerdotes sabían –o afirmaban saber– cómo comunicarse con los seres no humanos y controlar el Sol, la Tierra, las estaciones, las lluvias, las cosechas y la caza. El jefe supremo debía quedar cubierto en la prodigiosa riqueza en maíz y artículos de lujo de la ciudad con el fin de poder transmitirla a los necesitados, tejer vínculos de reciprocidad, apelar a los creadores no humanos, forjar alianzas con los forasteros y proclamar su preeminencia. El poder en Cahokia se hizo muy personalizado y quedó encarnado por el jefe supremo y su linaje. Los cahokianos –o una cantidad decisiva de estos– asumieron la creencia de que el poder del jefe debía ir más allá del fin de la vida. A principios del siglo XI, alrededor de 270 fueron sacrificados y enterrados ritualmente en fosas comunes para acompañar en la muerte a personas de la élite. En otro caso, 118 cautivas fueron llevadas a Cahokia y ejecutadas. Uno de estos enterramientos estaba cubierto con más de 20 000 cuentas de concha marina que formaban la figura de un ave.
Los líderes teocráticos de Cahokia establecieron alianzas con las élites de las aldeas de constructores de montículos de las inmediaciones y establecieron una red fluida de lealtades que recordaban las ambiciones de los barones de la Europa medieval y otros nobles que pugnaban por el control de castillos dispersos y territorios en disputa. Los partidos de chunkey congregaban a las gentes en enormes canchas, a las que acudían a ver a los contendientes lanzar al suelo una piedra con forma de disco y arrojar lanzas hacia esta mientras rodaba, con la intención de que cayera lo más cerca posible del punto en que se detenía. Cuando los embajadores cahokianos visitaban las aldeas del exterior, portaban mazas de guerra y piedras de chunkey, es posible que con intención de enfatizar la naturaleza competitiva y cooperativa de sus relaciones. Al parecer, la fuerza de esta diplomacia consolidó una larga era de paz y estabilidad –una suerte de pax cahokiana– en el corazón del continente. En su punto álgido, Cahokia pudo tener 15 000 residentes y 30 000 personas en su órbita, dedicados al sostenimiento de la gran ciudad.





























