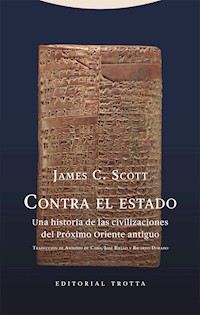
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales
- Sprache: Spanisch
Este libro rompedor revisa, a contracorriente de la opinión establecida, lo que se creía saber de las primeras civilizaciones en la llanura aluvial mesopotámica y en otros lugares. Se creía que la domesticación de plantas y animales condujo al sedentarismo y a la agricultura en campos fijos. Sin embargo, el sedentarismo es muy anterior a cualquier evidencia de domesticación de plantas o animales, y tanto el sedentarismo como la domesticación existieron casi cuatro milenios antes de que surgiera una aldea agrícola. Se creía que el sedentarismo y el surgimiento de ciudades eran el efecto típico de la irrigación y de los estados. Pero resulta que ambos son, por el contrario, resultado de la abundancia de los humedales. Se pensaba que el sedentarismo y la agricultura condujeron a la formación de estados, pero sucede que estos solo aparecen mucho después de la agricultura en campos fijos. Se daba por hecho que la agricultura fue un gran paso adelante para la nutrición, el bienestar y el ocio de las personas; lo contrario parece haber sucedido en las primeras fases. Las civilizaciones tempranas eran vistas como imanes que atraían a las personas con el lujo, la cultura y las oportunidades que ofrecían. En realidad, los primeros estados se vieron obligados a capturar y retener a gran parte de su población con diferentes formas de servidumbre y estaban transidos por las epidemias del hacinamiento; eran frágiles y propensos al colapso. En cambio, las «edades oscuras» que los sucedieron podrían haber supuesto, con frecuencia, una mejora real en el bienestar humano. Parece razonable sostener que, al menos fuera de las elites, la vida en el exterior de los estados —la vida del «bárbaro»— pudo haber sido más sencilla en términos materiales, y más libre y saludable, que la vida dentro de las civilizaciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contra el estado
Contra el estado.Una historia de las civilizacionesdel Próximo Oriente antiguo
James C. Scott
Traducción de Antonio de Cabo de la Vega,José Riello y Ricardo Dorado Puntch
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición de la Comunidad de Madrid
BIBLIOTECA DE CIENCIAS BÍBLICAS Y ORIENTALES
dirigida por Julio Trebolle Barrera
Título original: Against the Grain.A Deep History of the Earliest States
© Editorial Trotta, S.A., 2022Ferraz, 55. 28008 MadridTeléfono: 91 543 03 61E-mail: [email protected]://www.trotta.es
© Yale University, 2017Publicado originalmente por Yale University Press
© Antonio de Cabo de la Vega, José Rielloy Ricardo Dorado Puntch, traducción, 2022
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-112-6
A mis nietos, que se adentran en lo profundo del Antropoceno
Lillian LouiseGraeme OrwellAnya JulietEzra DavidWinfred Daisy
Claude Lévi-Strauss escribió:
Parece que la escritura resulta necesaria para la reproducción del estado centralizado y estratificado...*. La escritura es una cosa bien extraña [...] El único fenómeno que ella ha acompañado fielmente es la formación de las ciudades y los imperios, es decir, la integración de un número considerable de individuos en un sistema político, y su jerarquización en castas y en clases [...] Parece favorecer la explotación de los hombres antes que su iluminación.
_____________
* Las palabras «parece que la escritura resulta necesaria para la reproducción del estado centralizado y estratificado», no figuran en la traducción inglesa ni en el original en francés. Véase C. Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, trad. de Noelia Bastard, rev. técnica de Eliseo Verón, Paidós, Barcelona, 1988, pp. 323-324. [Las notas con asterisco son de los traductores].
ÍNDICE GENERAL
Prefacio
Introducción. UNA NARRACIÓN HECHA JIRONES: LO QUE NO SABÍA
Paradojas de las narrativas del estado y de la civilización
Poner al estado en su lugar
Itinerario en miniatura
1. LA DOMESTICACIÓN DEL FUEGO, LAS PLANTAS, LOS ANIMALES... Y NOSOTROS
Fuego
Concentración y sedentarismo: la tesis de los humedales
Humedales y sedentarismo
¿Por qué ignorados?
Cuidado con la brecha
Entonces, ¿por qué plantar?
2. LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE MUNDIAL: EL COMPLEJO DOMUS
De la plantación neolítica al zoológico floral: las consecuencias del cultivo
La domus como módulo evolutivo
De presa del cazador a animal de corral del granjero
Especulación sobre paralelismos humanos
Nuestra domesticación
3. LAS ZOONOSIS: UNA TORMENTA EPIDEMIOLÓGICA PERFECTA
El trabajo pesado y su historia
El campamento de reasentamiento multiespecífico tardoneolítico: una tormenta epidemiológica perfecta
Una nota sobre fertilidad y población
4. LA AGROECOLOGÍA DE LOS PRIMEROS ESTADOS
La geografía rural de la construcción del estado
Los cereales crean estados
Las murallas crean estados: protección y confinamiento
La escritura crea estados: contabilidad y legibilidad
5. CONTROL DE POBLACIÓN: ESCLAVITUD Y GUERRA
El estado y la esclavitud
Esclavitud y servidumbre en Mesopotamia
Egipto y China
La esclavitud como estrategia de «recursos humanos»
Capitalismo de saqueo y construcción del estado
La particularidad de la servidumbre y de la esclavitud en Mesopotamia
Una especulación sobre la domesticación, el trabajo pesado y la esclavitud
6. LA FRAGILIDAD DEL ESTADO TEMPRANO: LA DESCOMPOSICIÓN COMO COLAPSO
La morbilidad en el estado temprano: aguda y crónica
La enfermedad: hipersedentarismo, desplazamiento y estado
Ecocidio: deforestación y salinización
Víctimas de la política: guerras y explotación del núcleo
Elogio del colapso
7. LA EDAD DORADA DE LOS BÁRBAROS
Las civilizaciones y su penumbra bárbara
Geografía bárbara, ecología bárbara
Incursiones
Rutas comerciales y núcleos cerealistas susceptibles de tributación
Gemelos malvados
¿Una edad dorada?
Bibliografía
Índice analítico
PREFACIO
Lo que figura a continuación no es sino el informe de la misión de reconocimiento de un intruso. Permítaseme una explicación. En 2011, me pidieron que impartiera dos Tanner Lectures en Harvard. Me sentí muy halagado por el ofrecimiento, pero acababa de terminar con gran esfuerzo un libro y estaba disfrutando de un bienvenido período de «lectura libre» sin ningún objetivo en mente. ¿Qué podía preparar en cuatro meses que resultara interesante? A la búsqueda de un tema manejable, consideré las dos conferencias iniciales que he venido dictando durante las dos últimas décadas sobre sociedades agrarias en mis clases de grado. En ellas me ocupo de la historia de la domesticación y de la estructura agraria de los estados tempranos. Aunque han ido evolucionando gradualmente, era consciente de que estaban lamentablemente anticuadas. Quizá, pensé, podría abalanzarme sobre los trabajos más recientes acerca de domesticación y estados primitivos y escribir un par de conferencias que reflejaran, al menos, una literatura más actual y más digna de mis aventajados estudiantes.
¡Menuda sorpresa me esperaba! La preparación de las conferencias puso patas arriba mucho de lo que creía que sabía y me colocó frente a un alud de nuevos debates y descubrimientos que me di cuenta de que debía interiorizar si quería hacer justicia al tema. Las propias conferencias, finalmente, me sirvieron más para dejar constancia de mi asombro ante la gran cantidad de conocimientos recibidos que tenía que ser complemente revisada, que como un intento de emprender dicha revisión. Mi anfitrión, Homi Bhabha, seleccionó a tres astutos comentaristas —Arthur Kelinman, Partha Chatterjee y Veena Das— que, en un seminario posterior a las conferencias, me convencieron de que mis argumentos no estaban ni remotamente listos para ser cosechados. Solo cinco años después conseguí volver con un borrador que consideré provocador y bien argumentado.
Este libro, por tanto, refleja mis esfuerzos por seguir profundizando, aunque todavía es, en buena medida, el trabajo de un aficionado. Pese a que soy un politólogo de carné y un antropólogo y ambientalista por invitación, este trabajo me ha exigido moverme en la frontera entre la prehistoria, la arqueología, la historia antigua y la antropología. Al carecer de experiencia sustancial en ninguno de esos campos, merezco la acusación de hybris. Mi excusa —que quizá no llegue a justificación— para este intrusismo es triple. En primer lugar, ¡aporto a la empresa la ventaja de mi ingenuidad! Al contrario que los especialistas en este campo, sumergidos en los complejos argumentos de cada debate, yo empecé con las mismas creencias sobre la domesticación de las plantas y los animales, sobre el sedentarismo, los centros de población tempranos y los primeros estados, que compartimos todos aquellos que no hemos estado prestando demasiada atención al conocimiento nuevo producido en las aproximadamente dos últimas décadas. En este sentido, mi ignorancia y mi subsiguiente sorpresa ante la gran cantidad de cosas que creía que sabía y que eran erróneas pueden constituir una ventaja a la hora de escribir para una audiencia que parta de las mismas equivocaciones. En segundo lugar, he hecho un esfuerzo consciente, como consumidor, para entender los debates y conocimientos actuales en biología, epidemiología, arqueología, historia antigua, demografía e historia ambiental que se refieren a nuestro tema. Y, finalmente, aporto como antecedente dos décadas intentando comprender la lógica del poder del estado moderno (Seeing Like a State), así como las prácticas de los pueblos no estatales, especialmente en el sudeste asiático que, hasta tiempos recientes, se habían sustraído a su absorción por parte de los estados (The Art of Not Being Governed).
Se trata, por tanto, de un proyecto conscientemente derivativo. No aporta conocimiento nuevo por sí mismo, sino que intenta, a lo sumo, «unir los puntos» del conocimiento ya existente de forma sugerente y clarificadora. El asombroso avance del saber en las últimas décadas nos ha servido para revisar radicalmente —o para revertir— lo que creíamos saber de las primeras «civilizaciones» en la llanura aluvial mesopotámica y en otros lugares. Creíamos (al menos, la mayoría de nosotros) que la domesticación de las plantas y animales condujo directamente al sedentarismo y a la agricultura en campos fijos. Y resulta que el sedentarismo es muy anterior a cualquier evidencia de domesticación de plantas o animales y que tanto el sedentarismo como la domesticación existieron casi cuatro milenos antes de que apareciera nada parecido a una aldea agrícola. Se creía que el sedentarismo y el surgimiento de ciudades eran el efecto típico de la irrigación y de los estados. Y resulta que ambos son, por el contrario, resultado de la abundancia de los humedales. Creíamos que el sedentarismo y la agricultura condujeron directamente a la formación de estados, pero sucede que estos solo aparecen mucho después de la agricultura en campos fijos. Se daba por hecho que la agricultura fue un gran paso adelante para la nutrición, el bienestar y el ocio de las personas. Lo contrario parece haber sucedido en las primeras fases. El estado y las civilizaciones tempranas eran vistos como imanes que atraían a las personas con el lujo, la cultura y las oportunidades que aportaban. En realidad, los estados tempranos se veían obligados a capturar y retener a una gran parte de su población, con diferentes formas de servidumbre, y estaban transidos por las epidemias del hacinamiento. Los estados tempranos eran frágiles y propensos al colapso y, en cambio, las «edades oscuras» que los sucedieron podrían haber supuesto, con frecuencia, una mejora real en el bienestar humano. Por último, parece razonable sostener que, al menos fuera de las elites, la vida en el exterior de los estados —la vida del «bárbaro»— pudo haber sido, en muchas ocasiones, más sencilla en términos materiales, y más libre y saludable, que la vida dentro de las civilizaciones.
No soy tan inocente como para pensar que lo aquí escrito va a ser la última palabra sobre domesticación, estados tempranos o sobre la relación entre dichos estados y las poblaciones de su Hinterland. Mi objetivo es doble. En primer lugar, el mucho más modesto de condensar el mejor conocimiento existente en estas materias y de tratar de sugerir sus implicaciones para la formación estatal y las consecuencias tanto humanas como ecológicas de la forma estado. Solo con esto ya habríamos puesto el listón muy alto, por lo que he tratado de emular el nivel alcanzado en este género por autores como Charles Mann (1491)* o Elizabeth Kolbert (The Sixth Extinction)**. Mi segundo objetivo, del que deben quedar libres de toda culpa mis guías nativos, es extraer consecuencias sugerentes y de mayor alcance «con las que —creo— deberíamos pensar». Así, por ejemplo, propongo que la comprensión más amplia de la domesticación como control sobre la reproducción debería aplicarse no solo al fuego, a las plantas y a los animales, sino también a los esclavos, a los súbditos estatales y a las mujeres en la familia patriarcal. Sostendré que los granos de cereal tienen características únicas que los convierten, prácticamente en cualquier lugar, en la principal mercancía susceptible de imposición tributaria, esencial para la construcción de los estados tempranos. Creo que hemos subestimado enormemente la importancia de las enfermedades (infecciosas) del hacinamiento en la fragilidad demográfica de los estados tempranos. Al contrario que muchos historiadores, me pregunto si el frecuente abandono de los centros de los estados tempranos no habrá supuesto, en muchos casos, una mejora en la salud y la seguridad de las poblaciones, antes que una «edad oscura» indicativa del colapso de una civilización. Y, finalmente, cabe pensar si estas poblaciones que se mantuvieron fuera de los centros estatales durante los milenios siguientes al establecimiento de los primeros estados no podrían haber permanecido en tales ubicaciones (o haberse refugiado en ellas), precisamente, porque las condiciones que encontraron allí eran mejores. Todas estas implicaciones que extraigo de mi interpretación de los datos pretenden ser provocaciones. Deberían estimular ulteriores reflexiones e investigaciones. Donde he topado con un obstáculo, lo indico con toda franqueza. Igualmente, he tratado de señalar los puntos en los que la evidencia es escasa y en los que me pierdo en especulaciones.
Procede, ahora, hacer una aclaración sobre la geografía y los períodos históricos considerados. Mi atención se centra casi exclusivamente en Mesopotamia y, en particular, en la llanura aluvial meridional, al sur de la actual Basora. La razón de esta selección es que el área entre el Tigris y el Éufrates (Sumeria) fue la cuna de los primeros estados «prístinos» del mundo, aunque no el lugar de ubicación del primer sedentarismo, de los primeros indicios de cosechas domesticadas y, ni siquiera, de las primeras aldeas protourbanas. El período histórico que describo (más allá de una historia profunda de la domesticación) abarca desde el Período El Obeid, que comienza hacia el 6500 a. e. c., hasta el Período Paleobabilónico, que termina aproximadamente en el 1600 a. e. c. Sus subdivisiones convencionales (con cierto debate para las más antiguas) serían:
El Obeid (6500-3800 a. e. c.)
Uruk (4000-3100)
Jemdet Nasr (3100-2900)
Protodinástico (2900-2335)
Acadio (2334-2113)
Ur III (2112-2004)
Paleobabilónico (2004-1595 a. e. c.)
Con mucho, la mayor parte de las pruebas aducidas se refiere al período entre el 4000 y el 2000 a. e. c., por ser tanto el período crítico de formación estatal como del que se ocupa la mayor parte de la bibliografía existente.
En ocasiones, me referiré brevemente a otros estados tempranos, como los de las dinastías Qin y Han de China, al antiguo Egipto, a la Grecia clásica, a la República y el Imperio romanos y hasta a las primeras civilizaciones mayas del Nuevo Mundo. El objeto de estas incursiones es triangular la posición en aquellos casos en los que los datos procedentes de Mesopotamia son escasos o discutidos, para elaborar conjeturas fundadas sobre los correspondientes patrones a partir de la comparación. Ello resulta especialmente importante en el caso del papel del trabajo forzado en los estados tempranos, para la importancia de las enfermedades en el colapso estatal, para las consecuencias del colapso y, finalmente, para la relación entre los estados y sus «bárbaros».
Para explicar todas estas sorpresas que me aguardaban y que, según imagino, esperan también a muchos de mis lectores, me he servido de un gran número de experimentados «guías nativos» de los terrenos disciplinares con los que no estoy íntimamente familiarizado. La cuestión no es si me he convertido en un cazador furtivo: ¡mi intención era esa! La cuestión es si esta caza en vedado la he practicado con los guías nativos más cuidadosos, experimentados, seguros y viajados. Mencionaré aquí a algunos de los más importantes porque deseo implicarlos en esta empresa, en la medida en que sus conocimientos me han servido para encontrar el camino. Al comienzo de la lista deben figurar los arqueólogos y especialistas en la llanura aluvial mesopotámica que han sido excepcionalmente generosos con su tiempo y sus consejos críticos: Jennifer Pournelle, Norman Yoffee, David Wengrow y Seth Richardson. Otros, cuyos trabajos me han servido de inspiración, sin ningún orden en particular, han sido: John McNeill, Edward Melillo, Melinda Zeder, Hans Nissen, Les Groube, Guillermo Algaze, Ann Porter, Susan Pollock, Dorian Q. Fuller, Andrea Seri, Tate Paulette, Robert Mc. Adams, Michael Dietler, Gordon Hillman, Karl Jacoby, Helen Leach, Peter Perdue, Christopher Becwith, Cyprian Broodbank, Owen Lattimore, Thomas Barfield, Ian Hodder, Richard Manning, K. Sivaramakrishnan, Edward Friedman, Douglas Storm, James Prosek, Aniket Aga, Sarah Osterhoudt, Padriac Kenney, Gardiner Bovingdon, Timothy Pechora, Stuart Schwartz, Anna Tsing, David Graeber, Magnus Fiskesjo, Victor Lieberman, Wang Haicheng, Helen Siu, Bennet Bronson, Alex Lichtenstein, Cathy Shufro, Jeffrey Isaac y Adam T. Smith. Estoy especialmente agradecido a Joe Manning que, tal como he podido descubrir, había anticipado una buena parte de mis argumentos acerca de los cereales y los estados, y cuya magnanimidad intelectual alcanza hasta para permitirme cazar furtivamente su título Against the Grain* como primera mitad del de mi propio libro.
Aunque con considerable temor al principio, he ido poniendo a prueba mis argumentos ante audiencias de arqueólogos y especialistas en historia antigua. Una de las primeras a las que infligí la versión preliminar incluía a mis antiguos colegas de la Universidad de Wisconsin, en la que impartí la Hilldale Lecture en 2013. También querría agradecer a Clifford Ando y a sus colegas por su invitación a la conferencia sobre «Infraestructura y poder despótico en los estados antiguos» en la Universidad de Chicago en 2013, y a David Wengrow y Sue Hamilton por la oportunidad que me dieron de dictar la Gordon Childe Lecture en el Instituto de Arqueología de Londres en 2016. Parte de mi argumentación fue presentada (¡y diseccionada!) en la Universidad de Utah (en la O. Meredith Wilson Lecture), en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres (Centennial Lecture), en la Universidad de Indiana (Patten Lectures), en la Universidad de Connecticut, en la Northwestern University, en la Universidad de Fráncfort del Meno, en la Universidad Libre de Berlín, en el Taller de Teoría Legal de la Universidad de Columbia y en la Universidad de Aarhus que, además, me permitió disfrutar del lujo de un permiso remunerado durante las fases siguientes de investigación y redacción. Quedo especialmente agradecido a mis colegas daneses Nils Bubandt, Mikael Gravers, Christian Lund, Niels Brimnes, Preben Kaarlsholm y Bodil Frederickson por su generosidad intelectual y por las aportaciones con las que contribuyeron a ampliar mi educación.
No creo que nunca nadie en el mundo haya tenido una asistente de investigación más valiosa ni más tenaz intelectualmente que Annikki Herranan, hoy en pleno lanzamiento de su carrera como antropóloga. Anniki me tenía preparado, cada semana, un suntuoso «menú degustación» intelectual con un rumbo infalible hacia los platos más apetitosos. Faizah Zakariah consiguió los permisos para las imágenes que aquí se muestran, y Bill Nelson elaboró con destreza los mapas, esquemas e «histogramas» destinados a orientar al lector. Por último, mi editor de la Yale University Press, Jean Thompson, explica mi lealtad, como la de tantos otros, a la editorial. Encarna el estándar de calidad, atención y eficacia que todos desearíamos que no fuera tan infrecuente. En lo relativo a garantizar que la redacción final quedara tan libre de errores, desaciertos y contradicciones como fuera posible, el «ejecutor» fue Dan Heaton. Su insistencia en la perfección resultó un placer gracias a su temperamento y buen humor. Los lectores deben estar seguros de que se ha hecho todo lo posible para que los errores que hayan podido quedar sean, irremediablemente, solo míos.
_____________
* Ch. Mann, 1491: una historia de las Américas antes de Colón, trad. de Miguel Martínez-Lage y Federico Corriente, Taurus, Madrid, 2006.
** E. Kolbert, La sexta extinción: una historia nada natural, trad. de Joan Lluís Riera, Crítica, Barcelona, 2018.
* El título inglés Against the Grain, literalmente, «contra el grano» o «contra el cereal», incluye un juego de palabras que también significa «a contrapelo», «a contracorriente» o «contra la opinión común».
El título original de la obra de Joe Manning es Against the Grain: How Agriculture Has Hijacked Civilization.
Introducción
UNA NARRACIÓN HECHA JIRONES: LO QUE NO SABÍA
¿Cómo llegó a vivir el Homo sapiens sapiens, en un momento tan avanzado de la historia de su especie, en populosas comunidades sedentarias, con ganado domesticado y un puñado de granos de cereal, gobernado por los ancestros de los que ahora llamamos estados? Este nuevo complejo ecológico y social se convertiría en el modelo para casi toda la historia registrada de nuestra especie. Enormemente amplificado por el crecimiento de la población, la energía hidráulica y los animales de tiro, la navegación a vela y el comercio a larga distancia, dicho modelo prevaleció durante más de seis milenios hasta la llegada de los combustibles fósiles. El relato que sigue está animado por la curiosidad sobre el origen, la estructura y las consecuencias de este complejo ecológico fundamentalmente agrario.
La narración habitual de este proceso ha sido la del progreso, la civilización y el orden público, la de una creciente riqueza y un incremento del tiempo libre. Dado lo que sabemos ahora, buena parte del relato resulta ser errónea o seriamente engañosa. El propósito de este libro es cuestionar esa narrativa basándome en mi interpretación de los avances en la investigación arqueológica e histórica de las dos últimas décadas.
La fundación de las primeras sociedades agrarias y de los primeros estados en Mesopotamia se produjo en el último 5 % de nuestra historia como especie en el planeta. Y según este mismo baremo, la era de los combustibles fósiles, que comenzó a finales del siglo XVIII, representa solo el último cuarto del 1 % de la historia de nuestra especie. Por razones que son alarmantemente obvias, estamos cada vez más preocupados por nuestra huella en el medio ambiente de la Tierra en esta última era. Cuán grande ha llegado a ser ese impacto se refleja en el animado debate que gira en torno al término «Antropoceno», acuñado para designar una nueva época geológica durante la cual las actividades de los humanos han resultado decisivas para la alteración de los ecosistemas y de la atmósfera mundiales1.
Aunque no hay duda del decisivo impacto contemporáneo de la actividad humana sobre la ecosfera, se sigue debatiendo la cuestión de cuándo se tornó decisivo. Algunos proponen datarlo a partir de los primeros ensayos nucleares, que depositaron una capa permanente y detectable de radiactividad en todo el mundo. Otros proponen iniciar el reloj del Antropoceno con la Revolución Industrial y el uso masivo de combustibles fósiles. También se podría argumentar que debemos echarlo a andar en el momento en que la sociedad industrial adquirió las herramientas —por ejemplo, la dinamita, los buldóceres o el hormigón armado (en especial para las presas)— necesarias para alterar radicalmente el paisaje. De estos tres candidatos, la Revolución Industrial solo tiene dos siglos de antigüedad y los otros dos todavía son, virtualmente, parte de nuestra memoria viva. Así pues, medido por el lapso de aproximadamente 200 000 años de nuestra especie, el Antropoceno comenzó tan solo hace unos minutos.
Propongo un punto de partida alternativo, mucho más profundo desde el punto de vista histórico. Aceptando la premisa del Antropoceno como un salto cualitativo y cuantitativo en nuestro impacto ambiental, sugiero que comencemos con el uso del fuego, la primera gran herramienta homínida para la construcción de paisajes —o, mejor dicho, de construcción de nichos—. Las pruebas del uso del fuego datan de, al menos, hace 400 000 años y, tal vez, incluso de mucho antes, mucho antes de la aparición del Homo sapiens2. El asentamiento permanente, la agricultura y el pastoreo, que aparecieron hace unos 12000 años, marcan un nuevo salto en nuestra transformación del paisaje. Si nuestra preocupación es la huella histórica de los homínidos, uno bien podría identificar un Antropoceno «fino» mucho antes del más explosivo y reciente Antropoceno «espeso»; «fino», en gran parte, porque había muy pocos homínidos para manejar estas herramientas de paisajismo. Nuestros efectivos, alrededor de 10 000 a. e. c., eran unos insignificantes dos a cuatro millones en todo el mundo, mucho menos de una milésima parte de nuestra población actual. El otro invento premoderno decisivo fue institucional: el estado. Los primeros estados en la llanura aluvial mesopotámica aparecieron no antes de hace unos 6000 años, varios milenios después de las primeras pruebas de agricultura y sedentarismo en la región. Ninguna institución ha hecho más para movilizar las tecnologías de modificación del paisaje en su interés que el estado.
Para captar, pues, cómo llegamos a hacernos sedentarios, cultivadores de cereales y ganaderos, gobernados por esa nueva institución que ahora llamamos estado, resulta necesaria una incursión en la historia profunda. Me parece que la Historia, en su mejor versión, es la más subversiva de las disciplinas, en la medida en que puede decirnos cómo llegaron a ser cosas que, probablemente, damos por sentadas. El atractivo de la historia profunda es que, al revelar las numerosas contingencias que se unieron para dar forma, por ejemplo, a la Revolución Industrial, al Último Máximo Glacial o a la dinastía Qin, responde a la llamada de una generación anterior de historiadores franceses de la Escuela de los Anales en favor de una historia de procesos a largo plazo (la longue durée), en lugar de una crónica de acontecimientos públicos. Ahora bien, la exigencia contemporánea de una «historia profunda» va un paso más allá que la Escuela de los Anales al reclamar lo que, a menudo, equivale a una historia de la especie. Este es el Zeitgeist en el que me encuentro, un Zeitgeist seguramente ilustrativo de la máxima de que «la lechuza de Minerva solo alza su vuelo al atardecer»3.
Paradojas de las narrativas del estado y de la civilización
Una cuestión fundamental que subyace a la formación del estado es cómo nosotros (Homo sapiens sapiens) llegamos a vivir en medio de esas concentraciones sin precedentes de plantas, animales y personas domesticadas que caracterizan a los estados. La forma estado es, desde este punto de vista más general, cualquier cosa menos natural o dada. El Homo sapiens apareció como subespecie hace unos 200 000 años y salió de África y del Levante no hace más de 60 000 años. La primera evidencia de plantas cultivadas y de comunidades sedentarias aparece hace unos 12 000 años. Hasta entonces —es decir, el 95 % de la experiencia humana en la Tierra— vivíamos en el seno de pequeñas bandas de caza y recolección, móviles, dispersas y relativamente igualitarias. Aún más destacable, para aquellos interesados en la forma estado, es el hecho de que los primeros estados —reducidos, estratificados, recaudadores de impuestos y amurallados— aparecen en el valle del Tigris y del Éufrates solo alrededor del 3100 a. e. c., más de cuatro milenios después de las primeras domesticaciones de cultivos y del sedentarismo. Este enorme retraso supone un problema para aquellos teóricos que desearían naturalizar la forma estado y que asumen que, una vez que se establecieron las cosechas y el sedentarismo, los requisitos, respectivamente, tecnológico y demográfico, para la formación del estado, estos estados/imperios debían surgir inmediatamente como sus unidades de orden político lógicas y más eficientes4.
Fig. 1. Línea de tiempo: del fuego al cuneiforme.
La cruda realidad de estos hechos viene a perturbar la versión de la prehistoria humana que la mayoría de nosotros (me incluyo aquí) hemos heredado de forma irreflexiva. La humanidad histórica ha sido hipnotizada por la narrativa del progreso y de la civilización codificada por los primeros grandes reinos agrarios. Como sociedades nuevas y poderosas, estaban decididas a distinguirse tan claramente como fuera posible de las poblaciones de las que surgieron y que aún podían divisar amenazadoramente en sus márgenes. En esencia, era una historia del «ascenso del hombre». La agricultura, sostenía, venía a reemplazar al mundo salvaje, primitivo, sin ley y violento de los cazadores-recolectores y de los nómadas. Los cultivos en campos fijos, por otro lado, fueron el origen y el garante de la vida sedentaria, de la religión organizada, de la sociedad y del gobierno a través de la ley. Aquellos que se negaban a dedicarse a la agricultura, lo hacían por ignorancia o por rechazo a la adaptación. En casi todos los primeros escenarios agrícolas, la superioridad de la agricultura venía avalada por una elaborada mitología que relataba cómo un dios o una diosa poderosos confiaban el grano sagrado a un pueblo elegido.
Una vez que se cuestiona la suposición básica de la superioridad y el atractivo de la agricultura en campos fijos sobre cualquier forma previa de subsistencia, se hace evidente que esta misma suposición se basa en otra aún más profunda y arraigada, que casi nunca se cuestiona: que la propia vida del sedentario es superior y más atractiva que las formas móviles de subsistencia. El lugar de la domus y de la residencia fija en la narrativa de la civilización es tan profundo que resulta invisible: ¡los peces no hablan del agua! Se da por hecho, simplemente, que el fatigado Homo sapiens no podía esperar a establecerse, por fin, de forma permanente, que no podía esperar a terminar con cientos de milenios de movilidad y desplazamiento estacional. Sin embargo, existen ingentes pruebas, incluso en circunstancias relativamente favorables, de la decidida resistencia al asentamiento permanente de pueblos móviles de todas partes. Los pastores y las poblaciones cazadoras y recolectoras han luchado contra los asentamientos permanentes, asociándolos, a menudo correctamente, con la enfermedad y el control estatal. Muchos pueblos nativos americanos fueron confinados en reservas solo a continuación de la derrota militar. Otros aprovecharon las oportunidades históricas presentadas por el contacto europeo para aumentar su movilidad, los siux y los comanches se convirtieron en cazadores, comerciantes y asaltantes a caballo, y los navajos, en pastores de ovejas. La mayoría de los pueblos que practica formas móviles de subsistencia —pastoreo, recolección, caza, recolección marina e incluso cultivo itinerante—, al tiempo que se adapta con presteza al comercio moderno, ha luchado implacablemente contra el asentamiento permanente. Como mínimo, carecemos de justificación alguna para suponer que los «dones» sedentarios de la vida moderna puedan ser interpretados como una aspiración universal en la historia de la humanidad5.
Fig. 2. Población estimada en el mundo antiguo.
La narrativa básica del sedentarismo y la agricultura ha sobrevivido durante mucho tiempo a la mitología que originalmente le dio su carta de naturaleza. De Thomas Hobbes a John Locke, Giambattista Vico, Lewis Henry Morgan, Friedrich Engels, Herbert Spencer y Oswald Spengler a los relatos del darwinismo social sobre la evolución general de la sociedad, la secuencia de progreso desde la caza y la recolección al nomadismo y hasta la agricultura (y de la banda a la aldea, de la aldea al pueblo, y del pueblo a la ciudad) se instaló como doctrina establecida. Estas opiniones prácticamente reproducen el esquema evolutivo de Julio César, de los hogares a las familias, pasando por los pueblos y hasta los estados (un pueblo sometido a leyes), en el que Roma era la cúspide, con los celtas y luego los germanos en los rangos inmediatamente inferiores. Aunque varían los detalles, estos relatos reproducen la marcha de la civilización que transmiten la mayoría de las rutinas pedagógicas y que se introducen en los cerebros de los escolares de todo el mundo. El paso de un modo de subsistencia a otro se considera brusco y definitivo. Nadie, una vez mostradas las técnicas de la agricultura, soñaría con seguir siendo un nómada o un recolector. Se supone que cada paso representa un salto trascendental en el bienestar de la humanidad: más tiempo libre, mejor nutrición, mayor esperanza de vida y, al final, una vida sedentaria que promueve las artes domésticas y el desarrollo de la civilización. Extirpar esta narración de la imaginación mundial resulta casi imposible; sencillamente, el programa de desintoxicación en doce pasos requerido para lograrlo supera mi imaginación. Y, sin embargo, emprendo aquí tímidamente el primero de ellos.
Resulta que la mayor parte de lo que podríamos llamar la narrativa estándar ha tenido que ser abandonada una vez confrontada con la acumulación de evidencias arqueológicas. Contrariamente a las suposiciones anteriores, los cazadores y recolectores —incluso hoy, en los refugios marginales en que habitan— no se parecen en nada a esos famélicos forajidos al borde de la inanición del folclore. De hecho, los cazadores y recolectores nunca estuvieron tan bien en términos de dieta, salud y tiempo libre. Los agricultores, por el contrario, nunca estuvieron peor —en términos de su dieta, su salud y su tiempo libre—6. La actual moda de las dietas «paleolíticas» refleja la infiltración de este conocimiento arqueológico en la cultura popular. El paso de la caza y de la recolección a la agricultura —un cambio que fue lento, vacilante, reversible y, a veces, incompleto— conllevó, al menos, tantos costes como beneficios. Así, mientras que la plantación de cultivos aparecía, en la narrativa estándar, como un paso crucial hacia un presente utópico, esto no puede haber resultado así para quienes lo experimentaron por primera vez: un hecho que algunos eruditos ven reflejado en la historia bíblica de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén.
Las lesiones que la narrativa estándar ha sufrido a manos de las recientes investigaciones son, en mi opinión, fatales. Por ejemplo, se ha asumido que la residencia fija —sedentarismo— es una consecuencia de la plantación de cosechas y que estos cultivos habrían permitido que las poblaciones se concentraran y se asentaran, proporcionando una condición necesaria para la formación del estado. Desgraciadamente para esta narración, el sedentarismo es, en realidad, bastante común en entornos preagrícolas ecológicamente ricos y variados —especialmente en los humedales que bordean las rutas migratorias estacionales de peces, aves y caza mayor—. Así, en la antigua Mesopotamia (en griego, «entre los ríos») meridional, uno se encuentra con poblaciones sedentarias, incluso ciudades, de hasta cinco mil habitantes con poca o ninguna agricultura. También se da la anomalía opuesta: la plantación de cultivos asociada a la movilidad y a la dispersión, excepto durante el breve período de la cosecha. Esta última paradoja nos alerta de nuevo sobre el hecho de que también esta asunción implícita de la narrativa estándar —en esencia, que la gente no podía esperar para abandonar por completo la movilidad y «asentarse»— podría ser un error.
Y, tal vez lo más problemático de todo: el acto civilizatorio central de toda la narración, la domesticación, resulta ser obstinadamente esquivo. Al fin y al cabo, los homínidos habían venido moldeando el mundo vegetal —en gran parte con fuego— antes del Homo sapiens. ¿Qué cuenta, entonces, como el Rubicón de la domesticación? ¿Cuidar de las plantas silvestres, desherbarlas, trasladarlas a un nuevo lugar, echar un puñado de semillas en un limo fecundo, depositar una semilla o dos en un agujero realizado con un plantador de madera, o arar? No parece haber ningún «¡ajá!» o ningún «¡eureka!». Incluso hoy existen en Anatolia grandes extensiones de trigo silvestre de las cuales, como célebremente demostró Jack Harlan, puede recogerse en tres semanas con una hoz de pedernal suficiente grano como para alimentar a una familia durante un año. Mucho antes de la plantación deliberada de semillas en campos arados, los recolectores ya habían desarrollado todas las herramientas de cosecha: cestas aventadoras, piedras de moler, morteros y majas para procesar los granos y las legumbres salvajes7. Para el lego, dejar caer las semillas en una zanja preparada o en un agujero parece decisivo. Pero ¿cuenta también diseminar las semillas de una fruta comestible en una parcela de compost de desechos vegetales cerca del campamento, a sabiendas de que muchas brotarán y prosperarán?
Para los arqueobotánicos, la evidencia de granos domesticados dependía de encontrar granos con raquis no quebradizos (intencionadamente o no favorecidos por los primeros plantadores, puesto que las espigas no se rompían, sino que «esperaban a la cosecha») y semillas de mayor tamaño. Ahora resulta que estos cambios morfológicos parecen haber ocurrido mucho después de que se hayan cultivado los granos. La que antes parecía ser, sin ambigüedades, una evidencia ósea de ovejas y cabras completamente domesticadas también ha sido cuestionada. El resultado de estas ambigüedades es doble. Primero, hace que la identificación de un solo acto de domesticación sea arbitraria y que carezca de sentido. En segundo lugar, refuerza el argumento de un período muy, muy largo, de lo que algunos han llamado «producción alimentaria de bajo nivel» de plantas no totalmente silvestres y, sin embargo, tampoco totalmente domesticadas. Los mejores análisis de la domesticación de plantas suprimen la noción de acto de domesticación singular y, en cambio, argumentan, sobre la base de robustas pruebas genéticas y arqueológicas, que los procesos de cultivo duran hasta tres milenios en muchas zonas y dan lugar a domesticaciones múltiples y dispersas de la mayoría de los principales cultivos (trigo, cebada, arroz, garbanzos, lentejas)8.
Aunque estos hallazgos arqueológicos dejan hecha jirones la narrativa estándar de la civilización, tal vez podríamos considerar este período temprano como parte de un largo proceso, aún en curso, en el que los humanos hemos intervenido para obtener un mayor control sobre las funciones reproductivas de las plantas y los animales que nos interesan. Los criamos, protegemos y explotamos selectivamente. Podría decirse que este argumento se extiende a los primeros estados agrarios y a su control patriarcal sobre la reproducción de mujeres, prisioneros y esclavos. Guillermo Algaze lo afirma aún más lapidariamente: «Las primeras aldeas del Próximo Oriente domesticaban plantas y animales. Las instituciones urbanas de Uruk, a su vez, domesticaban a los humanos»9.
Poner al estado en su lugar
Cualquier investigación como esta sobre la formación del estado corre el riesgo, por definición, de concederle un lugar más privilegiado del que, de otra manera, merecería en un relato más equilibrado de los asuntos humanos. Querría evitarlo. Los hechos, tal y como ahora los entiendo, muestran que una historia imparcial de la especie debería dar al estado un papel mucho más modesto del que habitualmente se le concede.
Que los estados han llegado a dominar el registro arqueológico e histórico no es ningún misterio. Para nosotros —es decir, el Homo sapiens—, acostumbrados a pensar en unidades de una o unas pocas vidas, la permanencia del estado y de su espacio administrado se nos aparece como una constante ineludible de nuestra condición. Aparte de la actual hegemonía absoluta de la forma estado, una gran parte de la arqueología y la historia en todo el mundo está patrocinada por el estado y a menudo no supone más que un ejercicio narcisista de autorrepresentación. Hasta hace poco, a este sesgo institucional se le sumaba la tradición arqueológica de excavación y análisis de los grandes restos históricos. Es decir, si se construye monumentalmente en piedra y se dejan los escombros convenientemente reunidos en un solo lugar, es probable que lleguen a ser «descubiertos» y que pasen a dominar las páginas de la historia antigua. Si, en cambio, se construye con madera, bambú o cañas, es mucho menos probable que aparezca en el registro arqueológico. Y, en el caso de que unos cazadores-recolectores o nómadas, por numerosos que fuesen, esparcieran basura biodegradable por todo el paisaje, lo más probable es que no hayan dejado ni rastro en el registro arqueológico.
Una vez que aparecen los documentos escritos en el registro histórico —digamos, los jeroglíficos o el cuneiforme—, el sesgo se hace aún más pronunciado. Invariablemente, se trata de textos estadocéntricos: impuestos, unidades de trabajo, censos tributarios, genealogías reales, mitos fundacionales, leyes. No hay voces que se les opongan, y los esfuerzos por leer esos textos a contrapelo* resultan, a la vez, heroicos y excepcionalmente difíciles10. Por lo general, cuanto más grandes son los archivos estatales que se conservan, más páginas se dedican a ese mismo reino histórico y a su autorretrato.
Y, sin embargo, esos primeros estados que aparecieron en los limos aluviales o arrastrados por el viento en la Mesopotamia meridional, Egipto y el río Amarillo eran minúsculos tanto demográfica como geográficamente. No eran más que un borrón en el mapa del mundo antiguo y no mucho más que un error de redondeo en una población mundial total estimada en unos veinticinco millones en el año 2000 a. e. c. Se trataba de pequeños nodos de poder rodeados por un vasto paisaje habitado por pueblos no estatales —también conocidos como «bárbaros»—. A pesar de Sumeria, del Imperio acadio, de Egipto, Micenas, de los olmecas o los mayas, de la cultura del valle del Indo y de la China Qin, la mayor parte de la población mundial continuó, durante largo tiempo, viviendo fuera del alcance inmediato de los estados y de sus impuestos. Resulta arbitrario y notablemente difícil determinar en qué preciso momento el panorama político pasó a quedar definitivamente dominado por los estados. En una estimación generosa, hasta hace cuatrocientos años, un tercio del planeta seguía ocupado por cazadores-recolectores, cultivadores itinerantes, pastores y horticultores independientes, mientras que los estados, por ser esencialmente agrarios, quedaban en gran medida confinados a esa pequeña porción del planeta apta para el cultivo. Es posible que gran parte de la población mundial nunca se haya topado con ese sello distintivo del estado: el recaudador de impuestos. Muchos, tal vez la mayoría, pudieron entrar y salir del espacio estatal y cambiar sus modos de subsistencia, y contaron con una razonable posibilidad de evadir la pesada mano del estado. Así pues, si situamos la era de la definitiva hegemonía estatal en torno al año 1600 e.c., podemos afirmar que el estado solo ha dominado las dos últimas décimas del 1 % de la vida política de nuestra especie.
Al focalizar nuestra atención en los lugares excepcionales en los que aparecieron los primeros estados, nos arriesgamos a olvidar el hecho clave de que, en la mayor parte del mundo, hasta hace bien poco, no había estado alguno. Los estados clásicos del sudeste asiático son aproximadamente contemporáneos del reinado de Carlomagno, más de seis mil años después de la «invención» de la agricultura. Los del Nuevo Mundo, con excepción del Imperio maya, son creaciones aún más recientes. También eran territorialmente bastante reducidos. Fuera de su alcance quedaban grandes conglomerados de pueblos «no administrados», reunidos en lo que los historiadores podrían denominar tribus, cacicazgos y bandas. Habitaban zonas sin soberanía o con una soberanía nominal muy débil.
Los estados en cuestión eran solo rara y muy brevemente los formidables Leviatanes que tiende a transmitir la descripción de sus poderosos reinados. En la mayoría de los casos, los interregnos, la fragmentación y las «edades oscuras» eran más comunes que el gobierno consolidado y efectivo. También en este caso, es probable que nosotros —como también los historiadores— quedemos hipnotizados por las crónicas de la fundación de una dinastía o de su período clásico, mientras que las peripecias de la desintegración y el desorden dejan poco o nada en los registros. La «Edad Oscura» de Grecia, de cuatro siglos de duración, cuando por lo que se sabe se perdió la alfabetización, es casi una página en blanco en comparación con la vasta literatura sobre las obras y la filosofía de la Edad Clásica. Esto es totalmente comprensible si el propósito de una historia es examinar los logros culturales que veneramos, pero pasa por alto la fragilidad y la debilidad de los estados. En buena parte del mundo, el estado, incluso cuando era robusto, era una institución estacional. Hasta hace muy poco, en el sudeste asiático, durante las lluvias monzónicas anuales, la capacidad del estado para proyectar su poder se contraía casi hasta los muros de su palacio. A pesar de la imagen que el estado tenía de sí mismo y de su centralidad en la mayoría de las historias estándar, es importante reconocer que, tras su primera aparición y durante miles de años, no fue una constante, sino una variable (y muy tambaleante) en la vida de gran parte de la humanidad.
La presente es una historia no estatal también en otro sentido. Trata de dirigir nuestra atención hacia aquellos aspectos de la creación y el colapso de los estados que parecen ausentes o que solo dejan débiles huellas. A pesar de los enormes progresos en la documentación del cambio climático, los cambios demográficos, la calidad del suelo y los hábitos alimentarios, quedan numerosos aspectos de los primeros estados que es poco probable que aparezcan registrados en los restos físicos o en los primeros textos, al tratarse de procesos insidiosos y lentos, tal vez simbólicamente amenazantes e incluso indignos de ser mencionados. Parece, por ejemplo, que la huida de los primeros dominios estatales a la periferia era algo bastante común, pero, en la medida en que contradice la narrativa del estado como benéfico civilizador de sus súbditos, queda relegada a oscuros códigos legales. Otros, entre los que me incluyo, están casi seguros de que la enfermedad fue un factor importante de la fragilidad de los primeros estados. Sin embargo, sus efectos son difíciles de documentar, ya que se trata de acontecimientos repentinos y escasamente comprendidos, y porque muchas enfermedades epidémicas no dejaron ninguna huella ósea evidente. Del mismo modo, el alcance de la esclavitud, la servidumbre y el reasentamiento forzoso resulta difícil de demostrar, ya que, en ausencia de argollas al cuello, los restos de los esclavos y los de los súbditos libres resultan indistinguibles. Aunque todos los estados estaban rodeados de pueblos no estatales, debido a su dispersión sabemos muy poco sobre su ir y venir, sobre su relación cambiante con los estados y sobre sus estructuras políticas. Cuando se reduce una ciudad a cenizas, a menudo es difícil saber si se debió a un fuego accidental, como el que asolaba a todas las ciudades antiguas construidas con materiales combustibles, a una guerra civil o a una revuelta, o a una razia desde el exterior.
En la medida de lo posible, he tratado de apartar mi mirada del resplandor de la autorrepresentación del estado y de sacar a la luz esas fuerzas históricas sistemáticamente pasadas por alto en las historias dinásticas, y refractarias a las técnicas arqueológicas estándar.
Itinerario en miniatura
El primer capítulo gira en torno a la domesticación del fuego, de las plantas y de los animales, y a la concentración de alimentos y población que dicha domesticación hace posible. Antes de que pudiéramos ser objeto de estatalización, fue necesario que nos reuniéramos —o fuéramos reunidos— en un número considerable, con una expectativa razonable de no morir inmediatamente de hambre. Cada una de estas domesticaciones reorganizó el mundo natural de una manera que redujo enormemente el radio de una comida. El fuego, que debemos a nuestro pariente mayor Homo erectus, ha sido nuestra gran baza, al permitirnos remodelar el paisaje para fomentar las plantas comestibles —árboles frutales y de nueces, arbustos de bayas— y hacer crecer brotes que atraigan a las presas deseables. En la cocina, el fuego permitió que una serie de plantas previamente indigeribles resultara apetecible y más nutritiva. Se ha afirmado que debemos nuestro cerebro relativamente grande y nuestro intestino relativamente pequeño (en comparación con otros mamíferos, incluyendo primates) a la ayuda predigestiva externa que proporciona cocinar.
La domesticación de los granos —especialmente el trigo y la cebada, en este caso— y de las legumbres fomenta el proceso de concentración. Coevolucionando con los humanos, las variedades fueron seleccionadas especialmente por sus grandes frutos (semillas), por su maduración regular y por su desgranabilidad (por su condición indehiscente). Se podían plantar anualmente alrededor de la domus (la granja y sus alrededores) y proporcionaban una fuente bastante fiable de calorías y proteínas —ya sea como reserva para un mal año o como alimento básico—. Los animales domesticados —especialmente las ovejas y las cabras, en nuestro caso— pueden verse bajo el mismo prisma. Son nuestros serviciales esclavos recolectores cuadrúpedos (o bípedos, en el caso de gallinas, patos y gansos). Gracias a sus bacterias intestinales pueden digerir plantas que nosotros no somos capaces de encontrar y/o descomponer y pueden devolvérnoslas, por así decir, en su forma «cocinada», como grasa y proteína, que tanto ansiamos y podemos digerir. Criamos selectivamente estos animales domesticados por las cualidades que deseamos: reproducción rápida, tolerancia al confinamiento, docilidad, producción de carne, leche y lana.
La domesticación de plantas y animales no era, como he señalado, estrictamente necesaria para el sedentarismo, pero creó las condiciones para un nivel de concentración de alimentos y población sin precedentes, especialmente en los entornos agroecológicos más favorables: las ricas llanuras inundables, los suelos de loess y las aguas perennes. Por eso he decidido llamar a estos lugares campamentos de reasentamiento multiespecífico del Neolítico tardío. Ahora bien, resulta que, aunque ofrece condiciones ideales para la creación de un estado, el campo de reasentamiento multiespecífico del Neolítico tardío implicaba mucho más trabajo pesado que la caza y la recolección, y no era nada bueno para la salud. Cuesta entender por qué alguien que no esté impulsado por el hambre, el peligro o la coacción renunciaría voluntariamente a la caza y la recolección o al pastoreo para abrazar la agricultura a tiempo completo.
El término «domesticar» se entiende normalmente como un verbo activo que toma un objeto directo, como en «el Homo sapiens domesticó el arroz... domesticó la oveja», y así sucesivamente. Esto pasa por alto la agencia activa de los domesticados. No está tan claro, por ejemplo, hasta qué punto nosotros hemos domesticado al perro o el perro nos ha domesticado a nosotros. Y qué decir de los «comensales» —gorriones, ratones, gorgojos, garrapatas, chinches— que no fueron invitados al campo de asentamiento, sino que entraron de rondón porque encontraron agradables la compañía y la comida. ¿Y qué hay de los «domesticadores en jefe», los Homines sapientes? ¿No fueron, a su vez, domesticados, atados a su ronda diaria de arar, plantar, desherbar, cosechar, trillar, moler, todo en nombre de sus granos favoritos, y de atender a las necesidades de su ganado? Constituye casi una pregunta metafísica quién es el sirviente de quién —al menos hasta que llega la hora de comer—.
En el capítulo segundo se explora el significado de la domesticación para las plantas, el hombre y la bestia. Sostengo, como otros, que la domesticación debe ser entendida de manera expansiva, como el esfuerzo continuo del Homo sapiens por moldear todo el entorno a su gusto. Dado nuestro frágil conocimiento sobre cómo funciona el mundo natural, se podría decir que dicho esfuerzo ha resultado más fructífero en consecuencias no intencionadas que en efectos intencionados. Aunque algunos consideran que el Antropoceno espeso comenzó con el depósito mundial de radiactividad tras el lanzamiento de la primera bomba atómica, existe lo que he denominado un Antropoceno «fino» que data del uso del fuego por el Homo erectus hace aproximadamente medio millón de años y que se amplía mediante el desmonte para la agricultura y el pastoreo y las consiguientes deforestación y sedimentación. El impacto y el ritmo de este Antropoceno temprano crece a medida que lo hace la población mundial hasta, aproximadamente, veinticinco millones de personas en el año 2000 a. e. c. No hay ninguna razón en particular para insistir en la etiqueta «Antropoceno» —un término tan en boga como fuertemente debatido mientras escribo—, pero sí existen muchas razones para enfatizar el impacto ambiental global de la domesticación del fuego, las plantas y los animales de pastoreo.
La «domesticación» cambió la composición genética y la morfología tanto de los cultivos como de los animales en torno a la domus. La concurrencia de plantas, animales y humanos en asentamientos agrícolas creó un ambiente nuevo y, en gran parte, artificial, en el que la presión de la selección darwiniana operó para promover nuevas adaptaciones. Los nuevos cultivos se convirtieron en «casos perdidos» que ya no podían sobrevivir sin nuestras atenciones y protección constantes. Lo mismo ocurrió con las ovejas y cabras domesticadas, que se hicieron más pequeñas, más tranquilas, menos conscientes de sus entornos y con un menor dimorfismo sexual. En este contexto, me pregunto si acaso también nosotros nos hemos visto afectados por un proceso similar. ¿En qué medida hemos resultado también domesticados por la domus, por nuestro confinamiento, por el hacinamiento, por nuestras diferentes pautas de actividad física y organización social? Por último, sostendré que, si ponemos frente a frente el mundo de la agricultura —obligada como está al metrónomo de un grano de cereal dominante— con el mundo del cazador-recolector, la vida agrícola es, comparativamente, más estrecha desde el punto de vista de la experiencia, y más pobre tanto en un sentido cultural como ritual.
Las cargas de la vida para los que no formaban parte de las elites en los primeros estados, tema del capítulo tercero, eran considerables. La primera, como se ha señalado anteriormente, era el trabajo pesado. No hay duda de que, con la posible excepción de la agricultura de recesión (décrue), la agricultura era más onerosa que la caza y la recolección. Como han observado Ester Boserup y otros, no hay razón para que, en la mayoría de los entornos, un recolector se dedique a la agricultura, a menos que se vea obligado a ello por la presión demográfica o alguna forma de coacción. Una segunda carga, tan pesada como imprevista, de la agricultura fue el directo efecto epidemiológico de la concentración —no solo de personas, sino también de ganado, cultivos y del gran séquito de parásitos que los acompañaron a la domus o se desarrollaron allí—. Las enfermedades con las que estamos familiarizados ahora —sarampión, paperas, difteria y otras infecciones extrahospitalarias— hicieron su aparición inicial en los primeros estados. Parece casi seguro que muchos de los primeros estados colapsaron como resultado de epidemias análogas a la peste antonina y a la plaga de Justiniano en el primer milenio e.c. o a la Peste Negra del siglo XIV en Europa. Después llegó otra plaga: la plaga estatal de los impuestos en forma de grano, peonadas y reclutamiento, más allá del oneroso trabajo agrícola. En tales circunstancias, ¿cómo consiguió el estado primitivo arreglárselas para reunir, mantener y aumentar su población de súbditos? Hay quien ha llegado a sostener que la formación del estado solo fue posible allí donde la población estaba rodeada por el desierto, las montañas o una periferia hostil11.
El cuarto capítulo está dedicado a lo que podría llamarse la hipótesis del grano. Seguramente, sorprenderá que casi todos los estados clásicos se basaran en los cereales, incluyendo el mijo. La historia no registra ningún estado de yuca, sagú, boniato, ñame, banano, fruto del pan o batata (¡las «repúblicas bananeras» no cuentan!). Mi hipótesis es que solo los granos resultan perfectamente idóneos para la producción concentrada, la liquidación de impuestos, la apropiación, las encuestas catastrales, el almacenamiento y el racionamiento. En un suelo adecuado, el trigo proporciona la agroecología necesaria para las densas concentraciones de súbditos humanos.
En cambio, el tubérculo casava (también llamado mandioca, yuca) crece bajo tierra, requiere pocos cuidados, es fácil de ocultar, madura en un año y, lo que es más importante, puede dejarse en el suelo sin peligro y permanece comestible durante dos años más. Si el estado quiere tu casava, tendrá que venir y desenterrar los tubérculos uno por uno, y lo que obtendrá es una carga de escaso valor y gran peso para su transporte. Si evaluáramos los cultivos desde la perspectiva del «recaudador de impuestos» premoderno, los principales granos (sobre todo, el arroz anegado) se contarían entre los preferidos, y las raíces y los tubérculos entre los menos deseables.
De ello se deduce, creo, que la formación de un estado solo es posible cuando se dan pocas alternativas a una dieta dominada por los cereales domesticados. Mientras la subsistencia esté repartida en varias redes alimentarias, como es el caso de los cazadores-recolectores, los cultivadores itinerantes, los recolectores marinos, etc., es poco probable que surja un estado, ya que no se dispone de ningún alimento básico, fácilmente conmensurable y accesible, que sirva de base para la apropiación. Cabría imaginar, por ejemplo, que las antiguas legumbres domesticadas —los guisantes, la soja, los cacahuetes o las lentejas, todos ellos nutritivos y fáciles de secar para su almacenamiento— podrían servir como un cultivo fiscalizable. En este caso, el obstáculo es que la mayoría de las legumbres son cultivos de crecimiento irregular, que pueden recogerse mientras crecen; no tienen, pues, una cosecha fija, algo que requiere el recaudador de impuestos.
Algunos entornos agroecológicos, debido a la riqueza de los limos y a la abundancia de agua, pueden considerarse «preadaptados» a la concentración de campos de cereales y de población. Y, a su vez, esas zonas constituyen potenciales emplazamientos para la construcción estatal. Dichos entornos quizá resulten necesarios para esta construcción temprana, pero no suficientes. Se podría decir que el estado tiene una afinidad electiva por tales localizaciones. Al contrario de lo que antes se pensaba, el estado no inventó el riego como una forma de concentrar la población y, mucho menos, de domesticación de los cultivos; ambas fueron logros de pueblos preestatales. Sin embargo, lo que el estado, una vez establecido, sí ha hecho a menudo es mantener, amplificar y expandir el entorno agroecológico que constituye la base de su poder por medio de lo que podríamos llamar el paisajismo estatal. Se incluye aquí la reparación de los canales afectados por el aterramiento, la excavación de nuevos canales de toma, el asentamiento de prisioneros de guerra en tierras de cultivo, la penalización de los individuos que no se dedican a la agricultura, el despeje de nuevos campos, la prohibición de actividades de subsistencia no gravables como el pastoreo y la recolección, y el intento de impedir la huida de sus súbditos.
Existe, creo yo, algo así como un módulo agroeconómico que caracteriza a la mayoría de los primeros estados. Ya sea que el grano en cuestión sea trigo, cebada, arroz o maíz —los cuatro cultivos que representan, aún hoy, más de la mitad del consumo calórico mundial—, sus patrones poseen un aire de familia. El primer estado pone sus esfuerzos en la creación de un paisaje, legible, seguro y relativamente uniforme de cultivos de cereales gravables, y en mantener en esta tierra una gran población disponible para la corvea, el reclutamiento y, por supuesto, la producción de grano. Por montones de razones, ecológicas, epidemiológicas y políticas, a menudo el estado no logra este objetivo, pero no por ello deja de ser, por así decir, la niña de sus ojos.
Un lector atento podría preguntarse en este punto qué es, entonces, un estado. Pienso que las entidades políticas de la temprana Mesopotamia se convirtieron gradualmente en estados. Esto es, la «estatalidad» es, en mi opinión, un continuum institucional, no tanto una cuestión de todo o nada, como un juicio de más o menos. Un sistema de gobierno con un rey, personal administrativo especializado, jerarquía social, un centro monumental, murallas, recaudación de impuestos y sistema de distribución es, ciertamente, un «estado» en el sentido fuerte del término. Tales estados existen desde los últimos siglos del cuarto milenio a. e.c. y parecen estar bien atestiguados por la poderosa organización territorial de Ur III en el sur de Mesopotamia, como muy tarde, alrededor del año 2100. Antes hubo entidades políticas con poblaciones numerosas, comercio, artesanos y, al parecer, asambleas ciudadanas, pero cabría discutir hasta qué punto dichas características pueden satisfacer una definición fuerte de estatalidad.
Como debería resultar obvio a estas alturas, la llanura aluvial meridional de Mesopotamia ocupa el centro de mi atención geográfica por la sencilla razón de que fue allí donde surgieron por primera vez los pequeños estados. «Prístinos» es el adjetivo que normalmente se usa para describirlos. A pesar de que los asentamientos fijos y los cereales domesticados pueden encontrarse antes en otros lugares (por ejemplo, en Jericó, en el Levante y en los «flancos montañosos» al este de la llanura aluvial), no dieron lugar a estados. Las formas estatales mesopotámicas, a su vez, influyeron en las prácticas estatalizadoras subsiguientes en Egipto, en la Mesopotamia septentrional e incluso en el valle del Indo. Por esta razón, y ayudado por las tablillas cuneiformes de arcilla que han sobrevivido y por la prodigiosa erudición en esta disciplina, me centro en los estados mesopotámicos. Cuando los paralelismos o contrastes resultan llamativos y apropiados, me referiré, ocasionalmente, a la temprana construcción estatal en el norte de China, a Creta, a Grecia, a Roma y a los mayas.
Estaría tentado a decir que los estados surgen, cuando lo hacen, en áreas ecológicamente ricas. Pero sería un error. Lo que se requiere es riqueza en forma de cultivo de grano dominante apropiado y conmensurable, y una población que lo cultive y que pueda ser fácilmente administrada y movilizada. Las zonas de gran abundancia, pero también gran diversidad, como los humedales, que ofrecen numerosas opciones de subsistencia a una población móvil, no resultan zonas adecuadas para la creación con éxito de estados debido, precisamente, a su ilegibilidad y a su evasiva diversidad. Esta lógica de cultivos y personas evaluables y accesibles resulta también de aplicación, a menor escala, a los esfuerzos de control y legibilidad de las reducciones españolas del Nuevo Mundo, con sus numerosos asentamientos misioneros, y ese ejemplo modélico de legibilidad que es la plantación de monocultivos con su mano de obra en barracones.
Fig. 3. Mesopotamia: región Tigris-Éufrates.
También la cuestión más amplia, que abordo en el quinto capítulo, resulta importante por tener que ver con el papel de la coerción en el establecimiento y el mantenimiento del estado antiguo. Aunque es objeto de acalorado debate, entra directamente en el meollo de la narrativa tradicional del progreso civilizatorio. Si la formación de los estados más tempranos se mostró en gran medida como una empresa coercitiva, debería reexaminarse esa visión del estado, tan apreciada por los teóricos del contrato social, como Hobbes o Locke, como un imán de la paz civil, del orden social y de la liberación de los temores, que atrajo a los pueblos por su carisma.





























