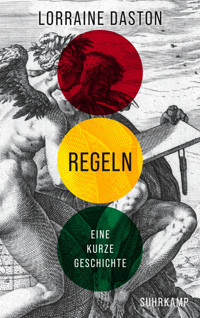Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En muchas culturas y épocas diferentes, se ha considerado a la naturaleza como una fuente de normas para la conducta humana. La autoridad de la naturaleza ha sido utilizada para apoyar o condenar diversas causas. Durante siglos, los filósofos han insistido en que en la naturaleza no hay valores. La naturaleza, sencillamente, es. Transmutar ese "es" en un "debe" comporta un acto humano de imposición o proyección. Tratar de transferir valores culturales a la naturaleza y apelar a la autoridad de esta para apuntalarlos es incurrir en una "falacia naturalista" que muchos autores, a lo largo de la historia, han intentado desterrar. Sin embargo, persiste la tentación de extraer normas de la naturaleza. En esta obra, la autora no pretende realizar otro intento de acabar con la falacia naturalista, si no comprender por qué sus predecesores han fracasado. Defiende que el tipo de especie que somos ―y no solo la sensibilidad y la psicología― influye en la razón. Parte de esta premisa para proponer un modelo de antropología filosófica basado en una indagación en la razón humana en lugar de en la Razón universal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lorraine Daston
Contra la naturaleza
Traducción de Ricardo García Pérez
Herder
Título original: Gegen die Natur
Traducción: Ricardo García Pérez
Diseño de la cubierta: Gabriel Nunes
Edición digital: José Toribio Barba
Este libro fue publicado en la serie «De Natura», editada por Frank Fehrenbach, que forma parte de la colección Fröhliche Wissenschaft de Matthes & Seitz Berlin.
© 2018, Matthes & Seitz Berlin Verlag, Berlín
© 2020, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN digital: 978-84-254-4432-6
1.ª edición digital, 2021
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
1. EL PROBLEMA: ¿CÓMO SE CONVIERTE EL «SER» EN «DEBER SER»?
2. NATURALEZAS ESPECÍFICAS
3.NATURALEZAS LOCALES
4.LEYES NATURALES UNIVERSALES
5.LAS PASIONES DE LO ANTINATURAL
6.LA MERA IDEA DE ORDEN
7. LA PLENITUD DE LOS ÓRDENES
8.CONCLUSIÓN: SALVAR LOS FENÓMENOS
1. EL PROBLEMA: ¿CÓMO SE CONVIERTE EL «SER» EN «DEBER SER»?
En su Antropología en sentido pragmático (1798) Immanuel Kant apuntó: «Es notable que por un ente racional no podemos pensar otra figura adecuada que la de un hombre. Cualquier otra vendría a ser en rigor un símbolo de una cierta propiedad del hombre —por ejemplo, la serpiente como imagen de la astucia malvada—, pero no representaría el ente racional en sí mismo. Así, poblamos todos los demás cuerpos celestes en nuestra imaginación con simples figuras humanas, aunque es lo verosímil que tales pobladores, dada la diversidad del suelo que los sostiene y nutre, y de los elementos de que están compuestos, sean de una figura muy diferente».1 Las numerosas representaciones de la serpiente con cabeza humana que corrompió a Adán y a Eva dan la razón de manera implícita a Kant: una serpiente capaz de hablar y razonar tan seductoramente era tan persona como reptil (véase fig. 1). Aunque Kant estaba firmemente convencido de la existencia y la diversidad física de seres racionales no humanos, daba por sentado que esta diversidad no marcaba diferencia alguna en su condición de seres racionales: tanto si eran marcianos racionales como si eran ángeles racionales, la razón era la razón en todos los lugares del universo.2 Me gustaría presentar una alternativa a este tipo de antropología filosófica kantiana: el tipo de especie que somos —y no solo la sensibilidad y la psicología— influye en la razón. El modelo de antropología filosófica que propongo es una indagación en la razón humana, en lugar de en la Razón universal tout court.
FIGURA 1 Anónimo, Adán y Eva en el paraíso (h. 1370), catedral de Doberan, Bad Doberan, Alemania
El proyecto solo tiene sentido cuando está anclado a un problema genuino, a un problema con la suficiente generalidad histórica y cultural como para ser un candidato plausible para una antropología filosófica (en contraposición a una antropología cultural o a una historia de una época y un lugar concretos). La pregunta que me gustaría abordar se puede plantear en términos muy sencillos: ¿por qué los seres humanos, en muchas culturas y épocas diferentes, consideran de forma generalizada y persistente que la naturaleza es una fuente de normas para la conducta humana? ¿Por qué se debe obligar a la naturaleza a servir de gigantesca caja de resonancia para los órdenes morales que componen los seres humanos? Parece innecesario duplicar un orden con otro y resulta enormemente dudoso que se pueda deducir la legitimidad del orden humano de su supuesto original en la naturaleza. Sin embargo, en las antiguas India y Grecia, en la Francia medieval y en la Norteamérica de la Ilustración, en las polémicas recientes acerca del matrimonio homosexual o de los organismos modificados genéticamente, las personas han vinculado entre sí los órdenes —y los desórdenes— natural y moral. Las majestuosas traslaciones de las estrellas sirvieron de modelo de vida buena para los sabios estoicos; en la Francia revolucionaria y en los recién nacidos Estados Unidos los derechos del hombre venían suscritos por las leyes de la naturaleza; las avalanchas recientes en los Alpes suizos o los huracanes en Estados Unidos provocaron titulares periodísticos que hablaban de «la venganza de la naturaleza». Se ha invocado a la naturaleza para emancipar, como garante de la igualdad humana, y para esclavizar, como fundamento para el racismo. Reaccionarios y revolucionarios, religiosos y seglares han empleado por igual la autoridad de la naturaleza. En tradiciones diversas y dispersas se ha postulado la naturaleza como patrón de todos los valores: el Bien, la Verdad y la Belleza.3
Durante siglos, los filósofos han insistido en que en la naturaleza no hay valores. La naturaleza, sencillamente, es; transmutar ese «es» en un «debe» comporta un acto humano de imposición o proyección. Desde este punto de vista, no podemos realizar ninguna inferencia legítima que nos lleve desde cómo resultan ser las cosas a cómo deberían ser, desde los hechos del orden natural a los valores del orden moral. Tratar de realizar este tipo de inferencias es incurrir en lo que se ha dado en denominar «la falacia naturalista»;4 una especie de operación de contrabando por la que se transfieren valores culturales a la naturaleza y, a continuación, se apela a la autoridad de esta para apuntalar esos mismos valores. Friedrich Engels describió dicha estrategia en su crítica del darwinismo social, del que afirmaba que no era más que una nueva importación al ámbito de lo social de las doctrinas malthusianas que Charles Darwin había exportado previamente al ámbito de lo natural.5 El ejemplo de Engels muestra que este tipo de tráfico de valores suele tener consecuencias políticas, como cuando los gobernantes medievales defendían la subordinación de la gran masa de la población a la aristocracia y el clero sobre la base de que era algo tan natural como que las manos y los pies sirvieran a la cabeza y al corazón del «cuerpo político»; o como cuando, a principios del siglo XX, quienes eran contrarios a que las mujeres accedieran a la educación superior sostenían que la vocación natural de toda mujer era ser esposa y madre: con ello se «naturalizaba» la subordinación y la domesticidad. En estos casos se apuntalaban disposiciones sociales contingentes (y controvertidas) mediante la necesidad o la deseabilidad de unas disposiciones supuestamente naturales. Teniendo en mente ejemplos como estos, algunos de quienes critican que los órdenes naturales tengan ecos supuestamente morales, como el filósofo británico del siglo XIX John Stuart Mill, han condenado la falacia naturalista aduciendo no solo que es lógicamente falsa, sino, además, moralmente perniciosa: «O es correcto que deberíamos matar porque la Naturaleza mata; torturar porque la Naturaleza tortura, arruinar y destruir porque la Naturaleza hace lo mismo; o no deberíamos considerar en absoluto lo que hace la Naturaleza, sino lo que es bueno hacer».6
¿Por qué, entonces, persisten con tanta obstinación las resonancias morales de la naturaleza? Los autores críticos han vertido océanos de tinta al intentar separar el «es» y el «debe». Sin embargo, pese a su empeño, la tentación de extraer normas de la naturaleza parece ser pertinaz e irresistible. La propia palabra «norma» encarna la mezcla de lo descriptivo y lo prescriptivo; significa tanto lo que sucede de manera habitual como lo que debería suceder: «Normalmente, las grullas emigran antes de las primeras nieves». No albergo ilusión alguna de que vaya a triunfar otra tentativa de separar el «es» y el «debe» allá donde no lo han conseguido Hume, Kant, Mill y muchas otras doctas personalidades. Más bien, quisiera comprender por qué han fracasado; por qué, en franca oposición a tan excelente consejo en sentido contrario, seguimos buscando valores en la naturaleza.
No creo que la respuesta a esta pregunta consista simplemente en dar una explicación que los atribuya a un error popular, a unas creencias religiosas residuales o a unos hábitos de pensamiento descuidados. Se trata de un caso que no es de mera irracionalidad masiva, sino más bien de una forma de racionalidad muy humana y, por tanto, objeto de una antropología filosófica. Mi línea de indagación consistirá en desenterrar las fuentes de las intuiciones que impulsan la búsqueda de valores en la naturaleza. En épocas y lugares diversos, estas intuiciones se han expresado en las formas más diversas y exuberantes, es decir, tanto como la floración de la propia naturaleza y la cultura. Pero las intuiciones centrales subyacentes a toda esta diversidad de normas fundadas en la naturaleza tienen algo en común: en el fondo se encuentra la percepción del orden como hecho real y como ideal.
Algunos ejemplos de los diferentes modos en que los órdenes natural y moral han estado entrelazados contribuirán a hacer más vívido el problema. Como la naturaleza es tan rica en órdenes, la analogía entre el natural y el humano puede adoptar muchas formas. A lo largo de milenios se ha buscado la autoridad de la naturaleza para apoyar numerosas causas: justificar y condenar la esclavitud, elogiar la lactancia materna y condenar la masturbación, elevar la estética de lo sublime sobre la belleza y afianzar la ética apelando al instinto o a la evolución. Harían falta muchos volúmenes (aún por escribir) para hacer justicia a esta prolongada y heterogénea historia, y otros tantos solo para describir los diversos órdenes naturales empleados para representar y, a menudo, legitimar esta diversidad de normas. Pero hay tipos de orden que reaparecen una y otra vez, desde la Antigüedad grecorromana hasta el periódico de ayer. En el seno de la tradición intelectual occidental (la única sobre la que estoy solo parcialmente cualificada para escribir), al menos, hay tres formas en particular que han ejercido una influencia poderosa y duradera, tanto sobre las reflexiones eruditas como sobre las intuiciones populares: las naturalezas específicas, las naturalezas locales y las leyes naturales universales.
1 I. Kant, Antropología en sentido pragmático, Madrid, Alianza, 1991, pp. 77-78.
2 Kant escribió en una ocasión (en el contexto de cómo ponderar la fuerza de una creencia mediante la probabilidad) que estaría dispuesto a apostar todas sus posesiones a favor de la existencia de vida en otros planetas: «Si fuera posible decidirlo mediante alguna experiencia, apostaría cuanto tengo a que al menos alguno de los planetas que vemos está habitado. Por ello afirmo que no es una mera opinión, sino una firme creencia (por cuya corrección arriesgaría muchas ventajas de mi vida) el que otros mundos estén habitados». I. Kant, Crítica de la razón pura, Madrid, Alfaguara, 1984, p. 642.
3 Cf. ejemplos en W. Cronon (ed.), Uncommon ground: rethinking the human place in nature, Nueva York, Norton, 1996; M. Teich, R. Porter y B. Gustafsson (eds.), Nature and society in historical context, Cambridge, Cambridge University Press, 1997; L. Daston y F. Vidal (eds.), The moral authority of nature, Chicago, University of Chicago Press, 2004; y en la todavía fundamental C.J. Glacken, Traces on the Rhodian Shore: Nature and culture in western thought from ancient times to the end of the eighteenth century, Berkeley, University of California Press, 1967 [trad. cast.: Huellas en la playa de Rodas. Naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996].
4 El filósofo británico G.E. Moore acuñó este término en el contexto de la ética: G.E. Moore, Principia ethica, México, UNAM, 1983, pp. 33-55. Desde entonces, el abanico de referencias del término se ha ampliado hasta incluir cualquier apelación a la naturaleza como patrón de los valores humanos; cf. L. Daston, «The naturalistic fallacy is modern», Isis 105(2014), pp. 579-587.
5 Carta de Friedrich Engels a Piotr Lavrovich Lavrov, 12-17 de noviembre de 1875, en K. Marx y F. Engels, Werke, Berlín, Dietz, 1966, vol. 34, p. 170 [disponible en español en https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e12-12-75.htm].
6 J.S. Mill, «La naturaleza», en