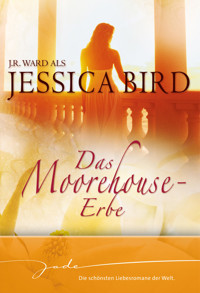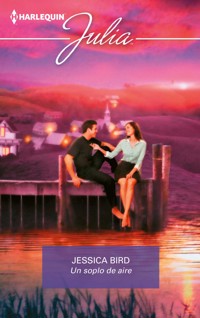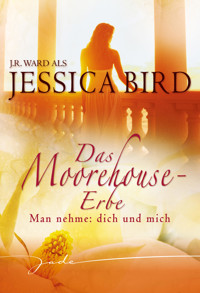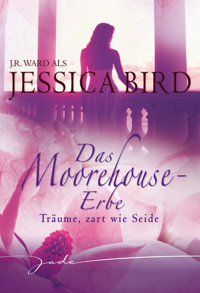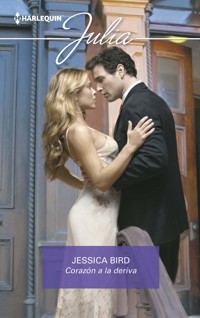
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Sean O'Banyon era un banquero despiadado que se comía a los financieros de Wall Street cada día. ¿Cómo era posible entonces que estuviera perdiendo el sueño por una enfermera con vaqueros gastados y una camiseta demasiado grande para ella? Quizá fuera culpa de aquellos cálidos ojos verdes, o por el modo en que se ruborizaba cuando él le hacía algún comentario personal. La química que había entre ellos era sencillamente innegable, pero tarde o temprano, Lizzie descubriría sus secretos más oscuros. Sean tenía grandes problemas para confiar en los demás y… no tenía deseo alguno de formar una familia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2007 Jessica Bird
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Corazón a la deriva, n.º 1753- enero 2019
Título original: The Billionaire Next Door
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1307-431-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
NO, en serio, he oído que viene esta noche.
El joven inversor miró a su amigo, Freddie Wilcox.
—¿O’Banyon? ¿Estás loco? Está metido en plena fusión Condi-Foods.
—Se lo pregunté a su asistente —Freddie se ajustó la corbata de Hermès—. Lo tiene en su agenda.
—No debe de dormir nunca.
—Los dioses no lo necesitan, Andrew.
—Bueno, entonces, ¿dónde está?
Desde su posición ventajosa en un rincón del salón de baile del Waldorf Astoria, observaron a la multitud de aspirantes a triunfadores de Manhattan, buscando al hombre al que llamaban El Ídolo.
Seam O’Banyon era el jefe de su jefe y, con treinta y seis años, uno de los peces gordos de Wall Street.
Dirigía el departamento de fusiones y adquisiciones de Sterling Rochester, y era capaz de mover miles de millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos o anular una mega operación porque no le gustaban los números. Desde que llegara a Wall Street, había orquestado una adquisición perfecta tras otra. Nadie tenía su historial ni su instinto.
Ni su reputación de comerse a los financieros duros para el almuerzo.
Realmente era un dios, pero también era una espina clavada en el mundo de los banqueros de la vieja escuela. O’Banyon era del sur de Boston, no de Greenwich; conducía un Maserati, no un Mercedes. No le importaban los antepasados históricos de la gente ni los pedigríes europeos. Sin el respaldo de una fortuna familiar, había estudiado en Harvard con una beca, iniciado su carrera en JP Morgan y luego había obtenido el doctorado en la Facultad de Empresariales de Harvard mientras hacía negocios como consultor.
Se rumoreaba que cuando perdía los estribos, recobraba su acento sureño.
Por eso, los estirados del club de campo no podían soportarlo… al menos no hasta que lo necesitaban para encontrar financiación para los planes de expansión de sus empresas o compartir readquisiciones.
O’Banyon era un maestro para conseguir dinero. Además de los fondos bancarios que tenía a su disposición, disponía de acceso a serias fuentes privadas como el gran Nick Farrell o el que en ese momento era gobernador de Massachusetts, Jack Walker.
Era quien todos querían ser. Un rebelde con inmenso poder. Un iconoclasta con agallas y gloria. El Ídolo.
—Oh… Dios, es él.
Andrew giró la cabeza.
Sean O’Banyon entró en el salón de baile como si fuera el dueño del lugar. No sólo del Waldorf, sino de todo Nueva York. Vestido con un espectacular traje negro a rayas y una llamativa corbata roja, lucía una media sonrisa cínica. Como de costumbre.
Tenía el pelo negro como su traje y el rostro no era más que ángulos acerados y cejas enarcadas. Su complexión encajaba con su actitud. Medía un metro noventa y no era relleno lo que resaltaba sus hombros. Se rumoreaba que participaba en triatlones por diversión.
A medida que la multitud se percataba de su presencia, un enjambre de personas fue cerrándose en torno a él, estrechándole la mano, palmeándole el hombro, sonriendo. Él siguió andando.
—Viene hacia aquí —siseó Andrew.
—Oh, Dios, ¿tengo bien la corbata?
—Sí. ¿Y la mía…?
—Perfecta.
Lizzie Bond miró la cama de hospital desnuda y pensó en el hombre que había yacido en ella durante los últimos seis días. Ya no estaban el monitor cardiovascular que había tenido conectado ni el goteo y el oxígeno que había necesitado. Tampoco las palas de reanimación que no habían conseguido revivirlo cuarenta y dos minutos antes.
Eddie O’Banyon había muerto a la edad de sesenta y cuatro años. Y lo había hecho solo.
Dirigió la vista a la ventana que daba al Río Charles de Boston.
Como enfermera, estaba acostumbrada a encontrarse en habitaciones de pacientes, al olor acre de los desinfectantes y a las paredes peladas y la atmósfera de serena desesperación. Pero había entrado en esa habitación como amiga, no como una profesional de los cuidados médicos, de manera que veía las cosas a través de ojos diferentes.
Volvió a mirar hacia la cama. Odiaba el hecho de que el señor O’Banyon hubiera muerto solo.
Había querido estar a su lado, así se lo había prometido, pero en el momento del definitivo infarto de miocardio, había estado trabajando en la clínica de salud en Roxbury, en la otra punta de la ciudad. De modo que no había podido despedirse. Y él se había enfrentado solo al dolor que había ido a reclamarlo.
Cuando había recibido la llamada que le informó del fallecimiento, había dejado su trabajo de día y serpenteado por entre el tráfico para llegar hasta allí.
—¿Lizzie?
Se giró. La enfermera que se encontraba de pie en el umbral era alguien a quien conocía y que le caía bien.
—Hola, Teresa.
—Tengo sus cosas de cuando ingresó. Seguían en el depósito de urgencias.
—Gracias por traerlas.
Aceptó los efectos personales de su amigo con una sonrisa triste. La bolsa de plástico era transparente, de modo que pudo ver la bata usada y el pijama a cuadros con los que el señor O’Banyon había sido admitido alrededor de la una de la mañana del domingo anterior.
Qué noche horrible había sido, el comienzo del fin. La había llamado a eso de las doce con dolores en el pecho y ella había subido corriendo las escaleras del dúplex para ir a su apartamento.
Aunque había sido su casero durante dos años, también era un amigo. Al final no le había quedado otra opción que llamar a urgencias, a pesar de la negativa de él. Los enfermeros habían llegado con rapidez y ella había insistido en ir con el señor O’Banyon en la ambulancia, a pesar de la insistencia de él en que no necesitaba la ayuda.
Lo cual había sido típico de su carácter. Siempre irascible, siempre un solitario. Pero la había necesitado. El miedo lo había dominado durante todo el trayecto y le había dejado los dedos entumecidos de agarrarle la mano. Era como si hubiera sabido que ya no volvería al mundo.
—Sé que tú eras su contacto de urgencia —comentó Teresa—, pero… ¿tiene algún familiar directo?
—Un hijo. Aunque no me dejó llamarlo. Dijo que lo hiciera sólo si pasaba algo. Y desde luego ha pasado.
—Entonces, ¿te pondrás tú en contacto con el hijo? Porque a menos que seas tú quien reclame el cuerpo…
—Haré la llamada.
Teresa se acercó y le apretó el hombro.
—¿Te encuentras bien?
—Debería haber estado aquí.
—Lo estuviste. En espíritu —cuando Lizzie comenzó a mover la cabeza, la interrumpió—: No había manera de que pudieras saberlo.
—Yo… Estuvo solo. No quería que estuviera solo.
—Lizzie, tú siempre cuidas de maravilla a todo el mundo. ¿Recuerdas cuando estudiábamos enfermería que me vine abajo tres semanas antes de graduarnos? Jamás lo habría conseguido sin ti.
Lizzie esbozó una leve sonrisa.
—Te habría ido bien.
—No subestimes lo mucho que me ayudaste —regresó a la puerta—. Escucha, dinos a mí o a cualquiera de las chicas si tú o su hijo necesitáis algo, ¿de acuerdo?
—Lo haré. Gracias, Teresa.
Después de que se marchara la otra enfermera, depositó la bolsa de plástico sobre el colchón y hurgó en ella hasta encontrar una cartera gastada. Al abrirla, se dijo que no estaba invadiendo la intimidad del señor O’Banyon. Pero siguió sin parecerle bien.
El trozo de papel que terminó por sacar estaba plegado cuatro veces y tan plano como una hoja prensada, como si llevara mucho tiempo allí. Había un nombre y un número que comenzaba con el prefijo 212.
Supuso que su hijo vivía en Manhattan.
Se sentó en la cama y sacó el teléfono móvil del bolso.
Pero no iba a llamar en ese momento. Primero necesitaba serenarse.
Volvió a mirar la bolsa y la embargó el dolor.
En los últimos dos años, el señor O’Banyon se había convertido en una especie de padre sustituto. Gruñón, quisquilloso y frío al principio, había permanecido de esa manera… pero sólo en la superficie. Con el paso del tiempo y el declive de su salud, se había encariñado con ella igual que Lizzie con él, siempre preguntándole cuando iba a volver a verlo, siempre preocupado de que condujera sola por la noche, siempre interesándose por cómo le había ido el día o en qué pensaba.
A medida que el corazón había ido debilitándosele, sus vínculos se habían fortalecido. Poco a poco comenzó a hacer más cosas por él, como la compra, recados, limpiarle el apartamento, ayudarlo a mantener las citas con los médicos.
Le había gustado ser responsable de él. Sin marido ni hijos propios, y una madre que era demasiado fantasiosa como para conectar con ella, su naturaleza altruista y abnegada había necesitado una salida fuera del trabajo. Y dicha salida la había encontrado en el señor O’Banyon.
Había estado tan triste y solitario, aunque jamás lo había demostrado de forma directa. Era… bueno, también ella se sentía triste y sola, de modo que había reconocido las sombras en los ojos de él con la misma precisión que las veía en su propio espejo.
Y ya no estaba.
Clavó la vista en el teléfono móvil y en el trozo de papel que había sacado de la cartera. Su hijo se llamaba Sean.
Comenzó a marcar los números, pero entonces paró, recogió la bolsa con las cosas del señor O’Banyon y salió.
Cuando hablara con su hijo, iba a necesitar un poco de aire fresco.
De pie en el salón de baile del Waldorf, Sean O’Banyon le sonrió a Marshall Williamson III y pensó en cómo el tipo había tratado de vetarle la entrada en el Congress Club. No había funcionado, pero el bueno de Williamson lo había intentado con todas sus fuerzas.
—Estás en la cumbre —decía Williamson—. Sin rivales. Eres el hombre al que quiero en esta fusión.
Sean sonrió y dedujo que dado el grado de adulación y servilismo que le dedicaba, el otro hombre también estaba recordando el veto.
—Gracias, Marshall. Llama a mi asistente. Ella te dará una cita para verme.
—Gracias, Sean. Después de todo lo que hiciste por Trolley Construction, sé que eres…
—Llama a mi asistente —le dio una palmada en el hombro para cortarlo porque lo aburría la adulación. En especial cuando era insincera y motivada por negocios—. Voy a buscar una copa. Te veré en algún momento de la semana próxima.
Al girar, aún sonreía. Observar a hombres que lo habían criticado tragarse el orgullo compensaba los desaires sociales con los que tenía que tratar. En Wall Street había una sola regla: quien tenía el oro, o podía conseguirlo, establecía las reglas. Y a pesar de su oscuro pasado, era una mina para el metal dorado.
Mientras se dirigía al bar, estudió a la multitud sin ninguna ilusión de creer que alguno de los presentes pudiera ser su amigo. Eran sus aliados o enemigos, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. O mujeres que habían sido sus amantes.
—Hola, Sean.
Miró a su izquierda y pensó: «ah, una barracuda nupcial».
—Hola, Candace.
La rubia se acercó a él, toda ella labios fruncidos y ojos grandes e insinceros. Llevaba un vestido negro con un escote tan acentuado que casi se le podía ver el ombligo, y sus valores quirúrgicamente potenciados se exhibían como si estuvieran en venta. Sean supuso que así era. Por el anillo de compromiso adecuado y un generoso acuerdo prenupcial Candace recorrería el pasillo con un trasgo.
Su voz sonó ligeramente jadeante al hablar. Posiblemente debido a la silicona que llevaba encima de los pulmones.
—Tengo entendido que el fin de semana pasado estuviste en las Hamptons. No llamaste.
—Estuve ocupado. Lo siento.
Se pegó contra él.
—Tienes que llamarme cuando estés allí. De hecho, sólo tienes que llamarme.
Se separó de ella como si estuviera quitándose un abrigo.
—Como te dije hace un tiempo, no soy tu tipo.
—No estoy de acuerdo.
—¿No has oído hablar de mí?
—Por supuesto. Leo sobre ti en el Wall Street Journal todo el tiempo.
—Ah, pero eso son negocios. Permite que te ilumine en el aspecto personal —se inclinó y le susurró al oído—: Jamás les compro joyas a las mujeres. Ni coches, ni billetes de avión, ni ropa o casas o habitaciones de hotel. Y creo en pagar a medias la cena. Incluida la propina.
Ella se echó atrás como si hubiera oído una blasfemia.
Él sonrió.
—Veo que me has entendido. Créeme, estarás mucho más contenta con otro.
Al darse la vuelta y dirigirse al bar, tuvo que reír. La cuestión era que no le había dicho esas cosas para deshacerse de ella. Eran la más pura verdad. Para él, ésa era la regla con las mujeres.
En cuanto había ganado su primer dinero serio, se había convertido en un blanco para esa clase de mujeres depredadoras, y se había quemado. Más de una década atrás, después de haber vivido durante años como el compañero pobre de sus amigos en Harvard, al fin había podido hacer un negocio con un porcentaje de ganancia para él.
El efectivo había sido una avalancha. Y a la semana de haber estado gastando un poco, una rubia muy sofisticada, en absoluto parecida a Candace, había aparecido ante su puerta. Había sido todo lo que alguna vez había deseado, prueba definitiva de que había alcanzado su meta. Elegante, culta, una tratante de antigüedades con estilo. Se había sentido invencible con ella del brazo.
Se había esforzado en comprarle lo que quisiera y ella se había mostrado más que contenta de cambiar su presencia por las cosas que le daba. Al menos hasta que encontró a alguien capaz de rellenar cheques más grandes. Al marcharse, le había dicho que aunque hubiera salido del sur de Boston, sabía que llegaría lejos… y que nunca dudara en llamarla si alguna vez le interesaba comprar óleos.
Lección aprendida.
Después de pedir un Tanqueray con tónica, notó a dos hombres jóvenes que se abrían paso hacia él. Vestían bien y se les notaba la pátina de una buena universidad; llevaban expresiones como si pretendieran mostrarse mundanos y ecuánimes.
Salvo que ambos se frotaban las palmas de las manos contra las caderas, como si les preocupara ofrecerle unas manos húmedas para estrechar.
—Buenas noches, señor O’Banyon —dijo el más alto.
—Fred Wilcox. Y… Andrew Frick, ¿verdad?
Los dos asintieron, claramente asombrados de que conociera sus nombres. Pero había que mantenerse al día con los recién llegados. Había un porcentaje que lo conseguiría y, por ende, sería de utilidad; además, le gustaba la pinta de esos dos. Ojos inteligentes, pero nada de las baladronadas que a algunos de los jóvenes les gustaba exhibir. Además, si no recordaba mal, los dos habían salido de Harvard, igual que él.
—¿Cómo os va esta noche? —les preguntó.
Tartamudearon acerca de alguna tontería social, luego callaron cuando hasta ellos llegó una nube de perfume. Sean miró detrás de su hombro y entonces sonrió con sinceridad por primera vez desde que entrara en el salón.
—Mi adorable Elena —murmuró, inclinándose para besar la mejilla de una morena deslumbrante. Mientras ella lo saludaba en italiano y él le respondía, pudo sentir la adoración hacia el héroe que proyectaban los jóvenes. Los miró—. ¿Querréis disculparnos?
—Desde luego, señor O’Banyon.
—Absolutamente, señor O’Banyon.
—Aguardad —dijo en un impulso—. ¿Queréis divertiros un poco?
Frick parpadeó.
—Eh, sí, señor.
—Llamad a mi asistente por la mañana. Os pondrá en contacto con los analistas de Condi-Foods y ellos os encontrarán una pequeña porción del negocio en el que poder trabajar. No os preocupéis por vuestro jefe. Yo llamaré a Harry y le diré que vais a venir a jugar conmigo un tiempo.
Mientras los ojos casi les saltaban de las órbitas, Sean sonrió. Recordó esa sensación. Ser joven, estar verde y desesperado por recibir una oportunidad con algo grande… y que alguien abriera una puerta.
Los agradecimientos comenzaron a rodar como una alfombra en un suelo vacío.
—No hay problema —dijo, luego entrecerró los ojos—. Manteneos despiertos, usad los cerebros y todo irá bien.
Centró su atención en Elena. Se la veía hermosa esa noche, con un ceñido vestido rojo y el cabello recogido. En su cuello y orejas refulgían rubíes.
—Sean —dijo con su encantador acento—, tengo que pedirte un favor.
—¿Qué, cariño? —al verla sonreír, tuvo que imaginar que nadie la llamaba jamás cariño. Era descendiente de los Médicis y tan rica como sus antepasados lo habían sido en La Edad Media. La cuestión era que a pesar de su riqueza y linaje, era una persona encantadora. Se habían conocido años atrás y habían compartido un inmediato respeto mutuo.
—Discúlpenme —intervino uno de los fotógrafos—. ¿Puedo sacarles una foto?
Sean adoptó una actitud social, acercó a Elena y miró hacia la cámara. Hubo un flash, un agradecimiento de parte del hombre y luego los dos reanudaron la conversación.
—¿Qué clase de favor necesitas? —preguntó él.
—Un acompañante para la Gala de la Fundación Hall.
Sabía de qué iba todo. La reciente separación matrimonial de Elena había sido desagradable y pública y había involucrado infidelidad por parte de su marido. Encima, el tipo trataba de sacarle millones de dólares en el divorcio… a pesar del hecho de que aún seguía con la masajista a la que había dejado embarazada.
Los detalles de la separación habían aparecido en Vanity Fair y el New York Magazine, pero eso no era lo peor. Todo el mundo en el circuito social hablaba sobre lo sucedido, y no con amabilidad. Murmuraban que Elena se había comprado un hombre más joven al que no había sabido retener. Y que éste la había dejado porque no podía tener hijos. Y que Elena era fría y aburrida.
Sean no sabía nada sobre la parte de los hijos, pero estaba seguro de que ella había estado ardientemente enamorada de su marido cuando se casó. Al parecer, todos parecían haber olvidado eso.
Manhattan podía ser un lugar muy frío aunque vivieras en un ático en Park Avenue con excelente calefacción. Lo único que hacía falta era que tu vida privada se convirtiera en el escándalo del día y pasabas a convertirte en carnaza, no importaba que se tratara de una amiga.
Si Elena no aparecía en la Gala parecería débil y eso sólo avivaría los rumores malignos. Pero si se presentaba en el acontecimiento con él, aparecería como una persona fuerte y deseable.
Le tomó la mano.
—Estoy ahí para lo que necesites. En un cien por ciento.
Ella mostró alivio.
—Gracias. Éstos han sido tiempos difíciles.
La acercó tal como habría hecho un amigo o un hermano.
—No te preocupes por nada.
Cuando su teléfono comenzó a sonar en el bolsillo de la chaqueta, lo sacó. El prefijo 617 hizo que frunciera el ceño, porque no reconoció el resto del número de quien llamaba.
—Te dejaré contestar —dijo Elena, dándole un beso en la mejilla—. Y, de verdad, Sean… gracias.
—No te vayas, cariño. Sólo será un segundo —aceptó la llamada—. ¿Sí?
La pausa que siguió fue rota por el aullido de una sirena de ambulancia. Luego una voz femenina dijo:
—¿Sean O’Banyon?
—¿Quién es y cómo consiguió este número?
—Me llamo Elizabeth Bond. Lo obtuve de su buzón de voz. Yo… lamento mucho decirle esto… pero su padre ha fallecido.
De golpe, los sonidos de la fiesta se evaporaron… todo desapareció como si alguien lo hubiera cubierto con una gruesa manta. La visión de las ciento cincuenta personas que había ante él se tornó brumosa hasta que quedó solo en el vasto salón.
Ni siquiera pudo recordar qué hacía en ese lugar lleno de candelabros de cristal y excesivo perfume.
—¿Cuándo? —preguntó sin darse cuenta de que lo hacía.
—Hace menos de una hora. Sufrió un segundo ataque al corazón.
—¿Cuándo fue el primero?
—Hace seis días.
—¿Seis días? —repitió.
Hubo una vacilación, como si la mujer no estuviera segura de cuál era su estado mental. Se dijo que ya eran dos.
Ella carraspeó.
—Inmediatamente después del primero, fue traído en ambulancia al Massachusetts General, y aunque se lo pudo reanimar, el daño en el músculo cardíaco era extenso. Después de realizarle una angiografía se descubrió que tenía bloqueos múltiples, pero no se hallaba lo bastante estable como para pasar por el quirófano.
Se inclinó a un lado y dejó la copa sobre una mesa.
—¿Y qué sucederá ahora con él? —preguntó, metiendo la mano en el bolsillo.
—Permanecerá aquí, en el hospital, hasta que la familia realice los arreglos pertinentes —al no obtener respuesta, añadió—: ¿Señor O’Banyon? ¿Hará los arreglos necesarios? Mmm… ¿hola?
—Sí, los haré. Iré en avión esta noche. ¿Qué pasos debo seguir una vez que llegue al hospital? —mientras ella le informaba a quién llamar y adónde ir, su mente no la siguió. Lo único que permaneció fue que podía llamar al número de información general si necesitaba ayuda o tenía más preguntas.
—Lo siento mucho —dijo ella con obvio y sincero pesar—. Yo…
—¿Es usted enfermera?
—Sí. Pero su padre no era paciente mío. Era…
—Gracias por llamarme. Si me disculpa, he de realizar algunas llamadas. Adiós.
Cortó y miró el teléfono. Era evidente que su padre lo había apuntado como el familiar más próximo, lo que explicaba por qué la mujer tenía su número.
—¿Sean? ¿Está todo bien?
Miró a Elena. Tardó unos momentos en reconocerla, pero al final los ojos oscuros llenos de preocupación llegaron hasta él.
—Mi padre ha muerto.
Cuando ella apoyó una mano en su brazo, una voz atronadora atravesó la multitud y llegó hasta ellos.
—¡Sean O’Banyon, el mismo que viste y calza!
Sean se volvió y vio al propietario de un conglomerado naviero avanzando hacia ellos como un oso en un bosque. Era tan feo como los cargueros de enorme tonelaje que lanzaba a los mares y tenía la boca de un estibador de muelles. Al típico estilo de Manhattan, esa noche era bienvenido en la gala sólo porque había donado cinco millones de dólares a la causa.
—Yo me ocupo de él —susurró Elena—. Tú vete.
Él asintió y se dirigió a la salida trasera mientras trataba de esquivar a todas las personas que querían algo de él.
Cuando al fin pudo salir por una puerta de emergencia, tuvo que inclinarse y apoyar las manos en las rodillas. Aspirar el caluroso aire estival únicamente empeoró la sensación de sofoco. Se aflojó la corbata.
Muerto. Su padre estaba muerto.
Al fin sus hermanos y él estaban libres.
Se obligó a erguirse y se pasó una mano por el pelo para tratar de aclararse el cerebro. Sí… con esa llamada había llegado la libertad.
¿O no?
Pensó en la inflexión de las palabras de la enfermera, en la tristeza y el dolor.
Era apropiado que la persona que lamentara la muerte de su padre fuera una desconocida.
Dios sabía que sus hijos jamás serían capaces de hacerlo.
Capítulo 2
LIZZIE cortó la llamada del móvil y observó el aparato. A través del ruido de lo que parecía una fiesta, el hijo del señor O’Banyon había sonado totalmente desapegado, sin que su voz revelara emoción alguna. Aunque ella era una desconocida y la noticia no había sido buena ni esperada. Sin duda se hallaba conmocionado.
Había querido averiguar cuándo y dónde se celebraría el funeral, pero no le había parecido un tema idóneo que sacar en ese momento. En el peor de los casos, siempre podía volver a llamarlo.
Era hora de ir a su segundo trabajo.
Cruzó la calle y subió por unas escaleras de cemento hasta la segunda planta del garaje. Cuando localizó su Toyota Camry, lo abrió con la llave, porque el mando a distancia ya no funcionaba, y colocó las cosas del señor O’Banyon en el asiento de atrás. Al sentarse al volante, supuso que le dejaría la bolsa al hijo en la puerta del apartamento de arriba con una nota de que si en algo podía ayudar, estaría a su disposición.
El Boston Medical Center estaba afiliado a la Universidad de Boston. Era un hospital urbano con mucha afluencia y una sala de urgencias que veía mucha acción. Por desgracia, en su mayoría de la variedad de disparos y heridas de arma blanca.
Llevaba un año trabajando en el departamento de urgencias tres noches por semana, porque, aunque por el día trabajaba en la clínica en Roxbury, necesitaba los ingresos extra. Su madre vivía en un mundo de artista de color, texturas y poca realidad, de modo que la ayudaba mucho cubriéndole los gastos, pagando facturas y cerciorándose de que tuviera suficiente dinero.
Para Alma Bond, el mundo era un lugar bello y mágico; los asuntos pragmáticos rara vez atravesaban su bruma de inspiración.