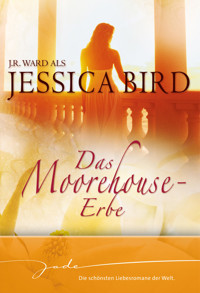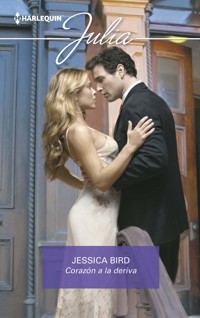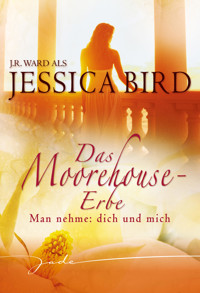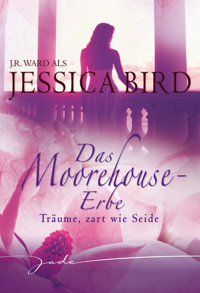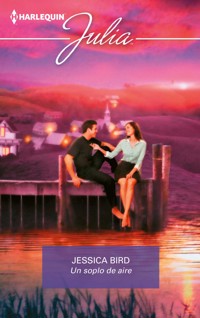
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
¿Por qué seguían fingiendo que no estaban interesados el uno en el otro? La fuerza de aquellos ojos la golpeó como una ráfaga de viento, pero Frankie Moorehouse enseguida se recordó que tenía que preparar la cena y seguir dirigiendo su pensión. No podía permitirse el lujo de quedarse mirando a un desconocido. Y resultó que aquel desconocido, Nate Walker era el chef que tanto necesitaba para su restaurante... así que se quedaría a pasar el verano. Resultaba muy tentador dejarse llevar por aquella ráfaga de aire fresco...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Jessica Bird
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un soplo de aire, n.º 1591- abril 2020
Título original: Beauty and the Black Sheep
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-171-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EL único aviso que Frankie Moorehouse tuvo de que cincuenta litros de agua le iban a caer encima fue una gota.
Una sola gota.
Cayó sobre el informe que estaba leyendo; justo en medio de la página. Aquello le hizo sospechar que el hostal White Caps estaba punto de derrumbarse.
La mansión estaba llena de rincones y recovecos que le conferían una estructura interesante. Desgraciadamente, el techo que cubría todos esos tesoros arquitectónicos estaba lleno de ángulos con viejas goteras que creaban pequeñas bolsas de humedad y podredumbre.
Miró por la ventana con la esperanza de ver llover. Pero no había ni una nube en el cielo. Miró para arriba con el ceño fruncido y vio una mancha oscura en el techo. Tuvo el tiempo justo de apartarse antes de que el torrente golpeara la mesa.
—¿Qué demonios…?
El agua arrastró trozos de escayola del techo y un montón de suciedad que se había acumulado entre las vigas. El ruido fue estrepitoso. Cuando la cascada cesó, se quitó las gafas salpicadas de gotas de agua sucia.
Olía fatal.
—Oye, Frankie, ¿qué ha pasado? —la voz de George tenía su característico tono de confusión. Llevaba trabajando con ella seis semanas y, a veces, la única diferencia que encontraba entre él y un objeto inanimado era que, de vez en cuando, pestañeaba. Se suponía que iba a ayudar en la cocina, pero, con sus dos metros de estatura y sus ciento veinte kilos de peso, lo único que hacía era ocupar espacio. Lo habría despedido al segundo día, pero tenía un buen corazón y necesita trabajo y un lugar donde vivir; además, era muy amable con la abuela.
—¿Frankie, estás bien?
—Estoy bien, George —que era lo que siempre respondía a esa pregunta que tanto odiaba—. Tú encárgate de cortar el pan para las cestas, ¿vale?
—Sí, claro. De acuerdo, Frankie.
Cerró los ojos. El sonido del goteo del agua sucia le recordó que no sólo tendría que buscar otro truco para conseguir que las cuentas salieran, sino que también tendría que limpiar la oficina.
Para su consternación, White Caps tenía problemas financieros que no lograba solucionar por mucho que lo intentara. En la mansión Moorehouse, a las orillas del lago Saranac, en las montañas Adirondack, había un hostal de diez dormitorios que llevaba luchando por sobrevivir durante los últimos cinco años. La gente ya no viajaba como antes, así que cada vez había menos turistas y al comedor cada vez iban menos personas. Pero la culpa no sólo era escasa afluencia de visitantes en general, la casa misma era, en gran medida, el motivo de que las reservas fueran cada vez a menos. Una vez había sido una casa de verano elegante; pero, en la actualidad, necesitaba una reforma general. Las reparaciones con tiritas como pintar las paredes o poner macetas con flores en las ventanas no solucionaban el problema verdadero que era que la podredumbre se estaba comiendo la madera.
Cada año había algo nuevo: otra parte del tejado que arreglar, un calentador que reparar…
Miró las tuberías que habían quedado al descubierto encima de su cabeza. Haría falta cambiar toda la instalación.
Frankie arrugó el informe que tenía en la mano y lo tiró a la papelera, pensando que hubiera preferido nacer en una familia que nunca hubiera tenido nada a nacer en una que, poco a poco, lo había ido perdiendo todo.
Mientras se quitaba trozos de escayola del pelo, decidió que la casa no era la única cosa que cada día estaba más vieja y menos atractiva.
Tenía treinta y un años, pero se sentía como si tuviera cincuenta y uno. Llevaba trabajando siete días a la semana más de diez años seguidos y no recordaba la última vez que había ido a la peluquería o que se había comprado ropa.
—¿Frankie?
La voz de su hermana sonó a lo lejos y tuvo que hacer un esfuerzo para no gritarle que no le preguntara si estaba bien.
—¿Estás bien?
Ella apretó los ojos antes de contestar.
—Estoy bien, Joy.
Hubo un largo silencio y se imaginó a su hermana apoyada contra la puerta con una expresión de preocupación en su preciosa cara.
—Joy, ¿dónde está la abuela? —Frankie sabía que al preguntar por su abuela desviada la atención hacia otro sitio.
—Está leyendo el listín telefónico.
Bien. Aquello solía mantenerla entretenida durante un tiempo.
Frankie se agachó a recoger los trozos de escayola del suelo y del escritorio.
—¿Frankie?
—¿Sí?
—Chuck llamó.
Su hermana le respondió tan bajo que tuvo que dejar lo que estaba haciendo y enderezarse para poder oírla.
—¿No me digas que va a venir tarde otra vez?
Era viernes y ese fin de semana se celebraba la fiesta del 4 de Julio por lo que, probablemente, irían a cenar un par de personas más. Como tenían dos habitaciones ocupadas en la casa, serían nueve o diez para la cena. No eran demasiados, pero querrían comer.
Joy murmuró algo, así que Frankie abrió la puerta del todo para poder oírla.
—¿Qué? —preguntó un poco desesperada.
Su hermana empezó a hablar deprisa y Frankie captó la idea. Chuck y su novia se iban a casar y se marchaban a Las Vegas. No iba a volver, ni esa noche ni nunca.
Frankie se apoyó contra el marco de la puerta sintiendo que la ropa empapada se le pegaba como una segunda piel.
—De acuerdo, primero voy a darme una ducha y después ya te diré lo que vamos hacer.
La vida de Lucille no acabó con un susurro, sino con un rugido en una carretera secundaria de algún lugar de las montañas Adirondack, al norte del estado de Nueva York.
Nate Walker, su dueño, dejó escapar un improperio.
—Oh, Lucy, cariño, no seas así —acarició el volante, pero sabía muy bien que suplicando no iba a conseguir arreglar lo que había producido aquel ruido.
Abrió la puerta, salió y se estiró. Llevaba conduciendo cuatro horas desde Nueva York en dirección a Montreal y aquélla no era la parada que hubiera deseado hacer.
Miró a ambos lados de una carretera que, si no hubiera sido por las rayas pintadas en el suelo, habría dicho que era un camino, y pensó que tardaría bastante en recibir ayuda.
Puso la palanca en punto muerto y empujó el coche hacia el arcén. Sacó un triángulo del maletero y lo puso a unos metros de distancia. Después, fue a abrir el capó. Conforme Lucille se había ido haciendo mayor, él había ganado en experiencia en la reparación de automóviles; con un rápido vistazo supo que no había nada que hacer. Salía humo del motor y un ruido sibilante indicaba que estaba perdiendo líquido por algún lado. Cerró el capó y se apoyó en él, mirando al cielo.
Pronto sería de noche y, como estaba muy al norte, hacía bastante frío; aunque fuera julio. No sabía cuánto tiempo tendría que caminar hasta llegar al siguiente pueblo, y pensó que más le valía prepararse para hacer autostop.
Agarró su chaqueta de cuero y una mochila y, antes de cerrar el coche, sacó del maletero su juego de cuchillos de acero inoxidable y lo metió la mochila.
Para un cocinero, sus cuchillos eran lo más importante; aunque estuviera perdido en medio de ninguna parte. Las demás cosas no le importaban. Aunque tampoco tenía nada de mucho valor. Su ropa era bastante vieja y casi toda tenía remiendos. Tenía dos pares de botas, también viejas y con remiendos. Sus cuchillos, sin embargo, no sólo eran nuevos y estaban en perfecto estado, sino que se podría decir que eran verdaderas obras de arte. Y valían bastante más que el coche y todo lo que dejaba dentro.
Le dio un golpecito al capó y comenzó a andar. Sus botas resonaban sobre el asfalto. Se colocó la mochila a la espalda.
Se imaginó que estaría llegando a alguna zona residencial pasada de moda, donde la riqueza victoriana se había refugiado del calor de Nueva York y Filadelfia en los días anteriores al aire acondicionado.
Los ricos todavía iban a las montañas Adirondack, por supuesto, pero ahora ya sólo era por la belleza del lugar.
Miró al cielo cuajado de estrellas y, antes de darse cuenta, resbaló con algo y cayó a la cuneta. Afortunadamente, el suelo estaba bastante acolchado por las hojas y el golpe no fue muy fuerte; pero un dolor intenso en la parte de abajo de la pierna le indicó que no iba a poder caminar sin cojear.
Se quedó un rato tumbado. Después, se levantó. Se sacudió algunas hojas de chaqueta y pensó que estaba bien. Sin embargo, cuando intentó apoyarse en la pierna izquierda, el tobillo protestó.
Nate apretó los dientes e intentó caminar. Sabía que no iba a llegar muy lejos. Pararía en la próxima casa. Necesitaba un teléfono y quizás un lugar donde pasar la noche. Por la mañana, seguramente se sentiría mejor y podría llevar el coche a algún taller.
Frankie se dio cuenta de que olía a quemado y corrió hacia el horno. Había estado tan entretenida intentando limpiar los guisantes que se había olvidado del pollo. Abrió la puerta del horno y el olor se hizo más intenso. Con un paño en cada mano, agarró la bandeja y sacó la comida.
—Eso no tiene muy buen aspecto —dijo George.
Frankie dejó caer la cabeza, haciendo un esfuerzo para no soltar un improperio.
Joy entró corriendo en la cocina.
—Los Littles, esa pareja a la que no se le abría el armario, quiere cenar ya. Llevan esperando cuarenta y cinco minutos y…
Frankie tomó aliento. ¿Cómo iba a salir de aquéella? Si White Caps estuviera cerca de algún sitio civilizado, podría llamar para que le enviaran algo de comer; pero estaban en medio de las montañas.
—¿Qué vamos hacer? —preguntó Joy.
Frankie fue a apagar el horno y se dio cuenta de que en lugar del horno había encendido el grill.
Cuando se volvió, vio la cara esperanzada con la que la miraba su hermana. Dios, lo que daría ella por tener a alguien a quien mirar así.
—Déjame pensar.
Empezó a darle vueltas a la cabeza. Opciones; necesitaban opciones. ¿Qué más había en el congelador? No, no había tiempo para descongelar nada. Tendría que arreglárselas con lo que había en el frigorífico y en la cámara.
El ruido de unos golpes en la puerta de la cocina que daba al patio de atrás la hizo girar la cabeza.
Joy miró a la puerta y después a ella.
—Ve a ver quién es —dijo Frankie mientras abría la puerta del frigorífico.
—George, llévale a los Littles más pan.
Estaba buscando en los estantes, sin encontrar nada que le ofreciera una solución, cuando oyó a su hermana:
—Hola.
Frankie se giró y se olvidó de lo que estaba haciendo. Un hombre del tamaño de un armario había entrado en la cocina.
¡Dios! Era tan grande como George, aunque no tenía la misma estructura. Definitivamente era diferente. Ese tipo estaba macizo justo donde a las mujeres les gustaba: en los hombros y los brazos; no, en el estómago.
Y era demasiado guapo.
Llevaba una chaqueta de piel negra desgastada y una mochila al hombro. Parecía perdido, aunque se comportaba como si supiera exactamente dónde estaba. Tenía el pelo negro un poco largo y su cara era sorprendente. Sus facciones eran demasiado bellas para pertenecer a un hombre vestido de esa manera.
Y sus ojos… sus ojos eran lo más extraordinario de todo. Eran excepcionalmente verdes.
Y estaban totalmente centrados en su hermana.
Como era tan delegada, Joy parecía una niña al lado del hombre.
Frankie sabía exactamente cómo debía estar mirándolo. Él la miraba complacido. Cualquier tipo con su testosterona se sentiría halagado con esa expresión arrebatada, sobre todo, si se tenía en cuenta que Joy era como un jardín de delicias femeninas.
Fantástico. Justo lo que necesitaba: un turista extraviado.
—Hola, princesa —dijo el hombre con una expresión desconcertada, como si nunca hubiera visto nada igual a la chica que tenía delante.
—Me llamo Joy.
Aunque Frankie no podía verla, estaba segura de que tenía una sonrisa en los labios. Frankie decidió que había llegado el momento de tomar cartas en un asunto. Antes de que aquel extranjero se derritiera en el suelo.
—¿Podemos ayudarle en algo? —dijo cortante.
El hombre frunció el ceño y la miró; la fuerza de aquellos ojos la azotó como un golpe de viento. A ella le costó respirar. Era un hombre muy seguro de sí mismo. La miró de arriba abajo y ella sintió que se ponía colorada. Tuvo que hacer un esfuerzo para recordar que tenía que preparar la cena y que, al contrario que su hermana, no tenía tiempo para disfrutar de la cara del hombre.
Aunque tenía que reconocer que era guapísimo.
—¿Y bien? —dijo ella.
—Se me ha estropeado el coche a un kilómetro de aquí —dijo él, haciendo un gesto con el hombro—. Necesito un teléfono.
—Acompáñeme a la oficina.
—Parece que el cocinero tiene un mal día —dijo el hombre, burlón, señalando al pollo.
A Frankie le entraron ganas de estrangularlo.
En ese momento, George entró en la cocina con la cesta del pan; estaba al borde de las lágrimas.
—Tienen mucha hambre, Frankie —le dijo, mirándose a los zapatos—. Y no quieren más pan.
Ella apretó los labios.
—Intenté decirles que no tardaría mucho…
—No te preocupes —miró el pollo, deseando que se convirtiera en algo comestible. Agarró un cuchillo y pensó que tal vez podría salvar algo. Pero ¿y luego qué?
Oyó un golpe y se dio cuenta de que el extraño había dejado su mochila en la isla de acero inoxidable al lado de ella. A continuación, se quitó la chaqueta y la lanzó sobre una silla.
Frankie se quedó mirando la camiseta negra desteñida que llevaba. Le quedaba tan apretada que dejaba poco a la imaginación. Para apartar aquella visión, levantó los ojos hacia la cara del hombre. Tenía unos ojos preciosos, pensó.
Meneó la cabeza para lograr despejarse y se preguntó qué estaba haciendo allí, invadiendo su espacio.
—Perdone —le dijo, señalando con el pulgar hacia una puerta—. El teléfono está por ahí, en la oficina. Ah, y no se preocupe por el agua.
El hombre frunció el ceño. Después, la apartó y se puso delante del pollo. Ella estaba demasiado sorprendida como para decir nada cuando lo vio sacar un fardo de la mochila. Con un movimiento ágil lo desató y lo extendió sobre la encimera, dejando al descubierto media docena de cuchillos.
Frankie se echó para atrás, pensando que quizá fuera ella la que necesitara el teléfono. Para llamar a la policía.
—¿Cuántos? —dijo el hombre con el tono de un sargento.
—¿Perdón…?
Frankie se dio cuenta de que ninguno de los otros dos se había movido. Obviamente, estaban esperando a que ella hiciera algo.
Miró el pollo y, después, al hombre que había sacado uno de los cuchillos y estaba cortando la carne.
—¿Eres cocinero? —preguntó.
—No, herrero.
Ella lo miró a la cara y vio el reto.
Tenía que elegir. Seguir intentando buscar una solución o confiar en aquel extraño y sus cuchillos.
—Unas diez personas —dijo rápidamente.
—Muy bien. Eso es lo que voy a necesitar —miró a su hermana y, cuando volvió a hablar, lo hizo con amabilidad—. Princesa, por favor, pon una cacerola al fuego con dos tazas de agua.
Joy se puso manos a la obra.
—George, así es como te llamas, ¿verdad? —le preguntó al hombre. Éste asintió—. Quiero que metas esa lechuga bajó el grifo de agua fría y que acaricies cada hoja como si fuera un gato. ¿Lo has entendido?
George dio un salto y comenzó a hacer su trabajo.
El extraño comenzó a partir el pollo con movimientos ágiles. Trabajaba con tal velocidad y confianza que ella se quedó pasmada.
—Ahora, princesa… —volvió a decir con suavidad— quiero que me traigas mantequilla, leche, tres huevos y curry. ¿Y tienes verdura congelada?
Frankie, que se sentía ignorada, intervino:
—Tenemos coles de Bruselas, brócoli…
—Princesa, necesito algo pequeño. ¿Guisantes?
—Creo que tenemos maíz —dijo Joy, entusiasmada.
Frankie dio un paso hacia atrás, sintiendo más pánico ahora que cuando todo era un caos.
Debería hacer algo, pensó.
George volvió con la lechuga y Frankie lo miró admirada. Jamás había hecho nada tan bien.
—Muy bien, George —el extraño le pasó un cuchillo—. Ahora córtala en trozos tan anchos como tú dedo. Pero no utilices el dedo para medir, ¿de acuerdo?
Joy apareció con la bolsa de maíz. Estaba sonriendo, encantada de agradar.
—¿La pongo en agua?
—No —levantó el pie izquierdo—. Átamela al tobillo. El dolor me está matando.
Capítulo 2
EN menos de diez minutos, Frankie llevó las ensaladas a las mesas, perfectamente aliñadas con una mezcla de aceite, especias y zumo de limón. George había cortado la lechuga a la perfección y también había triunfado con los trozos de pimiento rojo y verde.
Para entonces, los clientes del pueblo se habían marchado, porque ellos tenían sus cocinas en sus casas; pero los del hostal estaban hambrientos.
No tenía ni idea de cómo estaría aquel mejunje; pero se imaginó que los Littles y la otra pareja estarían tan hambrientos que probablemente no les importaría si les servía comida para perros.
Cuando dejó los platos delante de los Littles, la pareja la miró lanzándole puñales.
—Ya era hora de que apareciera —soltó el señor Little—. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cultivando las lechugas?
Ella miró al hombre y a su estresada esposa con una sonrisa congelada, alegrándose que no haber enviado a George o a Joy. Iba camino de la cocina cuando oyó al hombre decir:
—Dios mío. Esto es… comible.
Genial. El cocinero maravilloso había preparado una buena ensalada. Pero ¿qué dirían del pollo?
Nada más cruzar la puerta de la cocina, se preguntó por qué era tan crítica con un tipo que acababa de salvarle la vida. Pero no tuvo tiempo para responderse. Estaba demasiado sorprendida mirando cómo George iba colocando galletas de avena y pasas encima de una capa de queso.
El extraño estaba hablando con voz tranquila.
—… y entonces pones la bandeja sobre el agua hirviendo. ¿De acuerdo, George? Para que se ablanden.
Frankie se quedó perpleja mirando cómo aquel hombre era capaz de sacar una cena del más absoluto desastre. Veinte minutos más tarde, estaba sirviendo un pollo a la crema con curry que olía como si procediera de otro mundo.
—Ahora, te toca a ti, princesa. Ven, sígueme.
Mientras el servía la comida en cuatro platos, Joy iba detrás de él salpicándolo todo de pasas y almendras. Después, el hombre llenó unas tazas de una especie de cuscús y las volcó sobre los platos. Rocío la montaña con un poco de perejil y la llamó.
—Listo.
Frankie se puso en marcha y agarró todos los platos a la vez, igual que había hecho siempre desde que era adolescente.
—Joy, recoge las mesas —le dijo a su hermana.
Su hermana salió delante de ella y agarró los platos de la ensalada antes de que ella dejara los del pollo.
Cuando la comida terminó, los clientes se marcharon contentos y satisfechos. Hasta los Littles iban sonriendo. Joy y George estaban encantados con el trabajo que habían hecho dirigidos por el extraño.
Frankie era la única que no estaba contenta.
Debería estar de rodillas, agradeciéndole al hombre de los cuchillos lo que había hecho por ellos. Debería sentirse aliviada; pero, en lugar de eso, estaba refunfuñona. Estaba acostumbrada a ser la salvadora y era difícil aceptar que un desconocido la hubiera destronado. Un hombre que había salido de la nada.
Y que todavía tenía una bolsa de maíz congelado atada al tobillo.
El cocinero acabó de limpiar sus cuchillos y los acercó a la luz para examinar las hojas con cuidado. Aparentemente satisfecho con lo que vio, los metió dentro de los bolsillos y lió el fardo con un cordón. Después, lo volvió a meter en su mochila y ella se dio cuenta de que no había llamado por teléfono.
—¿Quiere usar el teléfono? —dijo con tono gruñón en lugar de darle las gracias. Pero ella estaba acostumbrada a dar órdenes; no, a alabar la iniciativa. Y aquel nuevo rol, la hacía sentirse incómoda.
Y quizás también sentía un poco de envidia ante la facilidad con la que él lo había arreglado todo.
Lo cual era bastante ridículo.
Cuando él la miró, entrecerró los ojos.
Considerando lo relajado que se mostraba con Joy y George, Frankie pensó que debía caerle mal. Aquella idea le molestó bastante, aunque ella sabía que no tenía motivos para que su opinión le importara. Nunca iba a volver a verlo. De hecho, ni siquiera sabía su nombre.
En lugar de responderle, miró a Joy, que tenía un pie en las escaleras que conducían a las habitaciones de los sirvientes.
—Buenas noches, princesa. Esta noche has hecho un buen trabajo.