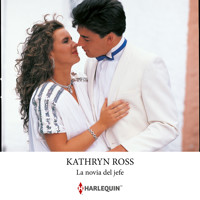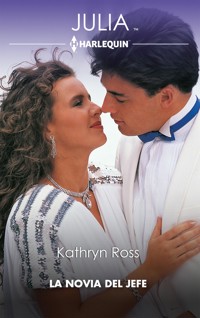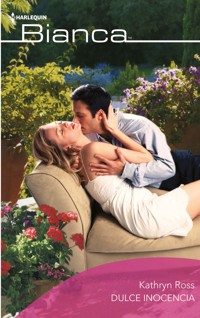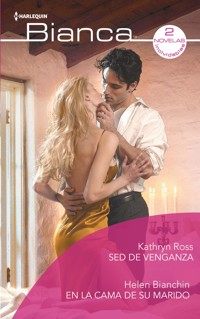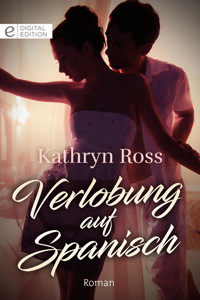2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Hacía un año y medio que Elizabeth y Jay Hammond se habían casado por conveniencia con la única finalidad de que ella no perdiera su herencia. Fue entonces cuando Elizabeth empezó a sospechar que Jay estaba teniendo una aventura con otra y lo abandonó. Pero también descubrió que los sentimientos que llevaba tanto tiempo ocultando eran demasiado intensos y decidió marcharse a Londres a empezar una nueva vida. Entre tanto, algo hizo que Jay sintiera la necesidad de ir tras ella, había algo con respecto a su "acuerdo" que tenía que solucionar. El problema era que Elizabeth no podía estar del todo segura de que la venganza no fuera parte de los motivos que le habían hecho ir en su busca.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Kathryn Ross
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Corazón abandonado, n.º 1245 - enero 2015
Título original: The Eleventh Hour Groom
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2001
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6090-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Publicidad
Capítulo 1
Elizabeth había sido quien propuso que se casaran. En justicia, tenía que aceptar parte de la responsabilidad por el desastre que siguió, pero mínima… sobre todo era culpa de él. Por no amarla, por aceptar por las razones equivocadas.
Cuando sus colegas le preguntaban cuánto había durado su matrimonio y les decía que seis meses, movían la cabeza de lado a lado.
—O sea que te atraía una gran boda, ¿no?
—No, me atraía él —replicaba irónica—. Un gran error.
Lo recordaba cada vez que abría el cajón del escritorio y veía el sobre marrón con aspecto oficial. Se imaginaba que la miraba con reproche, una tontería; un sobre no podía reprochar. Aun así, se sentía mejor cuando volvía a cerrarlo.
Había llegado por correo hacía diez días y lo aceptó, creyendo que era relativo al trabajo. Después descubrió el matasellos jamaicano y reconoció la caligrafía. Era de él, y le daba miedo abrirlo. Sabía que contenía papeles de divorcio.
Elizabeth Hammond, una chica de éxito, que no temía a nada ni a nadie… excepto quizá las alturas e ir al médico… era incapaz de abrir un sobre. Era ridículo. Se lo llevaría a casa esa noche, se serviría una copa de vino y lo abriría.
Se enfrentaría a sus demonios.
—Elizabeth, ¿te apetece tomar una copa después del trabajo? —preguntó Robert.
—No puedo, Rob, lo siento —dijo ella sin alzar la cabeza—. Tengo mucho papeleo pendiente.
—Mañana, entonces —aceptó él.
En aquel momento, sonó el teléfono y levantó el auricular, echando una ojeada al reloj. Tenía una reunión en diez minutos.
—Agencia de Publicidad Richmond, Elizabeth Hammond al aparato —dijo automáticamente—. ¿Qué puedo hacer por usted?
—Puedes firmar los malditos papeles que te envié —ladró el familiar acento americano de su marido. El ruido del despacho pareció desaparecer; impresoras, teléfonos, voces y tráfico se extinguieron por arte de magia. Solo se oyó la voz de Jay a través del auricular—. Elizabeth, no te atrevas a colgar —advirtió él, cuando no respondió.
Aunque no se le había ocurrido, en cuanto lo mencionó se sintió tentada de hacerlo.
—Estoy ocupada, Jay —dijo fríamente. Le encantó la compostura de su voz, como si no hubieran pasado casi doce meses desde la última vez que hablaron, como si oírlo no la afectara.
—Sí, yo también —gruñó él—. ¿Por qué no has firmado los papeles?
—Aún no los he leído en detalle —aunque no era del todo mentira, se imaginó que el cajón donde el sobre seguía sin abrir irradiaba calor.
—Lo haces para irritarme, ¿verdad?
—¡No!
—Me engañas —insistió él, impaciente.
—Nadie puede engañarte, Jay —no pudo resistirse a provocarlo—. Eres infalible, ¿recuerdas?
Inmediatamente, deseó no haberlo dicho. Pelearse no tenía sentido. Y con Jay no podía ganar… nunca lo había hecho. Quizá él tuviera razón; cuando vio el sobre y comprendió que contenía papeles de divorcio había pospuesto abrirlo. Era injusto, debía dejar que Jay Hammond saliera de su vida para siempre. Llevaban un año separados, tenía que olvidarlo.
—Escucha, Jay, yo…
—¿A qué hora terminas de trabajar? —interrumpió él.
—¿Qué? —frunció el ceño, preguntándose a qué venía eso. Jay estaba en Jamaica y ella en Londres, ¿acaso pensaba mandarle un fax?—. Bueno… a las cinco y media…
—Te recogeré fuera de la oficina. Sé puntual.
—Jay, yo… —el monótono pitido del teléfono le hizo comprender que él había colgado. Sintió pánico. ¡Jay estaba en Londres! No podía verlo, era más de lo que podía soportar. Se planteó la posibilidad de decir que se encontraba enferma e ir a casa a esconderse. Echar el cerrojo, descolgar el teléfono, escapar.
—¿Estas bien, Elizabeth? —preguntó una voz lejana—. Elizabeth… despierta —continuó con sarcasmo—. Tienes una reunión con el jefe dentro de cinco minutos. ¿No vas a ir?
Alzó los ojos hacia Colin Watson. Tenía unos treinta y cinco años, era alto y habría sido atractivo de no ser por su expresión autosuficiente. A Elizabeth no le caía bien. Llevaba tres meses intentando robarle el puesto de trabajo, y haciendo lo posible por minar su credibilidad; le habría encantado hacerse cargo de la reunión. Se imaginó lo que le diría a su jefe: «Elizabeth tiene problemas femeninos. Yo me ocuparé, John. Déjalo en mis manos. Podemos discutirlo la semana que viene jugando una partida de golf». Sí, sabía cómo se las gastaba Colin Watson.
Deseó maldecir, pero Elizabeth Hammond no maldecía. Se iba a casa, tomaba algún tranquilizante y se mataba a trabajar; gracias a Dios, su trabajo era cien veces mejor que el de él. Forzó una sonrisa. Tendría que estar al borde de la muerte para permitir que el chauvinista de Colin le ganara la partida.
—Voy para allá, Colin —dijo con voz animosa, recogiendo sus papeles—. Todo está bajo control.
La reunión debería haber durado una hora, pero duró tres. Analizaron las ideas de Elizabeth para la campaña publicitaria de un nuevo jabón en polvo tan minuciosamente como si fueran una cura para el cáncer, pero ella consiguió no mirar su reloj. Si lo hubiera hecho, John habría pensado que no estaba concentrada en su trabajo y, desde su punto de vista, ese era el peor crimen en la empresa.
Cuando acabaron, eran casi las cinco. Si se daba prisa podía salir temprano y evitar a Jay. No podía verlo; le dolía la cabeza y estaba agotada. Además, debía leer los papeles antes de hablar con su marido. Tenía que conocer los términos del divorcio que le proponía antes de firmar. Guardó su ordenador portátil en el maletín, junto con unos papeles y su teléfono móvil.
—Me voy a casa, John —le dijo a su jefe—. Quiero analizar los detalles con tranquilidad.
—Muy bien —aceptó él—. Nos vemos mañana a las ocho y media. ¿Tendrás acabado el borrador de la cuenta Menda para entonces?
Elizabeth reconoció que era una orden, no una pregunta. Conocía lo suficiente a su jefe.
—Sí, claro —pasó junto a Colin y le sonrió. Le bastó ver la expresión huraña de su rostro para comprender que sus intentos para boicotear su presentación habían fracasado.
Sacó el sobre marrón del cajón y lo guardó en el maletín. Esa noche no solo tenía que leer los papeles de divorcio, además tenía que preparar un contrato, y lo único que deseaba era meterse en la cama y taparse hasta las orejas.
—No seas patética, Elizabeth —se recriminó—. Tu matrimonio acabó antes de empezar. Firmar los papeles no cambiará nada —fue al lavabo, se perfumó, se pintó los labios y estudió su rostro mientras se peinaba el cabello corto y oscuro. Pensó que, aunque su vida personal fuera un desastre, al menos la profesional era todo un éxito.
Se preguntó por qué sentía dolor de corazón, el sobre del maletín parecía pesar una tonelada. Quizá se debiera a que al día siguiente cumplía treinta años y eso le parecían ya muchos años. Hacerse vieja y divorciarse al mismo tiempo era deprimente.
Se puso el abrigo y decidió que, simplemente, los finales siempre eran dolorosos. Ya no amaba a Jay. Empezaría de cero con una persona nueva, alguien que la amara. Consideraría su treinta cumpleaños como el principio de una nueva vida.
Corrió al ascensor y miró su reloj de pulsera. Tenía veinte minutos, podría evitar a Jay, montarse en el metro, ir a casa y cerrar la puerta con llave. Si él iba allí no le abriría, por mucho que llamara al timbre. Lo vería cuando «ella» quisiera, no antes.
Seis plantas más abajo, las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo de mármol y cristal. Allí estaba él, como un centinela ante la salida que daba a Oxford Street. Sintió asombro, pero cuando sus ojos se encontraron se quedó paralizada. Durante un instante sintió ira y dolor al ver lo atractivo que era. Se le aceleró el corazón, igual que cuando estaba enamorada de él.
Tenía el pelo oscuro y medía uno noventa, y el abrigo oscuro que llevaba sobre el traje acentuaba su estructura fuerte y atlética. Su piel bronceada contrastaba con el grisáceo día de febrero. Se preguntó si podría simular no haberlo visto y salir por la puerta lateral; en Oxford Street podría mezclarse con la gente y no la encontraría.
—Señorita Hammond, tiene una visita —llamó la recepcionista, devolviéndola a la realidad—. Estaba a punto de llamarla al despacho.
—Bien, gracias —Elizabeth sonrió vagamente y, aunque le temblaban las piernas, caminó hacia su marido. Él pareció analizarla de pies a cabeza. El elegante traje gris, las medias de seda, los zapatos de tacón y, finalmente, sus ojos azules.
—Hola, Beth —dijo con voz suave.
—Hola— en el silencio que siguió, solo pudo oír el latir de su corazón. Deseó que no la mirara así, como si viera lo más profundo de su alma. Para controlar sus emociones, se recordó que estaba a punto de cumplir treinta años y que ese hombre no debía hacerla sentirse como una tímida adolescente; ya no lo amaba.
—Adiós, Elizabeth —le dijeron unas compañeras que salían del ascensor—. Hasta mañana.
—Sí… adiós —replicó, aprovechando la distracción para liberarse de parte de su tensión. Eran secretarias de la oficina, pero no la miraban a ella sino a Jay, con profunda admiración. Pensó, irónica, que algunas cosas nunca cambiaban.
—Bueno, ¿nos vamos? —preguntó Jay.
—¿Vamos?, ¿dónde? —volvió los ojos hacia él.
—He pensado que podíamos cenar, hablar de forma civilizada.
Elizabeth estuvo a punto de echarse a reír. Se sentía tan tensa a su lado que le costaba respirar, le sería imposible simular que comía.
—¿Qué haces aquí, Jay?
—Sabes qué hago aquí —dijo él. La tomó del brazo, sonrió educadamente a la recepcionista, que los observaba con curiosidad, y guió a Elizabeth al exterior. La bocanada de aire helado que recibieron hizo que ella se arrebujara en el abrigo e intentara apartarse de Jay. Pero él no le soltó el brazo. Apretaba tanto que le hacía daño.
—¿Quieres soltarme? —susurró ella furiosa, mirándolo con ojos llameantes.
—Vamos a cenar —la llevó hacia el coche que había aparcado junto a la acera.
—No voy contigo a ningún sitio.
—Sí, claro que sí —abrió la puerta y esperó a que entrara en el coche.
—Eres increíble, Jay Hammond, apareces de repente y esperas que siga tus órdenes. Tengo cosas más importantes que hacer.
—Sí, estoy seguro. Pero he recorrido medio mundo solo para hablar contigo.
—Bueno, ese es tu problema. ¿Quieres soltarme el brazo? Me haces daño.
—Perdona —la soltó de inmediato y ella se frotó el brazo, mirándolo con enfado.
—Mira, sé que eres una mujer ocupada y que te habrá sorprendido que aparezca así. Pero tengo que hablar contigo. Beth… es urgente —ella titubeó—. Entonces, ¿qué dices? —murmuró él—. ¿Me concedes unas horas de tu tiempo… por favor?
Deseó que no fuera amable con ella. Podía soportar su desdén, su arrogancia, pero no su amabilidad. Eso la llevaba a un terreno peligroso. Recorrió su rostro con los ojos. Su expresión era inescrutable, era difícil saber qué pensaba.
—De acuerdo, pero solo una hora —soltó un suspiro—. Tengo trabajo que hacer.
—Te lo agradezco —sonrió él.
Elizabeth se dijo que había cedido para evitar una escena, sus compañeros podían salir en cualquier momento y no quería cotilleos. Lo observó mientras cerraba la puerta, iba al otro lado del coche, se abrochaba el cinturón y revisaba el espejo. Era una situación extraña, si alguien le hubiera dicho esa mañana que Jay la recogería del trabajo le habría parecido una locura.
—Pero… no habrás venido hasta aquí solo para hablar conmigo, ¿verdad? —preguntó con cautela.
—Sí —replicó él, mirándola de reojo.
Deseó preguntarle por qué, pero no se atrevió. Temía que pronunciara la odiada palabra. Tenía que ser por eso, no podía haber otra razón; él quería el divorcio.
—¿Dónde conseguiste el coche? —preguntó, por decir algo. Percibió el familiar aroma de su loción para después del afeitado y sintió una peligrosa añoranza que ignoró de inmediato.
—Lo alquilé.
—¿Dónde te alojas?
—No lo sé. Aún no he hecho ninguna reserva.
—¿Insinúas que acabas de llegar?
—Sí —asintió él—. Te llamé desde el aeropuerto.
—¡Ah! —exclamó ella, deseando poder mantener la mente fría, mientras entraban en un aparcamiento subterráneo.
—He reservado una mesa en el restaurante que hay a la vuelta de la esquina —informó él.
—¿Has reservado mesa pero no hotel?
—Pienso mejor con el estómago lleno —se encogió de hombros y sonrió.
Ella lo miró fijamente, intentando comprender. Pero tenía el cerebro embotado y ocupado con otras cosas: cómo se le iluminaban los ojos al sonreír, sus labios firmes y sensuales, y la marcada estructura ósea de su rostro, que le daba un aire de determinación arrogante.
En sueños se había imaginado cómo sería volverlo a ver. A veces creía que no sentiría nada, otras la embargaba una sensación de vacío y añoranza. Ahora no sabía lo que sentía, excepto que era muy atractivo… y eso era una locura.
—Elizabeth —dijo él, con los ojos fijos en sus labios—. ¿Estás bien?
—Claro que estoy bien —apartó los ojos, agarró el maletín y abrió la puerta del coche—. Tengo hambre —mintió—. Como tú, no puedo pensar con el estómago vacío.
Capítulo 2
Elizabeth solo había estado en ese restaurante, uno de los mejores de la ciudad, con clientes de la empresa. Pero nunca había conseguido una mesa en un reservado. Había que pedirlas con semanas de antelación.
—¿Cómo conseguiste esta mesa? —preguntó Elizabeth cuando el camarero se llevó sus abrigos y se acomodaron uno frente a otro.
—Soborné al jefe de camareros —replicó él.
—¿En serio? —lo miró con sorpresa—. No te he visto —él le dio la carta con una sonrisa y ella comprendió que era broma. Sus ojos se encontraron y notó cómo evaluaba su rostro en forma de corazón, el sofisticado corte pelo y su figura.
—Tienes buen aspecto —murmuró él.
—Gracias. Tú también —sonrió tensamente, pensando que parecían dos desconocidos. Nadie creería que una vez se prometieron amarse, honrarse y vivir juntos para siempre. Sus labios se curvaron irónicos al recordar aquella farsa.
—Te has cortado el pelo —apuntó él.
—Daba mucho trabajo —explicó ella, tocándose el cabello corto, hasta los hombros, y recordando que a él le encantaba su larga melena hasta la cintura.
—Una pena… siempre me gustó tu pelo —sus ojos oscuros se iluminaron con una sonrisa.
Elizabeth se preguntó si ya no le gustaba, pero rechazó la idea. Ya no se preocupaba de lo que gustaba o disgustaba a Jay. Ese juego había terminado hacía tiempo.
—Ha pasado mucho tiempo… ¿verdad? —dijo él afablemente—. Alrededor de… ¿casi un año?
—Más o menos —aceptó ella. Era más de un año, pero no pensaba decirlo—. ¿Qué tal Jamaica?
—Mucho calor. ¿Lo echas de menos? —dijo él.
Por supuesto que lo echaba de menos. Aunque era inglesa, sus padres se habían trasladado al Caribe cuando tenía nueve años y consideraba Jamaica como su hogar. Pero no quería reconocer su añoranza ante Jay; se había ido por culpa suya, por la farsa de su matrimonio.
—A veces —admitió, sonriendo y encogiéndose de hombros. En ese momento, llegó el camarero y les preguntó qué deseaban beber.
—¿Quieres vino u otra cosa? —preguntó Jay.
—Una copa de vino blanco, gracias.
Jay pidió una botella. Elizabeth pensó que parecía muy descansado para acabar de realizar un vuelo trasatlántico de diez horas. Recostado en la silla, con las piernas estiradas, era la imagen de la virilidad: musculoso, ancho, fuerte y relajado.
La agradó ver algunas canas que demostraban que también envejecía. Quizá así las mujeres dejaran de encontrarlo tan atractivo. Si hubiera justicia en el mundo, un día sabría lo que era amar sin ser correspondido, y le estaría bien empleado. Un día desearía no haberla dejado marchar; comprendería que era la única mujer que lo había amado de verdad. Y ella estaría viviendo con un hombre maravilloso que besaría el suelo que pisara; sería feliz y se alegraría de haber dejado a Jay.
Él se inclinó hacia delante y Beth despertó de su ensueño, sintiéndose como una estúpida. Jay solo tenía treinta y siete años, y probablemente nunca perdería su atractivo. Además, él deseaba el divorcio, así que debía haber alguien en su vida… algo serio. Se preguntó si pensaba casarse con Lisa, y se le encogió el estómago.
—Supongo que la vida en Londres es tan maravillosa como esperabas, ¿no?
—Más que maravillosa —corroboró ella—. Me encanta.
—¿En serio? —su voz sonó seca—. Bueno, me alegra que no te haya decepcionado.
—Perdona, Jay, pero sin ánimo de ser grosera, estoy segura de que no has venido hasta aquí para charlar. ¿Quieres ir al grano?
—Ya lo sabes. Quiero que firmes los papeles —repuso él afable—. ¿Por qué no lo has hecho?
—No he tenido tiempo, nada más —contestó ella, evitando sus ojos.
El camarero ofreció a Jay el vino para que lo probara, antes de llenar las copas. Al otro lado del salón comenzó a sonar un piano. Era una melodía romántica y agradable, pero no parecía en consonancia con la situación.
—¿Estás lista para pedir? —preguntó Jay.
—Sí —echó una ojeada a la carta y pidió una ensalada, lo que solía tomar en una comida de negocios. Actuaría como si estuviera cerrando un trato, eso se le daba bien—. Me sorprende que hayas elegido este restaurante. ¿Cuánto hace que no vienes a Londres?
—Unos siete meses.
—¿Oh? —ella había esperado que dijera siete años, por un viaje que hizo antes de que se conocieran. La molestó que no la hubiese llamado. Dio un sorbo de vino, diciéndose que no era tan extraño, solo la buscaba porque necesitaba algo. No la echaba de menos, ni siquiera eran amigos.
—Vine por negocios. Estoy diseñando un barco para la regata mundial de yates.
—¿El astillero va bien? —preguntó ella.
—Beth, eres socia de la empresa —frunció el ceño—. Envío cheques trimestrales a tu cuenta bancaria. Deberías saber cómo va —ella se encogió de hombros. Lo cierto era que no miraba esa cuenta; lo consideraba dinero sucio y no lo tocaba—. No hace falta que disimules. Sé cuánto significa el dinero para ti —masculló él secamente—. Supongo que la razón por la que no firmas los documentos también es monetaria.
—Siento desilusionarte, Jay, pero no necesito tu dinero. Soy una mujer independiente y con éxito en mi profesión.
—Al menos, te gusta jugar a serlo —cortó él con impaciencia.
—No juego, Jay. Soy independiente.
—¿Puedo recordarle, Elizabeth Hammond, que no estaría donde está si no fuera por mi ayuda?
—Y tú no estarías donde estás si no fuera por la mía —interpuso ella con ojos llameantes—. El acuerdo nos benefició a los dos. No lo olvides.
—Hemos tardado, ¿cuánto?, ¿quince minutos? —dijo él mirando su reloj—. Y retomamos la discusión donde la dejamos hace un año.
—Empezaste tú —murmuró Beth.
—No. Empezaste tú cuando me propusiste matrimonio —le recordó él con dureza.
—No te propuse matrimonio, sino un acuerdo empresarial —intentó controlar el rubor—. Lo hice porque estaba desesperada y creí que eras mi amigo. También creí que eras un caballero. Parece que me equivoqué en ambos casos.
—Puede que no sea un caballero —encogió los hombros y se recostó—. Pero era tu amigo.
Se le encogió el corazón al oírlo hablar en pasado. Antes ella le gustaba, eran amigos; ahora Jay la despreciaba, creía que solo le interesaba el dinero y que lo había utilizado. Aunque había pecado de ambiciosa, su ambición había sido desear más que la amistad de Jay; quería que la amara. Por orgullo, había utilizado el testamento de su padre como excusa para conseguirlo.
Recordaba claramente el día en que le hizo la oferta. Estaban en un bar de la playa. Ella había pedido un cóctel de ron y, poco después, otro.
—No sueles beber a media tarde —recriminó él suavemente—. Sé que estás dolida por la muerte de tu padre, pero esa no es la solución.
—¿Cuál es la solución? —inquirió ella.
—No lo sé. La muerte de Henry ha sido un shock; y estás muy afectada. Su testamento debe haber sido un duro golpe —Jay movió la cabeza de lado a lado—. No puedo creer que siguiera adelante con su idea y lo redactara así.
—¿No? —el tono de Elizabeth sonó seco—. Ya sabes lo tozudo que era cuando se le metía una idea en la cabeza. Siempre dejó claro que deseaba que tú y yo estuviéramos juntos.
—Sí, supongo que sí —dijo Jay pensativo—. Durante los dos años que trabajé para él, no hubo un solo día en que no me mencionara tu nombre de forma positiva —una chispa de humor brilló en sus ojos—. Solían parecernos graciosos sus intentos de emparejarnos, ¿verdad, Beth?
—No hablemos de eso —lo cortó Beth, avergonzada. Quizá a Jay le hubieran hecho gracia los intentos de emparejarlos, pero a ella la habían afectado. Tocaban demasiado cerca la diana, lo que su corazón anhelaba. No sabía si su padre había adivinado sus sentimientos o simplemente le parecía una unión razonable en términos económicos; solo deseaba que Jay no se diera cuenta de la verdad, sería demasiado humillante.
—Redactó el testamento con el propósito de unirnos. Si no me caso contigo en siete semanas, el astillero y una gran cantidad de dinero pasarán a mi madrastra, con todo lo demás.