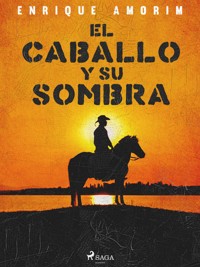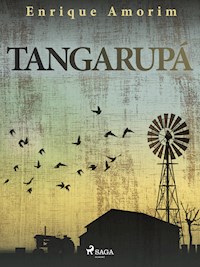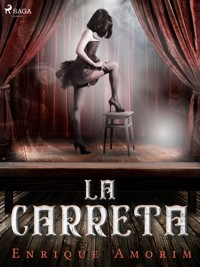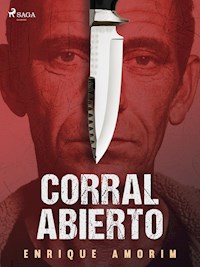
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Corral abierto» (1956) es una novela policial de Enrique Amorim, que narra la investigación del caso Paco Dolera. El capataz de Cerámicas Loyola aparece asesinado una mañana, con un puñal atravesándole el pecho. Todas las pistas apuntan al joven Horacio Costa, «Costita», dueño del puñal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Amorim
Corral abierto
Saga
Corral abierto
Copyright © 1956, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682601
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CORRAL ABIERTO
El sacerdote del Dios de las cosas como son iba quedando en condiciones desventajosas respecto al sacerdote que sirve al Dios de las cosas tales como debieran ser. Rudyard Kipling , El Juicio de Dungara.
I
El hombre amaneció boca arriba con un cuchillo de empuñadura de asta clavado en el pecho. La puñalada apenas le había interesado el corazón. Un milímetro menos de filo y quizás “el caso Paco Dodera” no hubiese pasado de un mero hecho de sangre. Como el muerto tenía el arma hundida en el tórax, eran de presumir dos hipótesis: el matador se había asustado, y en ese caso se le hallaría entre los múltiples muchachos que frecuentaban al vejete; o antes y después de la puñalada, se produjo una lucha de corta duración. En ambas manos de Dodera, sobre todo en los nudillos de los dedos mayores e índices, se podían descubrir pequeños hematomas. Pero lo más curioso del caso resultaba la procedencia del arma. Se trataba de una hoja de acero alemán a la que se le habría acomodado un mango de asta de factura casera muy común en el Brasil.
Las conjeturas no eran inagotables. El móvil del robo fué descartado. Había que presumir otras razones.
No resultó nada difícil dar con el dueño del cuchillo homicida. Se trataba de un muchacho que había cumplido 17 años, alto, moreno, fuerte, considerado como un buen mozo, de cierta fama a pesar de la edad. Trabajaban en la fábrica de Cerámicas Loyola, de un adinerado español que no quería perder contacto con su tierra natal. El muchacho dueño del arma, se llamaba Horacio Costa, pero ya había conseguido que espontáneamente se le llamase Costita. Costita venía de afuera, del campo. Entró en la fábrica de cerámicas por casualidad. Mejor dicho, porque era apuesto y simpático y estaba bien dotado para el trabajo. Su físico se impuso. A Paco Dodera, “capataz” de la fábrica en cuanto al personal, le agradaba seleccionar sus colaboradores. Su sospechosa manía no tardó en justificarse. Se trataba de un hombre de más de sesenta años, enjuto, reservado, de ojos pequeños y de penetrante mirar, que conjugaban muy bien con sus labios finos de una sensualidad perversa. Ambicionaba que la pequeña industria pasase al terreno artístico y sostenía que rodearse de gente joven y hermosa ayudaba a sus planes. Los muchachos que le secundaban no siempre entendían aquellas intenciones singulares. No vieron en la fábrica ninguna posibilidad de lograr un oficío. Algunos le desconfiaban; otros se prestaron a su juego ambiguo. Por fin. Paco Dodera apareció muerto, tendido en el patio de su casa, mirando al cielo desde un charco de sangre. Para Cipriano Hernández y Marías, el dueño de la fábrica, fué un rudo golpe. La parte industriosa se hallaba en manos del muerto. Don Cipriano se complacía en ensayar tierras, en pruebas de colores e ingredientes, a fin de lograr piezas que recordasen a las de Talavera. Don Cipriano era oriundo de dicho pueblo.
Paco Dodera oficiaba de “Capataz” por puro gusto. Bien podría darse otra asignación, otra categoría. Pero era de los que preferían la frecuentación de las cortezas populares para el desarrollo y proyección de sus vicios y el aprovechamiento de las virtudes de los otros. Su muerte no fué muy lamentada. Pero vino a perturbar la vida de Costita, que hacía justo un mes que había dejado el trabajo en las Cerámicas Loyola. Sin decir a nadie por qué, cobró jornales atrasados y se marchó sin dar señales de vida. Lo encontró la policía trabajando muy lejos de la fábrica en una curtiembre. Ni uno solo de los empleados de las Cerámicas desconoció el cuchillo de Costita. Éste solía alardear, ya con el filo, ya con la empuñadura. Lo extraño era que no se lo hubiese llevado consigo. Sobre todo al emplearse en una curtiembre.
¿Quién podía decir que no se entendía con el “Capataz”? Nadie. Hasta se notó cierto favoritismo de parte de Dodera, al punto de que Costita podía llegar con atraso y no se le observaba su desgano. Siempre hubo una excusa para él.
—¿Cómo es posible que hayas olvidado el cuchillo?
Era la pregunta insistente del juez, de los policías, de cuantos mediaron en el caso.
Costita no negó que el arma le pertenecía. Pero muy lejos estaba esa noche de la casa de Dodera. Le resultó fácil demostrarlo. A la hora en que había recibido “el Capataz” la puñalada mortal, Costita cumplía un mal reglamentado trabajo nocturno en la curtiembre. El juez quiso descartar la presunción de criminalidad que un oficial de Investigaciones, especialista en menores delincuentes, se inclinaba a señalar. A pesar de que no cabía duda de la conducta de Costita, hasta el momento de hallarle trabajando en la curtiembre, en un eventual turno de noche, el oficial cargaba sobre las típicas características del crimen. El dejar el cuchillo en el cuerpo de la víctima, por demás estúpido en un asesino, no determinaba inexperiencia. Se podía argumentar que era una coartada propia de un menor que frecuentaba a hombres como Dodera. Si coartada increíble para unos, resultaba indicio particularísimo para el oficial Rezendez, que así se llamaba el policía empecinado en tratar el caso Dodera como uno de los clásicos crímenes entre elementos ambiguos. Pero Rezendez tenía sus razones secretas de que por nada del mundo hubiese hecho partícipe al juez de menores, Dr. Esteban Chávez. De manera que los encontronazos entre las investigaciones ordenadas y la sagacidad del juez, perturbaron el proceso. El Dr. Chávez no desarrollaba ninguna malicia y, en cambio, Eleuterio Rezendez exageraba su papel, no se sabía si con ánimo de hacer méritos o porque sus propósitos se tendían en una línea recta de carácter científico. Solía darse tono citando a autores clásicos. Comenzó por no desprenderse de una frasecita que irritaba a sus compañeros: “Tipo lombrosiano”, decía con petulancia. Pasó más tarde a citar a Freud. Como era eficacísimo, los libros no habían pasado inútilmente por sus manos. Fué poco a poco especializándose en delincuencia infantil o adolescentes. Y, más de una vez, se planteó la pregunta de fondo: “De dónde procede esta gente que llena la crónica policial, espeluznando, a veces, a los encargados de investigar y a la justicia criminal, ambos atados por disposiciones legales, a no dar a publicidad los delitos de menores”. Más de una vez pensó si no estarían equivocados quienes guardaban tan celosamente el cumplimiento de la ley que prohibe la crónica de delitos de tal naturaleza, frente a la prodigalidad de revistas infantiles hechas por adultos que debieron estar en la cárcel. Y todavía más indignación le producía a Rezendez el abuso cometido por los exhibidores cinematográficos que proyectaban en las funciones con films aptos para menores, colas de películas no aptas para niños. Sinopsis en las que se amontonaba como una lava hedionda, toda la porversidad o la pornografía que se merece el espectador adulto acostumbrado a “tonificarse” por los ojos.
Rezendez no sabía a ciencia cierta de dónde venía “su clientela”. Y quería saberlo, porque en muchas oportunidades cumplía las investigaciones a fondo, hasta encontrar las raíces escondidas en los conventillos o los hoteluchos malolientes, cuando no en los ranchos de las barriadas, en el hacinamiento cosmopolita.
Pero en el caso del hombre muerto con el puñal de Costita apenas rozándole la pulpa cardíaca, ponía una atención muy particular. Por estas razones Dodera, Paco Dodera, “El Capataz”, era un sujeto que se daba frecuentemente en las ciudades, pero que se caracterizaba por algo más que por una generosidad seductora. Un hecho del que fué protagonista debió producir una buena crónica para los diarios de la tarde, los caracterizados en el escándalo crepuscular, casi lindando con el agravante de la nocturnidad.
Dodera mantenía relaciones con una bellísima mujer italiana; y no formaban, por cierto, mala pareja. Mantuvieron una famosa “casita” por Malvin, muy cerca de las playas, donde recibían a gente de alguna categoría. La italiana era de Viterbo, cerca de Nápoles. Sus padres tenían una fábrica de cerámicas. Se habían hecho ricos fabricando un borrico cargado con cestos de legumbres que andaba muy orondo por el mundo entero. Ella fué la que le indujo a Hernández y María a montar los talleres. Dodera le podía agradecer a ella su oficio, adquirido más allá de la cuarentena. De aquella “casita” salió el negocio. Don Cipriano se suscribió con la mayor cantidad de dinero y, sobre todo, impuso el nombre de la fábrica. Celebraban una hermosa coincidencia mediterránea. Dodera también puso dinero. Nunca se supo si de “la italiana desplazada”, de aquellos extranjeros que trajeron los barcos bajo uno que otro pretexto y que fueron derramados en las playas de América, confundidos los oficios, mezcladas las vocaciones; transformados, los peluqueros en labradores y los labradores en vendedores de quiniela. La amiga de Dodera, vino simplemente como judía. Se ligó a Dodera y el epílogo fué de un dramatismo atroz. Una noche, reunidos de fiesta en “la casita”, a Dodera se le ocurrió jugar con un trabuco que a muchos tontos hizo creer que había pertenecido a uno de los 33 Orientales. Era la única pieza histórica, si así se le podía llamar al arma antigua que adornaba un muro del comedor. Lo sostenía un simple clavo de gancho con la boca del trabuco orientada hacia arriba. Hacía bastante tiempo que estaba allí, y era muy probable que Dodera hubiese comprado “la casita”, con aquel artilugio sin antecedentes. Una noche, Dodera quitó el grosero trabuco de la pared y, mientras su amiga discutía uno de los temas apasionantes de aquel momento, la invasión de Hitler a Polonia— se entretuvo en machacar cabezas de fósforos en el hoyo donde va el fulminante. Como la discusión se prolongó hasta más allá de la media noche, Dodera tuvo tiempo de hacer una buena carga sonrosada. Estaba seguro que el efecto del disparo iba a ser mayúsculo. Y así fué. Apuntando a su querida, a boca de jarro, dijo amenazante: “Entrégate a la Gestapo!” Y al punto de que la mujer había dejado caer la mano de la boca del caño, Dodera apretó el gatillo. Una mezcla horrible de polvo, tierra, pólvora viejísima, fragmentos de madera y alguna partícula de metal, salió por el caño incrustándose materialmente en el rostro de la italiana. Infinitos puntos de sangre brotaron súbitamente. A los pocos segundos, su rostro era una masa sanguinolenta. Dodera se precipitó sobre las manos de la mujer.
—¡No te toques, Gemma! — gritó.
La confusión fué tremenda. Rezendez vivía a pocos pasos de “la casita” que en ese momento de su vida, representaba el máximo sueño que puede ambicionar un muchacho de su edad. Acudió al lugar del disparo. Y vió salir a Dodera tambaleándose, con una mujer en brazos, decididamente a la primera farmacia o a una clínica. Sólo oyó que la mujer herida, sangrando, trataba de tranquilizarlo, repitiendo: —“¡Pero si veo, veo lo más bien!. . . No es grave. . . Veo. . . Veo. . .”
La italiana no veía, no podía ver, seguramente.
Rezendez jamás leyó una sola línea en los diarios sobre ese hecho de sangre. Todavía no había entrado a la policía. Para él, “la casita” era uno de esos lugares donde la fortuna, grande o pequeña, sirve para vivir fuera de la sociedad. Especie de oasis, donde se podía hacer de todo, sin que persona alguna lo supiese. Círculo cerrado de gente poderosa que decide la suerte de sus actos en la mayor impunidad. Después, cuando se familiarizó con el delito, supo que si alguien se dedicara a historiar la intimidad de pequeñas casas de juego, de citas, de reuniones, tendría paño para cortar.
Paco Dodera le resultaba familiar. Le llevaba tanta ventaja al juez, a todos los policías juntos, que quería tomar el asunto con suma atención. Quizás llegara a darle celebridad.
—Mi parecer es que al muchacho lo han querido comprometer —dijo el comisario García— dejándole su cuchillo al muerto. . . No hay vuelta de hoja. Tal vez una venganza. Y hay que buscar al asesino—. Rezendez quiso intervenir con un argumento que le salía a flor de labio, pero el comisario se impuso: —Hay que buscar al matador entre menores. Es una treta realmente de muchacho bobo o anormal. ¡No hay vuelta de hoja!
Al comisario García, tal vez Rezendez le habría dicho cuanto sabía de Paco Dodera. Pero le dió fastidio la suficiencia que mostraba en aquel caso mucho más complejo, a su modo de ver, que todos los que había tenido por delante.
Rezendez se quedó un momento pensativo, las palabras del comisario le entraban por un oído y le salían por el otro. Pensaba que habiendo sido testigo de un hecho de sangre con todas las de la ley, en la famosa “casita” de Malvin —que fuera tan espectacular para él— tal vez le indujese a seguir una pista equivocada. Prefería internarse en el recuerdo antes que oír la retahila del comisario. Hizo memoria: la italiana, Gemma, no había aparecido más por “la casita”. Un año después, allí fué a vivir un matrimonio que a la sazón ocupaba la vivienda. Según se dijo, eran judíos, emparentados con Gemma y fabricantes de pequeños radiadores para la calefacción. A Dodera no se le vió después por el barrio, pero nadie ignoraba que le llamaban “El Capataz” de la fábrica de Cerámicas Loyola, ubicada por el Santa Lucía. Se tejió un poco de leyenda y Rezendez reflexionaba si él no había sido en parte culpable de encubrimiento, y protagonista de la leyenda. Pero cómo habían sucedido los hechos, lo supo en el Bar Hungría una semana más tarde, por boca de la muchachita criolla que servía en “la casita”, a la que preparaban para alguna aventura. Era vistosa, bonita, por lo que los que allí frecuentaban se mostraban manirrotos, dadivosos, consejeros de la adolescente. Rezendez se la había besado en una placita oscura, en una noche de lluvia, sin decir agua va. . . Pero nada pasó después. También ella desapareció de Malvin, no sabía si para servir a Dodera, aunque al transformarse en un “capataz”, el hombre empezó una vida completamente distinta. Prefirió ser atendido por mucamos que por sirvientas. Su última aventura habría sido con la italiana.
Seguía reconstruyendo el ayer, no tan lejano, bajo el chaparrón del comisario García.
—No hay vuelta de hoja —era la frase que se le había quedado enredada en la telaraña de sus evocaciones—. ¡No hay vuelta de hoja!. . . Tenemos que dar con un muchacho de su edad. . . O menor todavía. Parece que la puñalada vino de abajo. . .
A Rezendez le molestaban las conclusiones técnicas. El informe perital decía tantas cosas inútiles que no quería pensar en él. Que la puñalada fué dirigida desde abajo; que no interesó al corazón en el primer momento; que la muerte se produjo al tocar la preciosa víscera; que las manos del muerto presentaban hematomas curiosos, como si hubiese aplicado un solo puñetazo contra el muro, luego de errar el golpe; que no se veían huellas de lucha en el suelo, movimientos de pies calzados o desnudos; que la sangre habría borrado estos últimos; que las puertas estaban sin cerrojos como acostumbraba a mantenerlas la víctima; que habría tomado muchas cebaduras de mate; que puchos de otra persona había en un cenicero de su habitación. Dodera no fumaba. El cuerpo había sido descubierto por el lechero al dejar los dos litros de leche embotellada de costumbre. La muerte habríase producido al amanecer, pues la sangre aún estaba fresca. Dodera vestía pantalón de brin blanco, recién puesto, camisa de poplin, blanca, no usaba camiseta. Absolutamente vacíos los bolsillos. La fotografía de una mujer —Rezendez sabía que era la de Gemma, antes del horrible accidente— aparecía fuera del marco en que se suponía habitualmente colocada. . .
En la balumba del informe Rezendez se dejaba llevar por los recuerdos. Temía a las coincidencias, tan propias en las novelas, pero ajenas a la vida real. Contestó al comisario García:
—Me está convenciendo, García. . .
El comisario le oyó hablar y le pareció que Rezendez salía de una pieza contigua con los pantalones caídos, mostrando los calzoncillos. Tal era el desgano con que le contestaba.
—¿No estará cansado, amigo Rezendez?. . . Si quiere dejar esta partida en otras manos, me avisa. Lo veo medio. . .
—¿Medio? — repitió Rezendez como un eco.
—Medio. . . ido. Cuando esté de vuelta, me avisa — replicó García molesto, repentinamente.
—Pienso en ese muchacho metido en el Albergue de Menores y. . .
—¿Y qué? ¿Quiere darle otro destino? — preguntó fastidiado García.
—No, no es eso. . . Pero no sabe cuánto daría para tenerlo suelto y seguirlo. . ., no perderle pisada. . ., ser una sombra de él... Perseguirlo.
Rezendez parecía soñar.
—¡No sea babieca, Rezendez! ¡Déjese de macanas! Busque a algún muchacho de los que visitaban al viejo ése. . .
Y Rezendez hizo desfilar a cincuenta y dos muchachos. Algunos no sabían ni que existía la fábrica de Cerámicas Loyola.
Pero Costita tuvo un serio altercado con la gente del Albergue y de cualquier manera, de allí no lo sacaban por un año, hasta la mayoría de edad.
Las cosas sucedieron así:
Costita sintió que por las dilatadas narices se le colaba un olor desagradable. Su pituitaria no podía alardear de extraña a cuanto olor existe en la tierra, venga de la sombra podrida o de la tierra laborada. Pero aquel olor del recinto en que lo mantenían desde las tres de la tarde, era insoportable. Olía a roña, pero a una roña muerta, no la roña viva de cuanta pocilga necesitó habitar. Tampoco era el olor de los lugares donde la muerte ha pasado, el de los rituales y opacos velatorios. No. Era un olor momificado, irritante para sus narices que no acababan de salir de la zona salvaje de la adolescencia.
Cuando entraron, papeles en manos, las dos personas que debían tomarle los datos para ingresar en el Albergue de Menores, el olor se avivó como si ambos lo agitaran. Uno se sentó en una mesa y estiró las cuartillas como si tratase de pedazos de cuero sobado. El otro empleado, de escasa estatura, de una fealdad sin desperdicio, vestía con fingida elegancia. Costita, sin pensarlo, instintivamente, tuvo naturales simpatías por aquel empleado sencillo que estiraba las hojas con el dorso de la mano. En su frente, a pesar de que no hacía calor, algunas gotas de sudor se reflejaron fugazmente. El de baja estatura tosió como si tosiendo ganase un poco de importancia.
—Muchacho —dijo luego de componerse la garganta—; aquí no estás en la calle, de manera que en esta casa hay reglamentos, leyes, disposiciones. . .
Costita lo miró fijamente por primera vez. “No estoy en la calle” — pensó. “En la calle anduve mucho tiempo. También hay leyes en la calle”. . .
—Bien, quiero decirte que vas a someterte a un régimen. Este señor —señaló al que estiraba las cuartillas— te va a hacer algunas preguntas.
El aire de la pieza se hizo asfixiante. Del olor desagradable se pasaba rápidamente a algo más terrible que un olor. A la falta total de olores. Costita recordó una pelea que tuvo en un rancho con tres compañeros. Lo habían querido asfixiar con unas bolsas de lana y cerda. Pensó en aquella peripecia y volvió al escritorio donde se hallaba. En realidad, era mucho menor el efecto en aquel instante. Pero apenas oía el discurso del señor petiso y bien trajeado. El que acomodaba las cuartillas se atrincheró tras de una máquina de escribir, y, sin más, le preguntó dónde había nacido.
Costita tuvo que dar vuelta la cara porque “el hombre petiso” se alejó con las manos cruzadas a las espaldas. Se alejaba murmurando algo. No pudo saber qué era lo que decía. Por fin, pensó que debía de ser alguna orden que le daba al escribiente y que se expresaría en ese idioma de medias palabras que ciertas personas emplean para comunicarse sin que los demás tengan una idea clara de lo que dicen. En suma, parecía que hablase francés o inglés. Pero no era nada más que una estropajosa lengua policial. Costita tornó la cabeza y meditó la respuesta, como si en ello le fuera la vida.
No había empezado a hablar, sin duda demoró un poco, cuando “el hombre petiso” dejó caer los cortos brazos a lo largo del cuerpo y, acercándosele, le preguntó:
—Tuviste un interrogatorio peliagudo, ¿no?
Costita no sabía si contestar al escribiente simpático, primero, o al personaje que había dado dos pasos hacia el escritorio avivando el olor desagradable. Y como si deseara demostrar su preferencia por el escribiente, eludió la pregunta posterior y respondió con voz bien clara:
—En Mataojito. . .
—¿Qué? —replicó el grave funcionario frunciendo el ceño— ¿Qué decís?
—Mataojito.
El hombre de baja estatura quizás creyó que repetía cierto apodo que le habían puesto en el Albergue. Una palabra muy fea, en diminutivo. Su cara se encendió. Cerró los puños y dando una vuelta por detrás de la mesa se sentó en una punta mirándole con insistencia agresiva.
—Mataojito. . . — murmuró el escribiente inclinándose sobre la máquina. Tal vez habría puesto el índice sobre la tecla de las mayúsculas. Pero no pudo continuar.
—¿Con que Mataojito? —dijo el petiso—. ¿Eh?. . . Y ¿dónde queda eso?
A Costita se le ocurrió, en mala hora, mirar con inteligencia al escribiente, no sólo porque se disponía a escribir lo que él le dictara —cosa que en el fondo resultaba agradable— sino porque quería decirle a su presunto amigo: “Este es un gil a cuadros. . . No manya ni medio. No saber dónde queda Mataojito. Tampoco sabrá donde nació Leguizamo. . . En qué leonera he caído, mama mía”.
—¿Que dónde queda Mataojito? —replicó Costita haciendo una pausa que se hacia bochornosa. El escribiente abría un silencio en complicidad con el menor.
Volvieron a mirar como si se entendieran.
—Mataojito. . . —dijo Costita articulando las sílabas y dando a su acento un esperado aire melancólico. Se rascó la nuca como para avivar una zona de su memoria.
Al iracundo funcionario le costaba convencerse de que aquello iba en serio, que no bromeaba con su estatura. Pero la demora en dar una respuesta por parte del muchacho, agravaba la situación. “¿No será una burla, un nuevo sobrenombre que me dan estos granujas?” — pensó.
—Mataojito, queda por allá. . .
Costita sonrió. Desde hacía más de una semana, precisamente desde el momento en que empezaron a carearlo, a abofetearlo, a insultarlo, no sabía lo que era sonreír. Olía a carroña, a bestialidad. Y en esos momentos, el empleado le daba lástima. ¡Pensar que ignoraba dónde quedaba Mataojito, las tierras sucias de Corral Abierto. Un hombre como él. La respuesta que quería darle se le trababa en la lengua. No podía decirle que Mataojito quedaba . . . “quedaba por el culo del mundo”. No era una forma de responder. Pero ellos, ¿no hablaban a veces, usando esas palabras que Dodera odiaba? Sí, ellos, hasta ese momento, se expresaban en el mismo lenguaje que se gastaba en la calle. Tan es así que no bien se comunicaban el uno con el otro, empleaban palabras y giros desacostumbrados, al punto de que no se les entendía. En realidad se hacían los extranjeros o los trataban a ellos, a los muchachos, como componentes de una raza diferente. Costita, al comprender que su silencio implicaba al escribiente, el cual insinuaba en sus labios una sonrisa, iba a explicar dónde quedaba Mataojito, cuando el hombre de baja estatura, irritado, exclamó:
—Hablá, cretino. . . O estás inventando. . .
—Yo no invento nada. . . ¿Sabe? —contestó rápidamente encolerizado Costita, porque vió en la cara del interrogante, el rostro de cientos de personajes de todo orden que en días anteriores se le habían precipitado como buitres—. ¡Yo no invento nada. Vaya a aprender a la escuela si tiene tiempo!. . .
“El hombre petiso” lo tomó de ambos brazos a la altura de las muñecas. Forcejeaba para abajo como si fuese a descolgárselos.
—Aquí no vas a bromear ni a reírte, sino cuando se te deje. . . ¡Mocoso de mierda, yo te voy a enseñar a contestar como es debido!
Costita volvió a sentir miedo. Un miedo que le enfriaba los tobillos y que en esa parte del cuerpo se detenía. Pero otras veces lo había sentido, y la sangre le hacía al instante recuperar el ánimo. Esperó un momento que pasara la ráfaga de temor. Cuando se cruzaron sus ojos con los del escribiente, cuando divisó como perdido en el fondo de sus pupilas el vaguísimo apoyo de una mirada afirmativa, Costita recuperó el ánimo. Dos o tres veces, había visto en algunos ojos humanos, el borroso destello favorable, la solidaridad humana que se advierte sin el menor esfuerzo y suele llegar sin que uno lo solicite, como un milagro. Esperó su propia reacción y tuvo coraje para contestar:
—Mataojito queda en el culo del mundo. . . ¡Y yo soy del Corral Abierto! Usted no sabe dónde queda Mataojito. Pero yo no miento nada, ¿sabe? ¡No me gusta inventar!
Costita no se explicaba cómo “el hombre petiso” lo había dejado hablar tanto. Por lo general, cuando respondía a alguien con alguna energía, diciendo la verdad, sentía invariablemente el puntapié en la canilla o la bofetada. El hombre aquel ya debía haberle dado dos coces. Una al escribiente. Pero se abstuvo. Fué éste quien agregó:
—Queda por Salto — dijo dando un par de golpes de tecla.
—Entonces, es de Salto. Lo de Mataojito no hay por qué consignarlo — habló ya en otros términos el hombre de baja estatura—. Basta con poner Salto.
—Sí, pero. . . —se atrevió a hablar el escribiente, empezando el diálogo de frases cortas intercalado de palabras “difíciles”—. “La ficha. . . me parece. . . consignar el lugar, no está mal. . . Tal vez. . . para antecedentes. . . Un lugar así. . . lugares así. . En el legajo de aquél, se buscó precisamente de dónde era oriundo como antecedente. La práctica aconseja. . .”
El hombre de baja estatura, estaba desconcertado. No bien dejó tranquilos los brazos de Costita, se inclinó sobre la mesa del escribiente y, enrojecido, dijo:
—Mire, escribiente. Cuando yo digo que no interesa tal o cual dato, tengo mis razones. ¿Comprende? Este desacuerdo es inconveniente . . .
El que escribía a máquina llenó la boca de aire y como si soplase imaginarios mosquitos, levantó la cabeza y miró para otro lado.
Se hizo una penosa pausa. La cerró el escribiente al bajar la cabeza diciendo:
—Yo no tengo la culpa si usted no sabe un pito de geografía.
La reacción del hombre de baja estatura fué tan rápida como la del escribiente. Se dirigió a Costita:
—Andá a la otra pieza —lo empujó—. Esperá en la pieza de al lado. ¡Vamos!
Costita ya conocía la pieza de al lado. Era una especie de celda donde retenían a los novatos, antes de someterlos a exámenes e interrogatorios. El petiso no se había dado vuelta aún, cuando Costita, desde el dintel de la puerta, se dió vuelta y le dijo al escribiente:
—Explíquele, che, donde queda Corral Abierto, el Pueblo de Ratas…, a este. . . ¡Mataojito!
Debió morderse la lengua con la última palabra, porque “el hombre petiso”, agarrándolo por los codos, le dió un violentísimo empellón que lo hizo trastabillar. La puerta se cerró con estrépito. Y ya sabemos qué pasa cuando una persona cierra violentamente una puerta.
No vale la pena transcribir el diálogo entre los dos empleados. El uno era subalterno. Según parece, ni uno ni otro pagaron la chapetonada. Pero la reclusión del sospechoso Costita, fué mayor. Sobre todo, el trato que se le dió en el Albergue de Menores durante un año largo.
Rezendez se interesaba particularmente por Costita.
Los diarios insinuaron que quedaba impune “El crimen de El Capataz”. Pero vino la temporada de fútbol, y el asesinato, un desfalco, la entrega de una gruesa suma de dinero a un leader político por una compañía extranjera, irregularidades en la Aduana, investigaciones en una fábrica; todo fué arrasado por el fútbol. La inmensa cortina de humo de Nacional y Peñarol, dejó dormir tranquilos a jueces, comisiones investigadoras, delincuentes menores y mayores. Había que suponerlo así.
“El crimen de El Capataz” maldormía en algunos recortes del archivo personal de Rezendez.
II
-Vieja —dijo Eleuterio Rezendez a su mujer—, vas a convencerte de que Chávez es un tipo como la gente. Cada vez que le pido datos sobre Costita o algún otro muchacho del Albergue, me los hace dar con una sonrisa bonachona.
—Y. . . Los gordos son así — respondió la mujer, con desgano.
María, la mujer de Rezendez, no era “vieja” como la llamaba el policía. Ni el Dr. Chávez era tan gordo como para endilgarle características de tal. Lo cierto era que el juez de menores había descubierto en Rezendez cualidades infrecuentes.
Chávez pertenecía a una vieja familia tradicional. Casado con una heredera de apellido y cierta fortuna, estaba seguro de que poco a poco llegaría a la Suprema Corte. Era prudente y sabía esperar. Pero nadie podría decir que diese un solo paso para “adelantarse”. De soltero había recorrido la República ocupando los juzgados más diversos, en lugares apartados de la capital. Parecía más bien un hombre desvinculado o que deseaba mantenerse ajeno a las influencias extrañas a su magisterio. En cada ciudad de la campaña vivió con dignidad, sin hablar de sí mismo, sometido al ritmo de la burguesía pueblerina. No alardeaba de tener el despacho al día, pero nadie como él para liquidar los asuntos. Sin brillo, muchas veces, pero sin demora. Tenía una dignidad muy acorde con su carrera, mas nunca engoló la voz en el Club Social ni sirvió para presidente de clubes deportivos. Su destreza consistía en no ofrecer el menor blanco. No bien se iniciaba una discusión de cualquier carácter, sobre todo en las muy raras en que podía dar su opinión —solíase hablar de fútbol y carreras, de adulterios y contrabandos— se levantaba, iba al teléfono o tenía que hacer pis. Las conversaciones eran, por lo general, procaces; a veces anodinas, aunque el doctor Chávez comprendió que se les había impuesto, porque traían a la mesa temas menos estúpidos. Avanzaba sobre Montevideo como la estrella de Goethe, por supuesto, sin brillo, pero como una estrella sin prisa. Y llegaría a altos estrados, sin duda, si algún manotazo policial no entorpecía su carrera. El manotazo vino —lo había “preparado”— y el hombre se mantuvo sereno, incontaminado. Después, el azar fué poniendo gente adicta, de su promoción, en los puestos directivos. Cuando Rezendez lo conoció, ya estaba en la madurez y precisamente pasaba por un postergado, pero un postergado de los que sacan tajada callándose. El oficio de víctima suele rendir más que el de victimario.
Rezendez terminó por admirar al doctor Chávez. Hasta que un día buscó un pretexto, lo invitó a comer. Pero el juez rechazó la invitación porque “preparaba un viaje’”. Viaje que realizó, pero muchos días después. El doctor sabía excusarse.
—Sí, vos le tenés simpatía. . . pero no te llevó el apunte cuando lo invitaste a comer. Mirá —dijo su mujer—, un día de estos voy al cine con la hermana de Chávez. Ésa sí que es democrática.
—Y ¿qué tiene que ver la democracia con lo que decís de Chávez? — inició Rezendez la defensa de Chávez.
—Sí, es democrática y valiente. Varias veces la han visto para firmar manifiestos democráticos y ha puesto la firma. En cambio tu Chávez, es más flojo que tabaco rubio. . . — contestó María rápidamente como si hubiese preparado la réplica.
—Dejate de pamplinas —exclamó Eleuterio—. Ella es una aspamentosa. Nada más.
—¿Aspamentosa? Cuando metieron en la silla eléctrica a los Rosenberg, ella salió a la calle. Y eso sí que es tener valor.
—Valor. . ., valor. . . Mirá, si conocieses los judíos que yo conozco, no te enternecerías por uno que mandan a la silla eléctrica.
María levantó la vista de la tricota que tejía. Miró a su marido fijamente. Agregó sin ambages:
—Si seguís hablando así. . . vas a terminar por darme asco — le contestó con desagrado.
Había suspendido la labor. Sobre su falda cayeron las agujas en cruz. Se podía decir que esperaba la oportunidad para dar la batalla. Eleuterio la conocía bastante como para no darse cuenta de que iba a estallar una discusión de las que conviene evitar. María fué la que insistió:
—Tu oficio te está endureciendo. Debes respetar a aquellos que se juegan por algo. . . Es muy fácil dejar que se cometan injusticias, para ganarse la vida. Y hablan a cada rato de justicia con mayúscula. . . ¡Buenos son todos ustedes!. . .
—Estás repitiendo una lección aprendida por ahí — dijo Rezendez.
—¿Aprendida por ahí? No te empuerques más, por favor. Eso no necesita aprenderse. Mucho defender a niños delincuentes y hablar de ellos. . . Y los hijos de los Rosenberg. . . Van a parar a un reformatorio, ¿eh?
Se hizo una pausa amenazante.
—¡ Contestá!. . . Te han enseñado la lección de taparlo todo. . . ¿No? De echar tierra sobre las cosas. Hoy un crimen político, mañana un asesinato cualquiera. . . Ustedes son más enterradores que otra cosa.
María hizo un gesto desdeñoso insoportable para su marido.
—De eso, comemos, vos y yo — respondió él, presa de una incontenible cólera.
—Cuando vuelva al trabajo, vas a saber cómo se responde a esa inmundicia. . .
Se había hecho demasiado tensa la atmósfera para que Eleuterio no comprendiese que dos discusiones más de ese tono, les harían perder el equilibrio conyugal. Ella no estaba acostumbrada a los cambios bruscos, a las transiciones rápidas para ganar tiempo, tan hábilmente manejadas por los policías, en careos e interrogatorios. De una bofetada violenta, solían pasar a una ternura hipócrita que daba sus frutos positivos, entre débiles mentales. Sin darse cuenta de que era el procedimiento de todos los días en las comisarías y juzgados, Rezendez se le acercó instintivamente, mudo, esperando que ella levantase la vista. Debía dejar pasar la ráfaga de odio desatada. Una vez que las líneas del rostro de María recobrasen su natural apacible, volvería, no al ataque, sino por un camino de persuasión.
Y así fué. Dejó transcurrir unos instantes. Eleuterio no sentía la necesidad física de acariciar los hermosos cabellos negros de su mujer. Era demasiado aquello. Pero sí era capaz de hablar en voz baja, forzando las palabras para que saliesen cálidas y familiares:
—No hay derecho que por los Rosenberg me hagas esta escena. . .
—No son los Rosenberg. . . Ni son los judíos. . . Es que me da asco descubrir algunos pensamientos tuyos. Ahora estás conteniéndote, no sé si simulando. . .
Eleuterio creyó que su mujer iba más allá de sus palabras. Optó por callarse.
—Me gusta la gente valiente. La que se expone en la calle. No nací con carne de gallina. . .
María recordó en ese instante a una de sus mejores amigas, una maestra expulsada del aula por solidaridad con la noble gente oue hizo el máximo para evitar que los Rosenberg murieran en la silla eléctrica. Su abuelo se llamaba Libertario López. Era de aquellos que las policías apalearon cuando el caso Sacco-Vanzetti. Pero para ambos, el pasado no contaba. Contaba, en cambio, el caso del matrimonio judío electrocutado sin razón. Las palabras que acababa de pronunciar María, venían de la boca de la maestra que, proselitista o no, continuaba en la línea de un espectacular liberalismo, el mismo que hizo expectante en el mundo a su país. Los acontecimientos decían a las claras que no eran sinceros aquellos prohombres que hablaron de la eliminación de la pena de muerte. Todo una mentira electorera. Sí, le daba asco.
—Me da asco verlos vivir así. Cuando se escriba la historia. .
María no sabía perorar. En su magín, las frases terminantes de su amiga la maestra, no se le habían grabado como para lucirse ante su marido. Se echó a llorar. Pero cuando se aproximó Eleuterio con intención de acariciarla, la reacción fué rápida. Comprendió que el culpable de aquella debilidad suva, era su marido. Odiarlo era poco. Debía abofetearlo. Y levantándose hombrunamente, con todas sus fuerzas, le aplicó una cachetada.
—¡María!. . . ¿Estás loca? — exclamó él.
Rezendez vió, más allá de las lágrimas, las pupilas de una fierecilla que no sabía expresarse. Pasaron unos segundos. Dijo Eleuterio:
—¿Esto también te enseñó tu amiga la maestra?
Creyó que su actitud pasiva la haría caer en sus brazos pidiendo perdón. Pero se equivocó. María perfilaba su carácter en la nariz aguileña, en el mentón agudo que resultaban la estampa definida de algo, de alguien con el que no se juega impunemente.
Rezendez tuvo que quedarse inmóvil, esta vez sin actividades estudiadas. Se le habían desbaratado los planes. Se sentía desarmado.
La mujer salió del cuarto con naturalidad estudiada. Ya no lagrimeaba, y las manos, lejos de temblarle, aparecían seguras al acomodar los visillos de la pieza contigua. Ella misma se desconocía. Una y otra vez, ya mirando hacia afuera, hacia la calle tumultuosa, ya volviendo la mirada sobre la pequeña biblioteca de su marido, se le presentó el recuerdo de la hermana del juez Chávez, una solterona bien templada, llena de cualidades femeninas y de pensamiento claro y firme. Instantes más tarde, pensó en la maestra exonerada por haber hecho más enérgico que nadie el grito de protesta ante el crimen de los Rosenberg. Pensó en una y otra. La primera, ya entrada en años, pero dotada de un juvenil concepto de la vida. La segunda, fogosa, terca, empecinada, imprudente, pero admirable. Se sintió orgullosa de frecuentarlas, a pesar de un chisme que le había dañado mucho. Le dijeron que su amiga había dicho “que María no era de fiarse, porque su marido trabajaba en la policía”. “Sí, pensó ella, está en la Policía de Investigaciones, pero es distinto a los demás. Sólo trabaja en asuntos de delincuencia infantil. No se mete en política”. Pero aquello de que no se mete en política, presumible mérito de Eleuterio, vino a hacer crisis cuando el asunto de los Rosenberg, precisamente. Rezendez no se metía en política, pero permanecía impasible ante la ejecución de dos inocentes. “Hermosa manera de no hacer política”, creyó oír la voz de la maestra. En cambio Teresa, la hermana del juez. . . ¡qué actitud más desinteresada! No hacía política quizás, pero no permitía que se hiciera mala política.
María se dejó caer en un sillón. Estaba resuelta a que la primera bofetada a su marido fuese la última. La hija de Libertario López no iba a pedir disculpas. Pero la bofetada estaría presente en la casa, “andaría de un lado a otro”.
Seis días pasaron sin hablarse. Eleuterio regresaba irregularmente del trabajo. Comía, si tenía hambre; dormía y volvía a salir. María terminó un trabajo de dactilografía que le hubiese tomado una quincena. Sonrió ante una idea: “El matrimonio es un obstáculo para el trabajo”. Había ganado tiempo so pretexto de distraerse. Pero no podía pasarse sin Eleuterio.
Al finalizar la semana, se amaron en silencio. Rezendez vió el montón de cuartillas sobre la mesa del comedor. Y no pudo menos de reír. Ese trabajo importaba unos buenos pesos. Se lo había conseguido Teresa. La hermana de Chávez tenía vinculaciones a las que jamás llegaría la mujer de Rezendez. Chávez era oriundo de Rocha, pertenecía a una familia patricia, a la que ningún granuja hasta el presente había conseguido manchar. Patriciado un tanto anodino, como si aquella bien templada sangre de la época heroica del país, de la formación del país, se hubiese fatigado de portarse bien. Una familia como tantas otras, entrada en los cuarteles de la prudencia y la pasividad.
Un mes más tarde, un domingo, cayeron vecinos a matear con sus termos en brazos. Se habló de la mala crianza de los niños. Un chico del barrio solía destriparles los periódicos antes de ser leídos, cuando los pescaban en el umbral de la puerta de calle.
—Se vuelven locos por esas historietas estúpidas de tarzanes y supermanes.
Dijo la hermana de María, casada, con tres niños en edad colegial.
—Dejá no más que lo pesque —aseguró la dueña de casa—; le voy a dar un sopapo que no volverá más a desordenar los diarios.
Eleuterio sonrió. No podía perder la oportunidad:
—Que no se te vaya la mano —dijo llevándose la derecha a la mejilla como si aún le doliera—. Porque ustedes, las hijas de don Libertario —se dirigió a la cuñada— tienen la mano bastante pesada. . .
María acusó el golpe pero se guardó muy bien de hacer el más leve comentario. No quería que se le quitase importancia a un acto suyo del que no se mostraría nunca arrepentida. Prefería guardarlo en secreto como constante amenaza. Estaría “sobre el tapete”, presente siempre, vivo y actual, como esos objetos de aluminio o de otro metal que han volado por el aire o acertado en el blanco, pero que acompañan a los matrimonios por toda la vida.
Tres meses después de “El crimen del Capataz”, cuando la balumba de próximas elecciones, propaganda, apuestas de quiniela de tres millones de pesos habían distraído a la atención pública, Rezendez recibió un anónimo. Caligrafía femenina, redacción femenina, ortografía femenina. En él se hablaba de una mujer que no sería extraña al crimen de Paco Dodera.
—Ya sé —exclamó con alegría Eleuterio—. ¡Se trata de la gringa! ¡Pero este poroto me lo apunto yo!
Para recuperar a María le contó, como un folletín, todo lo que sabía de Gemma, la italiana, sin omitir un solo instante, pero dando un aire novelesco al relato. Dejó, exprofeso, para el final, un detalle:
—Gemma, la hermosa gringa de Dodera, es judía.
La información no agregaba nada. María pensó: “Qué tonto, cree que con esa referencia hace méritos. . .”