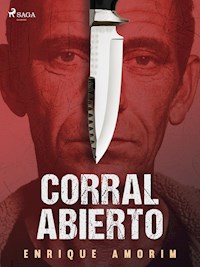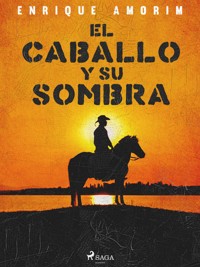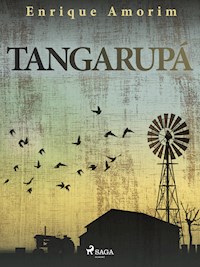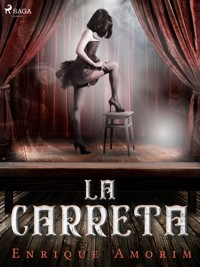Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Horizontes y bocacalles» (1926) es una recopilación de relatos de Enrique Amorim. En estos cuentos el autor narra las aventuras y desventuras de personajes muy dispares y excepcionales. A pesar de la brevedad de las narraciones, el autor no rehúye la denuncia social y la reivindicación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Amorim
Horizontes y bocacalles
Saga
Horizontes y bocacalles
Copyright © 1926, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682571
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
HORIZONTES
SAUCEDO
Soy Saucedo, el rancherío que se asoma al camino polvoriento. Lagañosos mis ojos —colocados a la puerta de los ranchos— están gastados de tanto ver cómo el camino pasa sin cesar. Gastados y sucios, color de barro.
Después de la estación, distante unas diez leguas largas, soy el más importante lugar que se halla en veinte leguas a la redonda. Yo me encrespo con mis veinte leguas a la redonda, mientras la estación va poniéndose rígida con sus galpones de zinc . . .
Tengo un arroyo cercano con sauces caídos sobre las aguas, de ahí mi nombre. Y una y cien cuchillas y cerrilladas me circundan. Veo desde mi sitio estirarse los caminos, largos callejones que atraviesan el río y la selva . . . Las nubes, allá arriba, grises, negras o blancas. Grises, las más fieles en marcar las horas de mis días. Negras, las que detienen su paso, agitan los árboles y se deshacen en lluvias torrenciales. Blancas, las que pasan como pájaros enormes, indiferentes . . . Allá arriba, ellas; aquí abajo, yo. Yo, con el polvo del camino que alzan las tropas al pasar; con el ladrido de los perros; con el chistido de la lechuza, fija en el espacio . . . Y, nada más, sobre la tierra . . .
Amanece y los gallos de mis gallineros lanzan sus bostezos sonoros . . . Mis ranchos abrirían sus puertas si la gente las cerrase por la noche . . . De las enramadas, bajan las gallinas caprichosas que buscan el lugar más seguro para guarecerse de las comadrejas y los zorros. El callejón desierto alárgase más aun, a las primeras luces que resbalan sobre la escarcha. Pasa luego un jinete lentamente y se va poco a poco, haciendo un punto negro que anda por el callejón en la cuchilla. Los campos, a lo lejos, van cambiando de color. Un momento verdosos; al instante dorados; luego de un gris de ceniza; más tarde plateados, después . . . Los campos circundantes son medidos por los rayos del sol: desde mi último rancho —que es el del panadero Nicomedes— hasta el horizonte, van diez leguas . . .
Los alambrados que dividen las propiedades suben y bajan las cuchillas, traspasan el monte, el río y siguen. Parten desde mis ranchos para perderse en las pampas, adornados, de trecho en trecho, por los pájaros o envueltos los hilos bajos de la divisa, por la lana de las ovejas sarnosas que van perdiendo sus vellones al andar. Una tranquera a lo lejos, es como un nudo del caminito que conduce a la estación.
Antes, hace ya mucho tiempo, tenía tres ranchos y un chiquero. Después fueron allegándose los otros, como si los trajesen de arrastro por el campo. Una vieja que andaba arrastrando una bolsa y recogiendo bosta, cruzóse con un curandero y entre los dos alzaron el cuarto rancho. Alguien venía persiguiéndoles, pues permanecieron escondidos entre las ramas un par de semanas.
Toda la escorería de las estancias recibe mi acogida, que sale al camino a detener el paso de los perseguidos. Y sólo sé que viven en mi poblado, cuando al atardecer alzan escaleras de humo tímidamente hacia el espacio.
Ahora cuento con cincuenta ranchos. Entre ellos una carnicería y un boliche. Diez árboles, dos en la carnicería —un par de paraísos raquíticos, amarillentos—; una higuera arrugada, llena de nudos y verrugas, en el boliche, frente a un algarrobo inclinado cuyas ramas reatadas con alambres herrumbrados destilan una resina que forma lágrimas; tres naranjitos que dan una fruta pequeña y seca, proyectiles en las manos de los ochenta rapaces del rancherío; un ombú en medio del chiquero mayor, cuyas raíces parecen alimentarse con las vísceras que allí se arrojan. Las raíces, carcomidas por los cerdos cuando no hay carneada, vanse debilitando y siempre se espera que una tormenta haga caer el árbol . . . Al terminar el rancherío, por el poniente, dos paraísos de grueso tronco, rodeados de pequeños hijos, despiden, colocados al borde del camino, a la gente que se ausenta. A cuatro cuadras, el cementerio araña con sus cruces las reverberaciones del campo.
Tres caballos, que todos desprecian por inservibles, entran y salen de los plantíos de maíz, libremente. Sobre sus puntiagudos lomos sarnosos, los tordos y bosteros hacen festines al sol . . .
Uno de los caballos vagabundos es tordillo, sucio, flaco y le falta un ojo. El otro es zaino y tiene ambas orejas quebradas, caídas sobre los ojos. Al andar le molestan. El tercero es una colorado sillón. Le llaman así porque su espina dorsal quebrada, forma una pronunciada y absurda curva hacia adentro, como si el peso de un jinete le hubiese doblado el espinazo. Además es rengo. Arrastra una pata, la cual muerden los perros del carnicero don Cirilo, azuzados por los morrallas de sus hijos, todos petizos y picados por la viruela.
A las ocho de la mañana, el sol entra por las ventanas de los ranchos y los atraviesa de parte a parte. Otras veces, cuando hay fuego encendido dentro, traspasa el humo denso de las cocinas con mil alfileres de oro que se cuelan por entre las pajas de las empalizadas. Hilos de oro, en donde danza la ceniza volada del fogón bajo la mirada lacrimosa y compasiva del perro . . .
Pasa un sulky ciertos días de la semana. Siempre es el mismo. Hace diez años que cruza, tres veces por semana a la misma hora. Lleva un caballo barroso. Al pasar el pantano, abierto a unos metros de los paraísos, el hombre que lo gobierna —un negro— grita mientras el látigo cae sobre las ancas del caballo:
—¡Indio!, ¡marcha Indio! ¡firme! . . .
Los perros le ladran entonces, malhumorados. Un chico, a veces, arrójale al negro una naranjita o un terrón de tierra. Cuando deje de pasar el sulky —alguna vez será—, ladrarán una vez menos los perros del carnicero.
Como hay quien cocina con bosta, se ve a lo lejos, en la cuchilla, a una vieja que lleva una bolsa de arrastro. De trecho en trecho se agacha, en ademán de levantar algo del suelo. Parece recoger hortalizas, pero levanta los desperdicios de los animales. Volverá después a su vivienda miserable. donde la espera su “viejo”, encargado de recoger los huevos. Cuando se acerque, desde unos metros antes de llegar al rancho, preguntará:
—¿Recogiste los güevos, viejo?
—Dos.
—¿Y la culeca?
—Encerrada.
—¿Murió el gayo enfermo?
—Estaba comiendo.
—¡Gayo guapo! ¡Ejem! ¿Preparaste el agua? Cebame, ¿querés? Tengo una sé de todos los diablos y me duele la centura . . .
A la entrada del sol salen los bueyes de la chacra de maíz, camino de la aguada, tranquilos, indiferentes al ladrido de los perros. Pasa casi siempre un caminante, al trotecito, bajo un ruidoso vuelo de teros. El camino se alarga y hácese más estrecho al trepar la cuchilla. Hay un cacarear de gallinas que suben a las enramadas y los gallineros. Se oye, lejos, un balar lamentable de ovejas. Cuando se hace la noche, la luz del boliche llega hasta la mitad del camino, donde los perros, echados en el barro, duermen sus hambres. Arriba, entre la luna y la tierra, fija en el espacio, la lechuza . . .
II
Ahora Saucedo está cubierto de langostas. Los postes del alambrado, sus hilos, los ranchos, los diez árboles, el maizal, el arado, las enramadas, todo parece hervir o temblar bajo una capa parduzca. Hay en el ambiente del rancherío un áspero olor penetrante. La capa parduzca hace pensar en un sudario negro, envolviendo el poblado. De trecho en trecho, al paso de un hombre o a la proximidad de un pájaro, las langostas se separan de los postes, haciendo un ruido de hojas secas arrastradas por una ráfaga de viento. Salpican, vuelan un instante agitadas y se vuelven a pegar a los alambres, engrosándolos hasta el punto de parecer transformados en amarras o piolas gruesísimas. La fisonomía del pueblo tomó, de la noche a la mañana, un aspecto sorprendente. Crecieron las cosas, ennegreciéronse las plantas, el camino se tornó movible, temblorosa la rigidez de los postes del alambrado . . .
Primero fue una nube que oscureció el sol como un velo transparente, corrido a gran altura. Marchaba de norte a sur a gran velocidad, arrastrada por el viento. La manga pasaba sobre Saucedo, indiferente, despreciando la precaria plantación de maíz. Pero de pronto el viento de las alturas dejó de soplar. Eran las doce del día. Desfallecientes, derrotadas, las langostas comenzaron a caer como gotas de lluvia; primero una, luego dos, después tres, cuatro, multiplicándose al instante hasta semejar un negro granizo . . . Caían con gran lentitud, aleteando, en un visible esfuerzo por restablecer el vuelo. Arriba la manga seguía pasando más lentamente y cada vez menos densa. Negros cuervos, en lo alto, manchaban la nube. En giros vertiginosos y ágiles zigzag, hacían sus festines de langostas en las alturas. Cruzábanse unos con otros devorándolas y haciendo cada vez más bajos y lentos sus vuelos. A medida que sus buches se iban llenando, los cuervos emprendían un descenso forzado. Gordos, pesados, con las alas tiesas, fueron descendiendo poco a poco, pero siempre devorando. Bajaron al arroyo, al borde del cual, pesadamente, aleteaban su apetito insatisfecho. Alivianados algunos, emprendían un nuevo vuelo hacia la nube, un viaje.
Entre aquélla y la tierra, en sentido contrario, otra nube menos densa se fue formando ante los trágicos ojos del chacarero y las miradas indiferentes del hombre del boliche.
Los insectos se iban multiplicando. Las gallinas disputábanse las langostas embuchándolas. Aleteaban dando saltitos a fin de atraparlas, antes de que tocasen el suelo. Luego daban con sus picos en tierra para deshacerlas y separarles las alas. Mareadas por el vértigo del vuelo, las langostas caían chocando en los techos de los ranchos, llevándose por delante los hilos del alambrado y adornando el camino con el brillo de sus alitas.
La nube mayor, con grandes claros seguía su curso por el cielo . . .
Del rancho del chacarero partió un ruido de latas y vióse por los aires un par de banderas de color.
Mientras la criadora de gallinas calculaba la cantidad de maíz que se ahorraría, el chacarero recorría con ojos trágicos el sembrado.
Decía la vieja criadora a su compañero:
—¡Mirá cómo comen, van a engordar en cuatro días . . .
—¡Les gusta, les gusta! —respondía el viejo—. Van a dar güevos con yemas coloraditas . . .
El chacarero había preparado su defensa. En baldes de querosén encerró pedregullo y, luego de preparados, puso en manos de los pequeños los instrumentos de ruido. Uno tras otro, los tres hijos salieron sacudiendo las latas en dirección a la chacra. La mujer del chacarero y su hermana, portaban banderas hechas con manteles y polleras enastadas en palos ásperos y torcidos.
La comparsa llenaba la tarde de ruidos infernales para espantar las langostas. Recorrían los caminos del maizal, haciendo volar las salteadoras que partían de su sitio para posarse en otro, chocando en la cara y el cuerpo de los labradores. En el aire, los pájaros atrapaban langostas con sus picos e iban a posarse en la punta de los postes del alambrado, donde terminaban por despedazarlas. El ruido siguió llenando la tarde. La mujer del chacarero lagrimeaba —presa de extraña congoja y fatiga—, cubierta su cabeza por un pañuelo rojo. Los brazos desfallecientes sostenían en alto la bandera, dejándola caer suavemente sobre el sembrado, muda, desencajado el rostro, las alpargatas cubiertas de tierra. El ruido de las latas traspasaba sus oídos.
Comedidos vecinos acudieron a prestar ayuda. Con amplias banderas recorrieron los estrechos caminos de la pequeña chacra hasta el anochecer.
Aquel día el sol se fue envuelto en una nube de langostas.
En la noche, sólo se escuchaba en el rancho del chacarero, el ruidito menudo y terrible de las langostas devorando el maizal . . .
Ahora Saucedo está cubierto de una capa parduzca. Los hombres andan entre un vuelo violento de langostas, agitando los brazos. El maizal no tiene hojas, es una sucesión de esqueletos verdosos. Tres banderas flamean en la chacra todavía. Los naranjos y paraísos, sin hojas; doblados el ombú, la higuera y el algarrobo . . .
Cruza el sulky con su caballo barroso entre una nube de langostas. Las puertas del boliche están ribeteadas de insectos. Arriba, las nubes; abajo, las langostas, el polvo . . . Saucedo solitario, miserable, yermo . . .
LOS CAMPESINOS
QUEMACAMPOS
Aquel hombre, sobre cuyas espaldas el poncho caía con una gravedad de capa guerrera de caudillo, odiaba los campos empastados. Bajo el ala rígida de su sombrero —que conservaba siempre la forma que le diera el vendedor del boliche— dormían unos ojos grandes, tranquilos y entrecerrados. Solamente abríanse y se iluminaban al blasfemar contra los dueños de tupidos chircales, o campos empastados hasta el yuyerío. Y, acompañando la blasfemia que ardía en sus labios amoratados y carnosos, encendía fósforo tras fósforo, e iba arrojándolos al azar. No detenía su caballo para encenderlos; ni siquiera tornaba la cabeza para mirar dónde caían.
—¡Criadero de pestes! . . . —iba diciendo, y seguía al trote, arrojando cerillas encendidas durante el trayecto, hasta que levantaba sus manos con las riendas, a la altura de los labios, para dar fuego al pucho apagado.