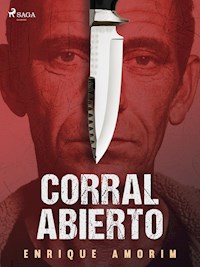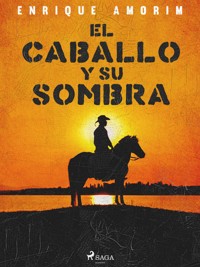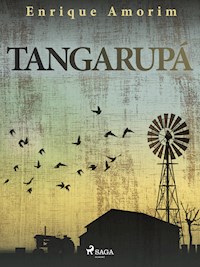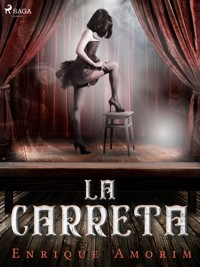Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«La trampa del pajonal» (1928) es una recopilación de relatos de Enrique Amorim. En estos cuentos el autor manifiesta su preocupación por la injusticia social y trata temas habituales en la vida del pueblo y el campo rioplatenses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Amorim
La trampa del pajonal
CUENTOS Y NOVELAS
Saga
La trampa del pajonal
Copyright © 1928, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682564
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
DIARIAMENTE
Encendióse la luz del comedor. Alguien, en voz alta, enteró a la familia que la comida estaba servida. Se oyeron dos sonidos simultáneos de sillas arañando el pavimento. En seguida, pasos desde los extremos de la casa. El rechinar de un picaporte, menudo sonar de vajilla, un timbre, y comenzó la comida.
En la mesa se halla el matrimonio y sus tres hijos. El mayor, una niña de quince años, rubia, blanca, grave, en la cabecera, frente al padre, un hombre canoso, de cejas pobladas, negras; ojos vivos, y cansada boca sensual. A su derecha, su mujer, hermosa, sana, rozagante, enérgica, con los ojos inyectados en sangre, por el llanto de horas y días pasados. No obstante, sonríe plácidamente a sus hijos, con el ánimo preparado, a fin de que su marido halle en su rostro suavidad y disculpas. Premeditados sus ademanes, aparenta tranquilidad.
A la derecha de la madre, los otros dos vástagos, varones ambos.
La criada sirve, enterada del estado de ánimo de los amos. Por esa razón, su cariño manso y acentuado de criada comprensiva, irrita al dueño de casa.
La criada suaviza sus ademanes, pasa los platos con delicadeza, se acerca a los niños y les dice menudas palabras de cariño, al servirles. Hay en ella un cuidado propio de quien tiene consideración, lástima, ternura. Un aire de amable componedora, irritante.
El amo comprende. La criada se ha enterado de todo, lo sabe todo. Se ha ventilado una vez más, entre los cónyuges, la histórica infidelidad del señor. Una vez más, él, el perdonado, sentía el peso de un nuevo eslabón en su cadena. El primero, cuando la hora del perdón. Y, diariamente, uno más. . .
Se le toleraba como perdonado. El, el amo, pasaba a ser un esclavo. Por una causa u otra, con o sin razón, diariamente la palabra perdón. . .
La criada lo sabe. Los niños lo sospechan. . . El hombre sorbe cucharada tras cucharada su sopa humeante. Piensa en la carta, en la imprudencia, en los anónimos.
Es un chocar de lozas, cucharitas, tenedores, cuchillos, copas. . . El silencio duerme bajo la mesa, como un perro lanudo, hosco y fiero. El tic - tac del reloj les llama la atención. Los niños están silenciosos. Es sospechosa la actitud de la niña. ¿Juzga? ¿Recapacita? ¿Qué sabe? De pronto, guiña un ojo a su hermano que le sigue. El padre la sorprende y suspira. Quiere hablar la madre y no puede. Dice al rato algo sin sentido, una tontería. El menor de los niños toma la palabra, y padre y madre sonríen. ¡Cuánto les cuesta! Pero la conversación se anima. La criada también sonríe; siente como si se le hubiera desatado un nudo en la garganta.
Ríen los niños. La conversación se hace ágil, interesante. El señor enciende un cigarro. Sacude alegremente el fósforo para apagarlo en el aire. Sorbe café, echa la cabeza para atrás, satisfecho, en una bocanada de humo. Quédase luego mirando el humo entrar en la lámpara. Al bajar la vista da con los ojos de su mujer. Parece que ella le espiase. Le espía, seguramente. Hay recelo, desconfianza. . .
La charla de los niños anda lejos del lugar, por el campo, por los caminos. La madre los mira uno a uno y suspira. Aquello quiere decir: abnegación, sacrificio, perdón. . .
El amo se levanta, besa la frente de cada uno de sus hijos, luego a su mujer en los labios y camina hacia el “hall”. Toma el bastón y el sombrero. Se da vuelta y ve a su mujer, en el umbral, con encendidos ojos de reproche.
Diariamente así. . . ¿Vencedora en el hogar? ¿Víctima en él?. . . No se puede saber. . .
En la calle el hombre suspira hondamente, libre de la cadena. La mujer, feliz en el fondo, si fuese una bestia, lamería a sus hijuelos, largamente. Los acaricia, los besa y, contenta de su triunfo verdadero, final, rotundo, se torna triste, para no aburrirse. Al día siguiente. . . ¿Para qué repetir la historia? Diariamente. . . diariamente. . .
FARIAS Y MIRANDA, AVESTRUCEROS
I
Acodado en la ventana del cuarto de huéspedes, el avestrucero Pedro Farías contemplaba el amanecer. A medida que el sol iba saliendo, se dejaba estar en aquella cómoda posición. Medía con sus ojos las pampas y cerrilladas de Ñapindá, en donde habría de extender el galope de su caballo. Era el día señalado para la arriada y desplume de los avestruces. Asomaba su delgada faz, curtida por el sol. El acicalado corte de su cabello delataba sus frecuentes y largas estadas en la ciudad.
Al hallarle en aquella actitud, el peón casero, que volvía al tambo con un balde de leche en cada mano, los dejó en tierra y se puso a contemplarle. Aparentaba descansar, a la vera del sendero bordeado de naranjos.
Solamente a un recién llegado –pueblero por más señas– se le podía ocurrir la idea de acodarse en una ventana, a mirar vagamente el amanecer. Aparte de esto, algo debía tener metido en la cabeza aquel forastero, para estarse absorto en tan singular actitud.
Con una sonrisa, que precedió un par de escupitajos en las manos, el peón casero alzó los baldes y continuó su camino.
El avestrucero Pedro Farías acababa de ser juzgado. . .
Por cuarta o quinta vez, arribaba a la estancia de los Amaro. Siempre en jira comercial, comisionado por un fuerte negociante en plumas. Pero, aparte de su trabajo, en esta ocasión, le llevaba a la estancia de La Ventana un vehemente deseo de alcanzar la gracia de una muchacha, hija adoptiva del matrimonio sin descendencia de los Amaro. Floriana se llamaba la protegida. Habíala conocido en un corso de Carnaval, en la vecina ciudad. A más de su rozagante y rubia juventud, Floriana poseía otro atractivo: seguramente habría de ser heredera de los dueños de La Ventana. Era, en verdad, mujer conveniente y apetecible para Farías, rudo hombre de campo a quien la ciudad había transformado su vestimenta y suavizado un poco sus manos. Como era delgado, esbelto y rubio, las prendas ciudadanas caían bien en su cuerpo.
Acodado en la ventana, dejaba vagar sus ojos, desde las pampas y cerrilladas de Ñapindá hasta la casa de los patrones. Sacaba la cabeza hacia afuera, de vez en vez, mirando atentamente a su derecha. Luego se volvía para adentro. A la derecha, entre viejas casuarinas de un verde sucio o gastado, aparecía la casa. El avestrucero aguardaba los primeros movimientos. Una puerta entreabierta, una ventana, el andar de la cocinera por el patio posterior, el ruido de una roldana, el rechinar de un gozne. . .
Sus días en aquella estancia estaban contados. No pasarían de tres, a lo sumo. Debía, pues, aprovecharlos desde el amanecer.
De Floriana tenía la seguridad de una mirada profunda y poseía un ramito de flores con un papel de plomo rodeando los tallos. . . Farías anhelaba que Floriana le viese en aquella actitud. Así comprendería los propósitos que le traían a la estancia de los Amaro.
El cielo del amanecer –con una estrella valiente resistiendo aún los rayos tempraneros– limpiaba sus ojos, alejándoselos del sueño. Una rama de paraíso se asomaba en lo alto de la ventana. En las hojas, gotas de rocío por caer la decoraban. Los pájaros abrían la mañana. Cuando Farías se cansaba de mirar los campos extendidos y las antipáticas cerradas ventanas de la casa, metía sus ojos en el follaje. Y así estuvo abstraído hasta el momento en que pasó una tropilla de caballos, en dirección al corral. El tropel de cascos lo despertȯ.
El día de trabajo había comenzado. Se sentó en su cama; se desperezó; forcejeó luego para colocarse las botas y encendiendo el primer cigarrillo salió al patiezuelo vecino.
En dirección a su pieza venía Pancho Miranda, el otro avestrucero, un hombre retacón, fornido, cara redonda, con bigotes caídos como guampas de vacas tamberas. La curtida piel de su rostro dábale un aspecto de pescador. Más aún con aquellas redes que al hombro traía. Era el “entendido” en lo relacionado al desplume. Acompañado de este sujeto, había recorrido Pedro Farías media República. Si él era imprescindible para tratar y vigilar el trabajo, Miranda lo era también en otra faz del negocio. En ambos, trabajando a la par, confiaba la firma de Leopoldo Carlón y Cía., barraqueros de la ciudad.
Miranda, con las redes al hombro, parecía un pescador camino del mar. Se acercó, dejándolas sobre el caballete enclenque del recado del capataz y le pidió fuego, entre un “buenos días” cortante. Hablaron luego, mientras mateaban de pie, de las precauciones tomadas. No les habría de molestar el viento. La manga, de todas maneras, iba a ser colocada de boca al Este, de donde podría soplar. Acorralarían así, en la bolsa de la red, a los avestruces y las plumas, evitando desperdicios. Se habló del cuidado que debían tener para que los avestruces no se pasasen al campo vecino. Para esto, según Miranda, era menester ir hasta el fondo de aquella invernada, al trote. Arriar despacio hacia el centro y una vez reunidas las bandadas, precipitarlas en la manga. La tarea iba a ser facilitada por el capataz, que había adelantado un aparte, ordenando parar rodeo esa mañana. Estando la hacienda reunida para el trabajo, no tendrían que cuidar el alboroto de la novillada.
Desplegaron la red. Revisándola y atando una que otra malla suelta, esperaron el momento de churrasquear.
El peón casero llegó con el asador en alto, en donde venía ensartado un costillar y un cuarto de cordero. Clavó el asador y se alejó. Tras del asado llegó la salmuera, en manos del capataz, quien la había preparado en honor a los avestruceros.
–No sé si he perdido la mano, ustedes dirán. . . – exclamó el capataz mientras rociaba el cuarto, agitando la latita con la salmuera.
El aire era aún frío. Mediaba setiembre. El campo verde con relámpagos de plata. En algunos lugares aparecían rastros de escarcha. Los caballos ensillados fueron traídos al patio. Allí solamente entraba el caballo del capataz, de manera que se hacía una excepción con los de los avestruceros. A un mismo poste de la verja circundante fueron atados el rabicano de Farías y el alazán de Pancho Miranda. Las bestias traían los cascos húmedos de rocío. No bien entrados en el patio de tierra seca comenzaron a picar el piso. Al momento, los vasos estaban cubiertos de barro. El alazán de Miranda, con la cabeza gacha, hacía sonar la coscoja del freno. Con el hocico pegado al tejido de alambre, el rabicano permanecía inmóvil, mientras el caballo del capataz le olía la panza, desconociéndole.
Matearon los tres hombres en silencio. Miranda, cuando terminó de churrasquear y dio las gracias por el mate, se puso en cuclillas a revisar detenidamente la red. Llevaba el cigarrillo a los labios, para poder disponer de las manos, y con los ojos entrecerrados para que el humo no se los dañase, ataba nudo tras nudo, en las fallas de la red. Farías, escarbándose los dientes, no perdía un solo momento de mirar a “las casas”. Para desembarazarse de su preocupación, cortó unas achuras del cuarto de cordero, arrojándoselas a los perros que merodeaban. Apartó una gordura elegida para dársela en la boca al perro del capataz, un mastín barcino, cola quebrada.