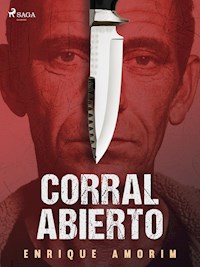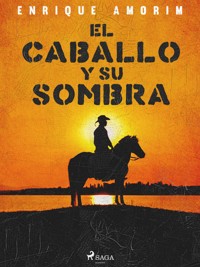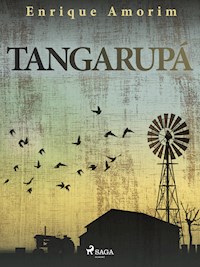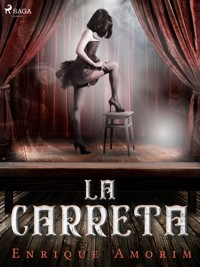Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Los pájaros y los hombres» (1960) es una recopilación de relatos de Enrique Amorim donde la naturaleza ocupa un lugar central. Algunos de estos cuentos aparecieron en suplementos de «La Prensa» y «Clarín» de Buenos Aires. Esta edición incluye además los relatos de «Vaquero de la Cordillera» y «El Mayoral».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Amorim
Los pájaros y los hombres
EL MAYORAL - VAQUEROS DE EA CORDILLERA
Saga
Los pájaros y los hombres
Copyright © 1960, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682557
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Los pájaros y los hombres
PALOMAS
Cuidando la compostura del rodete, Inocencia atraviesa la quinta, cruza el parral sarmentoso, con tantos nudos como años cuenta la enlutada mujer. Alzándose un poquito la falda. recogida por delante, Inocencia va tres veces al día hasta el palomar, rígido el cuerpo, el paso corto, la mirada firme. En un extremo del parral —la insistencia de los años va disminuyendo el espacio entre los arcos— se atornilla en la tierra la caja sonora del palomar mediante el pivote de un herrumbroso riel de tranvía.
En el huerto de la solterona Inocencia, el palomar parece una colmena zumbadora.
Cuatro o cinco palomas acompañan a la mujer por encima del parral, desde el extremo empotrado en el vetusto muro de la casa. Mientras anda, agita la dorada ración de maíz que abulta en su cintura, en un doblez del delantal.
Las palomas hacen sonar el abanico de sus alas como si estuvieran hechas de flexible y reseca madera. Por el aire de la mañana silba el afán de las palomas. El invierno implacable no ha perdonado la gracia de una sola hoja. Contra el cielo plomizo, los sarmientos se retuercen con la lujuria vegetal. Al través de las ramas se puede ver volar a las palomas fieles, con dificultad, como si se enredasen en el dibujo obscuro de los sarmientos, que trepan más allá de los hierros, en el aire frío.
Inocencia envejecía con rumor de palomas. Oía el zumbido del vuelo, pero nunca levantaba la cabeza. No podía, porque las ballenitas del cuello de tul no se lo permitían. Gozaba oyendo el rumor y sabía cuándo eran tres, o cuatro, o cinco . . . o más, las que revoloteaban sobre su cabeza. La estatura de su alma no ascendía más alto que el vuelo de unas palomas hambrientas.
Inocencia amaba a los niños, pero el vecindario suspicaz creía lo contrario. No besaba las cabezas infantiles porque no podía inclinarse sobre ellas. Peligraba su rodete, el orgulloso y opulento rodete de la mujer virtuosa. Mantenerlo en aquel cetro de la cabellera fué su anhelo, donde fincaba el orden de sus costumbres Si se inclinaba un poco, lo sentía volcarse hacia adelante. Y las ballenas del corsé y del cuello le aconsejaban una prudente rigidez. Bien valía la pena aguantar unos años más hasta el fin, con el pequeño monarca en su trono . . . Los niños podían vivir sin sus besos, como vivían las palomas sin necesidad de que ella aprobase sus acrobacias ejercidas por encima de la parra.
Era cosa inaudita, y hermosa, verla arrojar el maíz al sendero. Le brotaban de la cintura diez manos generosas derramando puñados de granos. De aquella negra figura salía el maíz más rojo que imaginarse pueda. Rígida, vertical como un tronco, parecía manar maíz. Una muñeca con una puñalada en el vientre. . .
Y rodeada de palomas —y de algunas gallinas, que no contaban—, Inocencia permanecía absorta, pestañeando apenas El delantal caído hasta las rodillas, los brazos a lo largo del cuerpo, la pañoleta negra sobre los hombros acentuando la curvatura de la espalda. Giraba luego sobre sus pasos y volvía sola, sola por el parral, tan solterón como ella. Los herrumbrados hierros, las ataduras de alambre, los rugosos troncos formaban un engarce para aquel negro camafeo.
Muchos años así, sin variantes. Y la leyenda de que las palomas traían desgracia a las muchachas, haciéndolas solteronas. En el pueblo no había otro palomar, ni nadie envidiaba el de Inocencia.
Pero durante el invierno se vió a la solterona atravesar la quinta con mayor frecuencia. Su parsimonia, alterada; sus pasos, agitados. Las palomas morían, desaparecían, abandonaban el palomar. Inocencia no podía explicarse el desbande y la muerte. No se sabe a ciencia cierta por qué abandonan un palomar las palomas. Al morir los pichones, al apestarse los padres, al caer bajo el chumbo del comilón o la garra del gato, las palomas van enlutando las quintas, entristeciendo las casas y a sus dueños. De pronto, el palomar se torna maldito.
No se sabe si fué tal inquietud lo que enfermó a Inocencia. Lo cierto es que una anemia perniciosa la redujo a una nada de carne y hueso. Desde el lecho dirigía el palomar y regulaba sus horas, de acuerdo al vuelo de las palomas y a sus andanzas. Se agravó, y sus dos criadas —una vieja como ella, y otra joven como un arbolito de la quinta— tuvieron bastante trabajo con los pájaros negros de las pesadillas y los desvelos de la solterona. Dejaron a un lado la vida del palomar. Inocencia oyó correr por el tejado sonoro, de tejas vanas, las últimas palomas. Arañaban el techo con sus pasitos rítmicos, militares.
Y vino la primavera, para el parral, para la quinta, para las palomas. También llegó para Inocencia, que pudo asomarse a la ventana desde su sillón de Viena y entrever el palomar Poco a poco recuperó fuerzas hasta fijar la vista. Clavó la mirada en la casita descascarada de la punta del riel.
Larga semana de vacilaciones, sin atreverse a interrogar. Por fin, una tarde en que el sol parecía demorar en desaparecer, creyó oportuna la pregunta. El parral, cuajado de hojas en francas nupcias con la naturaleza, le proporcionaba una visibilidad extraordinaria. Se convertía en un umbrío túnel de hojas. Al fondo, nítido, se destacaba el palomar.
La primavera, que ayuda a observar, le enseñaba a la solterona nuevas cosas del mundo.
—Veo dos palomas, nada más, muchacha — le dijo a la pequeña criada de quince años.
—Andarán por ahí —le respondió, engañándola—, volando por otras quintas. . .
—¿A estas horas? No lo creo.
Y le costó muchas preguntas a Inocencia la verdad sobre el destino de sus palomas. En plena primavera, tan sólo quedaba un casal blanco, el más manso y casero.
Inocencia pudo arrojar maíz por la ventana, a voleo, y alegrarse escuchando el arrullo de sus amadas palomas, mezclado con la algarabía de los gorriones.
Pero como todo brota en la primavera, también brotan piedras en las hondas de los muchachos y brota el entusiasmo, y brota la puntería, y brota la muerte. Un vecino oyó caer la paloma de lo alto de un árbol, como un fruto maduro. Mataron la hembra, que no apareció ante los ojos interrogantes de la enferma para darle pequeñas respuestas a la solterona.
El palomo dormía en el alféizar de la ventana, a veces hasta rodeado de granos, que despreciaba por tristeza o exceso de alimentación. Terminó por entrar en la pieza, que olía a tisanas, a incienso. Aquella mansedumbre de viudo desolado impresionó a la solterona tremendamente. Hasta que un sábado de limpieza general en la casa sacaron el trinchante a la galería, con esa exuberancia de movimientos y ese afán de alterarlo todo que hace presa de las criadas pueblerinas el día menos pensado. . .
El trinchante era pomposo —mármol blanco y luna de espejo biselada. En el espejo se reflejaba una madreselva, y el verde de un naranjo, y un cachito de parra, y una brizna de cielo azul. Al fin, una abundante quinta retratada en el cristal.
El palomo llegó a la galería. Con las últimas fuerzas que le permitía la anemia, Inocencia le arrojaba el maíz. En un ademán lento, uno de sus postreros gestos.
La criadita de quince años recogió unos granos y los puso sobre el trinchante. El palomo subió, más hermoso que nunca, jocundo, blanco, deliciosamente emplumado, con orgullo de haber nacido palomo, de poder ser palomo en la primavera. Movió su cabeza en avances rítmicos de audaz que abre el aire, lo perfora con el pico para hacer pasar luego su cuerpo. Dilatado el buche, engolado el cuello, pleno de vida desde la pata limpia y rosada hasta la firmeza del ojo de rubí.
Pisó aquí y allá. Algunos granos corrían sobre el mármol como huyendo del picotazo. Otros se dejaban engullir, felices de alimentar a tan hermoso ejemplar. Hasta que el palomo, en un instante en que sólo la criadita alerta lo vigilaba, se descubrió en el espejo.
¡Ah, pero bien sabemos que para el palomo era otra la realidad! Lo sabía la criadita, que contenía la risa sin dar explicaciones, divertida y asombrada a un tiempo, al verlo feliz, en semejante trance de amor. Por momentos conseguía meterse en la cabeza del palomo, y entraba así en su realidad. Pero de nuevo recuperaba la lucidez hasta burlarse de las zalemas, requiebros y arrullos interminables del ilusionado. Allí en el cristal, del otro lado, nada más, encontraba a la paloma, resucitada, la que cayera con el pecho abierto por una piedra. Allí, pico a pico, le coqueteaba al último palomo de la solterona. De un lado a otro, de derecha a izquierda. A veces, resbalando en el mármol, golpeando con el pico en el espejo como un soñador cualquiera en el cristal de su sueño. Todo el día en aquel amor imposible, espaciado por vuelos a la quinta, a donde iría a consultar a las copas de los árboles, a recoger consejos del aire, o de las flores; a recuperar fuerzas perdidas.
—Déjalo tranquilo, muchacha. Déjalo. . . Anda, continúa con tu trabajo. . .
Inocencia, desde su sillón de Viena, aprendía su última lección de la vida. Quería estar sola frente a frente de ese sueño, con la paloma ilusionada. El arrullo de amor llenaba la alcoba. Era tanto y tan grande, que por momentos creyó que no iba a poder contener un grito, pronto a estallar en su interior. Pero se desvanecía la terrible voz, poco a poco, lastimando con dulzura su corazón. Y un desmayado aliento le daba el aspecto —y también el alma— de un quinqué que consume su última gota.
La vieja criada quiso entrar el trinchante, pero Inocencia le exigió que lo dejase en la galería. Esperaba ver el final del idilio. A la criadita le habría causado mucha tristeza el retirar el mueble. Inocencia quería ver lo que sucedería al día siguiente, con el mismo entusiasmo de antaño al leer la continuación del folletín del “Ecos del Progreso”. . .
La luna del trinchante se enfrió con las sombras desprendidas de los árboles durante la noche, las sombras resbaladas de la madreselva. . . Por primera vez el espejo recogió el brillo de una estrella. La Vía Láctea purificó y perdonó aquel delito del cristal.
Inocencia, la solterona, amaneció muerta. Habrá abierto los ojos por última vez en la alta noche, cuando así lo exigió el latir del corazón. En sus pupilas, el vuelo casto de sus palomas lejanas.
La criadita, al despuntar el alba, vió al palomo rondar el trinchante. La galería, bañada de sol, invitaba a vivir. A medio día llegó con anas plumas en el pico, cabeceando desconfiado, sorprendido por la frialdad del mármol.
Pero la gente que vino al velorio, y la muerte que andaba por allí, acabaron por espantar al palomo enamorado.
Contodo, es mejor que así haya sucedido. Hay que lamentarlo por la criadita, pero no por el trinchante. . . No se merecía tamaña ilusión.
RATONERAS (Tacuaritas)
Los hombres de campo se complacen en transformar las cosas vulgares que les rodean en objetos artísticos para admiración, entretenimiento o juego. Estos salen de las plantas o de los animales. Un hueso —la taba— les sirve para probar la suerte. Las astas las labran en forma de vasos o simplemente como elementos decorativos. Algunas raíces, deformaciones de ramas, cortezas rugosas, para grabar nombres o esculpir figuras.
Mi hermano Carlucho, de la maza centenaria de una rueda de carreta hizo un pequeño bar, un abrevadero para los paisanos. Dentro de la maza, en el hueco en que va chirriando el eje — recio eje de madera, de lapacho eterno—, cabe muy bien una damajuanita de caña. En los agujeros donde van los rayos —una de esas ruedas tiene doce rayos— caben perfectamente pequeños vasos de “guampa”. Los vasos tienen grabados nombres de bueyes, los héroes de laúltima jornada de la carreta: Zaraza, Golondrina, Calandria, Pajarito, Amargo, Suspiro.
Tres rayos, de dura madera también, sirven de trípode a esta maza negra y pesada. Un hombre, sin ayuda, no puede alzarla. Las llantas —un arco de hierro— estarán dormidas en alguna tapera, haciendo dos círculos perfectos de cardos y mío-míos. Dormidas entre yuyos protectores. Pero la maza negra, con su lapacho y su hierro, salpicada de caña, tiene desde este verano un destino más alegre.
Bajo la enramada vi pasar las confianzudas ratoneras rayando el silencio con sus chirridos. Durante unas largas vacaciones, el bar permaneció en desuso. Cuando volví, faltaba un vaso, que se llevó un forastero porque el nombre de Zaraza le recordaba no sé qué historia sentimental. Cosas de criollo recordador.
Las ratoneras debieron estar atentas y tomar nota de aquella brusca desaparición, pues donde no cabe un vasito de guampa cabe un nido de ratonera. Y los pajaritos rancheros resolvieron ocupar el vacío de Zaraza. De la noche a la mañana se instalaron. Claro que Zaraza, el vaso, ocupaba un sitio con vista al norte, cosa de capital importancia y digna de ser consignada.
Dando saltos en el aire —así vuelan esas avecillas “alpistes”, vivísimas—, empezaron a traer pajitas, carda, gajos de espinillo, copitos de lana. Yo acostumbraba sentarme a tres metros escasos del bar, en mi sillón habitual, el de los periódicos que llegan con fecha atrasada.
El plumaje de la ratonera es del mismo tono que el de los horneros. Su tamaño, unas tres veces más pequeño que el de este pájaro. La constante movilidad de su cola le da un aire desconfiado y nervioso, siendo por otra parte lo contrario, extremadamente audaces y entremetidos en la vivienda del hombre. Corren por los tirantes de los galpones y se aventuran, a saltitos veloces, tras las moscas y las arañas. ¿Será por esta característica que se les llama ratoneras?
Desde mi sillón observé día tras día el movimiento de los pájaros —un casal, por supuesto—, mientras dejaba ir mis ojos por las planas de la sección telegráfica de los diarios. A veces, de una penosa noticia de la guerra alzaba los ojos a las ratoneras, al hueco donde desaparecían. Otras veces, de los aledaños del nido volvía a padecer los telegramas sobre los bombardeos aéreos. Mi oído se balanceaba entonces desde el canto del ave hasta el imaginario fragor de la metralla. El ruido del gran avión traicionero y la simplicidad del trino. Del otro mundo al más pequeño, al diminuto mundo de un nido. Así, durante veintiséis días. . .
Pero no sólo yo seguía atentamente aquella historia tan alejada y ajena al mundo de loshombres. Byron también se interesaba, porque mi perro danés —es la raza de perros que mira siempre a la cara del hombre—, Byron había descubierto, por mi desasosiego, el nido de las ratoneras. De otra manera lo habrían tenido sin cuidado los pajaritos.
Se llamaba Byron porque tenía una pata defectuosa. En su casa de madera hubo que estampar el nombre tal como suena —“Bairon”—, para que la gente aprendiese a llamarlo así.
La lectura de mis diarios se fué haciendo espaciada y desatenta. Porque no bien terminaron de hacer el nido —no supe a ciencia cierta en qué fecha—, el machito empezó a traer comida a la hembra. Me fué difícil distinguirlos para saber si se turnaban. Eso sí, andaba una siempre afuera. Deduje que la hembra permanecía sobre los huevos todo el día.
El número de huevos, en un principio, me preocupó, pero pude contener mi curiosidad, capaz de conspirar contra su feliz destino. Si me acercaba al nido —lo intenté una vez—, Byron podía interesarse en forma exagerada y comprometedora, como sucedió una mañana. Lo sorprendí lanzando dentro del hueco un soplido, que tal vez se podría decir “huracanado” si lo oyésemos desde el nido. . . Lueco, aspirar en forma apremiante, al punto de que temí por la integridad de los delicados huevecillos Bastó un fuerte cachetazo, muy oportuno, para que no se aproximase más. Pero él ya no tenía dudas sobre el objeto de mi intención. Yo había dejado de leer los diarios de cara al norte, con las hojas desplegadas cubriéndome la cara. . . Había cambiado de posición, y muchas veces mantenía largo rato caído sobre mis rodillas el periódico abierto. Byron me contemplaba como el perro perdiguero al cazador que va a hacer fuego sobre una presa que él no ha visto todavía. . . Después seguía mis miradas y clavaba las suyas en la puerta del nido.
Esperamos los acontecimientos Byron y yo. . . Yo, desde ese balcón de las columnas de los diarios, por donde se ve pasar el dolor de otros países. . . La vista, cansada de los caracteros tipográficos, solía reposar en la vieja rueda. Fué entonces cuando la vi girar sobre los campos inocentes, y, imaginando, me pareció oír el chirrido del eje de madera acortando las leguas con su música, uniendo los pagos. Ahí estaba la pobre, dormida sobre su pasado, en el lejano ayer, ruda historia de esquilas, cuereadas contrabandos. . . Tronco dormido, siempre sumiso, ahora resucitado para la tibieza de un nido. Destino feliz, al fin de cuentas. . .