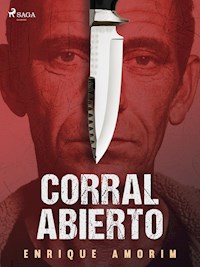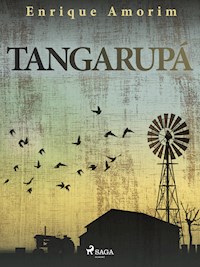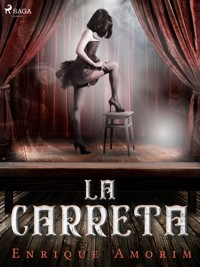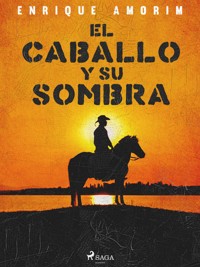
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«El caballo y su sombra» (1941) es una novela de Enrique Amorim que narra la vida en el campo uruguayo de Nicolás Azara, latifundista obstinado, de su familia y los trabajadores de la finca. El autor dibuja un paisaje social constituido por la tensión entre clases, el miedo al inmigrante y las relaciones de poder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Amorim
El caballo y su sombra
Saga
El caballo y su sombra
Copyright © 1941, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682618
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
“Porque aún no ha comenzado el diálogo entre el hombre y lo llanura.”
(De “El Paisano Agullar”.)
DEDICO
esta novela a la memoria deDon Roberto Cunnigan Grahame porque se alegró mucho cuando le conté, en Londres, la breve historia de mi petiso bayo, perdido y orejano, en la revolución de 1904
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I
Quedaron en el horizonte algunas nubes pardas, espiando la llanura impávida y empapada. Expectantes en el cielo matinal, por si resultara escasa la recia garúa que azotó la noche. Únicos testigos del campo, de un campo más oprimido que de ordinario, apenas alterado por el viento del norte, húmedo e indeciso. Y hombres y animales que la densa atmósfera apabullaba.
Por el camino corre el automóvil hecho un pelotón de barro, patinando a trechos, acelerado inútilmente en las trabajadas huellas. Al lado del chofer, don Ramiro, de encanecida barba cuadrada; el poncho a rayas, con salpicaduras de barro y tachas verdes del mate, y un sombrero aplastado por los chaparrones. Atrás, bufanda de seda y humo de tabaco rubio que hiere la pituitaria del viejo, Marcelo Azara, hecho un ovillo en el asiento.
Recorrida una legua desde la estación “Las Calandrias”, apareció a la vista el arroyo “Viboritas”, salido de madre.
—Debe de haber cubierto la barranca, ¿no? —preguntó don Ramiro, con la cabeza en alto y las narices dilatadas.
El chofer respondió afirmativamente. A Marcelo — muy poco entendía éste de vados y caminos— le fué fácil darse cuenta del trance. Era visible que el agua cubría las malezas de la ribera alta. ¿A qué preguntar, entonces?
—Viene haciendo buches, ¿no? Habrá que pasar por el puentecito —dijo don Ramiro.
—Así es —afirmó el chofer, sin darle importancia.
Marcelo no contaba. Era un forastero de la ciudad que permanece pasivo frente al accidente y que, si se comide y abre la boca, vende su condición de maturrango. Todo le era extraño. El barro y el cielo, ambos del mismo tono. El agua y el viento, disputándose la hegemonía de los ruidos campesinos. El humo aromático de sus cigarrillos, encendidos al hilo, lo colocaba en un aislamiento delicado. Era “el pueblero”, al que conducían a la estancia, por orden del patrón. De vez en cuando, el chofer le lanzaba una mirada de soslayo para calar su físico. Pero don Ramiro, inmovilizado en su sitio, opinaba interrogando, enigmáticamente curioso y seguro. Al cruzar el puentecito, los veinte tramos de madera se quejaron al recibir el peso del coche. Fáciles de contar por el ruido que produjeron. Don Ramiro volvió a tomar la palabra.
—Me parece que uno de los primeros tramos está suelto. . . ¡Chicotió al pasar!
Al chofer no se le ocurrió ningún comentario. Miró hacia atrás, descuidando el volante. Pasaban por las puntas de una chacra rastrojada, amarillenta. El reducido sembrado de lino apenas despuntaba sus florcitas moradas. Don Ramiro aspiró el aire con un gesto fiero, como si buscase un olor determinado. Y preguntó una vez más, a su manera:
—Viene floreciendo el lino, ¿no? Ya voy entendiendo de estas gringadas. . .
El chofer observó a uno y otro lado, con mirada investigadora. Sí, florecía a trechos, ligeramente insinuado después de la lluvia.
—Medio desparejo. . .
Don Ramiro, entrecerrando los párpados, alzaba la cabeza para husmear como los toros en celo.
A Marcelo le entró una repentina antipatía por aquel hombre que no se había dignado tornar la cabeza en todo el trayecto. Lo encontró en el pescante al bajar del tren, y durante el recorrido no hacía sino preguntar cosas infantiles, que saltaban a la vista. Enumeró los caprichos de su hermano Nico, protector de tipos extraños, amigo de tener a su servicio sujetos de rara catadura. El tal don Ramiro debía de ser algún gaucho medio reliquia, entretenimiento de su hermano.
Marcelo ansiaba llegar a la estancia. El repiqueteo de las cadenas pantaneras, la marcha irregular del automóvil, su reducida participación en la charla, lo pusieron de mal humor. Y los barquinazos y los baches y los virajes.
—Va a seguir lloviendo —aseguró don Ramiro.
—Buena falta hacía.
—Cargau pal norte, ¿no? —preguntó el viejo.
—¡Por todos laus!. . .
Pero el diálogo pasó inadvertido para Marcelo. El motor rugía en un trecho pantanoso. Como el coche coleaba, el pasajero tuvo que agarrarse a la carrocería con ambas manos, para no ser sacudido.
Siguieron unos veinte minutos en silencio. En la cuchilla se divisaba una estancia —“Santa Rita”—, con vastas plantaciones de eucaliptos, molino pintado de rojo y la gran antena de radio.
Marcelo encontró cambiada la ruta. La estancia de Saturnino Chaná había extendido su arbolado. Pintada de rosa subido, parecia un cuartel. Galpones amplios y pesebres de animales de raza. Iba a preguntar al chofer alguna referencia, pero en el preciso instante don Ramiro rompió a hablar. Lo miró llenando sus cachetes de un viento de blasfemias. Venía bien predispuesto a “El Palenque”, mas el viejo paisano insistía en provocar su mal humor. “¡Que lo parta un rayo!”, maldijo Marcelo. Y, de inmediato, su encono se corrió hacia su hermano Nico. Censuró su costumbre de albergar y proteger a esa gente hosca y misteriosa. Peones astrosos, a los que pagaba una miseria. Y el insistente propósito de hacer de la estancia un lugar fuera de lo común, detenido en el tiempo. Despreciando estos hábitos, Marcelo Azara llevaba diez años sin visitar aquellos pagos, sin saber del campo más que el precio de los arrendamientos. En cambio, tenía de sus moradores atrayentes referencias. Sabía que su cuñada Adelita manteníase hermosa, de una belleza transparente, contrastando con la rudeza y la vetustez exagerada de la estancia. No se explicaba cómo una mujer tan excepcional se habia casado con Nico. Ella era, más bien, para un hombre como él, capaz de alhajarla y lucirla en el pueblo y en las playas de la capital. Dijeron que Adelita se casó porque necesitaba de la honrada salud de Nico. Su cuñada, de frágil naturaleza hereditaria, cuidadosamente vigilada por los padres, quería tener hijos sanos. Aquel orgulloso ejemplar físico —tronco de roble del que Nico alardeaba— podía darle buena simiente. Un hombre de casi dos metros de estatura. Dos metros de erguida salud vegetal.
Marcelo pasó revista a la gente que iba a encontrar en la estancia. Y tropezó, una vez más, con la exagerada viudez de su madre, luto de soledades y de ayes. Lo recibiría suspirando, con el nombre de su padre, “un santo varón”, siempre en los labios.
El cuadro familiar se adornaba con viejas sirvientas, moviéndose entre colecciones de rarezas camperas, pasión y lujo de su hermano. Y, por los galpones, los parejeros atados bajo los paraísos, contemplados codiciosamente por la peonada.
Marcelo avivó la imaginación al calcular el comentario que se levantaría en torno a su visita, y más aún cuando llegase el padrillo de pura sangre que había comprado en Palermo, por cuenta de su hermano Nicolás, para una posible sociedad.
“Nico se va a volver loco de contento —pensaba—. Adelita aprobará la tentativa de refinar la raza de la estancia. Mamá, desentendida, indiferente, no dará ninguna importancia a la adquisición. Los peones ya habrán preparado el “box” y se disputarán su cuidado”. Se regodeaba imaginando escenas. La estancia entera estaria alerta para recibir al padrillo, porque en “El Palenque” los acontecimientos sacuden por igual a los patrones y al paisanaje. Y —pensaba Marcelo— nada menos que un caballo de carrera con su “pedigree” como un título nobiliario. Marcelo trae esa genealogía arrollada en un rincón de la valija. Era un paso adelante en el refinamiento caballar, aparejado a la modernización de la estancia. No podía ser de otra manera. Primero, toros; luego, carneros; ahora se trataba de un padrillo importado de Buenos Aires, un verdadero lujo para “El Palenque”. No sólo los Chaná de “Santa Rita”, sus vecinos, avanzarían en el mestizaje de la caballada. La sangre de los reproductores de “El Palenque” no mereció mucho celo en otros tiempos y se comentaba la deficiencia de sus planteles.
Quebró el hilo de sus pensamientos la presencia de un carro detenido en el camino. Lo divisaron de lejos. Un carro con ruedas de reducido diámetro, de mesa larga, sin elásticos. Rústico vehículo rebosante de carga, chato y enlodado.
—Un carro de rusos. . . —dijo el chofer—. Van para la colonia. Seguramente harán noche por aquí.
El automóvil avanzaba por terreno firme. El original transporte se hallaba detenido a un lado del camino, sobre las barrancas con cardales de una zanja. El alambrado corría firme hasta ese punto. Luego, un desvío dirigía la huella hacia la derecha.
Cuando estuvieron a pocos metros de la cuneta, la marcha se hizo lenta por los pozos y las piedras. Un chico bajó del carro y corrió hasta el auto. El chofer frenó para esperarlo. El chico usaba un bonete de piel de inconfundible origen. Altos zapatones, ropa de pana. Sus lindos ojos negros se destacaban en la cara enrojecida por el aire frío, por el viento castigador de aquellas regiones. Se acercó tímidamente. Cuadrado ante el coche, luchaba, nervioso, por romper a hablar. Tieso, mudo, bajó la vista avergonzado. No alcanzaba la palabra necesaria.
—¿Qué querés? —le preguntó el chofer—. ¿Qué necesitas? —continuó con voz paternal.
Los extranjeros del carro lanzaron una carcajada estruendosa. Comprendían que el chico debía de haber enmudecido. Pero las risas y la insistencia del chofer, las preguntas hechas con cariñosa entonación, le dieron ánimo.
—¡Un gósforo!. . . ¡Todo mojado, todo mojado en carro!. . . —estiraba su bracito para atrás, señalando el vehículo.
Bien poco pedía. Bien poco reclamaban aquellos hombres rudos de botas embarradas. Aquellas tres mujeres, tres abundantes madres rubias, sentadas sobre colchones con la mirada fija en la distancia, desentendidas de la pequeña incidencia.
El chofer le dió una caja. El chico manipuló en ella, para sacar lo que necesitaba. Y sacó humildemente un solo fósforo, un minúsculo fosforito, con diminuta delicadeza.
—¿Uno solo? ¡No!. . . Lleváte la caja. —¡Ahí va una caja! —gritó a los colonos. Éstos bajaron la cabeza, agradeciendo con una exagerada reverencia.
El ruido del motor, acelerado en el cambio, tapó las voces de los extranjeros.
—¿Qué? —preguntó don Ramiro—. ¿Judíos?
—¡Qué sé yo! —respondióle el chofer. Y un golpe brusco en el elástico delantero borró por completo el minuto de atraso. De nuevo la huella, el barro, las piedras.
Marcelo podía responder. Aquel niño con gorra de piel, de flamante traje de pana, no le era desconocido. Ni sus padres, el hombre de la fresca risotada y la mujer de mirar nostálgico. En esos rostros había descubierto las terribles dudas, el terror de la inseguridad y los recelos del extranjero. Caras asustadas que Azara había enfrentado no hacía mucho. En combinación con un alto funcionario de Relaciones Exteriores, gestionó y obtuvo que se permitiera entrar al país a esa familia polaca que marchaba en su carro por el campo. Bien sabía él cuánto pagaron por su libertad americana.
El niñito ensayó con Azara las primeras palabras en español. Y enmudeció amedrentado cuando los padres lo empujaron para que saludase y diera las gracias —costosas gracias —al feliz mediador providencial.
En aquel recordado momento, los extranjeros acababan de comprar un poco de oxígeno a un criollo que, del patrimonio, ya no tenía más tierras para vender.
Marcelo Azara viajaba con la cara semidescubierta por la bufanda de seda. Se sintió enmascarado, triste y solo. Perseguíanle los infantiles ojos negros, brillando en el rostro curtido, de mejillas ásperas y rojas. Los ojos más inocentes de aquella familia tambaleando en aquel carro rebosante de trastos y de vida animosa. Hasta que volvió a hablar don Ramiro:
—Por aquí debe de haber pasado algún parejero de don Saturnino. . .
—¡Y, puede ser, no más! A estas horas los llevan a variar al bajo —agregó el chofer; y tras una pausa: —Y, ¿por qué lo decís, Ramiro?
—Pues. . . porque su paso. . . ¡jiede!. . . ¡No hay por esta zona animales alimentados a máiz y alfalfa!
—¡Y sabe que así debe ser!. . . Acabamos de atravesar un rastro. . . ¡Qué olfato!
Don Ramiro lo interrumpió:
—Estas ruedas del auto levantan tanto barro y estiércol que por el olor sabés mejor que por la vista. . .
El chofer hizo un corto comentario. Marcelo quiso entender el diálogo, pero renunció de inmediato. Andaba por otros mundos.
Continuaron callados, adormecidos por las explosiones del motor, cuando el chófer divisó, en el desorden de un cardal, una figura humana. Acababa de erguirse. “Debe de ser un linyera”, pensó. No quiso entrar en comunicación con Marcelo y se ahorró el comentario. Para don Ramiro, por descartado, pasaría inadvertido aquel encuentro.
—¿Y ése?. . . —preguntó Marcelo—. ¿De a pie? ¿Es un linyera?
—¿Un linyera? —repitió distraído el chofer—. El auto avanzaba. La silueta del hombre se hacía más visible.
—No parece —observó Azara.
—Dicen que anda mucha gente de a pie —comentó don Ramiro—. Gente de la Colonia. . .
Ya estaban encima del personaje cuando Marcelo, como arrepentido de su poca intervención en el viaje, sintió la necesidad de ponerse a tono. Le sugirió al chofer que lo ayudasen a adelantar camino, ofreciéndole un lugar en el coche.
—¡Pase cerca!. . . ¡Pare!. . .
Y no bien lo tuvieron a tiro, Azara sacó la cabeza por la ventanilla y le dijo:
—¿Quiere adelantar un poco?. . . Aquí hay un lugar. . . ¡Venga!. . .
El caminante se acercó, parsimonioso, sereno. Era un hombre de unos cuarenta años. Vestía con sobriedad. Llevaba las botas embarradas y el sombrero con tachas de lodo. Rostro grave y recio. Un ligero prognatismo le ponía voluntariosas las quijadas. Los ojos grises, vivos. El bigote rubio, amansado en lentos manoseos. Respondió con calma, en un español dificultoso:
—Les doy las gracias. . . Allá veo que viene un carro. Irá a la Colonia. Ustedes van a “El Palenque”, ¿no?
—Bueno, si tiene conducción. . . seguiremos —comentó Marcelo. Y secamente ordenó proseguir la marcha. Las “gracias” del extranjero quedaron flotando en la soledad del camino.
—Lo había visto al ir a la estación —aclaró el chofer—. Al principio lo desconocí. . . Es un pocero de la Colonia. Vuelve del pueblo. . .
Marcelo se repantigó en su sitio. Se le había ocurrido uno de esos actos que en el campo llaman “gauchadas”. “No era un personaje para levantar en el camino. Era algo más que un linyera”, pensó casi decepcionado.
—Anda mucha gente de a pie —comentó el chófer—. Y éste sabe que vamos a entrar por esa tranquera. . . Es viejo conocedor del pago. . .
A Marcelo no le interesaba la aclaración. Meditaba su pequeño fracaso y quería olvidarlo.
El caminante —¡bien que lo sabía el chofer!— era el austríaco Guillermo Hoffmann, hombre hosco, mecánico experto en perforaciones. Trabajaba con el dueño de una máquina perforadora que ya había hecho varios pozos en las estancias vecinas. El austríaco Hoffmann a pie por los caminos, midiendo con sus ojos las extendidas llanuras y contemplando los caballos de las manadas, bien comidos, arrimados al alambrado.
Cuando lo sorprendieron entre los cardos, habíase detenido a reponer fuerzas y a tocar su armónica. No descansaba cuando podía mirar algo y oír, al mismo tiempo, la pequeña, la insignificante música de su instrumento. Su fatiga debía coincidir con un paisaje, sobre todo con bellos animales a la vista. Y, en esa oportunidad, resolvió descansar frente a una caballada alazana —pingos de crines sueltas y largas colas—. Los observó mientras descansaba o, más bien, descansó, porque los observaba.
Sabía muy bien que los caballos son singularmente sensibles a la música.
Se complacía en hacer sonar la armónica hasta que sus orejas comenzaban a moverse para mejor captar la música. Recurría al lánguido vals de su tierra o a la tonada criolla, que ya se le había “ganao” en los oídos. Seguía adelante, soñando con ser dueño de una tropilla para ver las cosas del campo desde la altura de los ojos de un caballo.
—Me gustaría un tordillo —decíase mientras andaba—. Un tordillo de gran alzada, de esos que mueven la cabeza a cada paso, como si con ella arrastraran el resto del cuerpo.
Y seguía conversando con “el otro”, el hombre que se cansaba en él, que necesitaba oír cuentos para marchar, como los niños historias para encontrar el sueño. Recitaba al hablar:
—Un caballo blanco. . . al tranco, por el camino largo. . . con rebenque largo.. seguir adelante. . . contando las leguas, dejando los ranchos, a todo lo largo. . . del campo. . . un caballo manso. . . un caballo blanco. . .
Una vieja canción alemana volvía a su memoria con frecuencia. Le gustaba recordar estrofas aisladas, flecos de días perdidos y felices. La música, en cambio, permanecía intacta en su recuerdo. Tarareaba la canción con la armónica entre las manos, que en esos momentos parecía más bien una espiga de maíz:
Cuando te veas reflejado
en las pupilas de un caballo. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corren las crines en el viento,
duermen relinchos en los huecos. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dormir cien leguas de cansancio
con el cansancio del caballo. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y repitió muchas veces lo mismo, hasta que sintió el ruido de los bujes del carro de los sabatistas, los rusos que iban para la Colonia. A ellos no necesitaba pedirles el favor, la “gauchada”. Maquinalmente, casi sin parar el carro, dió un salto y se trepó.
Estaba tan cansado que se echó hacia atrás, apoyando la espalda en uno de los chacareros, que iba dormido. El ruso lo miró y volvió a cerrar los ojos.
Los campos, el ámbito campesino, el silencio, la cinta de la lejanía, los juntaba en un haz humano, tan mudo como el de las espigas.
Guillermo Hoffmann alcanzó a ver el auto de los Azara que se perdía en la cuchilla.
A Marcelo le faltaban pocas cuadras. La estancia se agrandó en el horizonte, contra el ardiente fondo de nubes. Los árboles, de un verde compacto, denso. El caserío, como un inmenso montón de huesos, enorme osamenta desarticulada.
Reconoció la avenida de las acacias, tan vieja en la realidad y en su recuerdo. Terminaba en la galería de la estancia. Pero otros árboles lo traicionaban, desbaratando su recuerdo.
El chofer detuvo el auto y se bajó para abrir la tranquera. Don Ramiro, sin moverse de su sitio, le pidió un cigarrillo a Marcelo:
—¡Uno de esos suyos, que huelen tan lindo!. . .
Su tono campechano, agachado, lo desarmó. Pedia con humildad. Y en su voz había una sombra en la que parecían mecerse las palabras.
El viejo no tornaba la cara al hablar; a lo sumo se levantaba el poncho para facilitar el juego de sus manos.
Marcelo extrajo de sus ropas la cigarrera de plata, la abrió generosamente y estiró el brazo. La mano del viejo buscaba a tientas en ella. En eso se acercó el chofer. Sonriendo levemente, sacó un cigarrillo de la petaca y lo puso entre los ávidos dedos de don Ramiro. Marcelo observó la operación con visible sorpresa.
—¿Entonces?. . . —se preguntó Marcelo.
Cuando pasaron el portón, el chofer, solícito, dió fuego al cigarrillo de don Ramiro. Ayudarlo representaba un acto bondadoso.
Atravesaron el primer monte de la estancia. Iban por la avenida de las acacias. A uno y otro lado, el múltiple y tupido rosedal y las abundantes madreselvas. Rosales de todos los tipos, en promiscuidad, amontonados. Enjambre de pimpollos que resistieron al chaparrón y pétalos marchitos por el suelo coloreando la tierra. Una que otra rosa intacta al borde del camino y muchísimas que salían al paso, con la herida visible de un desgarramiento. Pero en el matorral espeso, los pimpollos asomaban sus vástagos, alertos en la punta de las ramas espinosas. Cien metros de rosas, un capricho de Nico que a su hermano no conmovía en lo más mínimo.
Porque no le emocionaba la naturaleza. Ni el olor ferruginoso de los pétalos de madreselva, azotados en el barro por la lluvia, ni el vaho de la tierra aromada por la santonina, ni el verde manso y musgoso de los canteros, ni el soplo vetusto que lento recorría la estancia y, en andanadas, caía sobre los moradores, cuando se abrazaron saludándose. . . A Marcelo no le importaban sino las cosas vivas, las hirientes.
Don Ramiro si que dilataba sus narices. Parecía apoyarse en el aire, con las manos abiertas como para evitar la brusquedad de una caída.
Los familiares se abrazaban y decían frases sueltas y cruzábanse preguntas y respuestas a destiempo. El encuentro tardó en ordenarse, confundidos en palabras tontas, por momentos carentes de sentido.
Don Ramiro de pie, tanteando el aire con el peso de su gran poncho en las muñecas.
Una muchacha de unos veinte años se acercó a oficiar de lazarillo. Como Marcelo la siguiera con vehementes ojos, Adelita —que conocía aquellas miradas de su cuñado— le dijo en voz baja:
—Es Belarmina. . . Bica. . . la hija de Malvina. ¿Te acuerdas?
Marcelo —hombre de “apuestas” y de diversos azares— entrecerró el ojo izquierdo como si aguzase la puntería. Dijo: “Bica. . . Bica. . .” Su cuñada había pronunciado dos nombres casi desconocidos para él. Vaga reminiscencia. “Bica. . . Malvina. . .” Hizo un esfuerzo de memoria. Nada. Sacó el labio inferior para afuera y alzó los hombros sin dejar de mirar a la muchacha que acompañaba al ciego.
—Tú tienes que acordarte, Marcelo. . . Las muchachas del puesto que papá protegía. . . Una de ellas, Malvina, fué su madre. . .
Marcelo oyó la insistencia de su cuñada, pero más que buscar en su memoria frágil, se dejó llevar por la inusitada música del vocabulario poco corriente de Adelita. Ella no hablaba como el resto de la familia. El tú sonaba en sus labios con una clara armonía. Jamás la oyó decir vos o che. Su conversación florecía en inusitadas palabras, de familia de antiguo cuño. Marcelo se burló cariñosamente de la manera de hablar de su cuñada, pero dejando entrever un ligero orgullo de hablar en “El Palenque” una jerga dulzona, sin afectación, de pura cepa hispana. Sólo cuando le dió a entender la gracia que le causaba su modo de expresarse, volvió sobre Bica, Malvina y don Ramiro. No recordaba a Malvina. Apenas si sabía que Bica era una paisanita nacida en el puesto número 9.
—Pero, ¿no te acuerdas? ¡Belarmina!. . . La llamábamos Bica. Se crió con nosotras. Siempre se rebeló a toda educación, pero fué de tiernos sentimientos. . . Por su manía de cultivar plantas olorosas, se distinguió entre todas las chinitas de por aquí. . .
—No te entiendo. . . —dijo Marcelo al tiempo que la muchachita se alejaba. Ellos caminaban a la zaga.
—Te digo estas cosas para que hagas memoria. . . Porque veo que has olvidado por completo la estancia.
—No; algo recuerdo, pero no sé a qué te referís al hablar de esas plantas olorosas. . .
—Si abundan en la estancia, es gracias a ella. Las ha plantado en ausencia nuestra. Nunca la verás sin su ramita de espliego, de eucalipto o su hoja de malvón, triturada entre los dedos. Goza con su fragancia. Es una rara manía. . .
Caminaron hacia el alero de la casa. Hablaban de las cosas exteriores con cierto desgano, como tratando de distraer un tema que los dos tenían firme en la memoria y procuraban evitar.
— ¡Mira qué jardín más nutrido!. . . —dijo Adelita, deteniéndose—. Me gusta este desorden de plantas nacidas a la “sans façon”. . . ¡Naturaleza casi salvaje!
—Recuerdo poco estos caminos de casuarinas. . . —dijo Marcelo—, pero. . . —Movía de un lado a otro la cabeza. Se le habían borrado el tiempo, las imágenes.
Micaela, la madre, los miraba sombría, imponiendo autoridad. Más que mirarlos, al ponérseles al lado, parecía que reclamaba alguna noticia de los labios de su hijo. Hacía apenas quince días que se habían visto. La madre iba a Montevideo con frecuencia y pasaba allí los veranos. Claro que no conseguía traer a la estancia a su hijo pueblero. Su arribo producía desazón en el ánimo de la madre. Aguardaba la noticia para darle la espalda y meterse de mal humor en la casa. Y ese anuncio se produjo. Nico, no bien despachó el auto y dispuso las maletas de su hermano, le formuló la pregunta importante.
Marcelo, agarrando del brazo a su hermano, lo alejó gravemente, como para tratar asuntos personales.
—“Don Juan” viene en el tren del sábado. Giré a Buenos Aires. Te traigo el certificado, el pedigree y los papeles de importación. . . ¡Un lío entre inspecciones sanitarias y derechos!
Doña Micaela comprendió, recogiendo las últimas palabras, que Nico había comprado el padrillo y pagado, seguramente, una suma abultada. Giró sobre sus talones y se llevó su negra viudez para adentro, mascullando algunas palabras de reprobación que nadie oyó.
CAPÍTULO II
Nico y Marcelo caminaban a pasos lentos por la galería que daba al poniente. El aire balsámico y fresco ponía a Nico de buen humor. Desde niño era al atardecer cuando entendía más claramente los conceptos atropellados, y no siempre muy explícitos, de su hermano. Hablaban dos idiomas, porque pensaban en distinta forma. Pero la separación de tantos años había apaciguado los ánimos. Ambos evitaban las discusiones.
Al oírlos desde el comedor, la madre pensó que la ausencia habría suavizado muchas asperezas. Comparó el carácter de Nico, violento, sano, con el de Marcelo, despreocupado y tornadizo.
Llamaron a la mesa. La sopera, con su penacho de vapor, presidía la comida cuando se presentó un peón harapiento, tímidamente asomado en el extremo de la galería. Éste aguardó que fueran hacia allí, pues debía hacerle una pregunta al patrón. Nico hablaba con brío, con una exaltación que el peón conocía de sobra.
“Estará por enojarse”, pensó el paisano.
Cuando se dieron vuelta, Nico avanzó hasta el peón precediendo en unos pasos a su hermano.
—¿Qué te pasa?
—Quería saber si aramos no más, al costau del callejón. . .
—¡Y claro que sí!. . . ¡Mañana mismo! Hay que terminar con esos cachafaces. . .
Mientras tanto Marcelo se había acercado, con visible curiosidad, pues no podía entender la orden de su hermano, que acababa de tratar de “cachafaz” a alguien. Nico, no bien se alejó el peón, quiso explicar a su hermano.
—Mando arar a uno y otro lado del callejón, en el paso pantanoso, para que si me cortan el alambrado no puedan pasar por adentro del campo, ¿sabés? ¡A mí no me van a embromar!
Marcelo no entendía bien la operación. Al fin, cuando comprendió que su hermano mandaba arar la tierra para hacerla intransitable, a uno y otro lado del pantano del camino, se quedó pasmado, mirándolo. Estuvo a punto de rebatirle tan peregrina idea, pero se contuvo. Era imprudente discutir a la media hora de estar en la estancia. Nico prosiguió, sin dar importancia a su gesto de reprobación y protesta:
— ¡Imagináte que al no poder pasar por el pantano que hay en el camino, me cortan el alambrado y cruzan por adentro en la invernada, nada menos!. . .
Avanzaban hacia el comedor. Nico seguía explicando.
— ¡Se meten en el campo y cruzan tranquilamente!. . . He mandado arar y no podrán pasar por los surcos. . . ¡Qué se habrán creído!
Marcelo no pudo contener la pregunta:
—Y, ¿por dónde van a pasar, entonces? ¿Querés decirme?
—No me vas a salir defendiéndolos. ¡Que se embromen! ¡Les voy a enseñar a cortar el alambrado!
—¿Y si el pantano no les da paso? —insistió Marcelo.
—¡Y a mí qué me cuentan!. . . ¡Que se las arreglen! ¡Que protesten al gobierno!
—Suponéte que viniesen con un enfermo —argumentó pausadamente Marcelo—, con un enfermo grave. . . por ejemplo. . . ¿Qué pueden hacer?
Nico miró a su madre como recogiendo valor para insistir.
—¡Ah, yo no sé, che!. . . Pero a mí no me van a estar cortando el alambrado para pasar por dentro del campo. Con la arada, asunto concluido.
Una siniestra sonrisa se dibujó en sus labios. Micaela levantó los ojos hasta Adelita. Temía descubrir en ella un gesto de reprobación para las palabras de su marido. Pero Adelita tenía la vista puesta en el plato y alzaba una cucharada de sopa, pulcramente, con el mejor de sus modales. También trataba de tú a los utensilios de la mesa. . .
Nico parecía muy conforme con la resolución. Le importaba poco el destino del vecindario, su suerte negra. Era gente de una colonia sin nombre, supuesto pueblo, con la que no queria tener la menor relación.
La comida transcurrió alegremente. Marcelo hizo esfuerzos visibles para no discutir. El tema del pantano en el camino público le acosaba a cada momento. Consiguió eludirlo siguiendo con los ojos a Bica, que servia la mesa. Para Adelita no pasó inadvertido el mutis y meneó la cabeza con inteligencia. Marcelo era incorregible. Se le ocurrió pensar que había comprado el padrillo nada más que por su nombre. El aire de Marcelo, su aspecto refinado, le producían una agradable sensación, como un deleite capaz de hacerla ruborizar.
De sobremesa se trató el asunto de “Don Juan”. Bica, cuando el recién llegado con lujo de palabras describió la figura del caballo, se detuvo junto al aparador, fingiendo darse mucho tiempo y pocas mañas para disponer los pocillos del café.
—Es un espléndido alazán dorado, cabos blancos, con una estrella en la frente que parece una luz. Más bien alto, ¿sabés? —Marcelo se dirigía a Nico, pero hablaba para todos, sin perder el efecto que producía en la cara de la muchacha—. Las clines —decía clines para utilizar un poco el defectuoso lenguaje de Bica y recalcaba algunos giros camperos, mirándola de soslayo—, ya las clines están medias largotas, como preparado para salir a campo abierto. . . De cabeza chicuela. ¡Unos ojos muy negros y las orejas más alpiste que he visto!. . . No sé si pinto bien al pingo. . . ¡Qué flete te has echado, Nico!
Su hermano era muy sensible al elogio. Las alabanzas lo ruborizaban levemente como a una mujer. Entonces él exageraba su estado de espíritu para aprovechar mejor sus afectadas maneras de hombre de recatada timidez, de sumisa modalidad. Explotaba a la perfección el suave tono condescendiente cuyo revés conocían muy bien tanto Adelita como Marcelo.
—Tiene las orejas más vivas que he visto en animal de raza —prosiguió Marcelo—. Ése es un signo de larga vida como reproductor —y miró intencionalmente a Nico—. Mucho “carácter”, ¿sabés? Vas a ver qué cría tendremos en “El Palenque”. ¡Y qué pingo para ensillar, manso como una oveja! Lo vas a montar con entera confianza. . .
Nico no enteraba a nadie de la marcha de la estancia. La señóra Micaela apreciaba como un acto de gran delicadeza por parte de sus hijos tenerla al margen de los negocios y operaciones. De manera que el plural de Marcelo, al decir que obtendrían buenas crías con el semental, le dió cierta tranquilidad. La madre se mostraba celosa de las finanzas del hijo casado, desinteresándose del presente económico de Marcelo. Éste, independizado, medrando en la política, había hecho “campamento aparte”. Ya se había burlado, en inolvidables oportunidades, de la rudimentaria y fácil explotación de una estancia, comparándola con sus sesudos negocios en la capital. Obscuros negocios de los que Nico ya había oído hablar.
—Pero ya sabés, ¿eh? Yo me encargo tan sólo de criarte los potrillos, de echar a “Don Juan” a la yeguada. El asunto carreras es cosa tuya —aclaró vanamente Nico, estudiando de reojo la impresión que producía a su madre la seguridad de prescindir del juego.
Marcelo ya había bebido un par de copas de un pesado vino tinto, digno del duro paladar de Nico. Se sintió beligerante y respondió, con gesto de acidez en la boca:
—¡No te aflijás, hermano! Te dejo lo más simple: criar. La colocación de los potrillos, ya en los remates o en las pistas, es un arte, no cabe duda. . . —Hizo una pausa que nadie osó interrumpir para recalcar con cierta petulancia pueblera:
—¡Un arte, che! ¡Y eso es otro cantar!. . .
Nico lo miró con rabia. “Un arte —se dijo—, como si yo fuese un negado.” Dobló la servilleta, la calzó en el aro con energía y, recobrando un aire de bromista intrascendente, cerró el diálogo:
—¡Sí! ¡Un arte! ¡Como meter judíos en el país!
Lanzó una fuerte carcajada. Aparecía de pronto el chico grande que cultivaba hábilmente. Y como si acabase de dar en un blanco difícil, como si hubiese acertado con el más oportuno de los epítetos, se puso a reír y a guiñar un ojo a Adelita.
La risa de Nico aplacó los nervios de Marcelo. Iba a saltar sobre él con una frase hiriente, pero recordó que las discusiones y reyertas solían provocarlas campo afuera, lejos de las casas. . . Cuando eran “gurises”, jamás pelearon en los contornos de la estancia. Salían al bajo, a trenzarse a rebencazos, a insultarse a sus anchas. Se endurecieron curtiendo el cuerpo sobre la tierra libre. Allí, el desafío, allí, la paliza del padre; allí, la “penca” con los petisos. Median sus fuerzas y la velocidad de sus caballitos. Más de una vez se les vió volver maltrechos, con magulladuras, como si regresaran de una ruda campaña. Así le ahorraban a la madre el espectáculo de la reyerta. No levantaban la voz bajo techo. . .
Lo detuvo, además, la carcajada inocentona de Nico, semejante a las cortinas de humo que lanzan los buques de guerra para cubrir la retirada. Cuando menos pensaba en la táctica campesina de su hermano, éste se le acercó por atrás y golpeándole en las espaldas, le dijo en tono cordial:
—A ver, a ver el “pedigree” del animalito. . . ¡Vamos, andá a traer los papeles!
Marcelo salió del comedor y los buscó entre sus ropas. Mientras revolvía la valija, pensó si Nico tendría algún dato sobre el contrabando de judíos. ¿Sabrían que sus vacaciones en la estancia eran un poco forzadas? Quizás había estado prudente, dejando la acusación en el aire, no dando importancia a la necedad de Nico. Por otra parte, tenía la seguridad de que su hermano no quebraría la tradición familiar. Las discusiones se ventilaban sin testigos.
Ya habían quitado el mantel como para que sobre la mesa extendiesen el “árbol genealógico” de “Don Juan”. Bica, que entendía apenas de cuanto hablaban sobre el caballo, no quería perderse la sobremesa. Iba de un lado a otro, con cachaza criolla. Sus modales toscos, su parsimonia campesina se agrandaban ante la expectativa.
Marcelo encendió una pipa, cosa que chocaba a Nico, que no ahorraba el chiste burdo sobre sus gustos de fumador. Y desplegó el “pedigree” de “Don Juan”. Parecía un plano del recorrido turístico efectuado en un país distante, con sus trazados en líneas rojas y otros detalles significativos.
—Bueno, fijate bien qué nombres aparecen como antecedentes de “Don Juan”. Si de alguno te has olvidado, me lo decís y te busco en este librito los premios y performances de sus antepasados.