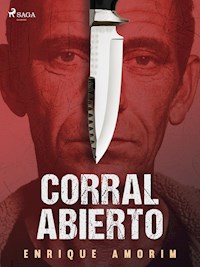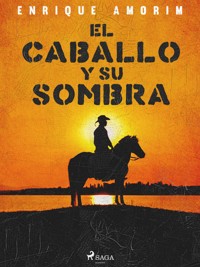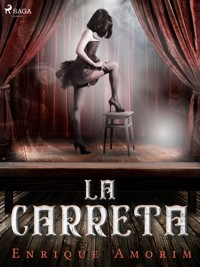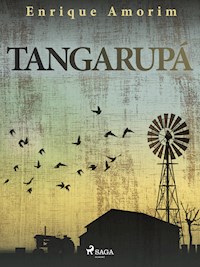
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Tangarupá» (1925) es una novela de Enrique Amorim. Narra la historia de un matrimonio de Tangarupá que trata por todos los medios de tener hijos. Nicolás Acunha es un ranchero celoso de su vecino y sus hijos. María, su mujer, incluso se deja llevar a una curandera para conseguir quedar embarazada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Amorim
Tangarupá
Saga
Tangarupá
Copyright © 1925, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682588
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
1
No era para María motivo de extrañeza sentir a su marido tan cariñoso y besuqueador. Había estado a pasar la tarde del domingo el brasilero Pereira, con su mujer y sus cuatro hijos. Después de tal visita, Nicolás Acunha solía mostrarse excesivamente cariñoso con su compañera.
María, que tal es el nombre de la patrona de “El Fondo”, oyó de labios de su marido las cálidas protestas de amor; y cayeron de su boca los besos de aquel hombre que cotidianamente regresaba del campo, derrotado por la ruda jornada de la faena campesina.
—María —le dijo aquella tarde, con la carnosa boca bigotuda, junto al oído—, tenés que darme un hijo, María . . . Yo te quiero mucho y siempre trabajo pensando en eso . . .
La mujer callaba. Bien sabía ella que la prodigalidad de su marido era la resultante de la visita del brasilero Pereira.
Toda vez que el vecino “del otro lado” cruzaba el río con sus crías a la cola, la jornada terminaba en cariños empalagosos para María . . . Así resultan siempre las caricias de quienes las prodigan, con el íntimo y terrible convencimiento de irse fatalmente alejando del ser querido . . . Una serenísima y humana envidia acariciaba el instintivo anhelo del estanciero.
* * *
Nicolás Acunha había llegado a Tangarupá a raíz de la muerte de su padre acaecida en el campo de batalla del combate de “Arbolito”. Capataceó “El Fondo” bajo la tutela de un tío suyo, y se independizó más tarde, quedando al frente de unas mil cuadras. No alcanzaba a más la legada propiedad de su padre. Había hecho estudios en la ciudad —comercio y teneduría de libros—, los cuales le sirvieron para odiar el estúpido trabajo de ir haciendo las cuentas con el criterio ciudadano.
De cuando en cuando, a las cansadas, a cada muerte de obispo —como solía decir él— llegábase hasta el pueblo para arreglar algún asuntito en el Banco.
Poco a poco se le fueron cerrando los horizontes de su imaginación, como caminos que ya no habría de recorrer.
En los primeros tiempos vivió con su cocinera, extraña mujer que tenía los ojos más juertes de Tangarupá . . . Por aquel entonces se pasaba los días enteros bajo los árboles, sucio y melancólico, tomando mate. Llegada la noche, era su dicha acostarse temprano después de haber ingerido dos o tres cebaduras.
Así corrieron cinco años. Un día conoció a la hija del capataz de los Gutiérrez, María. En el breque de éstos había concurrido a unas carreras efectuadas en el “Paso de las perdices”. La conoció y quedó prendado de la muchacha.
Al principio le pareció muy joven para sus treinta y ocho años, pero fue, no obstante, poco a poco, acostumbrándose a la idea y haciéndose asiduo visitante a lo de Gutiérrez . . .
Como no había caso —según palabras de los amigos— de hacerla su compañera sin bendición, Nicolás cerró los ojos, y sin pensarlo, se metió en el matrimonio.
María era rubia, menuda, delgaducha. Tenía su voz la inflexión de los temperamentos flojos o apáticos. De una inocencia rayana en la bobería, todo lo preguntaba y averiguaba los porqué y los cómo con curiosidad inocente y desmedida.
Apenas sabía leer, y escribir era para ella el mayor sacrificio. Tanto pudor guardaba por su garabateada letra como por dejar al descubierto alguna parte de su cuerpo menudo. Criada junto a las hijas del patrón, sabía de mala manera las pueriles coqueterías traídas de la ciudad por aquéllas en las prolongadas vacaciones.
En los primeros tiempos Acunha le había advertido que para ellos era mejor no tener hijos. El hombre tenía sus secretas razones para hacer aquella rogativa. María trató de obedecer y contentar a su marido.
Vida como la suya le sirvió para conservarse joven y fresca al lado de su marido, el cual día a día tenía más arrugas en la cara, más cabellos blancos y menos disposición para el trabajo.
Cuando triunfó la buena época y las haciendas llegaron a un precio enloquecedor, Nicolás “hizo la América” con su invernada. A raíz de aquellos felices acontecimientos, y presintiendo una fría vejez, comenzó a insinuarle de contínuo:
—Es inútil María, los gurises alegran una casa, es inútil . . .
La mujer se dejaba estar, con aire de matrona, en un viejo sillón de hamaca cuyos mimbres, salidos de la trama, siempre le hacían “sietes” en el vestido.
Al atardecer solían hablar de la marcha afortunada de los negocios, en el frente de la casa, de cara al sol poniente. Pero, en los últimos tiempos, Nicolás llevaba a cabo una batalla tenaz contra las hormigas, vigilando la quinta y sus contornos, con implacables ansias de exterminio. Esta disposición hostil, que el hombre creía muy útil, les robaba horas de solaz y esparcimiento.
La visita del brasilero Pereira había traído consigo una novedad. El amigo feliz que, con su presencia le tornaba envidioso haciéndole pensar en la infecundidad de su mujer, le obsequió con una caja de botines llena de hormigas. Se trataba de una especie “devoradora”, las cuyabanas. Según Pereira, contribuiría al exterminio de las dañinas que pululaban en “El Fondo”.
La novedad fue grandemente festejada por Nicolás. No bien había despedido al amigo —ayudándole con su mujer a subir “las crías” al breque— corrió a ver la caja que había dejado encima de una silla del patio.
Sacudióla a poca distancia del oído, para comprobar que no estaba vacía.
María le vió venir. En su sillón, vestida de blanco —como se había preparado para recibir a las visitas— se dejaba estar muelle y remolonamente, mientras su marido, agachado, hecho un arco, seguía un camino de hormigas para dar con la entrada de la cueva y volcar allí el contenido de la caja. Deseaba ardientemente presenciar el regalado festín de las devoradoras.
Cuando dió con la entrada, después de haber andado algunos metros con la cabeza a la altura de los muslos, preparóse para aquel trabajo.
María desde el viejo sillón, con la rubia cabeza inclinada hacia atrás, le habló:
—Igo yo; . . . y esas, ¿no harán más daño que la jotras? . . .
—¿Qué? ¿Qué decís? —interrogó el hombre levantando bruscamente la cabeza, como si despertarse de una pesadilla.
—Igo yo —repitió María— ¿si esas no harán nido por ahí?
—¡Bah! ¡No importa, éstas no son dañinas! —y bajó nuevamente la cabeza.
—¡Pa mí que va a suceder lo mismo! . . . Igo yo . . . ¿Y si se acostumbran a comer las plantas? Igo yo, van a aquerenciarse . . .
—Siempre harán menos estragos que las crioyas . . .
Nicolás ya no podía contestarle. Acababa de volcar, en la misma entrada de la cueva, el contenido de la caja: hormigas vivas y muertas, hojas marchitas y pedazos de troncos de caña de azúcar, entre terrones desmenuzados . . .
Como atontadas, mal caminaban las cuyabanas de un lado para otro, arrastrando las patas, entumecidas o quebradas. El camino de las criollas se dispersó ante aquella avalancha.
Nicolás trataba de limpiar el suelo quitando con cuidado los pedazos de caña. Soplaba, acercando la boca a una cuarta del suelo, con los cachetes rojos.
Acicateada por la curiosidad, María abandonó su asiento. Los mimbres del sillón, salidos de la trama, provocaron un ¡ay!, mimoso y repentino . . . Quedaban enredadas unas hebras de su cabello rubio.
Los dos guardaron silencio, esperando que las devoradoras se entregasen al trabajo de engullirse a las criollas.
La sorpresa de las dañinas era visible. Entraban y salían de su agujero, como azoradas. Parecían empeñadas en la fraterna tarea de advertir a sus hermanas, las cuales, ignorantes de la invasión desastrosa, dormían en el interior de la cueva.
—¡Qué grandes! —exclamó la mujer pensando en voz alta. Y a continuación el estribillo que al principio tanto había sorprendido a Nicolás, pero que al poco tiempo ya ni lo advertía:
—Igo yo. ¿De éstas debe haber muchas en el Brasil? Igo yo . . .
Las dos palabras pronunciadas por María, antes y después de hablar, como si pretendiese anunciar y terminar su pensamiento, sonaban para aquellos que las escuchaban por primera vez. Después, era fácil acostumbrarse a ellas. No eran, en resumidas cuentas, más que una perezosa abreviatura del digo yo de cualquier otra persona.
Las hormigas extranjeras cruzaban por encima de las criollas, sin darles importancia.
—Igo yo . . . ¿No serán ciegas? Igo yo . . .
—¡Oh, dejalas no más. ¡Cuando se espabilen un poco, verás si devoran! . . . —aseguró Nicolás con la vista fija en el espectáculo.
Se cansaron de mirarlas. Acunha tenía las uñas llenas de tierra. Metía la punta del índice derecho debajo de las hormigas que intentaban alejarse del lugar y les hacía dar un salto por el aire, procurando acercarlas a la puerta de la cueva.
María se cansó de esperar el espectáculo que debían ofrecerles las hormigas brasileñas.
—Igo yo . . . ¿No han de tener hambre? Igo yo . . .
Y se alejó indiferente hasta el sillón, frotándose las manos y los brazos como si el aire del atardecer le causase un frío nervioso.
Cuando Nicolás quiso acordarse tenía los ojos nublados de tanto mirar aquel apresurado ir y venir de las hormigas. El camino dispersado consiguió ordenarse al rato, y continuó su marcha la diminuta caravana.
La luz se había hecho escasa. Del corral llegaba el balido doloroso y lamentable de un ternero encerrado. María miraba tontamente el vuelo torpe de los dormilones tanteando el aire con sus alas y las veloces acrobacias de las tijeretas haciendo piruetas en el aire fresco y agradable del atardecer.
* * *
Era tal el deseo de tener un heredero que ya no podía callarlo, y menos aún sabía disimular. Comentaba, lo que era para él la peor desgracia, con todos sus amigos y conocidos . . . En la estación, con la familia del jefe; con su peón casero, viendo correr por el campo a alguno de los hijos de éste, quemados por el sol y robustecidos por el aire sano de la campaña.
—¡Ya podía yo tener hijo ansina! —exclamaba. — Vea, patrón, yo que usted hacía ver a la patrona María, con la médica. Casos ansina la Felipa tiene caraus muchos. ¡Tanto lidiar con gente arrevesada! . . .
—Callate, Braulio . . . ¡Qué saben ustedes de eso! . . . Es la naturaleza que la hizo ansina, machorra . . . —Y se quedó pensativo, ante la duda y la prueba sugerida por su peón.
—Las machorras por ojeo se curan, patrón . . . ¡Quién sabe no li han codiciau la patrona! O la mujer aquella, que vivió con usted, no la ha dañau a la patrona, con sus ojos dobles . . .
Nicolás no quería seguir hablando de su desgracia. Dejó al peón de confianza, con el mate en la mano, y se fue pa las casas, rumiando su desventura . . .
La mujer del peón casero les estaba escuchando. Odiaba a “la María”, pues ésta, desde su casamiento con Acunha, se había puesto muy engreída y orgullosa.
Al escuchar el diálogo sostenido entre el patrón y su hombre, le vinieron ganas de terciar en el asunto. Oyó los pasos del patrón que se alejaba, y apareció en la puerta de la cocina dispuesta a reñir con su marido:
—Vos también ¡qué sabés de eso! Dejate de pamplinas. Es al ñudo, ¿me oís?; la María e machorra, no va criar nunca. ¿No ves como le cuesta envejecer? Las mujeres machorras parecen gurisas siempre . . .
—¡No seás deslenguada, canejo! . . . Pa mi entender, la han ojiau. ¡La patrona es flojosa y . . .
. . ..—¡Pamplinas! Aura le quiere echar la culpa a la Rosaura . . .
—¡Claro, si tenía ojos dobles la digraciada! . . .
Rosaura era la ex concubina de Nicolás. Extraña mujer, cuyos obscuros y raros ojos chispeantes llamaban la atención de los hombres que la trataban.
—Talvés sea, como dice la médica, un castigo e Dios . . . Al patrón le ha dau juerte con las hormigas, y a los que persiguen ese bichito e Dios, el cielo los castiga . . .
—E machorra, dejate de pamplinas . . .
El llanto de un niño alzó en el rancho vecino su cristalina protesta. El peón, sin mirarla, dijo a su mujer:
—¡Andá, andá! Atendé la criatura, si no querés que me venga la rabia . . .
La mujer obedeció. Cruzó una enramada y entró en la pieza para calmar al chico.
Braulio vió al patrón bajo los árboles, agachado, siguiendo un camino de hormigas, que se trepaba a un naranjo.
—¡Pucha digo! —exclamó con voz ronca, fastidiado.
—¿Qué, qué hay? ¿Estás rezongando? —respondió con voz apagada la mujer, dando de mamar al chico.
—