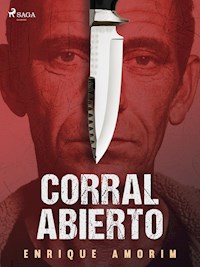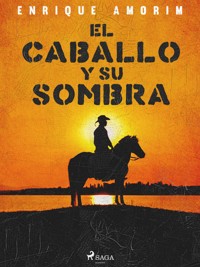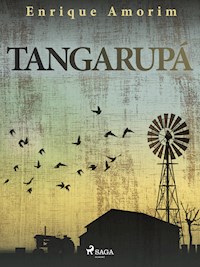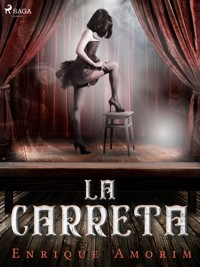
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«La carreta» (1932) es probablemente la novela más conocida de Enrique Amorim. Narra la historia de una carreta de circo que, después un desafortunado robo, se detiene en su viaje. Para sobrevivir, las mujeres de la carreta cambian de profesión y se prostituyen. Desde entonces, la violencia y la muerte alcanzan a todos sus ocupantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Amorim
La carreta
NOVELA DE QUITANDERAS Y VAGABUNDOS
Tercera Edición Comentarlos de Daniel Granada, Roberto J. Payró, Silva Valdés y Martlnlano Legulzamón.
Saga
La carreta
Copyright © 1932, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682632
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CAPITULO 1
Matacabayo había encarado los principales actos de su vida como quien enciende un cigarrillo cara al viento: la primera vez, sin grandes precauciones; la segunda, con cierto cuidado y, la tercera,—el fósforo no debía apagarse — de espaldas al viento y protegido por ambas manos.
Llegaba la tercera oportunidad.
Viudo, con un casal “a la cola”, se dejaba estar en el pueblucho de Tacuaras.
En sus andanzas había aprendido de memoria los caminos, picadas y vericuetos, por donde se puede llegar a Cuareim. Cabellos, Mataperros, Masoller, Tres Cruces, Belén o Saucedo. Y en todos lados — boliches, pulperías y estanzuelas — se hablaba demasiado de sus fuerzas. Demasiado porque, menguadas a raíz de una reciente enfermedad, Matacabayo “no era el de antes”.
El tifus que lo había tenido “panza arriba” un par de meses, le trajo consigo una debilidad sospechosa. No era el mismo. Tenía un humor de suegra y ya no le daba por probar su fuerza, con bárbaros golpes de puño en las cabezas de los mancarrones.
El día que ganó su apodo ganó también un potro. Necesitaba lonja y recurrió a un estanciero, quien le ofreció el equino si lo mataba de un puñetazo. De la estancia se volvió con un cuero de potro y un apodo. Este último le quedó para siempre. Y aquella vez se alejó ufano, como era, por otra parte, su costumbre. Ufano de sus brazos musculosos, que aparecían invariablemente como ajustados por las mangas de sus ropas. Las pilchas le andaban chicas. Espaldas de hombros altos; greñosa la cabellera renegrida, rebelde bajo el sombrero que nunca estuvo proporcionado con su cuerpo; las manoplas caídas, como si le pesasen en la punta de los brazos; el paso lento y firme de sus piernas arqueadas de tanto domar, y su mirada oculta bajo el ala, habían hecho de Matacabayo un personaje singular en varias leguas a la redonda de Tacuaras.
Hombre malicioso, estaba siempre decidido a la apuesta, para no permitir que alguien tuviese dudas de su fortaleza, ni se pusiese en tela de juicio su capacidad. La pulseada era su débil y no quedó gaucho grandote sin probar. Los mostradores de las pulperías ya habían crujido todos bajo el peso de su puño, doblando a los hombres capaces de medirse con él. Andaban por los almacenes, un pedazo de hierro que había doblado Matacabayo y una moneda de a peso, hecha un arca con los dientes.
Pacífico y de positiva confianza, los patrones le admiraban y teníanle en cuenta para los trabajos de importancia. Durante mucho tiempo los caminantes que pasaban por Tacuaras preguntaban por él en los boliches y seguían contentos, después de ver el pedazo de hierro, la moneda arqueada y trabar conocimiento con “el mentao”.
Pero no le duró lo que era de desear la fama de vigoroso. De todo su pasado sólo era realidad el mote. Una traidora enfermedad le había hecho engordar y perder su célebre vigor. Ya no despachaba para el otro mundo ni potros, ni mancarrones, pero algo aprendió en la cama... Aprendió a querer a sus crías. Miraba con ojos que lamían a su hija Alcira. Y a Chiquiño, el “gurí”, no le perdía pisada. Debía encaminarlo, cuando se alzaba en sus quince años bien plantados.
El recuerdo de su primera mujer no lo visitaba jamás. “Ni en pesadilla me visita la finada”, solía decir. De ella le quedaban los dos hijos, como dos sobrantes del tiempo pasado. Su segunda mujer, Casilda, era una chinota desdentada, flaca, macilenta. Presentábale con razón o sin ella, diarias batallas. En cambio, era suave y zalamera con los hijastros, de quienes esperaba la alianza necesaria para vencer a su marido. Casilda se había encariñado con las criaturas, pero comprendía cuán lejos estaban las posibilidades de descargar contra su enemigo el asco que le inspiraba. Lo había fomentado infructuosamente en los hijos. Ellos renegaban de su madrasta, sobre todo el “gurí”, quien tenía una admiración estúpida por las fuerzas de su padre.
Ubicado estratégicamente a la entrada del pueblo, por la puerta de su rancho cruzaba el camino. Ya bajo la enramada haciendo lonjas, o sentado junto al tronco de un paraíso, se le veía invariablemente trabajar en algún apero. A su alrededor iban y venían las gallinas y los perros. Unas y otros apartábanse cuando pasaba la menuda Alcira con el mate. Las famélicas gallinas corrían allí donde Matacabayo arrojase el sobrante de yerba o el escupitajo verdoso. Y los perros, de tanto en tanto, venían a mirarle de cerca, como intrigados por el trabajo. A veces, una maldición echada al viento, como consecuencia de la ruptura de una lesna, atraía a los perros, atentos a su voz cavernosa.
Trabajaba sin cesar. Tan sólo hacía paréntesis para encender el pucho apagado, escupir y bajar de nuevo la cabeza.
Siempre había arreos para componer. Como estaba instalado a la entrada del pueblo, apenas llegaban los carreros le traían tiros rotos en el camino. Fácil era apreciar a la distancia el estado de los callejones. Manchones negros o parduzcos salpicaban el verde de los campos empastados. Los malos pasos se podían ver desde su rancho. Y en oportunidades hasta contemplar la lucha de los carreros empantanados.
Matacabayo estaba convencido que no había nadie como él para componer los tiros rotos y las cinchas y cuartas reventadas en el violento esfuerzo de los animales.
Fué explotador de aquel pantano, pero descubierta su treta, se resignó a usufructuarlo en sus consecuencias, más que en el propio accidente.
Cuando veía repechar una carreta, esperaba el paso de los conductores para ofrecerse. Así hizo relación y conoció a los “pruebistas” de un circo que marchaban hacia el pueblo vecino. Los vió venir en dos carros tirados por mulas. Los vió caer en el mal paso, encajándose uno tras otro en el ojo del pantano. “Peludiaron” desde las nueve de la mañana hasta la entrada del sol. Fué aquello un reventar de animales, de cinchas, de cuartas, de sobeos.
Como no se acercaban a pedir ayuda, no se molestó en ir a su encuentro. Por ello dedujo de que se trataba de gente pobre y forastera. Se las querían arreglar solos por lo visto.
De las once en adelante se abrió el cielo y cayó vertical un sol abrasador. Los accidentados viajeros no tomaron descanso hasta pasadas las doce, cuando, puesto en salvo el carretón mayor, pudieron pensar en el almuerzo.
Entre pitada y pitada, Matacabayo siguió cuidadosamente el andar de los forasteros. No se le pasó por alto el ir y venir de dos o tres figuras de colores. Al parecer, venían mujeres en los carretones. Y su impaciencia se calmó al ver a los viandantes trepar la cuesta.
Rechinantes ejes, fatigosas bestias, llantas flojas que, al chocar con las piedras del camino, hacían un ruido por el cual fácil era deducir lo desvencijados que venían los vehículos.
Ladraron sus perros y Matacabayo levantó la cabeza de su trabajo. Clavó la lesna en un marlo de choclo y, como hombre preparado a recibir visitas — seguro del pedido de auxilio —, colocó tras de la oreja su apagado pucho de chala.
Se abalanzaron sus perros, saliendo desafiantes al camino. Pasaba la caravana de forasteros y, cuando Matacabayo comprendió que seguían de largo, se adelantó y les hizo señas. Detuvieron su paso los carros, envueltos en una nube de polvo. Las mujeres que en ellos viajaban se taparon la boca con pañuelos de colores. A Matacabayo le pareció que le sonreían y dió pasto a sus ojos mirando con interés aquel racimo de mujeres. Poco le costó convencer al mayoral de su destreza en componer tiros, arreos reventados, cualquier trabajo de “güasca”. Cargó con los que pudo, prometiendo ir a buscar los restantes en uso aún sobre las bestias. Al arrancar los carros, Matacabayo quedó apoyado a un poste del alambrado, acomodando sobre sus hombros los arreos a reparar.
Vió alejarse la caravana de forasteros y le llamó la atención un hermoso caballo de blanco pelaje que seguía a los carros.
En la culata de uno de los vehículos, con las piernas al aire, iban cuatro mujeres. Le saludaron con los pañuelos, cuando estuvieron a cierta distancia. Parecían ir muy contentas. Aquella alegría inusitada, le chocó a Matacabayo, quien al girar los talones para regresar a su rancho vió enmarcada en la ventana, con ojos condenatorios, a Casilda. Su mujer había visto la escena de despedida.
* * *
Un día el pulpero le dijo:
— Mata, te veo montar en mal caballo. Sin estribos, al parecer.
Matacabayo — solían llamarlo, más brevemente Mata — comprendió la alusión. Vivía acosado por los amigos:
— No descuidés tu trabajo, Mata, pa ayudar a esa gentuza... Son pior que gitanos de disagradecidos.
El experto en “güascas” había abandonado su labor habitual, para inmiscuirse en los asuntos del circo. Amontonados en su cuartucho, estaban cabezadas, frenos y arreos de varias estancias vecinas. El nuevo negocio bien valía la pena de dejar a un lado el trabajo lento de hacer un lazo. Aquel circo de pruebas en la miseria, con sus carretones destartalados, iba a “clavar el pico” allí. No era posible de que saliesen de aquel atolladero de deudas, envidias y rencores viejos. El caso era sacarle partido al derrumbe. De todas aquellas tablas podridas, de todas aquellas raídas lonas y hierros herrumbrados podría surgir una nueva empresa. Se diría que le iba tomando cariño a los restantes cuatro trastos.
Como su actividad no menguaba, el hombre iba de un lado para otro, dentro del circo. Era la persona servicial, el hombre oportuno y solícito. Entraba en el carretón y no dejaba de dar charla a las cuatro mujeres que formaban la población femenina. Dos rubias, “Hermanas Felipe”, amazonas; una italiana obesa y cierta criolla, llamada Secundina, mujer cincuentona, rozagante y hábil, la cual terciaba aquí y allá, distribuyendo la tarea. Hacía en el circo el papel de “capataza” y, al parecer, no tenía compromiso alguno con los hombres de aquella comparsa.
Matacabayo puso sus hijos a disposición del circo. El director, Don Pedro, era un hombre raro, indiferente y hosco. Comprendiendo el estado calamitoso de la empresa, apenas si ponía interés en que no le engañasen en la administración y el reparto de los beneficios. Se decía en el pueblo que era el amante de una de las amazonas. Pero él se mostraba indiferente.
¿Que faltaba algo? Don Pedro encendía su pipa y prometía arreglar lo que no arreglaba nunca. Sin nacionalidad definida, dominaba dos o tres lenguas, maldiciendo en francés gutural y hablando en un italiano del Sur, “al flaco Sebastián”, el boletero, quien representaba la inquietud encerrado en la taquilla. Este se lo pasaba vociferando, echando maldiciones. Pero nadie le hacía caso, a excepción hecha de la segunda amazona, hermana de la supuesta mujer de Don Pedro.
Kaliso, que así se llamaba el italiano “forzudo” del circo, vivía con los pies en un charco de barro. Sus enormes pies sufrían al aire seco. Traía a su mujer y un oso. Ella, una sumisa italiana, y él — el oso — una apacible bestia. Formaban una familia. Comían juntos los mismos platos. Deliberaban poco y cuando lo hacían el oso subrayaba las palabras con su hocico, rozando la pared de madera de la jaula, con su balanceo idiota de animal mecánico.
Kaliso también se mostraba indiferente. Cuando se encolerizaba era al recordar cierta suma de dinero prestada a los que habían quedado presos, “los tres del trapecio”, unos borrachos empedernidos. Al dueño del oso poco le interesaba la suerte del circo. Sabía que con su oso y la mujer, haciendo de gitanos, podían ir “echando la suerte por los caminos”. Además, dada su vida económica, rayana en la avaricia, habían juntado algunos pesos. A Kaliso le tenían sin cuidado los preparativos de la primera función. Una vez levantadas las gradas entraría con su oso y asunto terminado.
Las amazonas, “Hermanas Felipe”, no podían llevarse de acuerdo. En una la tranquilidad era efectiva. En la otra, la compañera del boletero, había preocupaciones y razones serias para no saltar muy a gusto sobre las ancas de los caballos... El boletero sacaba muy poco partido de la función y se le debía dinero.
Las autoridades del pueblo les cobraban una suma absurda por el alquiler de la plazuela, pretextando que allí pastoreaba la caballada de la comisaría y que, al ser ocupado el campo por el circo, debían apacentar las bestias en prados ajenos. Don Pedro, el director, dispuso que se cobrase un tanto a las chinas pasteleras que desearan vender sus mercaderías en los intervalos de la función. Se trataba de una suma insignificante. Pero, al saberlo, el comisario impidió que se cometiese ese atentado a la libertad de comerciar de la pobre gente.
Aquello puso de mal talante a Don Pedro. Estuvo a punto de renunciar el contrato por cinco funciones. Contaba con la rentita que le podían producir aquel alquiler de los contornos del circo. Se sumaron a este contratiempo, seis u ocho más. Entre ellos, la repentina dolencia de Secundina, la chinota con quien se entendía Matacabayo para ordenar el trajín del circo.
Secundina, la criolla, tenía un carácter temerario. Desde su llegada marchó de acuerdo con Matacabayo. Por ella supo el hombre los pormenores de la compañía. Don Pedro, en realidad, comprendía el fracaso. Solamente se ponía de malhumor si la contrariaban y, sobre todo, cuando lidiaba con las autoridades.
Como buen sujeto sin nacionalidad definida, odiaba a todas las razas. Le repugnaban los criollos y hablaba mal de los “gringos”. Preocupábanle las resoluciones del italiano. Este era la atracción más importante y atrayente en el circo, desaparecidos los “hermanos del trapecio”.
Matacabayo por Secundina lo supo todo. Adivinó también que la mujer le admiraba con una pasividad de hembra aplastada. Y, para Matacabayo, el espectáculo de la salud física de Secundina era una fuerte sugestión. Así que, cuando después del almuerzo se puso mal, con unos cólicos terribles, Matacabayo hizo ir a la cabecera de su cama — cueros y mantas en el piso del carretón — a su hija Alcira. Allí la tuvo, horas y horas, alcanzando agua y cuidando en los más mínimos detalles el bienestar de la enferma. Mientras tanto, Matacabayo enviaba su hijo al otro lado del río por unas yerbas medicinales.
Los días se habían acortado. Amenazador, se avecinaba el invierno. A las siete de la tarde, los campos ya tomaban ese color verde oscuro que hace más húmeda y profunda la noche.
Sentado en unas piedras de la ribera, Matacabayo veía desnudar a su hijo. El muchacho, detrás de unas matas raleadas por las primeras heladas y la escarcha, íbase quitando resueltamente las prendas. Un gozo bárbaro, un temblor corría por las jóvenes carnes del muchacho. Se frotó los brazos, bajó a la ribera y entró en el agua. Con ella a las rodillas, mojó sus cabellos y, sin darse vuelta, resueltamente, tendió su vigoroso cuerpo en las hondas. A las primeras braceadas, dijo su padre, animándole:
— ¡Lindo, Chiquiño! — y encendió un pucho apagado.
Entre el ramaje se oyeron unos pasos. Volvió la cabeza Matacabayo y vió la figura menuda de su hija, dando saltos y apartando ramas.
— ¿Qué venís hacer? — la interpeló con violencia.
— La Secundina grita mucho, tata — dijo, deteniéndose repentinamente.
— ¡Vaya pa ya, le digo! — gritó el padre, poniéndose de pie. — ¡No se mueva de la cabecera canejo!
La chica dió media vuelta y salió corriendo. Cuando su padre la trataba de “usted” ya sabía ella que había que obedecer de inmediato, “sin palabrita”.
Matacabayo puso oído atento. Ya no se veía con claridad, pero fácil era percibir las brazadas de su hijo, como golpes de remos. Parecía contarlas con la cabeza gacha y la mirada fija en las piedras de la ribera.
Un silencio salvaje salía del boscaje, se alzaba del río, iba por los campos. Inmóvil el agua en la superficie, era signo de una seria correntada en lo profundo.
El río, de un ancho de trescientos metros de orilla a orilla, comenzaba a reflejar las primeras estrellas. Algunas luces de la otra costa cambiaban de sitio. Fijo los ojos en ella, Mata aguardaba a su hijo.
Se fué corriendo el nudo de las sombras y la noche se hizo cerrada y fría. El silencio se apretó más aun. Matacabayo hubiese querido escuchar dos cosas a un mismo tiempo: La voz de Secundina, quejándose, y las brazadas de Chiquiño al lanzarse al agua de regreso. Pero la primera señal del regreso de su hijo, fué una leve ola que sacudió los camalotes. La ondulación del agua y luego los golpes de remo de los brazos. Se oyó la respiración fatigosa del muchacho. Matacabayo gritó, para indicarle el puerto de arribo. Y aguardó.
No era fácil oir con claridad los golpes en el agua. No se acercaban tan rápidamente como para diferenciarlos de los golpes del oleaje en las piedras de la orilla. Por momentos el viento parecía alejarlos. Mata temió que su hijo errase el puerto y lanzó un largo grito. El eco abarajó la voz y se la llevó por los barrancos. Aguardó luego unos instantes. No podía demorar tanto. Cuando vió entre las sombras inclinarse los camalotes como un bote que se tumba, dió un salto y cayó entre la maleza. Puso oído atento. Un chapaleo de barro venía de su derecha. Se inclinó y pudo distinguir a pocos metros el cuerpo de su hijo, tendido entre los camalotes. Corrió a socorrerlo.
Desmayado de cansancio, en completa extenuación, Chiquiño apenas había podido llegar a la costa. En la nuca traía atada una bolsita con las yerbas medicinales.
Apretado contra su pecho, Matacabayo tuvo el cuerpo inánime de su hijo. La reacción fué rápida. Frotándole los brazos, golpeándole en la espalda, al cabo de unos instantes el ,,gurí” comenzaba a vestirse. Cuando su hijo pudo hacerlo solo, Matacabayo se alejó para dar lumbre a su pucho de chala. El primer fósforo se le apagó al encenderlo. Corrió igual suerte el segundo, próximo a la boca. Pero se puso de espaldas al viento, protegiendo el fósforo con ambas manos, hasta quemarse los dedos, cuando la tercera tentativa. Y, el pucho de chala se encendió, iuminando su rostro viril.
* * *
Padre e hijo andaban silenciosos camino al poblado. El primero, con su lío de yerbas medicinales. Chiquiño, frotándose los brazos como si tuviese frío. Subían y bajaban los barrancos, alígeros, sin hablarse, bajo un cielo cuajado de estrellas. Los animales les miraban pasar, e indiferentes seguían pastando. Los descalzos pies del ,,gurí”, no se sentían al andar y eran las espuelas de Matacabayo que marcaban los pasos como avivando la marcha. Uno adelante, el otro atrás, rezagado, o a respetuosa distancia. Vadearon un pequeño paso, salvaron un barranco, traspasaron un alambrado. Silenciosos como si fuesen a cumplir un rito. A retaguardia el hijo, se envalentonaba con su hazaña. Era él quien había cruzado el ancho río a fin de traer la medicina para la mujer que su padre perseguía. Se sentía hombre, varón útil y capaz, y el silencio íbale dilatando su propia hazaña. Aceleraron el paso cuando vieron las primeras luces. Y, ya el uno al lado del otro, se dirigieron hacia el carretón con el mismo aplomo en el andar, con idéntico impulso en la marcha. Al pasar frente a los primeros ranchos y bajo las miradas de algunos curiosos, Chiquiño sintió por primera vez que era tan hombre como su padre y capaz de hacer algo por una mujer. Sacó el pecho al andar, respiró hondo y pegado a Matacabayo, enfrentó la carreta.
CAPITULO II
Si bajo el amplio toldo agonizaba el circo, fuera, con virulencia de feria provechosa, ardía el paisanaje. La pandereta de Kaliso, en el redondel, hacía danzar el oso. El tambor de destemplado parche anunciaba la proeza de las Hermanas Felipe. Repetidos saltos y desdeñados ejercicios, ponían fin a la función. En una atmósfera de indiferencia, el clima del fracaso provocaba bostezos exagerados con intención derrotista.
Triunfaba, en cambio, el espectáculo gratuito, sin pretensiones y con alcohol abundante. Las carpas atraían público y numerosa clientela. Chinas pasteleras, vendedoras de fritanga y confituras, armaban alboroto alrededor del circo. Las inmediaciones de la toldería era recorrida por un gentío abigarrado de chiquillos, de chinas alegres y fumadores dicharacheros. Abundaban: rapadura, ticholo, tabaco y caninha — frutos del contrabando de la frontera del Brasil — endulzando bocas femeninas, aromando el aire y templando las gargantas. Terminada la función, la música empezaba con brío alrededor de algunos fogones nerviosos de llama verde y risotadas de ebrios.
Bajo las carpas corría el mate, cambiaban de sitio las mujeres, se acomodaban los hombres parsimoniosos, cigarrillo de chala a la boca, forrado cinto a la cintura.
El comisario, Don Nicomedes, ignoraba el truco y el monte que bajo cierta carpa se escondía. El comisario era un hombre obeso, gran comilón, de excelente carácter, pero enérgico. Cuando ,,se le volaban los pájaros” no había fuerza capaz de contenerle. De su labio inferior caído le colgaba una sonrisa peligrosa. No era hombre de dejarse llevar por delante, pero sí de tolerancia ponderada y amigo de hacer vista gorda. Le agradaba contemporizar con las gentes de toda calaña. Completamente rasurada su carota de mofletudas mejillas, aquella particularidad le daba un aire de buen comerciante tranquilo. En su arreglo, escrupulosamente cuidado de la cintura para arriba, se manifestaba su carácter donjuanesco, el cual le hacía simpático a los ojos de todo el mundo.
Bajo aquellas lonas que entraban en su jurisdicción ardía un entusiasmo sano, todo él salpicado de dicharachos, blasfemias y promesas, farsa que divertía al comisario. Don Nicomedes parecía sentirse honrado de tener bajo su vista un movimiento de entusiasmo tan singular. La modorra acostumbrada, para su carácter jocoso, era como una afrenta. De manera que el circo gozaba de su particular simpatía. Veía con buenos ojos el alboroto de las pasteleras y se dejó llevar por el trato zalamero de Clorinda, una de las Hermanas Felipe. El talle fino y los movimientos ágiles de aquella amazona circense le tenían cautivado. Le gustaba verla con sus bien cuidados cabellos rubios al aire, que le caían en la espalda. Pocas veces en su vida había visto una belleza tan armónica. Aunque Clorinda distaba mucho de ser una beldad, el hecho de tener la cabellera rubia era un poderoso atractivo entre la gente de color oscuro y trenzas negras. En aquel sábado de excepción, desacostumbrado en el caserío, reinaban las Hermanas Felipe. Una alegría inusitada corría pareja con el apetito de los trasnochadores de ocasión.
Las chinas pasteleras, vendedoras de “quitanda”, agotaron sus manjares. En cuclillas o por el suelo tiradas, reían a gusto en vivos coloquios con la peonada de seis o siete estancias vecinas. Troperos, reseros y caminantes acamparon en el pueblo, precipitando marchas en días anteriores para llegar a él o demorando partidas, ante la perspectiva de una noche de holgorio. Pocas veces se les presentaba la circunstancia de hacer campamento con tantas posibilidades.
La gente del circo terciaba con las carperas, entrando en relación con el gauchaje dispuesto a gastar sus reales. Corrían buenos tiempos. Los sembrados habían rendido, y, cueros, grasa, lana, crin y cuernos tenían una cotización valiente.
Las Hermanas Felipe recorrieron en un paseo el caserío y estaban muy bien impresionadas por la excursión. La plaza en donde habían instalado el circo se veía rodeada de casas bajas, pintadas de rosado. En las esquinas, residencias importantes, se asomaban rejas pintorescas. Una de ellas, la de la comisaría, llamaba la atención por las flores rojas que la adornaban. Malvones variados, en latas de aceite, alegraban los frentes, y por las tardes los dueños sacaban sus sillones de hamaca a la vereda, donde se columpiaban señoras respetables e inquietas niñas llenas de curiosidad. Más de una sonrisa habían cosechado las Hermanas Felipe, lo que les pareció un premio a su labor de amazonas.
Entre las chinas pasteleras se contaban algunas que no eran del lugar. Esta circunstancia daba un aire picante a la reunión. Dos de las vendedoras de quitanda eran brasileñas. Ápuestas y rozagantes, llamaban la atención con sus trenzas aceitadas, su arreglo de fiesta, su buen humor de forasteras. Una se llamaba Rosita y Leopoldina la otra. De baja estatura ambas, vestían telas de vivos colores. Una vieja de voz nasal, regañona y tramposa, misia Rita, se encargaba de cobrar el precio de la quitanda, no perdonando un vintén y devolviendo los cambios de moneda, casi siempre con beneficio para ella.
En la boletería del circo, en cambio, se preparaba una trifulca. En la repartija de la ganancia nadie salía contento. Don Pedro perdió los estribos y se puso de mal humor. Kaliso amenazó con separarse de la compañía. Secundina, ya mejorada de su dolencia, participaba en las discusiones, afirmada en la fortaleza de Matacabayo, que se había hecho imprescindible para todos aquellos enjuagues.
Descartadas las pretensiones de las Hermanas Felipe — Clorinda tenía al comisario, catequizada; la otra, Leonina, mateaba muy de acuerdo con un tropero, — el asunto del circo sólo interesaba por un lado, a Don Pedro, a Sebastián, el boletero, y a Kaliso. A Secundina y a Matacabayo, por el otro.
Duró mucho la discusión sobre el balance del circo.