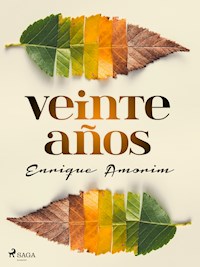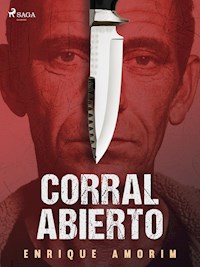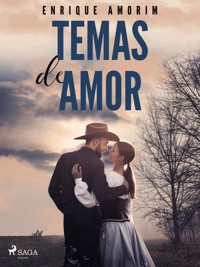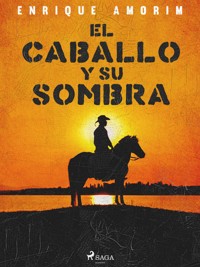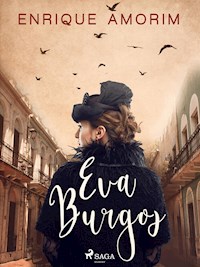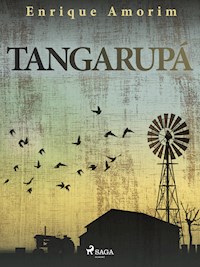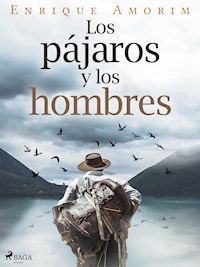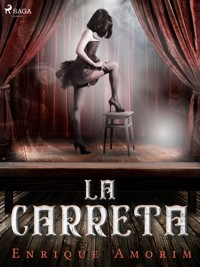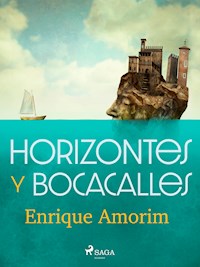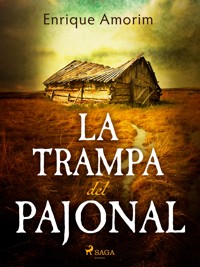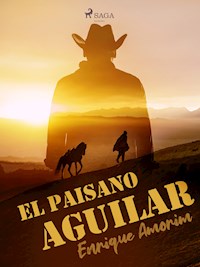
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«El paisano Aguilar» (1934) forma parte de la serie de novelas de Enrique Amorim sobre la vida en la llanura americana. En esta novela, el autor profundiza en las costumbres y en la psicología de los gauchos y trasciende los convencionalismos del gauchismo montaraz, sin caer en la censura o la apología.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Amorim
El paisano Aguilar
Saga
El paisano Aguilar
Copyright © 1934, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682625
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
libro de edición argentina Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723. Copyright by
Se le iban amontonando los días, como porciones de pasto seco en la joroba de la parva. Al siguiente de su llegada, mandó cortar el yuyerío, avanzado hasta la puerta de la cocina. Y, desde la ventana de su cuarto, permaneció más de una semana inactivo, mirando el campo, a veces tras la humareda de su cigarrillo. El campo, la selva, el río; el camino entrando en el horizonte como una cuña.
En el viejo escritorio halló un manoseado Libro Mayor de contabilidad. Cortó un trozo de papel, del tamaño de una tarjeta de visita, y lo pegó sobre la cubierta. Después escribió con caracteres tipográficos: Francisco Aguilar.—Año 19. . . — Bajo aquel rótulo impecable quedaría para siempre, amarillento y oculto, el nombre de su padre y otra fecha: Año 18. . .
Sobre la mesa, polvorientas libretas en las cuales abundaba el nombre de la estancia: “El Palenque”, en caracteres de imprenta, y “El Palenque”, en la torpe caligrafía de su padre, capaz de hacerle ruborizar.
No le proporcionaba placer el hurgueteo de aquellos documentos, el investigar en la administración curiosa de su progenitor. Pero le era imposible desviar los recuerdos, no dar curso a las evocaciones de la infancia. Con el cigarrillo en la boca, inquieto, se alejaba de la casa de piedra e iba, paso a paso, hasta la de ladrillo, distante unos escasos cincuenta metros. En ella habían transcurrido las jubilosas jornadas de su adolescencia, siempre clavados los ojos en la casa mayor, ahora vetusta morada de apariencias graves, verdín y musgo en las paredes. Una galería baja, hacia el Oeste, donde el sol del crespúsculo entraba, desfalleciente, ya pasados los calores de las jornadas caniculares. Hacia el norte, se abría un patio generoso, donde los rayos del sol invernal entraban mansamente, entibiándolo. Patio de piedra losa, en cuyas uniones brotaba un yuyo enfermizo y ruin, como clamor de un suelo fértil, obstinado en manifestarse. En medio del patio, el aljibe de roldana reseca, con la herrumbrosa cadena caída a los pies del brocal, descubriendo su profundidad.
En la llanura, la casona de sillares labrados, hablaba a los forasteros de una era de trabajo y de amor a la tierra. La estancia, signo de un esfuerzo, alzaba su seguridad feudal en muchas leguas a la redonda. Altanería de la piedra, en la multitud de ranchos endebles, de vida limitada. Manifestación de señorío ya difunto, pero señorío de la piedra bajo la bóveda celeste, vibrante y sensible de la llanura. De cerrilladas agrestes provenía el material que la formaba, allí agrupado con orgullo arquitectónico.
Dentro de aquellos muros se había incubado un sueño de empresa. Las puertas bajas, parecían custodiarlo. Ventanas de tosca madera defendían la vida sobria, casi misteriosa, de aquellos forjadores reservados, solemnes. Padre y madre de Aguilar, en rigurosa soledad la habitaron largo tiempo. Hasta los doce años, con sus restantes hermanos, Pancho había gozado de esa proximidad tranquilizadora de los mayores. Pero, apenas cumplió tal edad, no pudo traspasar el umbral de la casona de piedra. Llegados al perfil de la adolescencia, como pájaros que se emancipan de la tutela de los padres, tenían que irse fuera del nido de piedra y convivir, en la casa de ladrillos, con los troperos, peones, mensuales, “agregados”.
Era el primer salto, e inevitable, por cierto. Luego, la insistencia de ir más lejos y el evidente deseo de don Francisco, de verlos corriendo mundo, lo más distantes de El Palenque. Luis, Eduardo, Carmelo. . . tres hermanos, perdidos para el afecto y el trato, mucho antes de sus muertes, lejos de la estancia. El primero, fué contrabandista con suerte; Eduardo, politiqueó estérilmente detrás del mostrador de un almacén, instalado en un Paso, y el tercero, del otro lado de la frontera, capataceando estancias o secundando la acción revolucionaria de algún caudillo riograndense, murió apuñalado.
Pancho Aguilar, el menor, volvía de la capital, donde hiciera estudios, y luego de haber pulsado la vida comercial del pueblo vecino, se decidía a tomar las riendas del establecimiento.
Junto a los viejos muebles familiares, metía su estatura. Frente a un espejo, en el cual podía verse perfectamente antes de abandonar aquellos muros de piedra, sintióse crecido, en gran desproporción con el cristal. Su figura desbordaba la luna del espejo y debía agacharse para verse la barba. Barba rubia, fuerte, que iluminaba su rostro, disminuyendo los salidos pómulos y la nariz aguileña. Su frente estrecha pero bien modelada, con el mentón ligeramente prognato, jugaba en su rostro un papel importante. Allí estaba su carácter. La terquedad, la firmeza y cierta violencia de modales, desconcertaban, si se le mirasen tan sólo sus ojos celestes, de pestañas más largas que lo regular.
Hacía dos años que el viejo Aguilar era finau. La madre, de extraña enfermedad, desapareció mucho antes. Perdida para el afecto renovado, una hermana de ella, casada, vivía en un pueblo vecino. Tenía hijos, entre los que Aguilar recordaba vagamente a su prima Clarisa, de ojos negros y su voz querendona.
Su primera sorpresa entre los rústicos de la campaña, la sintió al oírles hablar de su padre. El finau para aquí, el finau para allá. Si bien eran precisos los términos, le nació una violenta reprobación, ante aquella forma de nombrar a su progenitor. Cada vez que decían el finau, se le aparecía su figura recia, desaliñada. Don Francisco era más bien pequeño, encorvado, de ademanes torpes y andar poco resuelto. Recordaba entonces algo que siempre le impresionara: su entrada en la casa de piedra. Por la única puerta de acceso, se escurría su figura, rozando los gruesos marcos, como si temiese que su cuerpo proyectara sombra. ¿Qué significaba, por qué aquel desconfiado andar?
Ahora él, dentro de la casa de sillares rústicos, dueño de la residencia tan sólo habitada por su infancia, recorrió los muros como si buscase una explicación del capricho paterno. Le veía una vez más salir con las manos en los bolsillos, cabizbajo; detenerse en el umbral, apoyar su cuerpo en el marco, desconfiado; mirar de reojo, dar una orden.
Sufría con aquel recuerdo, porque a cada rato el viejo peón don Farías, agregaba:
—El finau quería las cosas ansina. No sé si mi patroncito gustará. . . Pero al finau, ricuerdo. . .
Aguilar se alarmaba al no poder soportar el trato campesino. Corregir al viejo servidor era ruin propósito. A cada paso, la inevitable presencia de don Francisco. ¿Por qué, se preguntó, desconcertado, no recordar los venturosos días en que se festejaba una fiesta familiar, reunidos todos en la casa de ladrillo?
Evocaba, irremediablemente, la vedada residencia de piedra, el misterio de aquel encierro de su padre, donde empollaba a los hijos para expulsarlos al llegar a la adolescencia, prohibiéndoles terminantemente traspasar el límite de la sede mayor.
Apoyado en la ventana, fumando como un murciélago, rápido y sin gustar el cigarro, Pancho Aguilar se veía rodeado de fantasmas. Un silencio pesado — que parecía aplastar el empastado campo, someter los árboles a una madurez mayor y poner un yugo sobre cada bestia que pacía —, un silencio evocador de recuerdos, le tenía fijo en la ventana, entregado al misterio de aquella casa.
¿Qué anormalidad, pensaba, en la vida de sus padres, les hacía proceder en forma tan descomedida y singular?
Una vez oyó en los galpones, a unos troperos, asegurar que don Francisco era de los pocos que conservaban esterlinas en los cajones. Aquello le pareció absurdo. El no recordaba haber visto cajones en la casa. Agotando las conjeturas, se le ocurrió la idea de que tal vez fuera víctima, su padre — quizá su madre — de alguna aberración, de algún acto abominable capaz de impresionar a los hijos. Fuera de beber en abundancia, ¿habría alguna visible tara, de esas que se llevan a flor de piel, visibles para los familiares?
Sentía vivo el recuerdo de la mañana invernal, cuando salió con su ropa de cama, su colchón, sus pocas pilchas, camino de la casita de ladrillo y techo de zinc, abandonando para siempre la casa de piedra. Jamás volvió, en vida de sus padres, a entrar en ella. Y ahora, que se hallaba dentro, dueño de las sombras, del recuerdo y del aire que respiraba, sentía la asfixia más terrible y se dejaba ir por aquella ventana, nuevo prófugo del extraño hogar.
Llevaba más de quince días allí. Las noches las pasaba sin sentirlas. Cuando hacía un esfuerzo grande para olvidar, lo conseguía. Pero no le costaba poco, por cierto, tornar la hoja. Hasta que alguien repetía las incalificables palabras, del pobre finau, o el finau don Francisco, todo marchaba bien. Y era porque él, en esa manera de expresarse, entreveía una caricatura grotesca de su padre.
Necesitó llegar a sus campos, para sentir la horrible impresión — en el pueblo o en la capital, nadie hablaba con aquel acento, nadie enturbiaba su recuerdo—; pero en El Palenque veía nubes de polvo, de esas que se levantaban cuando la frente está sudada y hacen huellas sucias de las arrugas bien merecidas.
¡Horrible caricatura de su padre! En los retratos conservados con religiosidad, aparecían tan sólo los rasgos atenuados de su persona. El traje, el sombrero o la postura fotográfica, no le daban la verdadera efigie.
Sin embargo, ahora aquella casa abandonada le hacía resaltar su figura en lo caricaturesco.
¿Sería la resultante de forjados sueños de belleza, desde la ciudad, rodeado de compañeros con padres apuestos y elegantes? Aquello de el finau, era una insistencia sobre la caricatura de su padre muerto.
El Palenque se podía considerar como una tapera. Sólo le faltaba, para serlo definitivamente, que se secase el pozo de agua, cuya pupila turbia no alcanzaba a recoger el cielo estrellado.
La casa donde había corrido su juventud, convertida más tarde en galpón y depósito, mostraba ahora, en sus paredes ahumadas, la lepra de la humedad y costras de blanqueos muy viejos.
El nombre de la estancia, cuando lo repetía en la ciudad, le sonaba a signo fatal. Siempre temió verse atado a la vida campesína. El Palenque, la estancia con su nombre tan criollo, tenía para Pancho Aguilar el mismo sentido que para un caballo.
Un mancarrón atado a un palenque, sentiría lo mismo que Aguilar, amarrado al recuerdo, a la oscura determinación de ser un hombre de campo.
En sus días de bachillerato tuvo mañanas inesperadas, extrañas, en que habría dado cualquier cosa por sentirse ajustado a la vida de la estancia, como una bestia al yugo. Entonces, en la charla de sus compañeros, mechaba su conversación con giros apaisanados de la jerga campesina. Se veía inducido a ello, al punto de no poder evitarlo. Oía el balar de los animales, percibía el aroma salvaje del campo amanecido. Sus manos necesitaban acariciar la crin de un caballo, el pescuezo de un ternero.
Ansioso de marcar un punto de superioridad entre los suyos, ya internados en la campaña sus hermanos, Pancho Aguilar buscaba inconsciente la liberación de su destino, la singularización de su vida, dentro del ritmo familiar. Y, aunque le dominase el fervor campesino, huía con dolor de la guitarra que otros tañían, para no dar su brazo a torcer.
Tal vez en aquel difícil juego, en que intervenía, por un lado, un deseo razonado, y por el otro presionaba un tipo racial perfectamente definido, tal vez en aquellas tentativas azarosas, se le notaban más aún las marcadas características del hombre de campo. Y, allí nació el mote de paisano, que en el colegio se le prendió como un abrojo.
En los atardeceres de los patios de esos colegios, se destacaba su tristeza acentuada, tristeza hecha con campos abiertos, más grande que las del resto de los muchachos, por estar más próxima a la mano de Dios. Nostalgias de cada alumno, comunicables, confidenciales. Mas, la del paisano Aguilar se hacía chúcara por momentos y no podía alcanzarla nadie. En su aparente mansedumbre, se revelaba un alma díscola y un espíritu solitario.
Ya en El Palenque, fué cuando se le ocurrió comparar su infancia con la de los demás compañeros.
Al llegar a este punto, estrujó entre sus manos un pucho apagado y dió espaldas al campo, como quien da vuelta la cara a una escena desagradable.
*
Apoyado a un paraíso de nudoso tronco, lo esperaba don Farías. Pañuelo negro al cuello, barba espesa y negra, combadas piernas, le aguardaba impasible. La orden, el mandato, podían hacerle andar como a un perro la voz del dueño.
No bien apareció Aguilar, separó el cuerpo del tronco del árbol, en ademán militar.
—No te necesito, Farías — dijo rápidamente —. Andá no más para el galpón.
Le costó un tanto, articular las últimas palabras. Pensó decirle, con la misma gravedad, pero en una más breve frase: Andá pal galpón, mas un extraño pudor se lo impidió. Habría sido exacto y natural, pero encarnaba, así, con más profundidad, su condición de patrón.
—Yo quería decirle, patroncito, que la Juliana quiere comprarle unas gallinas a un gringo. A mi parecer, son criollas de por aquí y robadas, patrón. . . — titubeó al finalizar el viejo Farías.
—¿Te parece? — preguntó inquisitivamente Aguilar. — Vamos a ver a ese gringo. . .
Caminaron hacia el galpón. A pocos pasos, una jardinera cargada de fardos y aves de corral, tenía puesta la dirección hacia el camino.
Aguilar iba apartando altas yerbas, que la desidia del casero había dejado crecer, formando un matorral.
—Mandá cortar estos yuyos — ordenó al pasar.
—Mañana van a empezar por este lau. . .
Cuando enfrentaron al gringo vendedor de gallinas, sin saludar al hombre, Aguilar le pidió que le enseñase las aves.
—Están gordas, patrón — argumentó el sujeto.
Dos o tres peones que andaban rondando El Palenque a fin de conseguir conchavo, enterados de la acusación de robo de la casera, sonrieron maliciosamente.
Juliana quiso hablar, pero Aguilar no la dejó.
—Estas gallinas son de por aquí, ¿no es así? — inquirió de pronto.
—Cosas de misia Juliana, patrón. ¡Las he criado yo! ¡No acostumbro robar!
—¡Ah, sí! Yo no lo acuso, mi amigo; no sé de qué pelo son esos bichos, ni si están marcados, pero. . . a ver, a ver, y ¿cuántas yuntas son?
—Tiene tres yuntas, patrón. . .
La casera no dejó de intervenir:
—¡Pa’ mí que los zorros tienen nombre de cristianos! — dijo socarrona, al tiempo que succionaba la bombilla tapada.
Pancho Aguilar la miró con aire de reprobación.
—Bueno, vamos a hacer una prueba, mi amigo. . . — dijo con aplomo. — Suelte usté esas gallinas. Si no saben para dónde enderezar, se las pago bien. Si rumbean para el gallinero, mi amigazo, se quedan en la estancia y usté se manda mudar en seguida. . .
Como el gringo parecía no entender, Aguilar insistió:
—Lárguelas, compañero; desate esas yuntas, vamos a ver si reconocen su querencia. . .
Impresionó tan bien la decisión de Aguilar, que uno de los peones dijo por lo bajo:
—¡Linda prueba, canejo!
Como el sol se iba poniendo, la experiencia del patrón encajaba perfectamente. Aparecieron dos peones más, atraídos por la discusión.
—Pero, mire, patrón, yo cumplo lo pedido, ¿qué quiere?
Desató, entre rezongo y rezongo, las tres yuntas de gallinas.
Aguilar fué a apoyarse en el alambrado que circundaba la quinta de frutales abandonada. Las aves, libres de ataduras, agitaron las alas, picaron a diestra y siniestra, y pasito a pasito, ante la risa nerviosa de los circunstantes, se encaminaron hacia una vieja enramada próxíma, que servía de gallinero. Luego de girar en torno, trepáronse en los primeros tramos.
Aguilar, desde el alambrado, miraba sin atención la escena. Embargado en cosas lejanas e imprecisas, no daba particular importancia a aquella experiencia. Sin embargo, los curiosos, peones a su servicio, peones sin trabajo, casero, cocinera y don Farías, valoraban el acto, dándole una importancia extrema. Para ellos significaba, aquella hábil maniobra, algo muy singular.
Contra el alambrado, la figura magra, esbelta, de don Pancho, tenía contornos firmes. Sus ojos de pobladas cejas, con destellos impresionantes. Las manos firmes en el hilo de acero donde se apoyaban, adquirían una fuerza que daba envidia a sus peones. La treta les pareció algo extraordinario, por encima de sus inteligencias primitivas. Cuando le vieron sonreír, mostrando la fuerte y blanca dentadura, reírse del gringo atribulado, no pudieron contenerse y repetía, el más osado:
—¡Linda pescada!. . . ¡Cayó en la trampa!
Aguilar miró fijamente al extranjero. Metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes. Estiró un par de pesos al vendedor, al tiempo que le decía:
—¡Andáte, muchacho; andáte, que se te puede hacer tarde!
Confundido, el ladrón tomó el dinero y se dispuso a marchar.
Azuzada la bestia, rompía a andar la jardinera, envuelta en las primeras sombras, cuando las seis u ocho miradas de los peones se clavaban en las espaldas de Pancho Aguilar, quien marchaba silencioso en dirección a la casa de piedra. Firme su paso, varonil, exacto. Oyó que, a sus espaldas, alguien decía:
—¡Tá que un gringo, v’a fumar a un crioyo!
*
Encendió la vieja lámpara y una luz amarillenta iluminó el Libro Mayor, abierto y en blanco. Las anotaciones que en él había, apenas si pasaban de la página 34. Y, entre el Debe y el Haber, un claro espacio en blanco atrajo las miradas de Aguilar.
En sus primeros pasos de estudiante había tentado un diario íntimo, en cuyas páginas constaban no pocas tribulaciones, en un torpe y velado lenguaje de colegial. Intentó recoger la actividad de cada día, y en algunos sólo alcanzó a estampar un dato sin interés posterior. Por ello desistió. Así también, ante el libro de comercio, tuvo, una vez más, la duda de si vertería o no algo confidencial y de valor permanente.
La soledad le impresionaba, dándole, al propio tiempo, un goce nuevo. Enfrentaba a la vida por vez primera, como si lo dejasen solo con una mujer desconocida, en una terraza desierta o en un salón a media luz.
Sus muertos se alejaban de su lado y aquel extraño fenómeno, más que acobardarle, le daba un inusitado valor. Se sentía como una cuña, encajada en la inmensidad que le rodeaba. Las escasas tres mil cuadras de los potreros de El Palenque, se le aparecían más vastas y las sintió apretujarse, rodearle, ceñirle. Era su dominio, su tierra natural. Las había heredado gracias a la muerte diligente, que en término de cuatro años, había segado las vidas de Carmelo, Eduardo y Luis, sus tres hermanos, que agacharon el lomo alejados de toda fraternidad, mientras duraba su tentativa de hacer carrera en la capital.
Poco o nada les importaba a ellos su éxito o su fracaso. Los tiempos que corrían, se habían hecho duros para los hombres jóvenes de la ciudad. Un día, sin querer, tropezó con una frase de Flaubert que le hizo meditar: “Sus padres tenían dinero para pagarle una carrera, pero no les alcanzaba para comprarle un destino”. A él le había sucedido algo semejante. La sentencia caía sobre su vida, como una espada.
Frente al Libro Mayor, estuvo pensativo un buen rato. Cuando los fantasmas de su niñez querían entrar en el recuerdo; cuando se situó una vez más en la ordinaria y primitiva casa de ladrillos y volvió a ver a su padre entrar en la casa de piedra, huyendo de su sombra, apretado contra la pared, quiso defenderse. El misterio venía a entorpecer su noche de aparente sosiego. La treta tan bien urdida para descubrir si eran o no producto del robo las piezas de corral ofrecidas; su pequeño, pero neto triunfo, adquiría formas salvadoras de optimismo ante la avalancha de recuerdos poco gratos, vuelta a tentarle.
Midió, con paso inseguro, el penumbroso comedor, y su sombra, proyectada en las viejas paredes de descascarado revoque, iba y venía, acompañándole desigual.
Se miró en el cristal de una ventana. Su barba descuidada, sus ojos cansados y de amplias ojeras, su boca seca, sus cabellos en desorden. El tic-tac del viejo reloj, le llegó a molestar. Volaban sin pausa, esas moscas ruidosas que por la noche, alterando el orden de las horas, rezongan desconformes próximas a nuestro oído. Apagó la lámpara y con el fósforo con que diera fuego a un apretado charuto de chala, se encaminó a su cuarto.
Antes que se quemaran las primeras mariposas en la vela de sebo de su velador, soplando violentamente la bujía, se hundió en las sombras.
La vieja cama de madera crujió un instante, como si temiese turbar el silencio religioso que en la estancia, desde la muerte de su padre, la oscuridad ceñía implacablemente.
A veces, la soledad se diluye en lo inmenso del campo y es un alivio la garabateada nube de primavera, proyectando sombras caprichosas sobre la llanura. Si la soledad se padece entre cuatro muros, termina por hacerse un nudo y ahorca las horas. Huyendo de la estancia, el paisano Aguilar salió con los perros a recorrer el potrero de pastoreo. A una escasa legua, el río, con sus riberas boscosas, de altas barrancas. A la derecha, el lindero campo de los Trinidad, una invernada de rica población bovina, gordo y bien mestizado rodeo de novillos. A la izquierda, el camino de pronunciadas huellas; unas para el veraneo, para el invierno las otras; ya evitando la zanja o bordeando el pedregal.
Camino hacia la población vecina, capital del departamento, que va sorteando, a derecha e izquierda, rancheríos con boliches y pulperías y fondas. Donde hacer la noche, o empinar el codo, o encender un cigarro.
Desde lo alto de su alazán, Pancho Aguilar situó un nuevo dominio para sus ojos. El hombre jinete, es un ser que ha descubierto un horizonte mayor. Está a la altura de la copa de los frutales y en mitad del ramaje arisco de una “sombra de toro”. El paisano Aguilar se sintió como alzado en su propia estatura. Erraban sus miradas más arriba de las orejas inquietas de su caballo y todo lo apreciaba, al contemplarlo, con una gravedad de quien deja caer desde lo alto su puño o su espada. Pensó que el valor de los guerreros, quizá se robusteciese desde el caballo. Si el círculo del dominio de un hombre no va más allá del alcance de su mano esgrimiendo un látigo, desde arriba del caballo alcanza una longitud mayor. Horquetado en él, el jinete recoge entre sus piernas ese dinamismo, esa grave vitalidad del animal, en la que parecen enraizarse los miembros del que lo monta. El que va bien sentado sobre su bestia dominada, debe sentirse una sola pieza, como centauro mitológico. El viento que azota las copas de los árboles, no ha de ser el mismo que inclina los pastos crecidos. Y el viento que corre por lo alto, oloroso a selva, agita el cabello de Aguilar. Viento de primavera, alocado y desigual, que infunde un optimismo capaz de distraer el paseo del solitario.
So pretexto de recorrer el alambrado — la gente de campo no comprenderá jamás el paseo inútil, el andar sin sentido, aunque a veces su trabajo tenga tantos puntos de contacto con el vagar o el simple juego — so pretexto de recorrer el alambrado, Aguilar baja la hondonada, fija los ojos en el camino.
Próximo a la ruta terraplenada, ya percibe el orden de las cosas de la ciudad. Por ella, en una marcha de cinco horas en automóvil, se arriba a la población mayor. Allí la novia y los entrevistos amigos y el agrupado deseo de vencer, de negociar con provecho, de amontonar dinero por el momento sin destino.
Junta su cabalgadura al alambrado y con la sotera de su rebenque golpea, cada cinco metros, con desgano e indiferencia, los “postes principales”.
El alazán marcha tranquilo, apenas arisqueando a cada golpe que su dueño da en los hilos tensos.
Se alza de los postes un casal de lechuzas que traza un círculo sobre el jinete, primero, y lúego, se fija como vibrantes puntos en el cielo, a buena altura del nido, atentos, vigilantes. De pronto, con rápido giro, abandonando su puesto en el aire se posan en dos postes.
El jinete sigue, no por cierto ajeno a aquellos vuelos. Marcha bordeando el alambrado, al trote corto del alazán, quien recoge con su morro las babas del diablo que la primavera cuelga de los alambres y el viento coloca en posición horizontal.
Pero detiene su acompasada marcha. En medio del camino, una cruz de palo le sale al encuentro, como si surgiese de pronto de la tierra. Sí, la recuerda vagamente, conoce su historia, pero no puede precisar. Alguien se la contó. No, no es una fantasía, es un hecho real que ha vivido.
Se lleva la mano al mentón. No comprende cómo pasó casi por encima de ella, cuando llegara hace apenas dos semanas a El Palenque. Comprende que la razón de no verla, fué la velocidad que imprimió a la máquina, para llegar cuanto antes. Vendría con los ojos puestos en la estancia, calculando el crecimiento de los árboles, atento quizás a las mudanzas que el tiempo habría impuesto a sus pagos.
Recuerda que marchaba con la mirada clavada en El Palenque, sin importarle de las huellas, los cardenales, los zanjones ni la cruz en el medio del camino. Tal vez la vió como objeto familiar que no se advierte.
Quiere justificar su falta de atención, y de pronto, como si de nuevo se alzasen sombras fantasmales, ve, nítido, el cuadro que hace veinte años le tocó vivir. Ve al maestro. ¿Qué maestro? Al maestro de la escuela del Paso del Pintado, tendido en el suelo, muerto, con una puñalada en el corazón.
Hace veinte años. . . Un buen día quedó en el camino León Sarrachini, el viejo maestro alcoholista.
Aquel pobre hombre era una incurable víctima de la bebida. Recordó Aguilar algo impresionante: don León, cierta vez que no sabía de dónde sacar un vaso de caña, llegó a ingerir el alcohol de unos frascos en los cuales se conservaban víboras de la región. Los alumnos hallaron secos los recipientes y tomaron a la chacota el descubrimiento. Pancho Aguilar aun siente una sensación de asco.
La cruz en el medio del camino, le provoca un forzado recorrido por aquella época.
Ahora evoca el episodio con una claridad única. Don León se embriagaba jornada tras jornada. Los días en que apenas podía dar un paso, se hacía conducir en un sulky por uno de los alumnos. Siempre de los mayores, unos mocetones chúcaros, analfabetos, a quienes en un año, a duras penas, podía enseñarles a sumar.
Elegía entre los más fuertes, a los más tranquilos y respetuosos. El que le tocaba la custodia, debía ayudarle a subir al sulky todas las veces que se bajaba don León, en el trayecto de su casa a la escuela. Mediaba una legua.
Bajaba, subía. Andaban unos pasos y volvía a bajarse, a intentarlo, cuando en algunas ocasiones los alumnos se oponían.
Don León era un borracho cargoso, cansador, insoportable. Pretextando tener que hacer alguna necesidad o porque se le había caído un cuaderno, bajaba del vehículo para luego hacerse subir, casi como un fardo. Se diría que gozaba con ello.
Como los muchachos recibían alguna paga, lo complacían a regañadientes. Pero, cierta vez, elegido un mocetón de extraña fuerza, orejudo y de crinosa cabellera, don León tuvo que luchar con su conductor.
Desde los últimos ranchos al “Paso”, en el despoblado, el viejo maestro empinó tantas veces la botella de caña, como descendiera del coche.
El chinerío, desde lejos, vió las paradas de don León y cómo el muchacho se esforzaba por hacerle subir. Tanto, que acabó por reñirle. Pasado que hubiera el río, el maestro se encolerizó ante la negativa de no detener la marcha, impidiéndole beber o bajarse.
Se trenzaron en pelea. El viejo, en el colmo de su indignación, aplicó un golpe en la cabeza del muchacho, y éste, sin decir palabra, sacó el cuchillo y lo hundió en el pecho del borracho.
Se inclinó el cuerpo exánime del maestro y cayó, lentamente, poco a poco, mientras marchaba el sulky al paso habitual. Como un bulto, como un fardo que se pierde.
Desde la cuchilla, a Pancho Aguilar le tocó ver la caída. No dió importancia al accidente. A veces, cuando no llevaba compañía, solía caerse y el caballo deteníase a esperarle.
Aquella vez, el vehículo siguió conducido por el criminal. Más allá de la casa de don León, se perdió en la cuchilla, a paso apresurado.
Dos días después, Aguilar oyó que le contaban a su padre cómo había muerto el maestro. Una cruz de palo, allí donde el cadáver de don León fué recogido, colocaron unas chinas religiosas. Fué respetada. Fué respetada hasta por las tropas que, al cruzar, hacían invariablemente un círculo, un rodeo de asombro.
¡Veinte años!, pensó Aguilar. Y se quedó contemplando unas tiras de género atadas a los extremos de la cruz, ex-votos de los caminantes que, agitadas por el viento, parecían tres mariposas grises, polvorientas.
*
Galopó en dirección a la estancia. De pronto, junto con un apetito acentuado por el viento primaveral, le entraron deseos de conversar con alguien, de cambiar ideas con algunos de aquellos seres capaces de colgar ex-votos en la cruz de palo del camino.
Caminando por la avenida de paraísos que conducía del galpón a la casa de piedra, se cruzó con Juliana, la casera.
Juliana era una mujer cuarentona de evidente salud, opulenta y de movimientos graves. No era fea, pero distaba de ser una buena moza. Tenía esa hermosura que conforma en el campo, porque no era antipática. El cutis de su rostro, descuidado, estaba provisto de un vello rubio y abundante. Su vientre, prominencia sospechosa, era abultado, y si reía se le agitaba de arriba a abajo. Desde niña había tenido aquella silueta, por lo general corriente entre las campesinas.
Había en Juliana una fuerza de simpatía, ante la cual era fácil olvidar su cuerpo deforme, sus vellosidades, el aire paisanote y rústico.
Pancho Aguilar se cruzó con ella, quien le interrogó:
—¿De vuelta, patrón?. . . ¿Quiere un mate?. . .
—Bueno, vaya preparándolo. . . Tengo sed. . .
Anduvieron juntos unos metros, como acompañándose mutuamente.
Extraña familiaridad sintió el paisano Aguilar al marchar al lado de Juliana. ¿Por qué no se colocaría un poco atrás, como los peones? Casi tocaba su pollera de pesado paño. Los pasos del patrón, por momentos, parecían coincidir con las hombrunas zancadas de la mujer. Caminaban a la par y una brisa suave corría del lado de la casera, olfateando Aguilar su fuerte olor femenino, de hembra trabajadora. Olor a pelo, a axila, a ropa caliente, mezclado con la natural fragancia que exhalan el campo y los árboles de la huerta.
A veces, le pareció tocar con el codo a Juliana y se apartó un tanto. La mujer, no lo notó siquiera. Se había sin duda cohibido, recapacitó brevemente Aguilar.
Por fortuna, faltaba poco trecho y al llegar a la galería la casera habría de separarse para ir a la cocina a preparar el amargo. Pero, el trecho se le hizo largo, con la mujer a su lado, casi pegada a su flanco izquierdo.
Eran de la misma estatura. Al verificarlo, Aguilar experimentó extraño desasosiego, mirándola de reojo. Marchaba con la vista en el suelo, la frente cubierta por algunos mechones. La bata holgada, dejaba ver la inadvertida blancura del seno.
Habrían andado cinco metros y, evidentemente, Juliana no tenía tiempo para disminuir el paso, aminorando la marcha, con respeto y homenaje al patrón.
Aquellos pocos instantes bastaron para impresionar a Pancho. Toda su intención de charlar con cualquiera de sus servidores, desapareció de pronto. Los rajados muros de piedra, los anchos marcos de las puertas, los primeros muebles que vió desde la galería, le hicieron perder el gusto a la conversación. Pero al separarse de Juliana, se sintió solo y buscó alguno de sus perros, para decirle una de esas palabras sueltas que caen de los labios como frutas maduras.
Se tumbó en un sillón de hamaca. Eran las once de la mañana.
*
Como don Farías vió tan solo al patrón, le entraron ganas de conversar con él. No sabía por dónde empezar y aprovechó la proximidad de Juliana, quien se mantenía firme, a pocos pasos del patrón, aguardando el ruidito de la última “chupada”, para hacer ademán de recoger el mate.
—¿Qué decís, Farías? — se apresuró a interrogarle Aguidar, en amable y acogedora forma.
—¿Anduvo por la cruz, entonces?
Farías no le perdía pisada al patrón. Aguilar se sorprendió de aquella pregunta, pues no le produjo ninguna gracia que se enterasen de sus paseos, de sus recorridas evocativas. Creía perder terreno, si se encontraba en trances impropios de un patrón, más bien de turistas o puebleros curiosos.
—Anduve recorriendo el alambrado. . . Hay algunos piques flojos y un poste principal quebrado — aseguró Aguilar.
—¡Las tropas patrón; no se puede con esa gente! Ahí a la cáida de la zanja, cuando los bichos arisquean pa’ caer al paso, los troperos apretan la hacienda contra el alambrau. . . ¡y no hay palo que aguante!. . .
Hicieron silencio. Volvió Juliana con el mate. Mientras lo tomaba, Aguilar pensó en ofrecer del suyo al viejo Farías. A fin de cuentas, la fortaleza del viejo decía a las claras de su salud. ¿Acaso no le ofrecían mate en el galpón, y acaso no lo bebió cuando niño, de la misma bombilla de los peones? Tal vez él le podría contagiar alguna peste al pobre viejo, y no éste al patrón. . . Además, era una forma de “apaisanarse” más aún, de ganar la confianza de aquellos hombres. Había resuelto ofrecerle mate al viejo servidor, así que al venir Juliana con una cebadura nueva, le dijo con una seña:
—Déle a don Farías. . .