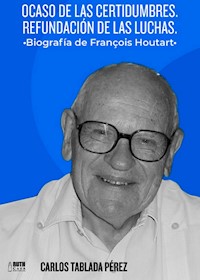Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Este libro de Carlos Tablada Pérez sintetiza en tres partes el recorrido vital de la Primera Bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés Herrera. La obra parte de "Los cimientos" y cuenta el proceso formativo de Viengsay hasta convertirse en la figura estelar que es hoy. Al leer "El alma de raíz" nos acercamos al virtuosismo de esta bailarina en voces de reconocidas figuras de la escuela cubana de ballet y finaliza la biografía "Con luz propia", un retrato de lo que ha sido el éxito mundial de la Valdés. Recoge el libro el testimonio de figuras imprescindibles del ballet clásico cubano y se convierte también en un homenaje a esta institución insigne de la cultura cubana. Cuenta con una presentación de Miguel Cabrera, historiador de Ballet Nacional de Cuba y un impresionante pliego fotográfico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: De Acero y Nube. Biografía de Viengsay Valdés
Edición: Barbara E. Rodríguez
Diseño de cubierta: Lilia Díaz (Lily)
Corrección: Guadalupe Pérez
Diagramación: Guadalupe Pérez
© Carlos Tablada, 2013
© Sobre la presente edición:
Ruth Casa Editorial, 2013
ISBN:978-9962-697-79-4
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com
Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/
A mis padres, quienes cultivaron en mi hermana y en mí el amor por la música y el ballet clásicos.
A Clara, y a la memoria de nuestro querido Roberto.
Obediente a las reglas, pero creativa, Viengsay es un ave que atraviesa el paisaje con la fuerza de una ráfaga. Ella encarna lo más elevado de la naturaleza femenina, su alimento corporal más decantado, la exaltación del movimiento perpetuo como metáfora de la divinidad.
A veces nos preguntamos por quién doblan las campanas y no tenemos respuesta. Esta vez, sabemos que doblan por Viengsay Valdés.
Miguel Barnet
A los lectores
La solidez de la presencia femenina ha sido uno de los rasgos característicos del ballet cubano desde sus tiempos iniciales. La excepcionalidad de una figura como Alicia Alonso, su indiscutible misión fundadora y las legendarias cualidades artísticas y técnicas que marcaron su carrera, la convirtieron en una suerte de musa para las diferentes generaciones de bailarinas cubanas surgidas en estos sesenta y cinco años de gloriosa brega. Pero, como ciertamente afirmara en 1988 la inminente crítico norteamericana Olga Maynard en su ensayo «El legado de Alicia Alonso»: «debemos maravillarnos de que, de esa Alonso fuerte y omnipotente, hayan surgido primeras bailarinas de individualidad única». Una década antes de aparecer ese texto, el entonces decano de la crítica mundial de ballet, el inglés Arnold Haskell, había definido también el fenómeno, al proclamar, sin duda alguna que «en el ballet cubano no hay Alicias de imitación. Ella respeta y desarrolla la personalidad de cada una de sus bailarinas».
En las décadas que mediaron entre 1960 y el año 2000 ello se hizo evidente, de manera muy especial, en las llamadas Cuatro Joyas (Loipa Araújo, Aurora Bosch, Mirta Plá y Josefina Méndez), en el dueto integrado por María Elena Llorente y Marta García; en las denominadas Tres Gracias (Amparo Brito, Ofelia González y Rosario Suárez) y en toda una ilustre generación posterior, que llega hasta nuestros días, aclamada tanto nacional como internacionalmente por los públicos más exigentes y la crítica especializada.
Las Escuelas Elementales y de nivel medio, florecidas a lo largo y ancho de la nación, han sido las encargadas de descubrir y formar ese talento femenino que durante muchos años han entregado a las compañías profesionales para que alcanzaran allí las más altas cotas de profesionalismo y pulimento artístico. Durante una larga etapa esa labor pareció ajustarse a los patrones de los «talleres gineceos» de la antigua Grecia, para mostrar principalmente los dones femeninos del ballet cubano, hasta que, posteriormente, se lograra el justo y necesario equilibrio con las huestes masculinas.
En 1994, llegó al Ballet Nacional de Cuba uno de esos jóvenes talentos al que aguardaba un futuro luminoso y un destacado sitial en la historia del ballet cubano. Era Viengsay Valdés, una chica de exótico nombre y honroso pedigree, pues venía graduada con Título de Oro y poseedora de altos galardones, obtenidos en eventos competitivos de alto fuste en Cuba e Italia. A partir de entonces su innato talento y sus promisorias facultades enrumbaron hacia el alto vuelo al que estaba destinada. Un disciplinado quehacer, bajo la guía de la Alonso y los más prestigiosos maîtres y profesores de la compañía, la enfrentó a incesantes y crecientes retos. Tuve el privilegio de ser testigo cercano de esa forja, con una total entrega para domeñar los grandes retos estilísticos exigidos por el legado romántico-clásico del siglo xix y las creaciones más audaces de la contemporaneidad.
De esa batalla emergió, desde 2001, una primera bailarina de acerada técnica y amplio diapasón estilístico, cuya solidez ha sido ampliamente reconocida en las numerosas giras, que ha realizado como primera figura del Ballet Nacional de Cuba por los cinco continentes, y durante sus actuaciones como estrella invitada de las más prestigiosas compañías de ballet del mundo, entre ellas el Ballet del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el Ballet Bolshoi de Moscú, el Real Ballet Danés y el Real Ballet de Londres, así como en galas y festivales en un periplo que abarca desde Beijing, Japón y Laos, hasta Nueva York y México, pasando por Turquía y Buenos Aires. En ella se han revalidado, para los amantes del ballet de nuestro tiempo, las virtudes que en el pasado sentaron el prestigio de las grandes bailarinas cubanas. ¿Y qué significado tiene ese logro en la historia actual del ballet cubano? Desentrañarlo exige un minucioso análisis de las peculiaridades que ha tenido la evolución artística de Viengsay, no solamente en el período en que emergió del conjunto, sino también en esta última docena de años en que ha tenido que ratificar, en cada aparición escénica, su categoría de primera figura. Esa es la única clave para entender por qué ella es hoy lo que es y el por qué del sitio particular que ocupa.
Su sólida formación académica, su disciplinado quehacer cotidiano y ese carisma de que es poseedora, le impidieron ser una más en las casi siempre anónimas filas del estatus, internacionalmente conocido como, «corps de ballet». Se supo de inmediato que ella no estaba destinada a los compartimentos estancos, ni al lugar común, y pronto pudo comprobarse que habitaba en ella una «solista» destinada a ascender y a iluminar con luz propia. Siete años después, luego de haber transitado exitosamente los diferentes estadíos jerárquicos del elenco, llegó lo impostergable: su ascenso al máximo peldaño artístico, el de Primera Bailarina. Pero, ¿qué sucedió entonces? Debió compartir un cetro pentárquico con otras valiosísimas bailarinas, también de fuertes personalidades y sólido dominio técnico-estilístico, cada una capaz de aportar sus dones peculiares y de enfrentar el reto de continuar una tradición generacional lamentablemente truncada a destiempo. En ese momento el público, la crítica y el resto de los especialistas que observaban ese crucial momento de nuestra escuela balletística, tuvieron ante sí el dilema de la sumatoria para establecer una verdadera definición de cada una de ellas, que incluía valorar la hermosa línea de una, los bellos pies y brazos de la otra, el poderío técnico y la capacidad del resto para la ductilidad estilística y también ese «extra», imposible de medir con patrones numéricos y que universalmente es conocido como «ángel escénico».
Viengsay sopesó todas esas exigencias y se dio a la tarea de conquistarlas, sin enquistarse o acomodarse en sus virtudes intrínsecas, ni esgrimirlas como armas de combate contra sus colegas. Logros suyos de esa etapa consolidatoria fueron el mejoramiento de su en dehors clásico, el pulimento de su arsenal técnico (los saltos, las baterías, las sutilezas y los encadenamientos en los dúos y adagios, la dinámica y el ataque en los allegros de las variaciones y las codas, el trabajo con las extensiones de sus piernas, la versatilidad interpretativa) y, muy especialmente, dos aspectos en que ha brillado de manera particular, la verticalidad de los giros, sin desplazamientos, tanto en los lentos como en los rápidos; y el rescate de los balances o equilibrios, detalles considerados, desde décadas atrás, como rasgos definitorios de la escuela cubana de ballet, bastante debilitados por entonces. Fue una altísima meta y Viengsay la conquistó.
Por disímiles razones, durante un largo período ella fue quedando como la estrella solitaria de su generación, al abandonar la compañía la mayoría de sus iguales en jerarquía, pero no se volvió fatua ni egocéntrica, sino que contrariamente a lo que podía esperarse, compartió experiencias con las nuevas co-estrellas, y muy especialmente, con una pléyade de jóvenes partenaires a los que con modestia y altura humana, no vaciló en colocar en la ruta de sus éxitos. Quizás el hecho de ser la bailarina cubana con mayor presencia individual en galas y festivales en las cuatro esquinas del mundo, sin apartarse de su Alma Mater, el Ballet Nacional de Cuba, haya hecho el resto. Sin privilegios divulgativos, Viengsay Valdés ha logrado, solo a base de talento y trabajo, conquistar algo muy difícil: ser famosa y ser popular, que por cierto no son categorías idénticas. En el ámbito internacional su singularidad es altamente reconocida y en su patio insular no hay nadie, iniciado o ignaro, que desconozca su nombre o no lo asocie a esa escasa categoría llamada excelencia.
Y habría que añadir, con supremo orgullo, que todo esto lo ha hecho subrayando su cubanía, su pertenencia a la tierra que la vio nacer, aunque su órbita ya sea totalmente cosmopolita. Enaltece comprobar que ella sabe, y así lo demuestra, que el Arte no tiene Patria, pero los artistas sí.
Ahora, para regocijo de todos, el Doctor Carlos Tablada nos hace el regalo de este valioso libro, en el que nos entrega un vívido retrato de esta excepcional mujer, tanto en su condición de artista como de ser humano. En estas páginas, pulcras y exactas, no se limita a trazar una órbita estelar, sino que nos muestra, con aguda pupila, cuánto hay de esfuerzo, de entrega sostenida y de sacrificio para lograr la altura del vuelo que la Valdés ha alcanzado. El autor, gracias a su fina sensibilidad, probada eticidad y sólida cultura filosófica, sociológica y artística, no nos agobia —peligro tan frecuente— con vocablos y adjetivaciones rebuscadas o hiperbólicas, con frases doctas sobre pasos y poses balletísticas, que solo servirían para alejarnos de la verdad perseguida, o simplemente para complacer a una limitada legión de balletómanos superficiales. Enjundioso trabajo de investigación, de rigurosos cotejos documentales, de asimilación testimonial de especialistas y testigos cercanos de la trayectoria artística de Viengsay Valdés, hacen de este imprescindible libro un tesoro, útil para todos aquellos que sienten y aman el arte y se enorgullecen de la mundialmente reconocida escuela cubana de ballet.
Dr. Miguel Cabrera Historiador del Ballet Nacional de Cuba La Habana, 2013.
A propósito de este libro
Este libro nace de mi admiración por la primera bailarina Viengsay Valdés, en quien reconocí, mucho antes de alcanzar el sitial que hoy merecidamente ocupa, la fibra del verdadero artista, la excepcionalidad que solo irradia un gran talento. Lo que hay de mí en este libro, mis puntos de vista, mis interrogaciones, mis reflexiones, sin duda están marcados por esa percepción.
Cada línea de estas páginas ha sido escrita con la mayor fidelidad y son resultado de un trabajo intenso de varios años con una vasta y diversa información, no solo de fuentes documentales y audiovisuales, sino también de testimonios obtenidos en largas sesiones de entrevistas realizadas personalmente a Viengsay y a un considerable número de personas. Entre ellas están nombres insignes de la escuela cubana de ballet —maestros que han tenido una participación invaluable en su formación profesional—, críticos de arte, periodistas, funcionarios, bailarines, trabajadores del Ballet Nacional de Cuba, médicos, y familiares de la primera bailarina. Todos, de cierta manera son coautores de esta obra que va dirigida no solo a los especialistas del ballet sino a todos aquellas personas que se interesan por este arte y por Viengsay; pero también, y sobre todo, va para aquellos que aún en el contexto actual —proclive a la dispersión de la inteligencia y del talento— no han renunciado a su sueño. La vida de Viengsay es eso: una expresión suprema de amor, de fe, de entrega total a la vocación y una lección ejemplar del poder de la voluntad humana.
Desde niño, yo tuve la suerte de que mis padres me llevaran asiduamente a las presentaciones de la Sinfónica, la orquesta de música clásica cubana, y al ballet; íbamos a las funciones de Fernando Alonso, de Alicia Alonso —hablo de los años cincuenta del siglo xx. Desde entonces hasta la fecha he asistido regularmente al ballet. Mi padre siempre me hacía hincapié en la cuestión humana, por eso sentía especial admiración por Liszt. Yo me preguntaba, ¿por qué? Están: Chopin, Tchaikovsky, Mozart, Bach, Beethoven, otros, ¿por qué él? Mi padre me contaba que mucha de la música clásica se salvó por Liszt, que sacrificó mucho tiempo de su vida para transcribir y salvar partituras de otros músicos, lo cual le restó tiempo para escribir su propia música. Mi padre le otorgaba un valor muy especial por su altruismo, por su sensibilidad. En ese sentido nuestra familia se ha educado. Tal vez por eso les temo a las personas muy profesionales pero espiritualmente muy frías, muy vacías. En el ballet eso se percibe enseguida.
Vi bailar por primera vez a Viengsay en los años noventa del pasado siglo y me impactó su gran capacidad técnica, su dominio de la escuela clásica y el hecho de que su baile tenía sello propio, tenía personalidad. Al día siguiente, veía en ese mismo ballet a otra bailarina, su ejecución era irreprochable, pero yo sentía le faltaba algo. La danza de Viengsay tiene ángel, tiene alma.
No es solo mi vivencia, con una visión y una concepción estéticas creadas a partir de una formación cultural, de un desarrollo intelectual. Mi hija María, de nueve años de edad hoy, es capaz de percibirlo. Desde pequeñita la llevamos al ballet y cuando tenía solo dos años se sintió tocada, se levantaba de mis piernas para seguir cada paso de Viengsay hasta su punto culminante. Viengsay logra eso.
He visto ballets en teatros europeos y videos de famosas bailarinas que han alcanzado la gloria, en La Scala de Milán, en el Bolshoi; pero no consiguen en mí esa comunicación mágica de la que Viengsay es capaz. Esa espiritualidad es la clave, el hilo conductor que la ha mantenido, y una de sus esencias. Esa espiritualidad, me lanzó en el 2001 a proponerle a Viengsay escribir un libro sobre su vida.
Vi, como la nombran sus amigos, es una artista en el amplio sentido del término. Ella puede transmitir un arte muy refinado, muy puro. La escuela clásica de ballet —y en especial la escuela cubana de ballet—, la dota de ese arte; pero su alta calidad histriónica —histrionismo que usa de pilastra para entregarse en toda su dimensión—, lo completa. Cuando la ves bailar ya no eres el mismo. No es solo su dominio y proeza técnica, son también sus cualidades interpretativas. Cuando Viengsay danza no está ejecutando una coreografía, no está interpretando un personaje; ella pone a danzar al personaje, y consigue que uno sienta eso, padezca su tristeza, su debilidad o sus delirios, se contamine de su alegría, de su fuerza, o se espante de sus miedos. Infundirle vida a lo ficticio en cualquier manifestación artística es difícil, pero en el ballet lo es más, porque es un arte que prescinde de importantes recursos del discurso narrativo; el bailarín debe suplir con movimientos corporales la fuerza de la palabra, las tonalidades expresivas de la voz, los efectos de un primer plano en la pantalla… Viengsay lo logra con maestría, naturalidad y espontaneidad.
Pero no es solo eso, no es esa fusión de destreza técnica y calidad interpretativa —lo cual sería suficiente para calificar de magnífica la actuación de una bailarina— hay algo más, algo indefinible tal vez, que parte de esa conjunción y la trasciende. Me refiero a su capacidad de sugerir, de evocar, de inspirar, a través de la re-creación de un gesto, de la re-creación de un paso, de una secuencia de gestos, de una secuencia de movimientos que en el trayecto de esa historia contada con el cuerpo y con el sentimiento van dejando una estela de imágenes perdurables, una impresión sublime en nuestra memoria, en nuestro espíritu. Es la belleza que solo consigue el ingenio de un gran artista, es la impronta de un creador.
Un personaje me marcó en la adolescencia: Brindis de Salas. Cuando leí la historia del violinista cubano me impactó su grandeza. Ese hombre humilde de esta islita perdida en el mapa del mundo, llegó a brillar en las cortes europeas sin dejar de ser él, sin afectar su personalidad y sin perder su identidad. Viengsay es otro ejemplo de que la sencillez, la cubanía, no están reñidas con la profundidad y con la riqueza de espíritu. Es la expresión genuina de que un artista puede elevarse a los niveles más altos de la creación humana y arribar a lo divino, sin menoscabo de sus raíces ni de sus orígenes.
Ella se ha desarrollado en un medio muy difícil, se ha formado en un ámbito muy competitivo, desde pequeña incluso, estando lejos de sus padres. A lo largo de su realización como bailarina se distingue por esa fortaleza de carácter, una voluntad a toda prueba y una férrea disciplina de trabajo. Cuando arriba a la adultez, ya en su condición de bailarina profesional empieza a destacarse por una técnica muy fuerte, una personalidad avasalladora; aspectos que se hacen muy notables en el escenario, y sobre los cuales la crítica en general siempre ha enfatizado. Toda esta fortaleza no impide ver la delicadeza espiritual de quien, es digno señalarlo, no ha sacrificado en el altar del triunfo y de la competencia, su humanidad, sus afectos, su sensibilidad femenina, su espiritualidad, ni sus valores. Todo eso se trasluce en su arte.
Viengsay es resultado de la Escuela Alejo Carpentier, de la Escuela Nacional de Arte, del Ballet Nacional de Cuba, en suma, de la gran escuela cubana de ballet. No se puede pensar en un buen profesional sin pensar en sus preceptores. No se puede hablar de una escuela de ballet sin hablar de sus maestros, son los pilares. Viengsay reconoce siempre el papel fundamental de ellos en el éxito de su carrera, no lo olvida, constantemente expresa su gratitud y el privilegio que significa para su generación haber podido recibir las enseñanzas de maestros de la talla de Josefina Méndez, Loipa Araújo, Marta García, María Elena Llorente, Jorge Vega, Orlando Salgado y Rolando Candia. De todos aprendió ella, se nutrió de esa experiencia, de esa sabiduría que vino a completar la obra de otros grandes de la danza que también jugaron un papel imponderable en su formación académica, como Ramona de Sáa, Adria Velázquez, Mirtha Hermida, María Elena de Frade, Valentina Fernández y Pablo Moré, entre otros.
La discípula aún buscó más. Buscó a los maestros de maestros, Alicia Alonso y Fernando Alonso. Ella tuvo la lucidez de no desechar la oportunidad de aprender con esos maestros fundadores, sabía que era un privilegio para su generación coincidir en el tiempo con esos artistas extraordinarios, signos y paradigmas de la escuela cubana de ballet y de nuestra cultura.
Y como era de esperarse, ellos fueron cardinales en la formación de la joven bailarina. Con la Prima Ballerina Assoluta aprendió sutilezas de la interpretación dramatúrgica y cómo llegar a la esencia de los personajes, experiencia que alcanzó su significación más alta cuando la gran maestra le desmenuzó hebra por hebra «la locura de Giselle» —¡la propia Giselle descorriendo cortinas a su mundo interior!—; nunca podrían las palabras ilustrar en su justa magnitud esta vivencia.
A Fernando Alonso, ella tuvo la osadía, y la inteligencia, de buscarlo, con humildad, y decirle: «Maestro, yo quiero aprender con usted». Y aprendió mucho de él. Viengsay ha sido y es consciente de que ella le debe mucho no solamente en el arte del ballet, en su técnica, sino en su ética personal, en su ser, a ese hombre maravilloso que es Fernando Alonso.
Pero como uno de los principales méritos de Viengsay ha sido no conformarse nunca, no dejar pasar las oportunidades que puedan aportarle a su crecimiento personal, profesional, ella persiguió cada coyuntura, toda coincidencia para trabajar con otras figuras que también marcaron épocas de esplendor del ballet clásico en nuestro país, aunque ya no formaban parte del Ballet Nacional de Cuba, como Aurora Bosch, Mirta Plá y Ofelia González. Con ellas logró tomar ensayos y perfilar detalles en momentos importantes de su carrera.
Viengsay no solo se limitó a asimilar conocimientos de los grandes maestros y ponerlos en práctica. De los fundadores aprehendió algo fundamental: la necesidad de buscar en sí misma; porque ellos nunca fueron «copias» de sus predecesores, ellos han sido auténticos artistas, que tomaron de todas las escuelas pero escribieron su libro propio, crearon la escuela propia; tomaron clases de maestros eminentes y llegaron a diferenciarse de todos ellos con un arte, que los llevaba en su sangre, pero tenía una identidad nueva, distinta.
Desde esa certitud Viengsay fue creciendo como artista. Creó su método de trabajo y buscó sus propias experiencias donde poder darle cauce a sus emociones, a sus visiones, y llegar a ser ella, lograr su sello personal sin romper con los cánones del ballet clásico y de esa escuela cubana de ballet. El resultado es esa luz propia que la distingue. Ahí no solamente está lo que aprendió, lo que bebió de sus profesores, ahí está su experimentación, su preparación intelectual, su espiritualidad, sus valores éticos y su concepción estética, ahí está el trabajo creativo de un artista.
Transmitir el itinerario de ese sueño, develar las interioridades de esa búsqueda, es uno de los fines de este libro.
A mi juicio, la biografía de una personalidad debe ser escrita para reforzar el mito, nunca para disminuirlo; todos somos imperfectos. No me agradan las biografías en que el autor quiere tomar distancia del biografiado, se recrea en insubstanciales pormenores cotidianos, e incluso, en hurgar llagas para demostrar su imparcialidad.
Creo que el espectador, el lector, espera que el autor le muestre al artista, que lo aproxime a su personalidad, que le permita asomarse a esos matices que a veces pasan inadvertidos, especialmente cuando se trata de una profesional de este difícil y fascinante arte. Y puedo asegurarles que en esa dirección he orientado mi trabajo, arduo y no exento de riesgos, pero especialmente vivificante.
En el caso de Viengsay, es tan transparente que no es necesario desechar material; no hay pasaje de su vida del que ella reniegue, no hay tramo del camino al que ella rehúse volver sobre sus pasos, reencontrarse; Viengsay es capaz de re-vivir con tal pureza cada momento de su vida, y no digo simplemente rememorar, hablo de una visitación mágica a los recónditos parajes del corazón de la Viengsay niña, hija, adolescente, mujer, bailarina…; hablo de colocarse en ese tiempo y espacio pasados y desde allí disponer el alma para volver a vivirlos intensamente, con su carga de aciertos y errores, con su carga de impresiones: ríe donde alegrías hubo, llora donde grandes emociones, sin echar velos, sin artificio. Así aconteció en los sucesivos encuentros que sostuviéramos a propósito de este libro, y en los cuales se produjo desde el primer momento una empatía, una comunión que hizo posible dialogar con su vida pasada y reciente, plena de matices, sin pre-juicios de una parte ni la otra y sin necesidad de recurrir a métodos preconcebidos. De esa confluencia espiritual, emotiva, estuvo impregnado nuestro intercambio, desde nuestros respectivos roles, pudimos abordar las distintas etapas de su vida con absoluta franqueza, aún las referentes a temas muy sensibles y polémicos.
Hoy la primera bailarina cuenta con un merecido reconocimiento mundial, y no creo fortuito que los mayores críticos la ubiquen entre las mejores bailarinas del mundo. Al referirse a ello el maestro Fernando Alonso ha expresado: «Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente, es una de las grandes bailarinas hoy en día; que sabe decirle al pueblo cubano, decirle al pueblo vietnamita, decirle al pueblo parisino, al inglés, a cualquier pueblo; lo que ella dice es para todos, porque es un mundo de arte, un mundo de sensaciones, de profundas sensaciones».
En ese sentido, me atrevería a asegurar que se está cumpliendo el vaticinio de una de las Cuatro Joyas del ballet cubano, Loipa Araújo, cuando en 2004 afirmó en entrevista publicada en Balletin Dance de Argentina: «Viengsay va a durar los suficientes años como para crear un punto de referencia como tuvimos todas nosotras».
En el principio
Un nombre, una predicción: Viengsay-Victoria
El 10 de noviembre de 1976, en el hospital Ramón González Coro, en el céntrico barrio habanero del Vedado, tuvo lugar el nacimiento de una hermosa niña a quien sus padres llamaron Viengsay,1 por sugerencia del dirigente de la República de Laos, Phoumi Vongvichit, como símbolo de amistad entre nuestros pueblos y un modo de perpetuar el nombre de la primera zona liberada en aquel país.2
1 En una entrevista concedida en 2006 a la agencia Associated Press (AP), Viengsay refiere que su nombre «es poco común, muy original y me gusta porque significa “Victoria” en laosiano».
2 Entrevista concedida al autor por Clara Herrera Rivero, madre de Viengsay, el 5 de febrero de 2011 en La Habana.
La recién nacida asombró a todos por su talla, era una «muchacha» muy grande; en especial, sus manos de dedos largos y finos provocaban admiración: «¡tiene manos de pianista!» —auguraban—.
Al calor de su madre y rodeada del amor filial, transcurrieron en Cuba los primeros tres meses de su existencia.
Retrospectiva al matrimonio Valdés-Herrera
Viengsay venía a completar la dicha del matrimonio Valdés-Herrera consumado legalmente el 9 de mayo de 1975 en la capital cubana con la unión de Clara Herrera Rivero, entonces de 30 años de edad, natural de La Habana, y René Roberto Valdés Muñoz, de 40 años, natural de Remedios, Las Villas,3 ambos de nacionalidad cubana, titulados en Ciencias Políticas y diplomáticos de profesión.
3 Provincia del centro de Cuba que pasó a llamarse Villa Clara, nombre que conserva en la actualidad, a partir de la división político administrativa puesta en vigor en julio de 1976.
La joven pareja había decidido contraer nupcias antes de partir a la misión que se les había encomendado y la boda se celebró en la sede del Comité de Solidaridad con Vietnam, Laos y Camboya, al cual pertenecían. Se hizo una gran fiesta con todos los miembros de la asociación. «Fue muy lindo, ellos eran los primeros compañeros de Solidaridad que se casaban en el Comité».4
4 Entrevista concedida al autor por la diplomática cubana Mirtha Muñiz, el 15 de junio de 2011 en La Habana. En 1975 la Sra. Muñiz se encontraba al frente del Comité de Solidaridad con Vietnam, Laos y Camboya, del cual ocupaba el cargo de vicepresidenta cuando tuvo lugar la entrevista citada.
Salieron de Cuba rumbo a Vietnam, allí permanecieron unos días y después partieron hacia Vientiane, la capital laosiana, donde el Sr. Valdés había sido nombrado embajador de Cuba; y Clara, encargada de asuntos culturales. Era la primera representación de la nación antillana en el país asiático. Valdés se despedía de sus padres Roberto y Felicia, quienes por esa fecha ya residían en La Habana, pero también de un hijo nacido de su primer matrimonio con Dulce Pérez. Por su parte, Clara dejaba atrás a su madre, Amparo, a Antonio, su padre, y a sus cinco hermanos (cuatro hembras y un varón).
Los diplomáticos tenían una agenda de trabajo amplia y prometedora en el entonces estado monárquico constitucional de Laos. Debían profundizar en el conocimiento de aquel país, de su pueblo, ya que «en Cuba se sabía mucho de Vietnam pero de Laos se sabía muy poco. En este sentido, el trabajo que Roberto y Clara hicieron allí fue muy hermoso. Ellos lograron a través de su labor que crecieran los puntos de contacto y lazos de amistad entre cubanos y laosianos»,5 a pesar del contexto histórico, marcado por un clima de profundas tensiones políticas en la región. En Laos, una larga y devastadora contienda civil contra el orden monárquico y sus fuerzas aliadas habían provocado la destrucción de prácticamente todas las ciudades. Los diplomáticos de la nación caribeña fueron testigos de los momentos cúspides de aquella conflagración en que finalmente las fuerzas progresistas dieron al traste con la monarquía; y participaron de la Fiesta de la Victoria el 2 de diciembre de 1975, fecha que marcaría el nacimiento de la República Democrática Popular de Laos.
5 Mirtha Muñiz en entrevista citada.
Pocos meses después de aquel suceso, la pareja de funcionarios cubanos tenía un nuevo motivo de celebración, esta vez de índole personal: Clara estaba embarazada, esperaban el primer hijo de su matrimonio. Al cumplir los seis meses de embarazo decidieron que ella viajara a La Habana para terminar el periodo de gestación y dar a luz en Cuba, junto a su familia —lo cual explica el nacimiento de Viengsay en la isla caribeña y no en Laos—.6 Mientras tanto, Roberto continuaba su trabajo al frente de la embajada.
6 El hecho de que sus padres fueran los representantes de Cuba en Laos en el momento de su nacimiento, así como el haber sido inscrita con un nombre laosiano y haber vivido en aquel país parte de su primera infancia, ha provocado una gran confusión sobre la nacionalidad de Viengsay Valdés. En múltiples ocasiones a lo largo de su carrera ella se ha visto precisada a aclarar: «Yo nací en La Habana y a los tres meses de nacida mis padres me llevaron a Laos. Hay una gran confusión porque siempre piensan que soy laosiana, y no, yo soy cubana, nacida en Cuba».
Primera etapa de la infancia
En la casa materna, ubicada en el reparto Pastorita, en La Habana del Este, la recién nacida recibió los cuidados de sus seres queridos, hasta que a principios de 1977, Clara viaja de retorno a Laos para reincorporarse a sus funciones; esta vez, con su bebita en brazos y acompañada de su madre, quien durante los ocho meses subsiguientes asumirá la guarda y cuidado de la nieta en una actitud de apoyo incondicional a la pareja.
A su arribo a Vientiane junto a dirigentes laosianos y miembros del cuerpo diplomático de Cuba las esperaba Roberto, ansioso por abrazar a su esposa y conocer a su hija.
Laos y Seychelles7
7 La República de las Seychelles está conformada por un archipiélago en el océano Índico, al noreste de Madagascar, compuesto por más de ciento cincuenta islas, de las cuales solo 33 están habitadas.
En el paisaje asiático experimentó Viengsay su despertar al mundo; en el confort de una mansión diplomática, con las atenciones de sus padres, su abuela Amparo, y el personal empleado —laosiano primero y seychellense después—. En Laos pronunció sus primeras palabras y dio sus primeros pasos. Pero más tarde, a mediados de 1979, su padre fue destinado como embajador a la República de las islas Seychelles, y allí, en la ciudad capitalina de Victoria, ubicada en la isla Mahé, la niña cumplió los cinco años de edad.
De ese ámbito también formaron parte amigos de la familia, lugareños de los respectivos países sedes de la representación diplomática, otros funcionarios cubanos y extranjeros, y todo un universo de relaciones vinculado al desempeño del embajador de Cuba en las referidas naciones.
Esa etapa quedó vívida en la memoria de Viengsay adulta. Al evocarla rememora: «En Laos viví hasta los tres años y medio. Compartía mi infancia con los niños de la aldea y por supuesto, como hija de los embajadores me relacionaba con los hijos de los otros cubanos que trabajaban en ese país, de las delegaciones cubanas, de los médicos. Me hacían los cumpleaños allí, me los organizaban con ellos».8
8 Entrevistas concedidas al autor por la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés Herrera, desde el verano de 2011 y a lo largo de los años 2012 y 2013, en La Habana. En lo adelante, las citas a Viengsay solo serán referidas en nota al pie cuando se considere exclusivamente necesario. [N. del E.]
De Seychelles recuerda, entre otras vivencias, a «un señor encargado de cuidar la casa, nativo de allí»; con él aprendió algo de creole, incluso los números, y su mamá se quedaba asombrada, le preguntaba: «¿pero cómo es que lo has aprendido?». Es que Viengsay le hablaba en español al hombre seychellense, él se lo decía en creole y ella lo memorizaba.
Fue en el microcosmos de esos hogares con visos provisorios pero de bases sólidas, en el ambiente acogedor de la intimidad, entre los brazos amorosos de sus padres y su abuela, y con la atención del personal empleado, donde comenzó a desarrollarse la personalidad de Viengsay.
Llegados a este punto, intentemos un esbozo caracterológico de las personas responsables de su educación que nos permita observar, al menos en sus líneas más significativas, el rol que desempeñaron en el contexto de esta primera etapa de su infancia.
Roberto y Clara provienen de típicas familias cubanas, de modestos recursos económicos y firmes preceptos éticos, donde primaba el respeto al orden establecido en el hogar y donde el trabajo duro, la austeridad, la necesidad de forjarse sobre la base del esfuerzo individual, fueron principios bases en la formación de los hijos.
En particular, Roberto, desciende de una familia de pueblo, muy humilde, Viengsay no conoció a su abuelo paterno porque murió recién nacida ella, pero con su abuela Felicia —Yeya le llamaban todos— llegó incluso a convivir; sobre ella ha expresado: «era una mujer muy tímida, sumisa, de esas señoras hechas para el hogar, para el hombre, de tener todo listo para cuando el hombre regresa a casa» y «tenía un concepto muy estricto de la educación, del recato».
Roberto es el resultado de esa educación en el hogar materno, en el entorno de un pueblo del interior donde los cánones tradicionales por los que se rige la inserción del individuo en la sociedad adquieren mayor connotación. Aunque su infancia tuvo lugar en un contexto difícil donde a muy temprana edad debió asumir responsabilidades que contribuyeran a la economía familiar, «era un niño muy aplicado y que venía con las mejores notas a la casa, de tanto que estudió, que se esforzó, llegó a aprobar sus exámenes, logró ser alguien en la vida, entró a Relaciones Exteriores, fue embajador, y tenía ahí (Viengsay) el ejemplo, tenía ahí el ejemplo vivo».9 Quienes llegaron a conocer a Roberto lo describen como «un hombre con una ética impecable, un hombre cabal»,10 respetuoso, sereno, cándido, que se distinguía por su modestia, bondad y austeridad.
9 Viengsay Valdés. Entrevista concedida al autor.
10 Entrevista concedida al autor por la periodista Martha Sánchez, el 2 de septiembre de 2011 en La Habana.
A diferencia de él, Clara nació en La Habana, un escenario citadino, más agitado, de mayores oportunidades, menos prejuiciado, donde predomina una concepción más libre y moderna de las relaciones interpersonales y sociales. Ello influyó de alguna manera en que Clara fuera de espíritu más liberal, de carácter extrovertido, temperamental, de juicios menos apegados a las ideas convencionales. Pero aunque ese modo de vida en que tuvo lugar su formación dista de aquel en que se educó su esposo, la ética familiar era semejante; y unidos en la vida, las particularidades debieron cohabitar en una retroalimentación constante, complementándose, con armonía.
A la educación de ambos en el seno familiar habría que añadir la propia naturaleza de la profesión que eligieron, requerida de un juicio estricto de la responsabilidad, de un espíritu de trabajo, de abnegación, y que les exigía además una capacidad de discernimiento, paciencia, sentido de la oportunidad y justeza. Por otra parte, el ejercicio de sus funciones diplomáticas les permitió moverse en un campo de amplias posibilidades, manifiestas no solo en la perspectiva de mejores condiciones materiales, sino también, y sobre todo, en la accesibilidad a un espacio más extenso y diverso del conocimiento que atañe tanto a las concepciones éticas como a las estéticas.
La educación de Viengsay tuvo la impronta de ese conocimiento y visión abarcadores que concernían a la vida práctica y espiritual. En su condición de padres, Roberto y Clara actuaron con carácter recio pero justo, activo pero paciente, exigente pero flexible.
Varias décadas después, al repasar su infancia, Viengsay afirma: «no fui nunca consentida, no fui de esas niñas malcriadas que se ponen a patalear: “¡yo quiero…!”. No. Cuando yo quería algo, mis padres lo condicionaban, o sea, trataron de ser consecuentes, de que fuera una niña que tuviera esa paciencia que es tan necesaria en la vida». Y al referirse al padre, señala:
Fue un hombre que pasó mucho trabajo para lograr ser la persona que era, para llegar a ser un profesional. Mi padre vino a La Habana para estudiar en la universidad y aquí pasó hambre para poder costearse los estudios, incluso, tenía que viajar en tren cuando sus escasos recursos le permitían ir a Villa Clara, pero nunca se dejó vencer por las circunstancias, porque él tenía una fuerza interior tremenda. Me hacía anécdotas de su pasado, de lo que él estudiaba, de cómo siempre fue muy aplicado en los estudios, esas conversaciones que ya van formándote la percepción de cómo tú debes comportarte, era una educación que me fue dando, que yo luego solo tuve que seguirlo, algo que me sirvió muchísimo en todos los aspectos. Y fue un padre excelente. Era muy recto pero nunca me pegó por algo que considerara mal hecho; podía suceder que se enojara conmigo, eso sí. Recuerdo que un día corrí por toda la casa, me escondí en la terraza para que no me vieran porque había hecho algo malo, muy malo, y mi padre entró en cólera, pero aún en esa ocasión su reacción no fue levantarme la mano para pegarme; alzó la voz, me regañó fuerte pero controlado. Esa fue la única vez en mi vida que vi a mi padre fuera de sus casillas, porque a él era muy difícil sacarlo de sus cabales, no te lo podías imaginar en esa situación.
Aunque los padres estaban inmersos en el trabajo, al que debían dedicarle un tiempo inestimable de sus vidas, ello no les impidió estar presentes en momentos irrepetibles, cuando la hija consiguió articular las primeras sílabas o dar el primer paso sola. Desde ese momento y para siempre estuvieron entregados a su formación, y es perceptible su huella en la personalidad de Viengsay, en esa educación que solo es posible lograr cuando la instrucción comienza en la cuna. Signos distintivos en la mujer que es hoy aquella niña, desde su forma de expresarse hasta el modo de conducirse por la vida, de afrontar las situaciones, incluso sus preferencias, nos sugieren la influencia que ejercieron los padres en su formación. Ellos constituyeron el «ejemplo vivo».
En el mismo escenario, entregada a la crianza de la pequeña tenemos a la abuela materna, con la sabiduría de quien ha tenido la responsabilidad de preparar para la vida a seis hijos y contribuir a la de varios nietos; una señora carismática, de espíritu alegre y optimista, que a sus 57 años gozaba de perfecta salud y fortaleza física, en buena medida heredadas de su ascendencia, mezcla de cubanos e isleños,11 con la destreza suficiente para organizar las tareas cotidianas del hogar, garantizar el orden, y hacerse cargo del cuidado de la nieta.
11 El padre de Amparo Rivero era natural de las Islas Canarias.
Ella fue siempre el motor impulsor de la familia, la que encontraba solución a los problemas sin dejarse abrumar,12 sin decaer; los brazos que estuvieron ahí para sostener a Viengsay, para controlar su llanto, velar por los hábitos de higiene, las horas del sustento y las del sueño, guiarla en sus progresos, infundirle seguridad.
12 «Mi madre emana energía positiva, muchas veces, en momentos difíciles que hemos vivido, nos ha transmitido esa energía y mucho optimismo porque ella siempre tiene unas soluciones increíbles para los problemas». [Palabras de Clara Herrera, madre de Viengsay en entrevista al autor].
Y esa complicidad que mana de la convivencia íntima le permitió conocer a la niña en los detalles mínimos: qué le placía o le desagradaba, qué señales, aún las menos perceptibles, indicaban malestar y cuáles satisfacción.
Los relatos de la abuela sobre su nieta nos hablan de esa confabulación, ella cuenta: «De niña Viengsayita comía bien, tuvo buen apetito siempre. Y la leche que yo le hacía, ¡la madre que no se la hiciera porque no se la tomaba! (¡malcriados que son!), pero es que la madre no le echaba sal a la leche y yo tenía ese secretico, echarle un tin de sal para que le diera sabor, así era como a ella le gustaba».13
13 Amparo Rivero, abuela de Viengsay, en entrevista concedida al autor el 5 de febrero de 2011 en La Habana.
Amparo, quien en julio de 2013 cumplió 94 años y es capaz de afirmar con lucidez sorprendente que la risa de los labios suyos no se va, transmitió a Viengsay su gusto por la vida, y la enseñó a «defenderse sin lastimar a nadie» porque «la vida todos los días es una cosa distinta y hay que ser muy inteligente, y tener la chispa encendida».14
14 Ídem.
Al parecer, la máxima de la abuela tenía donde calar hondo pues desde que despuntó la niña demostró con creces la fuerza, inteligencia y «chispa» de su naturaleza.
Los juegos convencionales no le llamaban la atención. Tenía una muñeca grande que casi duplicaba su tamaño, pero no era su entretenimiento darle al juguete el papel de «bebé», asumir ella el de «mamá», no era niña de jugar a «las casitas» como suele hacer el común de las infantas. Su entretenimiento consistía en arrastrar a la muñeca por doquier, o armada de creyones y plumas, pintarle el rostro a su antojo hasta dejarla desprovista de su estática belleza; y para entonces, ya era hora de inventarse otro juego. Sigilosamente entraba a la habitación de la madre, abría una gaveta de la cómoda, se abastecía de artículos cosméticos, se «maquillaba» y ¡a bailar!
Bailar era lo que más disfrutaba. Su madre nos ha revelado que «siempre tuvo buen oído para la música, le gustaba escuchar y bailaba al compás del ritmo, ella se movía con cualquier cosa y le gustaba que tocaran para ella».15 De hecho, a los tres años, en Laos, sucedió su «primera actuación para el público». En una actividad de homenaje a José Martí, que celebraba la embajada de Cuba en Vientiane, se subió a una tarima a bailar lambón, baile tradicional laosiano, «una danza que se ejecuta en círculos con diseños, muy pausada, con una música típica asiática, y en el que se estila sobre todo el movimiento de las manos».16 De pronto la niña se escabulló entre los adultos, se subió al escenario, e incorporándose a la coreografía comenzó a bailar entre los danzantes para los espectadores.
15 Clara Herrera Rivero, madre de Viengsay, en entrevista concedida al autor el 5 de febrero de 2011 en La Habana.
16 Viengsay Valdés. Entrevista concedida al autor.
La pequeña vivaz e ingeniosa tenía una sensibilidad que no pasaba inadvertida. En ocasión de una visita a Laos del Comité Cubano de Solidaridad, la diplomática Mirtha Muñiz, amiga de la familia Valdés-Herrera, convivió unos días con ellos, y de su estancia recuerda esta anécdota:
Viengsay estaba solita jugando en el patio, de pronto apareció una serpiente —de las que llaman «Tres pasos», por el breve tiempo que concede a su víctima el veneno que secreta—y ella se quedó detenida frente al reptil; por suerte, un sirviente laosiano que había allí, sacó un machete y la mató, entonces sucedió que Viengsay comenzó a llorar por el animalito, ¡no lo veía como un bicho que podía lastimarla, sino como un animalito al que le habían hecho daño!17
17 Las valoraciones vertidas en este libro tienen como base las entrevistas realizadas por el autor. En lo adelante, para todos los casos, solo se aclarará en la primera ocasión, salvo que se refiera a otra fuente o no sea clara la autoría de las declaraciones. [N. del E.]
Ya en Seychelles —a donde pasaron a residir después de unas breves vacaciones en La Habana—, la casa tenía un patio inmenso y los padres pensaron que una forma sana y segura de mantenerla ocupada era encomendarle la crianza de un animalito. Así que pusieron en sus manos un pollito dándole la tarea de cuidarlo, y a tal menester se entregó la niña con absoluta dedicación: nombró a la avecilla «Poulet» (el término delata la inocencia de su edad pues significa «pollo» en francés) y todo el tiempo cargaba con él; logró domesticarlo, lo crió, lo vio crecer, y fue tal el apego, que cuando el ave arribó a la adultez puso el primer huevo en su cama y el segundo en la cama de sus padres. Todavía hoy el recuerdo de Poulet permanece intacto en su memoria y es capaz de emocionarla al revivirlo.
Pero Poulet no fue su único entretenimiento; también se escapaba de su casa para jugar con unos jimaguas que vivían al lado. A diario, como un rito, cuando todos la creían en su cama durmiendo la siesta, se escabullía silenciosamente hasta la casona de sus vecinos, y luego volvía antes de que notaran su ausencia. Lo simpático era que a su edad le era imposible guardar las apariencias pues regresaba a la casa con las piernas llenas de tierra por el recorrido de ida y vuelta, que era todo una aventura. Para llegar a la residencia de los amiguitos se dejaba caer por las ramas que colgaban de unos arbustos, finalmente quebradas por lo recurrente de la práctica, de modo que muchas veces tuvo que deslizarse por la tierra hasta alcanzar la meta. Allí se divertía a sus anchas con los anfitriones que tenían velocípedos, piscina; pero en medio de la distracción se mantenía pendiente del tiempo —más o menos tenía una noción— y en un determinado momento se decía «ya tengo que regresar», y se marchaba. Otras veces no lo conseguía, se le iba el tiempo y sus padres se preocupaban, no sabían dónde estaba, hasta que se presentaban en la casa del vecino y allí encontraban a la traviesa.
Ya cuando cumplió los cuatro años las escapadas se hicieron menos frecuentes porque fue inscrita en un centro insertado al sistema de educación nacional seychellense. Sus padres, tomando en cuenta que pronto arribaría a la edad escolar y no tendrían la opción de una escuela internacional —esta solo cubría la etapa preescolar—, prefirieron adaptarla al ambiente desprovisto de privilegios de una escuela pública. Ello le permitió a Viengsay vincularse al mundo cotidiano de los niños seychellenses, aprender de su cultura, sus costumbres. Todavía ella recuerda las tostadas con mantequilla de las meriendas escolares, los juegos que aprendió con sus compañeritos de grupo, e incluso algunos elementos básicos de la lengua creole de aquel país que fue adquiriendo en su relación con ellos.
Por entonces también conoció las bellas playas de Seychelles y el mar se convirtió en una de sus grandes aficiones, una atracción cuyo influjo ha perdurado a lo largo de su vida.
En aquel entorno vivió Viengsay hasta mediados del año 1981, cuando sus padres tomaron una de las decisiones más duras de sus vidas: separarse de ella. Estaban convencidos de que era el momento justo para iniciarla en el proceso de adaptación a su país y asegurar su formación en el sistema educacional cubano.
Retorno a Cuba Cambio de vida
Una vez en la isla antillana, Viengsay se despide de sus padres por un largo tiempo y Amparo queda totalmente responsable de la niña. Mientras, aquellos reanudan las funciones propias de su cargo en la República de las Seychelles.
La abuela vivía en La Habana del Este, en un edificio próximo a la costa, desde donde se podía ver el mar. Convivían en el apartamento de tres habitaciones, Amparo; su hijo varón, Antonio, al que todos le decían «Papito», quien era el más joven de la prole, soltero; sus hijas Hortensia y Regla, con sus respectivos descendientes: Ivey y Marjori —esta última, la más pequeña de los nietos, aún no había cumplido los tres años—.
El retorno al suelo natal iniciaba una nueva etapa en la vida de Viengsay, un cambio que implicaba la ausencia de sus padres, la adaptación a otro hogar y el despunte de síntomas alérgicos provocados por la humedad del clima caribeño que progresivamente dieron lugar a una afección respiratoria de mayor envergadura. Este último asunto —de entre los mencionados factores, cada uno con su fajo de probables efectos negativos— fue algo que desde el principio preocupó mucho a la familia, porque Roberto era asmático, al igual que su padre, y se temía la probabilidad de que la niña hubiera heredado ese padecimiento, temor que no era infundado, pues todavía dolía en la memoria familiar la muerte del abuelo paterno a causa de una crisis de asma.
Sin embargo, nada de ello le impidió a Viengsay tener una infancia plena. Estaba con su abuela Amparo, ese ser maravilloso a quien amaba, y a cuyo abrigo había permanecido en diferentes períodos de sus primeros años, tanto en Laos como en Seychelles; y también tenía a sus tíos que la llenaban de atenciones, y a sus primos para compartir juegos y travesuras. A pesar del cambio y de la distancia que la separaba de sus padres todo favorecía su inserción en la órbita de esta familia grande, unida y laboriosa donde el hogar cobraba calidez, y proporcionaba a los niños esa sensación de amor y seguridad, vital para su sano desarrollo.
Algunos pormenores de esa época Viengsay no los olvidó nunca. Su abuelita le hacía «un café con leche maravilloso, unos buñuelos y unas torrejas memorables»; cuando le lavaba la cabeza, le dividía la espesa cabellera a la mitad para desenredársela, y aunque ese era un momento terrible para ella porque tenía el pelo muy rizado, Amparo tenía una paciencia infinita para desenmarañarle suavemente aquella madeja y después hacerle un peinado. «Me llenaba la cabeza de bucles —rememora Viengsay— y entonces, ya bien peinada, con el pelo todavía húmedo, bajaba a jugar con mi primo y los niños del vecindario».
Ivey y ella formaban un equipo fabuloso. «Éramos niños muy alegres que jugábamos en el barrio siempre. Con él aprendí a montar chivichana,18 él mismo las fabricaba. Nos tirábamos por las lomas y nos divertíamos mucho». Ya cuando era más grandecita y vivía con sus padres en la calle Serrano, municipio Diez de Octubre, intentó lanzarse en una chivichana ella sola, pero —nos relata sin poder contener la risa— la acera estaba en tan mal estado que se quedaba varada a unos pocos metros del punto de arranque, «¡en el primer hueco la chivichana se trababa, no podía correr, no lo lograba!».
18 Chivichana: Vehículo rústico compuesto de una tabla de madera a la que se insertan cuatro rodamientos de bolas de automotor y un mecanismo de dirección. La diversión consiste en emplazar la tabla rodante en una parte alta de la acera, sentarse sobre ella con las piernas dobladas y dejarse caer por la pendiente. Era una práctica común entre los chicos de cualquier barrio de La Habana.