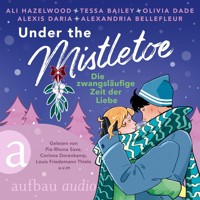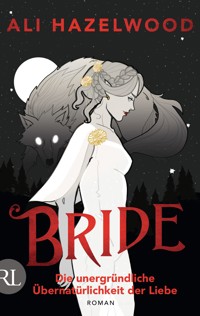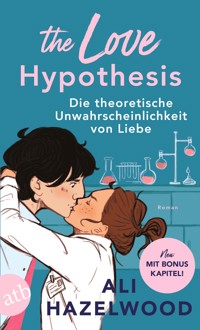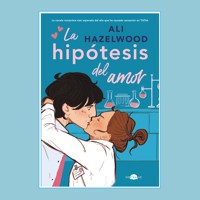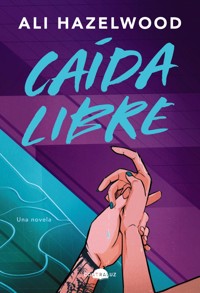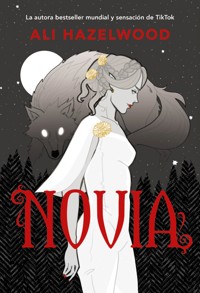Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Contraluz Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contraluz
- Sprache: Spanisch
La autora de La hipótesis del amor nos trae una nueva colección de apasionantes novelas cortas en el mundo de las ciencias protagonizadas por un trío de ingenieras de armas tomar y sus amores insoportables, ¡con un capítulo extra especial! Bajo el mismo techo Una ingeniera medioambiental descubre que los científicos nunca deberían cohabitar cuando le toca aguantar al peor compañero de piso del mundo, un insufrible abogado de una gran petrolera que no deja de toquetear el termostato. Atrapados La rivalidad (y el amor) entre una ingeniera civil y su némesis llega a un punto álgido cuando se quedan atrapados en un ascensor de Nueva York. Bajo cero El corazón de hielo de una ingeniera aeroespacial de la NASA empieza a derretirse cuando termina herida y varada en una remota estación de investigación del Ártico y la única persona dispuesta a emprender una peligrosa misión de rescate para ir a buscarla resulta ser su eterno rival.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
Bajo el mismo techo
Atrapados
Bajo cero
Capítulo extra
Créditos
Para Becca, la mejor persona y la que tuvo la mejor idea.
Prólogo
Presente
Echo un vistazo a la pila de platos del fregadero y, con pesar, me doy cuenta de que estoy fatal.
Miento. Ya sabía que lo estaba. Pero, si no lo hubiera sabido, esta habría sido una prueba irrefutable; el hecho de que no pueda ver un colador y doce tenedores sucios sin visualizar los ojos oscuros de Liam mientras se apoya en la encimera, con los brazos cruzados, sin oír su voz firme a la par que burlona al preguntarme: «¿Es una instalación de arte posmoderno o nos hemos quedado sin jabón?».
Va en la misma línea que llegar tarde a casa y ver que me ha dejado la luz del porche encendida. Uf, eso siempre hace que se me acelere el corazón de un modo precioso y aterrador a la vez. Otro motivo por el que se me desboca el ritmo cardiaco es que me acuerdo de apagarla cuando entro. No es nada propio de mí y seguramente sea un indicativo de que la mezcla viscosa de semillas de chía que me prepara para desayunar los días que llego tarde al trabajo funciona y me está volviendo más lista.
Me alegro de haber decidido mudarme. Es lo mejor. Las alteraciones en el ritmo cardiaco no son sostenibles a largo plazo para mi salud física ni mental. No soy más que una mera novata en esto de pillarme por alguien, pero me atrevo a asegurar que vivir con un tío al que antes odiabas, pero del que sin darte cuenta has terminado colada hasta las trancas, no es la mejor de las estrategias. Hazme caso, que tengo un doctorado.
(En un campo que no tiene nada que ver, pero eso no viene al caso).
¿Sabéis cuál es la parte positiva de estar pillada? La energía nerviosa constante. Como consecuencia, al mirar la pila de platos se me ocurre que me apetece un montón limpiar la cocina. Cuando Liam entra en la habitación, me estoy dejando llevar por el repentino impulso de llenar el lavavajillas. Levanto la vista hacia él y me fijo en que prácticamente ocupa todo el hueco de la puerta, mientras le ordeno a mi corazón que siga latiendo con normalidad. No me hace caso; de hecho, pega un doble acelerón.
Mi corazón es un capullo.
—Te estarás preguntando si hay algún francotirador obligándome a fregar los platos.
Le sonrío sin esperar que me devuelva el gesto porque… es Liam y es casi imposible saber lo que piensa, pero hace tiempo que dejé de intentar ver si le hace gracia y simplemente me permito sentirlo. Es agradable, cálido y me gustaría empaparme de la sensación. Quiero obligarlo a que niegue con la cabeza, a que pronuncie mi nombre, «Mara», con ese tonito suyo; y a que se ría aunque intente evitarlo. Quiero ponerme de puntillas, apartarle el mechón de pelo negro que le cae sobre la frente y enterrar la cara en su pecho para inhalar el delicioso olor a limpio de su piel.
Sin embargo, dudo que él quiera nada de eso. Así que me doy la vuelta para aclarar un cuenco que estaba escondido debajo del colador.
—Me he imaginado que te habían infectado el cerebro esas esporas parasitarias que vimos en aquel documental. —Su voz es grave. Profunda. Voy a echarla muchísimo de menos.
—Eran percebes. Sabía que te habías quedado dormido a la mitad. —No responde y no pasa nada porque… es Liam. Un hombre de pocas sonrisas y aún menos palabras—. ¿Te acuerdas del cachorrito de la vecina? El bulldog francés. Se ha debido de escapar mientras lo sacaba de paseo, porque acabo de encontrármelo cruzando la calle a lo loco. Con la correa colgando y todo. —Estiro la mano para coger un trapo y me choco con él. Está justo detrás de mí—. Uy, perdón. En fin, que lo he llevado a su casa y es la cosa más bonita del…
Me callo. Porque de repente no solo está detrás de mí. Me está acorralando contra el fregadero; el borde de la encimera se me clava en la cadera y un muro de puro calor me abrasa la espalda.
Ay, mi madre.
¿Qué…? ¿Ha tropezado? Ha tenido que tropezarse. Es un accidente.
—¿Liam?
—¿Todo bien, Mara? —pregunta, pero no se aparta. Se queda justo donde está, con el pecho pegado a mi espalda y las manos apoyadas en la encimera a ambos lados de mis caderas. ¿Es alguna clase de delirio? ¿Un infarto provocado por las constantes alteraciones cardiacas? ¿Mi cerebro ha decidido convertir mis fantasías nocturnas más privadas en alucinaciones?
—¿Liam? —jadeo, porque me está rozando el pelo. Por encima de la sien, con la nariz, y tal vez la boca, y no parece ningún accidente. ¿Acaso…? No, claro que no.
Pero entonces sus manos me cubren el vientre y es la pista definitiva que me señala que esto es distinto. No es un roce accidental por el pasillo, como esos con los que he intentado dejar de obsesionarme. No se parece en nada a la vez que me tropecé con el cable del ordenador y casi me caigo en su regazo, ni tampoco a cuando me sostuvo la muñeca con delicadeza para ver si me había quemado mucho el pulgar mientras cocinaba. Esto es…
—¿Liam?
—Shhh. —Siento sus labios en la sien, calientes y tranquilizadores—. Todo va bien, Mara.
Siento una espiral caliente y líquida que se me empieza a formar en el bajo vientre.
Uno
Seis meses antes
—De verdad os lo digo, eso de «saltan chispas» es la expresión más engañosa del mundo. ¿Saltan chispas de cables defectuosos? ¿Una mala instalación del sistema de calefacción? ¿Posibles pirómanos? Ninguna de esas opciones me evoca nada bueno. ¿Sabéis en qué me hacen pensar? En incendios. En lanzallamas. En sirenas en la distancia. No se me ocurre nada con más posibilidades de empezar un fuego que dos enemigos a los que les da por quemar las posesiones más preciadas del otro. ¿Quieres provocar una explosión? Pues ser maja con tu compañero de piso no es la manera. Encender una cerilla encima de un edredón hecho a mano cubierto de queroseno, en cambio…
—¿Señorita? —El conductor del Uber se da la vuelta y me mira con expresión culpable por interrumpir mi perorata previa a la catástrofe—. Solo quería avisarla de que llegaremos en cinco minutos.
Sonrío para darle las gracias con un gesto de disculpa y vuelvo a mirar el móvil. Las caras de mis dos mejores amigas ocupan toda la pantalla. En la esquina superior estoy yo, más ceñuda de lo habitual (lo cual está justificado), más pálida (¿acaso es posible?) y más pelirroja (será por el filtro).
—Un argumento totalmente válido, Mara —dice Sadie con expresión de perplejidad—. Te animo a que le hagas llegar tus más que legítimas quejas a doña Merriam-Webster, o a quien sea que se ocupe de esos temas, pero… solo te he preguntado que qué tal el funeral.
—Eso, Mara, ¿cómo ha ido… funeral…? —La conexión de Hannah da pena, como siempre.
Esto es lo que pasa cuando conoces a tus mejores amigas en la universidad; un día estáis felices como perdices, con vuestros recién estrenados diplomas de Ingeniería en las manos y riendo como tontas tras la quinta ronda de Midori sours. Al siguiente, sois un mar de lágrimas porque os vais a ir cada una por su lado y las videollamadas se vuelven tan necesarias como el oxígeno. No hay ningún cóctel de color verde fosforito a la vista y tus monólogos de chiflada no se desarrollan en la privacidad del piso que compartís, sino en el semipúblico asiento de atrás de un Uber, mientras vas de camino a mantener una conversación rarísima.
Es lo que más odio de ser adulta; llega un momento en el que no te queda más remedio que serlo. Sadie diseña elegantes edificios ecosostenibles en Nueva York y Hannah se está congelando el culo en una estación de investigación ártica de la NASA perdida en algún rincón de Noruega. En cuanto a mí…
Estoy aquí. Me he mudado a Washington para empezar el trabajo de mis sueños en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Sobre el papel, debería estar radiante de felicidad. Pero el papel se quema muy rápido. El fuego se propaga deprisa.
—El funeral de Helena ha sido interesante… —Me recuesto en el asiento—. Supongo que es la ventaja de saber que estás a punto de morir. Se te permite putear un poco a la gente y decirle que, si no ponen Karma Chameleon mientras meten el ataúd en el hoyo, atormentarás a todos sus descendientes durante generaciones.
—Me alegro de que hayas podido estar con ella los últimos días —dice Sadie.
Sonrío con nostalgia.
—Estuvo inaguantable hasta el final. Hizo trampas en la última partida de ajedrez que jugamos. Como si no fuera a ganarme de todos modos.
La echo muchísimo de menos. Helena Harding, mi directora de tesis y mentora durante ocho años. La consideraba mi familia, mucho más que a algunos parientes lejanos y distantes que nunca se han preocupado por mí. Pero también era muy mayor, tenía muchos dolores y, como a ella misma le gustaba decir, «estaba ansiosa por pasar a proyectos más importantes».
—Ha sido muy amable por su parte que te legara su casa en Washington —dice Hannah. Ha debido de moverse a un fiordo mejor, porque hasta le entiendo las palabras—. Ahora tendrás un sitio donde quedarte, pase lo que pase.
Es cierto. Es todo verdad y me siento muy agradecida. El regalo de Helena ha sido tan generoso como inesperado, probablemente lo más bonito que nadie ha hecho nunca por mí. Sin embargo, la lectura del testamento fue hace una semana y todavía hay una cosa que no les he contado a mis amigas. Una cosa muy relacionada con chispas e incendios.
—En cuanto a eso…
—Ay, ay, ay. —Las dos levantan las cejas—. ¿Qué pasa?
—Es complicado.
—Adoro lo complicado —dice Sadie—. ¿También es dramático? Voy a por pañuelos.
—Todavía no lo sé. —Respiro hondo para coger fuerzas—. Por lo visto, la casa que me ha dejado Helena no es del todo suya.
—¿Perdona? —Sadie aborta la misión de conseguir pañuelos y me mira con el ceño fruncido.
—A ver, sí es suya. Pero solo en parte. La mitad.
—¿Y de quién es la otra mitad? —Para variar, Hannah es la primera en llegar al quid de la cuestión.
—Originalmente, era del hermano de Helena, que murió y se la cedió a sus hijos. Después, el hermano menor les compró su parte a los otros y ahora es el único propietario. Bueno, aparte de mí. —Me aclaro la garganta—. Se llama Liam. Liam Harding. Es abogado y tiene unos treinta y pocos. Y vive solo en la casa.
Sadie abre mucho en los ojos.
—Me cago en la puta. ¿Helena lo sabía?
—No tengo ni idea. Imagino que sí, pero los Harding son una familia muy rara. —Me encojo de hombros—. Gente de mucho dinero. En plan los Vanderbilt. O los Kennedy. ¿Quién sabe lo que se les pasa por la cabeza a los ricos?
—Monóculos, probablemente —propone Hannah.
Asiento.
—O jardines ornamentales.
—Cocaína.
—Campeonatos de polo.
—Gemelos para camisas.
—Un segundo —interrumpe Sadie—. ¿Qué dijo el tal Liam Vanderbilt Kennedy Harding sobre el tema en el funeral?
—Buena pregunta, pero no acudió.
—¿No fue al funeral de su tía?
—No tiene mucha relación con la familia. Hay muchos dramas, sospecho. —Me doy golpecitos en la barbilla—. ¿A lo mejor se parecen menos a los Vanderbilt y más a las Kardashian?
—¿Me estás diciendo que no sabe que eres la propietaria de la mitad de su casa?
—Conseguí su número y le he dicho que voy a ir. —Hago una pausa y añado—. Por mensaje. No hemos hablado aún. —Otra pausa—. La verdad es que no me ha respondido…
—Esto no me gusta —dicen Sadie y Hannah a la vez. En cualquier otra ocasión, me reiría de su mente colmena, pero todavía hay otro detalle que no les he contado. Algo que les va a hacer menos gracia todavía.
—Un dato curioso sobre Liam Harding… ¿Recordáis que Helena era, básicamente, la Oprah de las ciencias ambientales? —Me muerdo el labio inferior—. ¿Y que siempre bromeaba con que casi toda su familia estaba formada por académicos progresistas que querían salvar al mundo de las garras de las grandes empresas?
—¿Sí?
—Su sobrino es abogado corporativo en FGP Corp.
Me entran ganas de enjuagarme la boca con solo nombrarlo. Y pasarme el hilo dental. Mi dentista estará encantada.
—FGP Corp… ¿Los de los combustibles fósiles? —Una profunda línea aparece en el ceño de Sadie—. ¿La superpotencia petrolera?
—Sí.
—Ay, la leche. ¿Sabe que eres ambientóloga?
—Le dije cómo me llamo. Solo tiene que buscarme en Google para que le salga mi perfil de LinkedIn. ¿Los ricos usan LinkedIn?
—Nadie usa LinkedIn, Mara. —Sadie se frota las sienes—. Joder, esto es grave.
—No es para tanto.
—No puedes ir a verlo sola.
—Estaré bien.
—Te matará. Lo matarás. Os mataréis el uno al otro.
—Eh… ¿Puede? —Cierro los ojos y me recuesto en el asiento. Llevo setenta y dos horas intentando no entrar en pánico con resultados cuestionables. No voy a derrumbarme ahora—. Creedme, es la última persona con la que querría compartir casa. Pero Helena me la ha dejado y… la necesito. Debo un pastón en préstamos estudiantiles y Washington es carísimo. Tal vez pueda quedarme un tiempo y ahorrarme el alquiler. Es una decisión fiscalmente responsable, ¿no?
Sadie se lleva una mano a la cara y Hannah replica:
—Mara, hasta hace diez minutos eras una estudiante de doctorado. Apenas estás por encima del umbral de pobreza. No dejes que te eche de esa casa.
—¡A lo mejor no le importa! La verdad es que me sorprende que viva ahí. A ver, la casa es bonita, pero… —Me distraigo pensando en las fotos que he visto y las horas que he pasado en Google Street View recorriendo una y otra vez las imágenes, mientras intentaba hacerme a la idea de que Helena me quería tanto que me dejó una casa en herencia. La propiedad es preciosa, pero es más bien una casa familiar. No es lo que me esperaría de un abogado de prestigio que probablemente gane por hora el PIB anual de un país europeo—. ¿Los superabogados no viven en áticos de lujo en una planta cincuenta y nueve con bidés de oro, bodegas de brandy y estatuas de sí mismos? Hasta donde yo sé, apenas pasa tiempo en casa. Así que seré sincera con él. Le explicaré mi situación. Estoy segura de que podremos llegar a un acuerdo que…
—Ya hemos llegado —me informa el conductor con una sonrisa. Le devuelvo el gesto sin mucho entusiasmo.
—Si no nos escribes en media hora, asumiré que Liam el de las petroleras te tiene secuestrada en el sótano y llamaré a la policía —dice Hannah con absoluta seriedad.
—Anda, no te preocupes. ¿Te acuerdas de la clase de kickboxing a la que fui en tercero? ¿Y cuando le di lo suyo a aquel tío que intentó robarte la tarta en el festival de la fresa?
—Era un crío de ocho años, Mara. Y no le «diste lo suyo», le diste tu trozo de tarta y un besito en la frente. Escríbeme en treinta minutos o llamo a las autoridades.
La fulmino con la mirada.
—Eso si un oso polar no acaba contigo antes.
—Sadie está en Nueva York y tiene el número de la policía de Washington en marcación rápida.
—Sí. —La aludida asiente—. Lo estoy guardando ahora mismo.
Empiezo a ponerme nerviosa en cuanto me bajo del coche y me siento cada vez peor al arrastrar la maleta por el camino. Una pesada bola de ansiedad se me asienta en el esternón. Me detengo para coger aire. La culpa es de Hannah y de Sadie; se preocupan demasiado y, por lo visto, es contagioso. Estaré bien. Todo irá bien. Liam Harding y yo tendremos una conversación agradable y tranquila y buscaremos la mejor solución posible que sea satisfactoria para…
Contemplo el jardín de principios de otoño que me rodea y pierdo el hilo de mis pensamientos.
Es una casa sencilla. Grande, pero sin ornamentos extravagantes ni cenadores rococó ni gnomos espeluznantes.
Solo un césped bien cuidado con algún que otro rincón ajardinado, un puñado de árboles que no reconozco y un gran patio de madera amueblado con artículos que parecen ser bastante cómodos. A la luz del atardecer, los ladrillos rojos le dan a la casa un aspecto acogedor y hogareño. Y hasta el último centímetro cuadrado parece espolvoreado por el cálido amarillo de las hojas de ginkgo.
Aspiro el olor a hierba, corteza de árbol y sol y, cuando tengo los pulmones llenos, suelto una risita. No me costaría nada enamorarme de este lugar. Quizá ya lo esté. ¿Mi primer amor a primera vista?
Tal vez por eso Helena me dejó la casa, porque sabía que sentiría una conexión inmediata. O a lo mejor saber que ella me quería aquí es lo que me ha predispuesto a abrirle el corazón. Sea como sea, no importa; siento que este lugar podría ser mi hogar y una vez más Helena vuelve a entrometerse donde quiere, esta vez desde el más allá. A fin de cuentas, siempre parloteaba de cuánto quería que encontrase mi sitio en el mundo.
—Se nota que te sientes sola, Mara—me decía cuando me pasaba por su despacho para charlar.
—¿Cómo lo sabes?
—Porque las personas que no se sienten solas no escriben fanfics de The Bachelor en su tiempo libre.
—No son fanfics. Es más bien un análisis en profundidad sobre los temas epistemológicos que surgen en cada episodio y… ¡mi blog tiene un montón de lectores!
—Eres una mujer brillante. Y a todo el mundo le gustan las pelirrojas. ¿Por qué no sales con alguno de los frikis de tu grupo? A poder ser, uno que no huela a abono orgánico.
—¿Porque son todos unos capullos que no dejan de preguntarme cuándo voy a abandonar el doctorado para sacarme un título en economía doméstica?
—Ah. Es una buena razón.
A lo mejor Helena por fin se dio cuenta de que no había ninguna esperanza de que yo sentara la cabeza con alguien y decidió canalizar sus esfuerzos en que sentara la cabeza en alguna parte. No me cuesta imaginarla carcajeándose como una bruja satisfecha, y de pronto la echo muchísimo más de menos.
Ahora que me siento mejor, dejo la maleta justo al lado del porche (nadie me la va a robar cubierta como está de pegatinas frikis como «Una lloradita y a seguir reciclando», «Los planetas decentes no se encuentran fácilmente» y «Confía en mí, soy ingeniera ambiental»). Me paso una mano por los largos rizos, que espero que no estén demasiado revueltos, aunque posiblemente lo estén. Me recuerdo que es poco probable que Liam Harding sea una amenaza, más bien un niño rico y mimado con la profundidad de una tabla de surf incapaz de intimidarme, y levanto el brazo para llamar al timbre. Pero entonces la puerta se abre de repente y me encuentro delante de…
Un torso.
Un torso ancho y bien definido debajo de una camisa de vestir. Y una corbata. Y una chaqueta de traje oscura.
El torso está conectado a otras partes de un cuerpo, pero es tan ancho que al principio es lo único que veo. Consigo desviar la mirada y me fijo en el resto. Unas piernas largas y musculosas que llenan la otra mitad del traje. Unos hombros y unos brazos kilométricos. Una mandíbula cuadrada y unos labios carnosos. Un pelo corto y oscuro, y unos ojos apenas un tono más oscuro.
Unos ojos que me observan. Me estudian con el mismo interés ávido y confuso que siento yo. El hombre parece incapaz de apartar la mirada, como si se hubiera quedado hechizado a un nivel básico y profundamente físico. Lo cual es un alivio, porque yo tampoco puedo dejar de mirarlo. Ni quiero.
Lo atractivo que me resulta es casi como un puñetazo en el plexo solar. Me atonta el cerebro y me hace olvidar que estoy delante de un desconocido. Que probablemente debería decir algo. Que el calor que siento es muy poco apropiado.
Se aclara la garganta y parece tan nervioso como yo. Sonrío.
—Hola —digo, un poco sin aliento.
—Hola. —Suena exactamente igual. Se humedece los labios, como si se le hubieran secado de pronto y… Uf. Qué bien le sienta—. ¿Qué…? ¿Puedo ayudarte?
Tiene una voz preciosa. Grave. Profunda. Un poco ronca. Me casaría con esa voz. Me revolcaría con esa voz. Me pasaría toda la vida escuchándola y renunciaría a cualquier otro sonido. Aunque antes tal vez debería responder a la pregunta.
—Eh… ¿Vives aquí?
—Eso creo —dice, como si estuviera demasiado alucinado para recordarlo. Me hace reír.
—Bien, he venido porque… —¿Por qué he venido? Ah, ya—. Estaba buscado a Liam. Eh… Liam Harding. ¿Sabes dónde podría encontrarlo?
—Soy yo. Yo soy él. —Se aclara la garganta. ¿Se ha puesto colorado?—. O sea, yo soy Liam.
—Ah. —No. No, no, ¡no!—. Soy Mara. Mara Floyd. La amiga de Helena… He venido por lo de la casa.
El semblante de Liam cambia al instante.
Cierra los ojos un segundo, como quien acaba de recibir una noticia trágica e insuperable. Parece casi traicionado, como si alguien le hubiera hecho un regalo precioso y se lo hubiera arrebatado de las manos nada más desenvolverlo.
—Eres tú —dice y su preciosa voz se tiñe de amargura.
Se da la vuelta y echa a andar por el pasillo. Dudo un momento y me pregunto qué debo hacer. No ha cerrado la puerta, así que quiere que lo siga, ¿no? No tengo ni idea. De todas formas, la casa es medio mía, así que no sería allanamiento. Creo. Me encojo de hombros y voy tras él; intento seguirles el ritmo a sus piernas mucho más largas que las mías y apenas me da tiempo a procesar nada de lo que me rodea hasta que llegamos al salón.
Es precioso. La casa tiene grandes ventanales y suelos de madera y… Ay, madre, ¿eso es una chimenea? Quiero asar malvaviscos en ella. Quiero asar un cochinillo entero. Con una manzana en la boca.
—Me alegro de que por fin podamos hablar cara a cara —le digo a Liam, sin aliento. Empiezo a recuperarme de lo que sea que haya pasado en la puerta… Jugueteo con la pulsera que llevo en la muñeca y veo que escribe algo en un papel—. Siento mucho tu pérdida. Tu tía era mi persona favorita en todo el mundo. No sé por qué decidió legarme la casa y entiendo que lo de ser copropietarios es un poco inesperado, pero…
Me callo cuando dobla el papel y me lo tiende. Es tan alto que tengo que levantar la barbilla para mirarlo a los ojos.
—¿Qué es eso?
No espero a que responda y lo desdoblo.
Tiene un número escrito. Un número con ceros. Muchos ceros. Levanto la vista, confundida.
—¿Qué significa esto?
Me sostiene la mirada. No hay ni rastro del hombre nervioso y vacilante de hace unos minutos. Esta versión de Liam es una combinación de un atractivo gélido y seguridad en sí mismo.
—Dinero.
—¿Dinero?
Asiente.
—No lo entiendo.
—Por tu mitad de la casa —me explica con impaciencia y entonces lo comprendo. Quiere comprar mi parte.
Bajo la vista al papel. Es más dinero del que he tenido nunca, ni tendré. La Ingeniería Ambiental no es una carrera muy lucrativa que se diga. Tampoco soy una experta en el mercado inmobiliario, pero sospecho que esta suma es muy superior al valor real de la vivienda.
—Lo siento. Creo que hay un malentendido. No voy a… No… —Respiro hondo—. Creo que no quiero vender.
Liam me mira inexpresivo.
—¿Crees?
—No quiero. No quiero vender.
Asiente con sequedad. Luego, pregunta:
—¿Cuánto más?
—¿Qué?
—¿Cuánto más quieres?
—No, no… No me interesa vender la casa —repito—. No puedo. Helena…
—¿El doble sería suficiente?
—¿El doble? ¿Cómo que…? ¿Tienes cadáveres enterrados en el jardín o qué?
Su mirada es puro hielo.
—¿Cuánto más?
¿Es que no me escucha? ¿Por qué no deja de insistir? ¿Qué ha pasado con el chico mono que se sonrojaba? En la puerta, él parecía…
Da igual. Está claro que me equivoqué.
—No voy a vender. Lo siento. Pero tal vez podamos encontrar una solución en los próximos días. No tengo dónde quedarme en Washington, así que pensaba mudarme una temporada hasta que…
Suelta una risotada seca. Luego se da cuenta de que hablo en serio y niega con la cabeza.
—No.
—Bueno. —Intento ser razonable—. La casa es grande y…
—No vas a mudarte.
Respiro hondo.
—Lo entiendo. Pero mi situación económica es bastante precaria. Empiezo un trabajo nuevo en dos días y está muy cerca de aquí. Puedo ir andando. Vivir aquí me vendría muy bien, hasta que empiece a recuperarme.
—Acabo de ofrecerte la solución a todos tus problemas financieros.
Hago una mueca.
—No es tan sencillo. —O tal vez sí. No lo sé, porque no dejo de recordar las hojas de ginkgo flotando sobre las hortensias y de preguntarme qué aspecto tendrán en primavera. A lo mejor Helena quería que viera el jardín en todas las estaciones. Si hubiera querido que la vendiera, me habría dejado solo el dinero, ¿verdad?—. Tengo mis razones para no querer vender. Pero podemos buscar una solución. Por ejemplo, podría alquilarte temporalmente mi mitad de la casa y usar el dinero para alojarme en otro sitio…
Así me seguiría aferrando al regalo de Helena. Dejaría en paz a Liam y viviría por encima del umbral de pobreza. Bueno, por poco. En el futuro, cuando él se case con su novia (que seguramente será la directora ejecutiva de alguna empresa de la lista Fortune, sabrá enumerar de memoria los treinta primeros nombres del índice Dow Jones por capitalización bursátil y tendrá un artículo favorito en el Goop), entonces los dos se mudarán a una gran mansión en Potomac, Maryland, donde comenzarán su propia dinastía político-económica, y yo podré volver a este lugar. Mudarme, como creo que Helena quería. Si para entonces me han subido el sueldo y soy capaz de pagar la factura del agua yo sola, claro.
Es un buen trato, ¿no? Pues no, porque esa es la respuesta de Liam.
—No. —Cómo le encanta la palabrita.
—Pero ¿por qué? Está claro que tienes el dinero…
—Quiero zanjar el asunto cuanto antes. ¿Quién es tu abogado?
Estoy a punto de reírme en su cara y soltarle una broma sobre mi «equipo legal» cuando le suena el iPhone. Comprueba el identificador de llamadas y maldice en voz baja.
—Tengo que contestar. No te muevas —me ordena. Es demasiado mandón para mi gusto. Antes de salir del salón, me fulmina con una mirada fría y severa y dice—: Esta no es ni será nunca tu casa.
Y hasta aquí hemos llegado.
Esa última frase lo remata. Bueno, junto con la forma condescendiente, dominante y arrogante en la que me ha hablado en los últimos dos minutos. He entrado en esta casa dispuesta a tener una conversación productiva. Le he ofrecido varias opciones, pero las ha rechazado todas y ahora estoy cabreada. Tengo tanto derecho a estar aquí como él y, si se niega a reconocerlo…
Pues mala suerte.
La rabia me sube por la garganta. Hago pedazos el papel que me ha dado Liam y lo dejo caer en la mesa para que lo encuentre más tarde. Luego vuelvo al porche, recojo la maleta y me dispongo a buscar una habitación que esté libre.
¿Adivinad qué?, les escribo a Sadie y Hannah. La doctora Mara Floyd acaba de instalarse en su nueva casa. Y saltan chispas por todas partes.
Dos
Cinco meses y dos semanas antes
No tengo tiempo para esto.
Llego tarde al trabajo y tengo una reunión en media hora. Todavía me falta cepillarme el pelo y los dientes.
De verdad que no tengo tiempo para esto.
Sin embargo, como me he convertido en una completa idiota, cedo a la tentación. Doy un portazo a la nevera, me doy la vuelta para apoyarme en ella, cruzo los brazos de la manera más amenazadora de la que soy capaz y miro a Liam a través de la cocina abierta.
—Sé que has estado usando mi crema para el café.
Es una pérdida de energía. Liam se queda al lado de la isla, tan impasible como el granito de la encimera, y sigue untando tranquilamente la mantequilla en una tostada. No se defiende. No me mira. Unta la mantequilla, imperturbable, y pregunta:
—Ah, ¿sí?
—No eres tan astuto como te crees, tío. —Lo fulmino con la mirada—. Si es alguna clase de táctica intimidatoria, que sepas que no va a funcionar.
Asiente. Sigue sin inmutarse.
—¿Has informado a la policía?
—¿Qué?
Se encoge de hombros, anchos y estúpidos, como él. Lleva puesto un traje, porque siempre lleva traje. Uno de tres piezas de color carbón que le queda como un guante y, al mismo tiempo, no le pega nada, porque no termina de transmitir ese aire de malvado hombre de negocios. ¿Quizá durante el curso obligatorio de formación sobre «Cómo cargarse el planeta» trabajó de perforador en una planta petrolífera?
—Este presunto robo de la crema te tiene muy afectada. ¿Has informado a las fuerzas del orden?
Respira hondo. Tengo que respirar hondo. La pena por asesinato en Washington asciende a hasta treinta años de cárcel. Lo sé porque lo busqué el día después de mudarme. Aunque dudo que un jurado popular me condenase después de contarles los horrores que he soportado en las últimas semanas. Lo considerarían defensa propia. A lo mejor hasta me darían una medalla.
—Liam, lo estoy intentando. De verdad, me estoy esforzando para que esto funcione. ¿Alguna vez te paras un segundo a pensar que a lo mejor estás siendo un capullo integral?
Esta vez sí levanta la mirada. Sus ojos son fríos y siento un escalofrío.
—Lo intenté una vez. Una. Pero cuando estaba a punto de llegar a una conclusión, alguien puso a todo volumen la banda sonora de Frozen.
Me sonrojo.
—Estaba limpiando la habitación. No sabía que estabas en casa.
—Ajá.
Asiente y entonces hace algo inesperado. Se acerca. Camina sin prisa y se abre paso entre la preciosa mezcla de electrodomésticos ultramodernos y muebles clásicos de la cocina hasta que se cierne sobre mí. Me mira como si fuera una plaga de hormigas de la que creía haberse librado hace tiempo. Huele a champú y a ropa cara, y todavía tiene en la mano el cuchillo de la mantequilla. ¿Se puede apuñalar a alguien con eso? No lo sé, pero Liam Harding parece más que capaz de asesinar a alguien (a mí) con un balón de playa.
—¿Esa crema que tanto te encanta no es mala para el medio ambiente, Mara? —pregunta con voz grave—. Piensa en el impacto de los productos ultraprocesados. Los ingredientes tóxicos. Todo ese plástico.
Es tan condescendiente que me apetece darle un mordisco. En vez de eso, cuadro los hombros y avanzo un paso.
—Es probable que nunca hayas oído hablar del concepto, pero yo reciclo.
—Ah, ¿sí?
Deja el cuchillo en la encimera y desvía la vista hacia un lado, a los cubos que instalé cuando me mudé. Están a rebosar porque todavía no he tenido tiempo de llevarlos al centro de reciclaje. Y él lo sabe.
—En el barrio no pasan a recogerlos, así que planeo llevarlos… Pero ¿qué…?
Las manos de Liam me rodean la cintura; tiene los dedos tan largos que se tocan tanto en mi espalda como por encima del ombligo. Mi cerebro cortocircuita. ¿Qué narices va a…?
Me levanta hasta que floto sobre el suelo y luego me mueve sin esfuerzo unos centímetros hacia el lado de la nevera. Como si pesara menos que un paquete de Amazon, de esos gigantes que por alguna razón solo llevan dentro un desodorante. Balbuceo con indignación, pero no me hace ni caso. En cambio, me deja en el suelo, abre la nevera, saca un tarro de mermelada de frambuesa, me dedica una última mirada larguísima e intensa y murmura:
—Pues deberías empezar.
Vuelve a su tostada y yo dejo de existir en su mundo.
Qué bonito.
Me marcho a mi habitación echando humo, un poco avergonzada y con muchas ganas de matar; todavía siento las palmas de sus manos en la piel. Por la noche. Juro que lo voy a asesinar mientras duerme. Cuando menos se lo espere. Y lo celebraré lanzando botes vacíos de crema a su cadáver.
Diez minutos después, estoy sudando de la rabia mientras voy andando al trabajo y hago una videollamada de emergencia para desahogarme con Sadie. Ha habido muchas de esas en las últimas semanas.
—Ni siquiera bebe café. Lo que significa que o bien lo tira por el váter para fastidiarme o se lo traga como si fuera agua. Sinceramente, no sé qué sería peor. Por un lado, una ración tiene como seiscientas cuarenta calorías y aun así se las arregla para tener solo un tres por ciento de grasa corporal, pero, por otro, buscar un hueco en su apretadísima agenda solo para privarme de mi crema sería un acto de una crueldad sin precedentes que nadie jamás debería… —Dejo de hablar cuando me fijo en la cara sorprendida de mi amiga—. ¿Qué pasa?
—Nada.
Entrecierro los ojos.
—Me estás mirando raro.
—¡No! Que no. —Sacude la cabeza con ganas—. Es que…
—¿Qué?
Arquea una ceja.
—Llevas ocho minutos hablando de Liam sin parar, Mara.
Me pongo roja.
—Lo siento, no…
—No me malinterpretes, me encanta. Oírte refunfuñar me da la vida, cinco estrellas, diez de diez. Pero es que tengo la sensación de que nunca te había visto así, ¿sabes? Hemos vivido juntas cinco años. Normalmente eres partidaria del compromiso, la calma, paz y amor y todo ese rollo.
Procuro no vivir en un estado constante de ira homicida. Mis padres eran de esas personas que seguramente no deberían haber tenido hijos: cuadriculados, poco cariñosos, ansiosos por que me largara de casa para transformar la habitación de mi infancia en un vestidor para zapatos. Sé cómo convivir con otras personas y minimizar los conflictos porque llevo haciéndolo diez años, desde los diecisiete. Aprender a vivir y dejar vivir es una habilidad crucial en cualquier espacio compartido y tuve que dominarla deprisa. Todavía la domino. En serio. Lo que pasa es que no estoy segura de querer que Liam Harding viva la suya.
—Lo intento, Sadie, pero no soy yo la que no deja de bajar el puñetero termostato para congelarnos. Ni la que no se molesta en apagar las luces antes de salir de casa, ¡nos ha llegado una factura estratosférica! Y hace dos días, volví del trabajo y me encontré a un tío repantigado en el sofá que me ofreció mis propias galletitas saladas. Creí que era un sicario que Liam había contratado para matarme.
—Ay, madre. ¿Lo era?
—No. Era Calvin, un amigo suyo que, para mi desgracia, es mil veces más majo que él. La cuestión es que Liam es la clase de compañero de piso de mierda que invita a gente cuando no está en casa y no te avisa. Además, ¿por qué leches nunca me saluda cuando me ve? ¿Es psicológicamente incapaz de cerrar las puertas de los armarios? ¿Tiene algún trauma profundo que le impide decorar la casa con nada más que láminas de árboles en blanco y negro? ¿Es consciente de que no tiene que dar un portazo cada vez que sale? ¿Y es absolutamente necesario que los imbéciles de sus amigos vengan todos los fines de semana a jugar a videojuegos en…? —Sadie se muerde el labio inferior, pensativa—. ¿Qué pasa?
—Estabas lanzada y no parecías necesitarme, así que he hecho una cosa.
—¿Qué cosa?
—Lo he buscado en Google.
—¿Qué? ¿Por qué?
—Porque me gusta poner cara a las personas de las que me paso hablando varias horas por semana.
—Hagas lo que hagas, no entres en su perfil en la web de FGP Corp, ¡no les des visitas!
—Demasiado tarde. La verdad es que es…
—Como si el calentamiento global y el capitalismo hubieran tenido un hijo que está pasando por una fase culturista.
—Mm… Iba a decir mono.
Resoplo.
—Cuando lo miro, lo único que veo son todas las tazas de café amargas que me he tenido que beber desde el día que me mudé.
Y a veces, solo a veces, recuerdo la mirada de asombro que me dedicó antes de saber quién era y guardo un minuto de silencio. Pero ¿a quién quiero engañar? Debió de ser una alucinación.
—¿Te ha intentado comprar tu parte otra vez? —pregunta Sadie.
—En general, ni siquiera reconoce que existo. Bueno, salvo para mirarme de vez en cuando como si fuera una plaga de cucarachas que ha invadido su impoluto espacio vital. Pero su abogado me envía ofertas de compra ridículas por correo electrónico cada dos días. —A unos treinta metros, aparece el edificio donde trabajo—. Pero no voy a ceder. Pienso quedarme con lo único que Helena me dejó. Cuando tenga más dinero, me mudaré. No debería tardar mucho, unos meses a lo sumo. Mientras tanto…
—¿Café solo?
Suspiro.
—Mientras tanto, tomaré café amargo y asqueroso.
Tres
Cinco meses y una semana antes
Querida Helena:
Esto es raro.
¿Es raro?
Seguramente sí.
O sea, estás muerta. Y te estoy escribiendo una carta. Cuando ni siquiera estoy segura de creer en la vida después de la muerte. A decir verdad, dejé de reflexionar sobre asuntos escatológicos en el instituto porque me ponían muy nerviosa y me producían urticaria en la axila izquierda (nunca en la derecha; ¿alguien me lo explica?). Tampoco es que vaya a ser yo quien desentrañe un misterio que ha eludido a pensadores como Foucault o Derrida o a ese alemán imposible de deletrear con unas patillas espectaculares y sífilis.
Estoy divagando.
Hace un mes que no estás y todo sigue igual. La humanidad sigue presa en las garras del capitalismo, todavía no hemos encontrado la manera de frenar la catástrofe inminente que es el cambio climático antropogénico y yo me pongo la camiseta de «Salvemos a las abejas y cobremos a los ricos» cuando salgo a correr. Lo de siempre. He de decir que me encanta el trabajo en el EPA (muchísimas gracias por la carta de recomendación, por cierto, y gracias por no mencionar la vez que nos sacaste del calabozo a Sadie, a Hannah y a mí después de la protesta contra la presa; al gobierno estadounidense no creo que le hubiera hecho mucha gracia). Está el ínfimo detalle de que soy la única mujer en un equipo de seis y los tíos con los que trabajo parecen convencidos de que mi blandito cerebro femenino es incapaz de comprender conceptos sofisticados como la esfericidad de la Tierra. El otro día, Sean, el jefe del equipo, dedicó treinta minutos a explicarme el contenido de mi propia tesis. Me vinieron a la mente fantasías muy vívidas en las que le aplastaba el cráneo y embaldosaba su cadáver debajo de la bañera, pero seguramente ya lo sepas. Supongo que te pasas el día sentada en una nube siendo omnisciente. Comiendo Triscuits. Tocando el arpa de vez en cuando. Pedazo de vaga.
Creo que la razón por la que te escribo esta carta que nunca vas a leer es que me encantaría hablar contigo. Si la vida fuera una película, iría a visitar tu tumba y desnudaría mi corazón mientras suena de fondo una sinfonía en re menor de dominio público. Pero te enterraron en California, lo cual me viene regular, así que escribir es la única opción posible.
Te suelto todo este rollo para decirte, primero, que te echo de menos. Mucho. Muchísimo. ¿Cómo me dejas sola? Debería darte vergüenza, Helena. Vergüenza. Lo segundo es que te estoy muy agradecida por la casa. Es el lugar más bonito y agradable en el que he vivido nunca. Paso los fines de semana leyendo en la terraza acristalada. Sinceramente, nunca pensé que pondría un pie en una casa con vestíbulo sin que los de seguridad me escoltaran a la salida. Es que… nunca he tenido un sitio que fuera mío. Un lugar al que poder volver, pase lo que pase. Un refugio, si lo quieres llamar así. Siento tu presencia en la casa, aunque la última vez que estuviste aquí debió de ser en los setenta, después de una manifestación por la liberación de la mujer. No te preocupes, recuerdo cuánto aborrecías las cursilerías; prácticamente te oigo decirme que me deje de gilipolleces, así que eso haré.
Tercero, y esto no es una confesión, sino más bien una pregunta: ¿te importaría mucho si mato a tu sobrino? Porque me siento tentada. Muy muy tentada. Mientras hablamos, estoy a punto de apuñalarlo con un pelador de patatas. Aunque ahora me da por pensar si no sería eso justo lo que querías. Al fin y al cabo, en todos los años que nos conocimos, nunca me mencionaste a Liam. Por si fuera poco, trabaja para una empresa cuya principal producción son los gases de efecto invernadero, ¿así que a lo mejor lo odiabas? Tal vez toda nuestra amistad fue una larga estratagema que sabías que terminaría conmigo echándole líquido de frenos en el té a tu pariente menos favorito. En cuyo caso, buena jugada. Y te odio.
Te podría hacer una lista detallada de todos los horrores a los que me somete (la tengo en las notas del móvil), pero prefiero deleitar con ellas a Sadie y a Hannah por videollamada. Supongo que me gustaría entender por qué has decidido juntarme con uno de los capullos más capullos del país. Del mundo. De la puta Vía Láctea. Solo la manera en que me mira… La manera en que no me mira. Está claro que se cree superior y…
Suena el timbre. Me quedo a mitad de una frase y corro a la entrada. Tardo unos dos minutos enteros en llegar, lo que demuestra que esta casa es más que de sobra para que vivan dos personas.
Me encantaría decir que Liam Harding tiene un gusto de mierda para la decoración. Que abusa de las citas inspiradoras, compra frutas de plástico en Ikea y pega barras de luz de neón por todas partes. Por desgracia, o bien tiene gusto para decorar una casa, o ha pagado a alguien para que lo haga con el dinero manchado de sangre que gana en FGP Corp. El lugar es una elegante combinación de elementos tradicionales y modernos; estoy bastante segura de que quien quiera que lo haya amueblado sabe usar el sintagma «paleta de colores» correctamente en una frase y que la manera en que los tonos rojo oscuro, verde bosque y gris suave complementan los suelos de madera no es para nada accidental. También está el hecho de que todo resulta… simple. En una casa de este tamaño, yo me sentiría tentada de llenar todas las habitaciones con mesitas, aparadores y alfombras, pero Liam se ha limitado a lo estrictamente necesario. Sofás, algunas sillas cómodas y estanterías de libros. Y ya. La casa es espaciosa, tiene mucha luz y está escasamente decorada en tonos cálidos, que hacen que sea aún más bonita.
—Minimalismo —comentó Sadie cuando le hice un tour por videollamada—. Y con muy buen gusto, además.
Creo que le respondí con un gruñido.
Luego está el arte de las paredes que, muy a mi pesar, cada vez me gusta más. Fotos de lagos al amanecer y cascadas al atardecer, bosques frondosos y árboles solitarios, terrenos helados y prados en flor. Algún que otro animal salvaje haciendo sus cosas de animal salvaje, siempre en blanco y negro. No sé por qué, pero a veces me quedo embobada mirando los cuadros. Los marcos son sencillos y el tema no es nada del otro mundo, pero tienen algo. Como si quienquiera que sacara las fotos tuviera una conexión profunda con los escenarios retratados. Como si intentara capturar su esencia y llevarse a casa un trocito de ellos.
Me pregunto quién será el fotógrafo, pero no hay ninguna firma. Será algún recién graduado en Bellas Artes de Georgetown sin un duro. Alguien que se dejó el alma en la colección, con la esperanza de que la comprara alguna persona que apreciara el arte, pero ha acabado aquí. En manos de un capullo integral. Seguro que Liam ni siquiera eligió las fotos. Apuesto a que las compró porque se podría desgravar el gasto. A lo mejor consideró que, a largo plazo, una buena colección de arte es tan valiosa como los dividendos de las acciones.
—Firma aquí —dice el repartidor de UPS cuando le abro la puerta. Está mascando chicle y aparenta unos quince años. Me siento una vieja decrépita—. Tú no eres William K. Harding, ¿verdad?
William K. Suena hasta mono. Lo odio.
—Va a ser que no.
—¿Está en casa?
—No.
Por suerte.
—¿Es tu marido?
Me río. Luego me río más y me doy cuenta de que el chico me mira como si fuera la Bruja Mala del Oeste.
—Eh… No. Lo siento. Es mi compañero de piso.
—Ajá. ¿Te importa firmar por tu compi?
—Claro.
Voy a coger el boli, pero me quedo con la mano suspendida en el aire al ver el logo de FGP Corp en el sobre.
Los odio. Incluso más de lo que odio a Liam. No solo me amarga la existencia en casa cuando le da por cortar el césped a las siete y media de la mañana en el único día de la semana que puedo dormir hasta tarde, sino que, para colmo de males, trabaja para uno de mis némesis profesionales. FGP Corp es un gran conglomerado que provoca un desastre medioambiental tras otro, una panda de estirados con demasiados estudios y trajes de siete mil dólares que diseminan biotoxinas por todo el mundo sin ninguna consideración por los pelícanos pardos (y todo el futuro de la humanidad, pero personalmente siento más simpatía por los pelícanos, que no han hecho nada para merecerlo).
Echo un vistazo al grueso sobre acolchado. ¿Liam firmaría un paquete de la EPA para mí? Lo dudo. O quizás sí. Luego lo ataría al globito rojo de su colega Pennywise y lo vería desaparecer en el horizonte. Estoy segura al setenta y tres por ciento de que me esconde los calcetines. Solo me quedan cuatro pares que no estén desparejados, joder.
—Ahora que lo pienso —doy un paso atrás y sonrió con toda la mala leche del mundo. Helena, estarías orgullosa de mí—, no debería firmar por él. Seguro que es un crimen federal.
El repartidor niega con la cabeza.
—No lo es.
Me encojo de hombros.
—¿Quién sabe?
—Yo lo sé. Es mi trabajo.
—Y lo haces de maravilla. —Sonrío de oreja a oreja—. Pero no voy a firmar el recibo. ¿Te apetece una taza de té? ¿Una copita de vino? ¿Unas galletitas saladas?
Frunce el ceño.
—¿Seguro? Es un envío exprés. Alguien ha pagado una pasta para que se entregue en el mismo día. Apuesto a que es algo muy urgente que William K. necesitará en cuanto llegue a casa.
—A mí eso me suena a un problema de William K.
El chico suelta un silbido.
—Qué frialdad. —Parece impresionado. O quizás asustado—. ¿Y qué tiene de malo el tal William K.? ¿No baja la tapa del váter?
—No compartimos baño. —Lo medito—. Pero seguro que sí. Solo por la remota posibilidad de que alguna vez use su baño.
Asiente.
—Cuando mi hermana estaba en la universidad, tenía un compañero de piso al que odiaba. Aquello era una zona de guerra. Se gritaban a todas horas. Una vez escribió una lista de todo lo que le molestaba de él en el móvil y petó la aplicación de notas de lo larga que era.
Me suena.
—¿Cómo acabó la cosa?
Rezo para que no me diga que está cumpliendo cadena perpetua en una cárcel cercana por raparle el pelo y tatuarle «Soy una mala persona» en el cuero cabelludo a su compañero de piso mientras dormía. Sin embargo, lo que me cuenta el chaval de UPS resulta diez veces más inquietante.
—Se casan en junio. —Sacude la cabeza y se da la vuelta tras despedirse con la mano—. Quién lo diría.
Estoy soñando con un concierto, uno horrible.
Es más ruido que música, en realidad. Como esa basura electrónica de los setenta que Liam escucha en vinilo y que pone a veces cuando vienen sus amigos para jugar a algún juego de tiros. Es estruendosa y desagradable e irritante, y suena durante lo que parecen horas. Hasta que me espabilo y me doy cuenta de tres cosas.
La primera es que tengo un dolor de cabeza espantoso.
La segunda es que estamos en mitad de la noche.
La tercera es que la música es en realidad ruido y viene del piso de abajo.
Ladrones, pienso. Han entrado a robar. Ni siquiera intentan no hacer ruido; seguro que van armados.
Tengo que salir de aquí. Llamar a emergencias. Tengo que avisar a Liam y asegurarme de que está…
Me incorporo y frunzo el ceño.
—Liam.
Cómo no.
Me levanto de la cama de un salto y salgo de la habitación hecha una furia. He bajado la mitad de la escalera cuando me doy cuenta de que tengo los rizos hechos un desastre, no llevo sujetador y los pantalones me quedaban pequeños hace quince años, cuando el colegio me los regaló como parte del uniforme de lacrosse. Pues vaya. Qué pena. Liam tendrá que soportarlo, igual que mi camiseta de «No tenemos otro planeta». A lo mejor aprende algo.
Cuando llego a la cocina, me estoy planteando la posibilidad de acercarme a él a hurtadillas mientras duerme para ponerle un megáfono en la oreja todas las noches de los próximos seis meses.
—Liam, ¿sabes qué hora es? —estallo—. ¿Qué coño…?
No sé qué esperaba. Desde luego, no contaba con encontrarme el contenido de la nevera desparramado por toda la isla ni a Liam empeñado en masacrar un apio como si le hubiera robado la plaza de aparcamiento, pero mucho menos esperaba verlo desnudo (muy desnudo) de cintura para arriba. El pantalón del pijama a cuadros que lleva puesto tiene la cintura baja.
Muy baja.
—¿Te importaría ponerte algo? ¿La piel de una cría de foca, por ejemplo?
No deja de cortar el apio. No levanta la mirada.
—No.
—¿No?
—No tengo frío y estoy en mi casa.
Es mi casa también y tengo todo el derecho del mundo a no tener que contemplar la pared de ladrillo que parece que es su pecho en mitad de la cocina, un sitio que se supone que tiene que tener un ambiente relajado donde digerir la comida sin apariciones inesperadas de pezones masculinos. Aun así, decido dejarlo correr y me obligo a no pensar en ello. Sea como sea, cuando por fin esté lista para mudarme, voy a necesitar terapia. ¿Qué importa un trauma más o menos? Ahora mismo lo único que quiero es dormir.
—¿Qué estás haciendo?
—La declaración de la renta.
Parpadeo.
—¿Perdón?
—¿Qué te parece que estoy haciendo?
Me tenso.
—Sé lo que parece, pero suena como si estuvieras usando las sartenes como platillos.
—El ruido es una consecuencia desafortunada de hacer la cena.
Debe de haber terminado con el apio, porque se pone a cortar un tomate (¿es uno de los míos?) y me vuelve a ignorar.
—Ah, claro, lo normal. ¿Quién no se pone a preparar una cena de cinco platos a la una y veintisiete de la mañana un día cualquiera entre semana?
Por fin levanta la vista hacia mí y su mirada me inquieta. Parece tranquilo pero sé que no lo está. Está furioso, me digo. Está muy cabreado. Lárgate de aquí.
—¿Necesitas algo? —pregunta con una amabilidad engañosa, pero es evidente que me he dejado el instinto de supervivencia en la cama.
—Sí. Que dejes de hacer ruido. Y más vale que ese tomate no sea mío.
Se mete la mitad en la boca.
—¿Sabes una cosa? —dice con tono uniforme mientras mastica; se las arregla para hablar con la boca llena sin dejar de parecer el perfecto resultado aristocrático de varias generaciones de riqueza—. Por lo general, no tengo la costumbre de estar despierto a la una y veintiocho de la madrugada.
—Qué coincidencia. Yo tampoco, hasta que te conocí.
—Pero hoy, o más bien, ayer, todo el equipo legal que coordino tuvo que quedarse trabajando hasta después de medianoche. Porque unos documentos muy importantes desaparecieron.
Me tenso. No se referirá…
—Tranquila, los documentos aparecieron. Al final. Después de que mi jefe nos cantara las cuarenta a todos. Por lo visto, hubo un problema con la entrega.
Si se pudiera incinerar a la gente con la mirada, no quedaría de mí más que un montón de cenizas. No hay duda de que está al tanto de mi bromita de esta tarde.
Respiro hondo.
—Lo admito, no estoy orgullosa. Pero no soy tu secretaria. Y tampoco me parece una buena justificación para que estés aporreando cacerolas en mitad de la noche. Mañana me espera un día muy largo y…
—Ya somos dos. Y, como te imaginarás, hoy también lo ha sido. Tengo hambre. Así que no voy a dejar de hacer ruido. Al menos hasta que termine de cenar.
Hasta hace unos diez segundos estaba enfadada de una manera serena y razonable. De repente, me dan ganas de arrancarle el cuchillo de la mano a Liam y rebanarle la yugular. Solo un poquito. Hasta que sangre. No lo haré porque creo que no me iría muy bien en la cárcel, pero tampoco voy a olvidarlo. Intenté reaccionar con mesura cuando se negó a dejarme instalar paneles solares, cuando tiró a la basura un salteado de brócoli porque «olía a pantano» y cuando me dejó encerrada fuera de casa al volver de correr. Pero esto es el colmo. Se acabó. Ya no me queda más mecha que quemar.
—¿Estás de putísima coña?
Liam echa aceite de oliva en una sartén y rompe un huevo encima mientras regresa a su estado natural de olvidarse de mi existencia.
—Liam, te guste o no, yo también vivo aquí. ¡No puedes hacer lo que te dé la gana!
—Interesante. Diría que eso es justo lo que tú haces.
—¿De qué hablas? Te estás haciendo una tortilla a las dos de la mañana y yo solo te pido que no lo hagas.
—Cierto. Aunque si hubieras lavado los platos esta semana, no tendría que hacer tanto ruido al fregarlos ahora…
—Venga ya. Eres tú el que siempre lo deja todo tirado por el medio.
—Al menos no amontono la basura encima del cubo como si fuera una escultura dadaísta.
El sonido que me sale de la garganta me asusta hasta a mí.
—Por el amor de Dios. ¡Eres imposible!
—Una pena, dado que vivo aquí.
—¡Pues múdate de una vez, hostia!
Se hace el silencio. Un silencio espeso y muy incómodo. Justo lo que necesitamos para rememorar mis palabras una y otra vez. Hasta que Liam habla. Despacio. Con mucha calma. Cabreado de una forma aterradora y que hiela la sangre.
—¿Perdona?
Me arrepiento de inmediato. De lo que he dicho y de cómo lo he dicho. A gritos. Con rotundidad. Seré muchas cosas, pero cruel no es una de ellas. Da igual que Liam Harding haya demostrado poseer la inteligencia emocional de una nuez; le he dicho algo hiriente y le debo una disculpa. No me apetece pedirle perdón, pero debería. El problema es que soy incapaz de parar.
—¿Por qué vives aquí, Liam? Las personas como tú viven en mansiones con muebles incómodos de color beige, siete baños y un montón de arte sobrevalorado que no entienden.
—¿Las personas como yo?
—Sí, exacto. Las personas sin una pizca de moral y dinero para aburrir.
—¿Qué haces tú aquí? Me he ofrecido a comprar tu parte un millar de veces.
—Y te he dicho que no, así que bien podrías haberte ahorrado las últimas novecientas noventa y nueve. No tiene ningún sentido que vivas aquí.
—¡Es la casa de mi familia!
—Era la casa de Helena tanto como tuya y…
—¡Helena está muerta, joder!
Tardo unos segundos en procesar sus palabras. Liam apaga el fuego con brusquedad y se queda quieto, semidesnudo delante del fregadero, mientras aprieta con las manos el borde de la encimera, con los músculos tan tensos como las cuerdas de una guitarra. Lo miro alucinada, observo a la víbora que acaba de comentar la muerte de una de las personas más importantes de mi vida con tanta rabia y despreocupación.
Pienso acabar con él. Voy a destruirlo. Voy a hacer que sufra, escupiré en sus asquerosos batidos y le romperé los vinilos uno por uno.
Sin embargo, hace algo que lo cambia todo. Liam aprieta los labios, se pinza el puente de la nariz con los dedos y luego se pasa una mano por la cara con agotamiento. De repente, lo comprendo. Liam Harding está cansado. Y odia esto tanto como yo.
Mierda