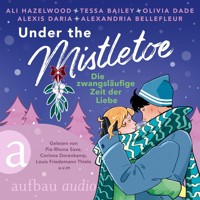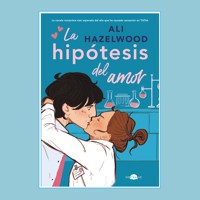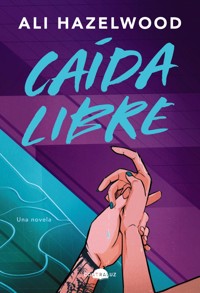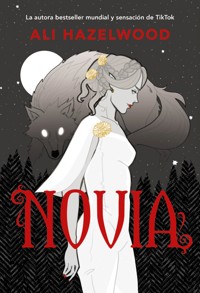Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Contraluz Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contraluz
- Sprache: Spanisch
De la autora de La hipótesis del amor, una romcom en la que los caminos de dos rivales del ajedrez se cruzan en una competición donde acabarán jugándose el corazón Para Mallory Greenleaf, el ajedrez ha pasado a mejor vida. Ahora sopesa con cuidado cada decisión que toma: después de que dicho deporte hiciese estragos en su familia hace cuatro años, Mallory se dedica en exclusiva a su madre, a sus hermanas y a un trabajo basura con el que paga las facturas. Al menos, hasta que accede de mala gana a participar en un último torneo benéfico y, sin pretenderlo, machaca al famoso Matarreyes, Nolan Sawyer: el campeón mundial y el tío más malote del ajedrez. La derrota de Nolan frente a una donnadie de cam-peón-ato deja de piedra a todo el mundo. Pero lo más desconcertante es que el chico quiere enfrentarse de nuevo a ella. ¿Qué clase de gambito está poniendo Nolan en práctica? Lo más inteligente sería dar media vuelta y marcharse. Abandonar. Dar por finiquitada la partida. Sin embargo, la victoria le brinda la posibilidad de embolsarse unos cuantos premios en metálico, algo que buena falta le hace, y, pese a todo, no puede evitar sentirse atraída por el enigmático estratega... A medida que escala puestos en la clasificación a toda velocidad, Mallory se las ve y se las desea para mantener a su familia al margen del juego que lo echó todo a perder. Y a medida que su amor por el deporte que ha intentado detestar con todas sus fuerzas se reaviva, no tarda en descubrir que las partidas no se llevan a cabo únicamente sobre el tablero, que estar en el punto de mira es más complicado de lo que imaginaba y que la competencia puede ser feroz (-mente atractiva. E inteligente... Y exasperante...).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Sarah A. y Helen, que siempre serán mis preferidas
Prólogo
—Sé de muy buena tinta que se te considera un sex symbol de la generación Z.
Casi se me cae el móvil.
Vale, sí, se me cae, pero lo cojo antes de que acabe sumergido en un vaso de precipitado lleno de amoníaco. A continuación, echo un vistazo en torno al aula de química y me pregunto si alguien más lo ha oído.
Los demás alumnos están enviando mensajes o trasteando con el material de clase. La señora Agarwal finge corregir trabajos en su escritorio, aunque lo más probable es que esté leyendo fanfiction guarros de Bill Nye. Me llega un olor a ácido acético de mi mesa que espero que no sea letal, pero sigo con los AirPods puestos.
Nadie me presta atención; ni a mí ni al vídeo que tengo abierto en el móvil, así que le doy al botón de play para reanudarlo.
—Hace dos semanas saliste en la revista Time. Una foto de tu cara en la portada, y al lado ponía: «Un sex symbol de la generación Z». ¿Qué te parece?
Esperaba ver a Zendaya. A Harry Styles. A Billie Eilish. A todos los BTS apretujados en el sofá del late night de turno que el algoritmo de reproducción automática de YouTube ha decidido enseñarme tras el experimento del pH. Pero es un tío cualquiera. Un chaval, diría yo. No pega para nada en ese sillón de terciopelo rojo, con la camisa oscura, los pantalones oscuros, el pelo oscuro y la expresión a juego. Una expresión que resulta del todo indescifrable cuando dice con voz grave y seria:
—Que no creo que sea cierto.
—¿En serio? —le pregunta el presentador, Jim o James o Jimmy.
—Lo de la generación Z es verdad —dice el invitado—. Lo de que soy un sex symbol, no tanto.
Al público le encanta su respuesta; aplauden y gritan, así que decido echarle un vistazo al rótulo: Nolan Sawyer. Le acompaña una descripción que explica quién es, pero a mí no me hace ninguna falta. Tal vez no reconozca su rostro, pero soy incapaz de recordar algún momento de mi vida en el que no supiera su nombre.
Conversamos con el Matarreyes: el mejor ajedrecista del mundo.
—Hazme caso, Nolan: ahora mismo no hay nada más sexy que la inteligencia.
—Sigo sin tener claro que cumpla los requisitos.
Habla con un tono tan seco que me pregunto si su publicista tuvo que convencerlo para que hiciera la entrevista, pero el público se ríe y el presentador también. Este se inclina, obviamente encantado con el chaval, que tiene la complexión de un atleta, el cerebro de un físico teórico y la pasta de un emprendedor de Silicon Valley. Un prodigio buenorro y atípico que se niega a admitir que es especial.
Me pregunto si Jim-Jimmy-James está al tanto de las cosas que yo he oído. Los cotilleos. Las historias que se cuentan entre susurros. Los oscuros rumores que corren sobre el chico estrella del ajedrez.
—Pero coincidimos, en todo caso, en que actualmente no hay nada más sexy que el ajedrez. Y tú eres el responsable de que sea así: el ajedrez ha experimentado un nuevo auge desde que empezaste a jugar. Alguien se puso a comentar tus partidas y los vídeos se hicieron virales en TikTok (ChessTok, según han puntualizado mis guionistas), y ahora hay más gente que nunca aprendiendo a jugar. Pero vayamos a lo importante: ostentas el título de Gran Maestro, el mayor galardón al que puede aspirar un ajedrecista, y acabas de ganar tu segundo Campeonato del Mundo contra… —El presentador tiene que echarle un vistazo a su tarjeta porque los Grandes Maestros normales no son tan famosos como Sawyer—. Andreas Antonov. Felicidades.
Sawyer asiente una vez.
—Y acabas de cumplir dieciocho. ¿Cuándo fue tu cumpleaños?
—Hace tres días.
Hace tres días, yo cumplí dieciséis.
Hace diez años y tres días me regalaron mi primer ajedrez —con piezas de plástico rosas y púrpuras— y lloré de alegría. Me pasaba el día jugando y me lo llevaba a todas partes, y por la noche me acurrucaba en la cama con él.
Ahora ya ni siquiera me acuerdo de lo que se siente al tocar un peón.
—Empezaste a jugar de muy pequeño. ¿Te enseñaron tus padres?
—Mi abuelo —responde Sawyer. El presentador parece sorprendido, como si no se esperara que Sawyer fuera a mencionarlo, pero recupera la compostura enseguida.
—¿Cuándo te diste cuenta de que eras lo bastante bueno como para jugar de forma profesional?
—¿Soy lo bastante bueno?
El público vuelve a reírse y yo pongo los ojos en blanco.
—¿Siempre has querido dedicarte al ajedrez de forma profesional?
—Sí. Siempre he tenido claro que no hay nada que me guste tanto como ganar una partida de ajedrez.
El presentador enarca una ceja.
—¿Nada?
Sawyer no vacila.
—Nada.
—Y…
—¿Mallory? —Noto una mano en el hombro. Doy un brinco y me quito un auricular—. ¿Necesitas ayuda?
—¡Qué va! —Sonrío a la señora Agarwal y me meto el móvil en el bolsillo trasero del pantalón—. Acabo de terminar el vídeo con las instrucciones.
—Ah, fantástico. Acuérdate de ponerte los guantes antes de añadir la solución ácida.
—Sí.
El resto de la clase casi ha terminado el experimento. Frunzo el ceño y me apresuro a ponerme a la par, y al cabo de unos minutos, cuando no encuentro el embudo por ningún lado y el bicarbonato de sodio se me derrama, dejo de pensar en Sawyer, o en el tono de su voz al decir que nada le gusta tanto como el ajedrez. Y no vuelvo a pensar en él durante los siguientes dos años. Es decir, hasta el día en que jugamos por primera vez.
Y le doy una paliza.
PARTE UNO
Aperturas
Capítulo uno
Dos años después
Easton es muy lista, ya que me convence para quedar con la promesa de invitarme a un bubble tea. Pero también es lerda porque no espera a que esté tomándome el té espumoso con sabor a crema de queso chocolateada antes de decirme:
—Necesito que me hagas favor.
—Nop. —Le sonrío. Cojo dos pajitas del recipiente. Le ofrezco una, pero la ignora.
—Mal, ni siquiera te he dicho lo que…
—No.
—Tiene que ver con ajedrez.
—Bueno, en ese caso…
Le doy las gracias con una sonrisa a la chica que me tiende el pedido. Salimos dos o tres veces el verano pasado y conservo algunos recuerdos vagos y agradables de ella. Labios embadurnados de cacao de frambuesa; Bon Iver sonando de fondo en su Hyundai Elantra; una mano fría y suave por debajo de mi camiseta. Por desgracia, ninguno de esos recuerdos incluye su nombre, pero ha escrito «Melanie» en mi bebida, así que tampoco pasa nada.
Intercambiamos una sonrisita cómplice y me vuelvo hacia Easton.
—En ese caso, ni de coña.
—Me falta un jugador para un torneo por equipos.
—Ya no juego. —Miro el móvil. Son las 12:09, tengo que volver al taller dentro de veintiún minutos. Bob, mi jefe, no es precisamente un ser humano amable ni indulgente. A veces dudo incluso de que sea humano—. Vamos fuera a tomarnos esto, que luego me tengo que pasar la tarde debajo de un Chevy Silverado.
—Venga, Mal. —Me fulmina con la mirada—. Es ajedrez. Todavía juegas.
Cuando la profesora de sexto de mi hermana Darcy anunció que iba a mandar a la cobaya de clase a una «granja de las afueras», Darcy, incapaz de averiguar si la granja existía de verdad, decidió secuestrarla. A la cobaya, no a la profesora. He estado conviviendo con Goliat el Secuestrado durante el último año; un año en el que me he dedicado a negarle las sobras de la cena desde que el veterinario que no podemos permitirnos nos suplicó de rodillas que lo pusiéramos a dieta. Por desgracia, Goliat posee la asombrosa habilidad de perforarme con la mirada hasta conseguir que me dé por vencida, de manera que siempre acabo cediendo.
Igual que Easton. Las expresiones de ambos exudan la misma terquedad inquebrantable.
—No, no. —Le doy un sorbo al té. Divino—. Se me han olvidado las reglas. ¿Para que servía el caballito ese?
—Me parto.
—No, en serio, ¿qué juego era el ajedrez? ¿Ese en el que la dama conquista Catán sin pasar por la casilla de salida?…
—No te pido que hagas lo de hace años.
—¿Qué es lo dehace años?
—Pues cuando a los trece les diste un repaso a todos los críos, adolescentes y adultos del Club de Ajedrez de Paterson y tuvieron que traer a gente de Nueva York para que los humillaras. No hace falta que llegues a esos extremos.
En realidad tenía doce años cuando eso ocurrió. Me acuerdo porque papá, que estaba plantado a mi lado, con la mano apoyada en mi hombro huesudo, proclamó con orgullo: «Llevo sin ganarle a Mallory una partida desde que cumplió los once el año pasado. Es extraordinaria, ¿verdad?». Pero no corrijo a Easton, sino que me dejo caer en la hierba junto a un parterre lleno de zinnias con pinta mustia. Nueva Jersey en agosto es un infierno para todos.
—¿Te acuerdas de lo que pasó mientras jugaba las partidas de demostración? Estuve a punto de desmayarme y tú les dijiste a todos que se apartaran…
—… Y te di mi zumo.
Se sienta a mi lado. Me fijo en que lleva la raya del ojo delineada a la perfección; luego contemplo mi mono de trabajo manchado de aceite y pienso en lo estupendo que es que algunas cosas no cambien. La perfeccionista Easton Peña, que siempre tiene un plan, y su compañera de fatigas, Mallory Greenleaf, un desastre con patas. Llevábamos en la misma clase desde primero, pero no interactuamos hasta que ella se unió al Club de Ajedrez de Paterson a los diez años. En cierto sentido, ya estaba totalmente formada. Ya era la persona increíble y cabezota que es hoy en día.
—¿De verdad te gusta jugar a esta birria? —me preguntó cuando nos emparejaron para jugar una partida.
—¿Es que a ti no? —le pregunté horrorizada.
—Pues claro que no. Pero tengo que cursar actividades extraescolares de todo tipo. Las becas universitarias no caen del cielo.
Le di jaque mate en cuatro movimientos y la he adorado desde entonces.
Es curioso que a Easton jamás le gustara el ajedrez tanto como a mí, pero siguiese jugando mucho más tiempo. Qué triángulo amoroso tan extraño formamos los tres.
—Me debes una por el zumo, así que ven al torneo —me ordena—. Me hace falta un equipo de cuatro. Todo el mundo está de vacaciones y los que quedan no saben distinguir entre el ajedrez y las damas. Ni siquiera tienes que ganar… Además, es para una organización benéfica.
—¿Para cuál?
—¿Acaso importa?
—Pues claro. ¿Es para alguna institución de derechas? ¿O para la nueva peli de Woody Allen? ¿O para alguna enfermedad inventada, como la histeria o la intolerancia al gluten?
—La intolerancia al gluten existe.
—¿En serio?
—Sí. Y el torneo es para… —Aporrea las teclas del móvil de forma frenética—. No lo encuentro, pero ¿podemos saltarnos todo esto? Las dos sabemos que vas a decir que sí.
Frunzo el ceño.
—No lo sabemos.
—A lo mejor tú no.
—No me dejo avasallar, Easton.
—Lo que tú digas.
Mastica las perlas de tapioca del té de forma agresiva, como retándome, y de pronto su expresión se parece más a la de un oso pardo que a la de una cobaya.
Está acordándose de que el primer año de instituto me convenció para que fuera su subdelegada cuando ella se presentó para delegada de clase. (Perdimos. De forma estrepitosa). Y de cuando en el siguiente curso me lio para que le hackeara la cuenta de Twitter a Missy Collins, que no hacía más que difundir rumores. Y también de cuando al año siguiente interpreté a la señora Bennett en el musical de Orgullo y prejuicio que ella escribió y dirigió, pese a que el sentido común me decía lo contrario y a que mi rango vocal es de media octava. Lo más probable es que también hubiera accedido a alguna otra mamarrachada durante nuestro último año de instituto si las cosas en casa no hubieran sido…, en fin, desde un punto de vista económico, un absoluto desastre. Y si no me hubiera pasado cada segundo libre que tenía en el taller.
—Todos sabemos que eres incapaz de decir que no —señala Easton—. Así que di que sí y ya está.
Compruebo el móvil: todavía me quedan doce minutos de descanso. Hoy hace un calor de morirse y me he ventilado ya el bubble tea. Miro su recipiente con interés: melón, mi segundo sabor preferido.
—Estoy ocupada.
—¿Con qué?
—He quedado.
—¿Con quién? ¿Con el pavo de las plantas carnívoras? ¿O con esa que parece un clon de Paris Hilton?
—Con ninguno de los dos. Pero ya encontraré a alguien.
—Venga, así pasaremos tiempo juntas antes de la universidad.
Me enderezo y le doy un golpecito con el codo.
—¿Cuándo te vas?
—En menos de dos semanas.
—¿Qué? Si nos graduamos hace nada, solo han pasado…
—¿Tres meses? Tengo que estar en Colorado a mediados de agosto para la orientación.
—Ah. —Me siento como cuando te despiertas de la siesta y descubres que ya es de noche—. Ah —repito, algo sorprendida. Sabía que aquello iba a pasar, pero entre el episodio de mononucleosis de mi hermana, la semana que mi madre estuvo ingresada en el hospital, el episodio de mononucleosis de mi otra hermana y todos los turnos extra que he cogido, he debido de perder la noción del tiempo. Estoy cagada de miedo: siempre he vivido en la misma ciudad que Easton. Siempre quedo con ella una vez a la semana para jugar al Dragon Age o para hablar del Dragon Age o para ver partidas del Dragon Age.
Igual nos hacen falta más hobbies.
Intento sonreír.
—Supongo que el tiempo vuela cuando te lo pasas bien.
—¿Eso haces, Mal? ¿Pasártelo bien? —Me mira con los ojos entornados y yo me echo a reír—. No te rías. Siempre estás trabajando y, cuando no, tienes que llevar a tus hermanas a algún sitio o a tu madre al médico y… —Se pasa la mano por los rizos oscuros y acaba despeinándose; un buen indicador de su nivel de exasperación: en una escala del uno al diez, yo diría que un siete—. Eras la mejor alumna de la clase. Las mates se te dan de miedo y eres capaz de aprenderte de memoria cualquier cosa. Te ofrecieron tres becas y una de ellas era para estudiar en Boulder, donde habrías estado conmigo. Pero decidiste no aceptar ninguna y ahora pareces haberte quedado aquí estancada, y no tiene pinta de que la cosa vaya a cambiar, y… ¿Sabes qué? Es decisión tuya y la respeto, pero al menos podrías permitirte hacer una cosa divertida. Algo que disfrutes.
Contemplo sus mejillas sonrojadas durante uno, dos, tres segundos, y estoy a punto de abrir la boca para decirle que las becas te pagan la universidad, pero no la hipoteca ni el curso de roller derby de tu hermana ni el pienso con vitamina C de la mascota secuestrada de tu otra hermana ni nada que consiga eliminar la sensación de culpa que se te adhiere al fondo del estómago. A punto. En el último momento desvío la mirada y resulta que esta aterriza en el móvil.
Son las 12:24. Mierda.
—Me tengo que ir.
—¿Qué? Mal, ¿te has cabreado? No pretendía…
—No. —Le dedico una sonrisa—. Pero se me ha acabado el descanso.
—Si acabas de llegar.
—Ya. Bob no es demasiado partidario de los horarios en los que no se explota al trabajador ni de la conciliación entre la vida personal y la laboral. ¿Hay alguna posibilidad de que no vayas a terminarte el té?
Pone los ojos en blanco de forma tan exagerada que me preocupa que le dé un tirón, pero me tiende el vaso. Hago un gesto de victoria con el puño mientras me alejo.
—Dime si al final vendrás al torneo —grita Easton a mi espalda.
—Ya te lo he dicho.
Oigo un gruñido. Y luego un «Mallory» con un tono serio y enfático que me hace darme la vuelta, pese a que me arriesgo a que Bob acabe gritándome y echándome su apestoso aliento en la cara por llegar tarde.
—Oye, no pretendo obligarte a nada. Pero el ajedrez lo era todo para ti. Y ahora ni siquiera quieres jugar por una buena causa.
—¿Como la intolerancia al gluten?
Ella vuelve a poner los ojos en blanco y yo echo a trotar rumbo al trabajo entre risas. Llego a tiempo, aunque por los pelos. Estoy cogiendo las herramientas para meterme debajo del Silverado cuando me vibra el móvil. Es una captura de pantalla de un folleto. Pone: Torneo por equipos Clubs Olympic. Área de Nueva York. En colaboración con Médicos sin Fronteras.
Sonrío.
MALLORY: vale, esa organización benéfica está bien
BRET EASTON ELLIS: Te lo he dicho. Y mira:
Me envía un enlace a la página de una web de consulta médica sobre la intolerancia al gluten, que al parecer sí que existe.
MALLORY: o sea, que SÍ existe
BRET EASTON ELLIS: Te lo he dicho.
MALLORY: sabes que esa es tu muletilla, no?
BRET EASTON ELLIS: Más bien es «Tenía razón». ¿Entonces vendrás al torneo?
Resoplo y estoy a punto de decirle que no. A un tris de recordarle el motivo exacto por el que ya no juego al ajedrez.
Pero entonces pienso en que se va a marchar a la universidad y no va a volver hasta dentro de varios meses… y me imagino a mí misma aquí sola, intentando mantener una conversación sobre la última partida de Dragon Age que haya visto con algún ligue que solo quiere meterme la lengua hasta la campanilla. Pienso en cuando vuelva a casa para Acción de Gracias: tal vez para entonces se haya rapado media cabeza, se haya hecho vegana o fan del estampado de vaca. Puede que sea otra persona. Quedaremos donde siempre, veremos los programas que vemos siempre y rajaremos sobre la gente de siempre, pero no será lo mismo, porque habrá hecho amigos nuevos, visto cosas nuevas y creado recuerdos nuevos.
El miedo me perfora el pecho. Me asusta que Easton cambie y florezca y nunca vuelva a ser la misma. Al contrario que yo, que voy a quedarme en Paterson, anquilosada. Y no hablaremos de ello, pero lo sabremos.
De manera que le contesto:
MALLORY: ok. como despedida.
BRET EASTON ELLIS: ¿Ves? Tenía razón.
MALLORY:
MALLORY: a cambio tendrás que llevar a mis hermanas al campamento urbano la semana que viene para que yo pueda pillar más turnos
BRET EASTON ELLIS: Mal, no.
BRET EASTON ELLIS: Mal, porfa. Pídeme otra cosa.
BRET EASTON ELLIS: Mal, dan PUTOMIEDO.
MALLORY:
—¡Oye, Greenleaf! No te pago para que estés metida en Instagram o te compres sándwiches de aguacate. Ponte a currar.
Pongo cara de hastío. Por dentro.
—Te has equivocado de generación, Bob.
—Me la sopla. Ponte. A. Currar.
Me meto el móvil en el mono, suspiro y me pongo a ello.
—¡Mal, Sabrina me ha dado un pellizco y me ha llamado Alientopolla!
—¡Mal, Darcy me ha bostezado en la jeta y me ha echado su asqueroso alientopolla!
Suspiro y sigo preparándole el desayuno a mis hermanas. Avena con canela, leche desnatada y sin azúcar o «Te apuñalaré, Mal. ¿Has oído hablar de algo llamado “salud”?» (Sabrina); avena con mantequilla de cacahuete, Nutella de marca blanca, plátano y «¿Puedes ponerle más Nutella, porfa? Quiero crecer dos palmos más antes de llegar a octavo» (Darcy).
—¡Mallory, Darcy acaba de tirarse un cuesco en mi cara!
—No: ¡Sabrina es tontalculo y se me ha puesto al lado!
Lamo de forma distraída los restos de la Nutella falsa de la cuchara mientras fantaseo con echar un poco de quitaesmalte en la avena. Solo un chorrito. O dos.
Tendría sus inconvenientes, como por ejemplo el fallecimiento prematuro de las dos personas a las que más quiero en el mundo. Pero ¿y las ventajas? Serían incomparables. Ya no tendría que aguantar que Goliat me mordisquease los dedos de los pies en plena noche (ni arriesgarme a que me contagie la rabia o algo así). Se acabaría lo de soportar una retahíla de insultos por lavar el sujetador rosa de Sabrina, por guardar en el sitio que no es el sujetador rosa de Sabrina, por el supuesto robo del sujetador rosa de Sabrina, por no estar al tanto del paradero del sujetador rosa de Sabrina. Adiós a los pósteres de Timothée Chalamet mirándome en plan turbio desde las paredes.
Me limitaría a afilar una navaja, envuelta en el sosegado silencio de una celda de Nueva Jersey.
—Mallory, Darcy es una puerca que no veas…
Dejo caer la cuchara y me dirijo al baño. Tardo unos tres pasos en llegar; la morada de las Greenleaf es pequeña y no demasiado solvente.
—Como no os calléis —les digo con mi voz de sargento a las ocho de la mañana—, os llevaré al mercadillo y os cambiaré por una cesta de frutas.
El año pasado ocurrió algo rarísimo: casi de la noche a la mañana, mis dos bomboncitos, que hasta entonces habían sido uña y carne, se convirtieron en dos arpías que andan siempre a la gresca. Sabrina cumplió los catorce y empezó a comportarse como si fuera demasiado guay para estar genéticamente emparentada con nosotras; Darcy cumplió los doce y… en fin. Darcy siguió igual. Siguió leyendo a todas horas; siguió siendo una personita precoz y demasiado observadora para su propio bien. Lo cual, me parece, es la razón por la que Sabrina se gastó la paga en un cerrojo y la echó del cuarto que ambas compartían. (Me tocó a mí acoger a Darcy, de ahí lo del efecto Mona Lisa de la mirada de Timothée Chalamet y el inminente contagio de rabia).
—Por Dios. —Darcy pone los ojos en blanco—. Tranqui, Mallory.
—Eso, Mallory. Relaja un poquito.
Ah, sí. ¿Los únicos momentos en los que estas dos ingratas consiguen llevarse bien? Cuando unen fuerzas en mi contra. Mamá dice que es cosa de la pubertad. Yo me inclino más por la posesión demoniaca, pero a saber. Lo que sí sé es que las suplicas, los lloros o incluso los intentos de razonar con ellas no sirven de nada. Si se me ocurre mostrar la más mínima debilidad, ellas se aprovechan y acaban chantajeándome para que les compre alguna ridiculez, como una almohada de cuerpo entero de Ed Sheeran o un birrete para cobayas. Mi filosofía es la mano dura. Evitar negociar a toda costa con estas pirañas anárquicas, sedientas de sangre y con las hormonas revueltas.
Jo, las quiero tanto que podría echarme a llorar.
—Mamá está durmiendo —siseo—. Os juro que como no os calléis os escribiré «Alientopolla» y «Tontalculo» con rotulador permanente en la frente y os mandaré así a la calle.
—Yo de ti me lo pensaría bien —señala Darcy, agitando el cepillo de dientes en mi dirección— o te echaremos encima a los de Servicios Sociales.
Sabrina asiente.
—O a la poli.
—¿Puede permitirse las costas procesales?
—Ni de coña. Buena suerte con el abogado de oficio estresado y explotado que te encasqueten, Mal.
Me apoyo en el marco de la puerta.
—Ahora sí que os ponéis de acuerdo
—Siempre hemos estado de acuerdo en que a Darcy le huele el aliento a polla.
—Es mentira, tía guarra.
—Como despertéis a mamá —amenazo— os tiro a las dos por el retrete.
—¡Estoy despierta! No hace falta que atasques las cañerías, tesoro. —Me doy la vuelta. Mamá recorre el pasillo con las piernas temblorosas y a mí se me revuelve el estómago. Las mañanas han sido duras de pelar durante este último mes. En realidad, durante todo el verano. Miro a Darcy y Sabrina, quienes al menos tienen la decencia de parecer arrepentidas—. Ya que he madrugado como una campeona, me merezco que mis matrioskas me den un abrazo, ¿no?
A mamá le gusta bromear con que mis hermanas y yo, que tenemos el pelo rubio platino, los ojos azul oscuro y el rostro ovalado y sonrosado, somos versiones ligeramente más pequeñas unas de otras. Tal vez Darcy haya heredado todas las pecas, Sabrina haya adoptado una estética VSCO y yo… Si no hubiera tantos conjuntos a cinco pavos de estilo boho chic en la tienda de segunda mano donde solemos comprar, no parecería que voy haciendo cosplay de Alexis Rose. Pero no cabe duda de que a las tres hermanas Greenleaf nos hicieron con el mismo molde…, uno diferente al de mamá, con su pelo oscuro (pese a que ahora lo tiene lleno de canas) y su tez morena. Si le molesta que nos parezcamos tanto a papá, nunca ha dicho ni mu.
—¿Qué hacéis levantadas? —pregunta pegada a la frente de Darcy antes de pasar a Sabrina—. ¿Tienes entrenamiento?
Sabrina se queda rígida.
—No empiezo hasta la semana que viene. Aunque en realidad no empezaré nunca si alguien no me apunta en la asociación junior de roller derby, cuya inscripción acaba el viernes que viene…
—Pagaré la cuota antes del viernes —le aseguro.
Me lanza una mirada escéptica y desconfiada. Como si le hubiera roto el corazón demasiadas veces por culpa de mi irrisorio sueldo como mecánica.
—¿Por qué no la pagas ya?
—Porque me encanta jugar contigo y hacerte sufrir, como una araña con su presa.
Y porque tendré que hacer más turnos en el taller para poder permitírmelo.
Entorna los ojos.
—No tienes la pasta, ¿verdad?
El corazón me da un vuelco.
—Pues claro que sí.
—Porque soy prácticamente adulta. Y McKenzie ha estado trabajando en el local ese de yogur helado, así que podría pedirle…
—No eres adulta. —El hecho de que Sabrina se preocupe por el dinero me provoca un dolor físico—. Es más, las malas lenguas dicen que eres tontalculo.
—Ya que hoy estás en plan generosa —interviene Darcy con la boca llena de pasta de dientes—, Goliat sigue solo y depre, y necesita echarse novia.
—Mmm. —Reflexiono durante un instante acerca del número de zurullos que podrían generar dos Goliats. Puaj—. En fin, Easton se ha ofrecido amablemente a llevaros al campamento urbano la semana que viene. Y no os voy a pedir que seáis buenas con ella ni que os portéis como personas normales, ni siquiera decentes, porque también disfruto haciéndola sufrir un poco. De nada.
Salgo del cuarto de baño y cierro la puerta tras de mí, pero no sin antes advertir la mirada que intercambian mis hermanas, con los ojos abiertos como platos. El tremendo amor que le tienen a Easton viene de largo.
—Hoy estás muy mona —me dice mamá en la cocina.
—Gracias. —Le enseño los dientes—. Me he pasado el hilo dental.
—Qué nivel. ¿También te has duchado?
—Oye, no nos vengamos arriba. Ni que fuera influencer.
Lanza una risita.
—No llevas el peto.
—En realidad es un mono de trabajo, pero gracias por adornarlo. —Bajo la mirada hacia la camiseta blanca que llevo metida por dentro de la falda bordada de un amarillo intenso—. No voy al taller.
—¿Tienes una cita? Hacía tiempo desde la última.
—No es una cita. Le prometí a Easton que… —Me interrumpo.
Mamá es fantástica. La persona más amable y paciente que conozco. Si le dijera que me voy a un torneo de ajedrez, no creo que le importara. Pero esta mañana lleva el bastón. Parece que tiene las articulaciones hinchadas e inflamadas. Y llevo sin pronunciar la palabra que empieza por «a» desde hace tres años. ¿Para qué fastidiarlo?
—Se marcha a Boulder dentro de un par de semanas, así que vamos a dar una vuelta por Nueva York.
Se le oscurece la expresión.
—Me gustaría que reconsideraras lo de continuar con tus estudios…
—Mamá —protesto, adoptando un tono de voz lo más pesaroso posible.
Tras un largo proceso de ensayo y error, por fin he averiguado el modo de que mamá deje de darme la tabarra: darle a entender que la idea de ir a la universidad me atrae tan poco que, cada vez que saca el tema, su falta de respeto hacia mis decisiones vitales me duele en el alma. Puede que no sea la verdad, y mentirle no me hace ninguna gracia, pero es por su propio bien. No quiero que nadie de mi familia piense que me debe nada ni que se sientan culpables por las decisiones que he tomado. No tienen que sentirse culpables, porque nada de esto es culpa suya.
La culpa es exclusivamente mía.
—Vale, sí, lo siento. Oye, me hace mucha ilusión que salgas por ahí con Easton.
—Ah, ¿sí?
—Pues claro. Tienes que disfrutar de tu juventud y hacer las cosas que hacen los chavales de dieciocho años. —Me lanza una mirada melancólica—. Me alegro de que te tomes un día libre. Ya sabes: carpa diem y todo eso.
—Es carpe diem, mamá.
—¿Segura?
Me río mientras recojo el bolso y le doy un beso en la mejilla.
—Volveré por la noche. ¿Te las apañarás sola con esas dos desagradecidas? He dejado en la nevera tres opciones para el almuerzo. Por cierto, Sabrina lleva toda la semana siendo una cafre, así que si McKenzie o alguna otra amiga la invita a su casa, no la dejes ir.
Mamá suspira.
—Sabes que tú también eres hija mía, ¿no? ¿Y que no tendrías que verte obligada a criarlas conmigo?
—Oye. —Finjo consternación—. ¿Es que no lo estoy haciendo bien? ¿Quieres que les cuele a esas dos arpías más sedantes en el desayuno?
Quiero que mamá vuelva a reírse, pero se limita a menear la cabeza.
—No me gusta ni un pelo el hecho de que me sorprenda que te tomes el día libre. Ni que Sabrina recurra a ti cuando necesita dinero. No es…
—Mamá. Mamá. —Sonrío con tanta sinceridad como puedo—. Te prometo que no pasa nada.
Probablemente sí. Sí que pasa, quiero decir.
No es de recibo, en absoluto, que mi familia se sepa de memoria el artículo sobre la artritis reumatoide que aparece en la Wikipedia. Que podamos saber si mi madre va a tener un mal día por las arrugas que se le forman alrededor de la boca. El año pasado tuve que explicarle a Darcy que «crónico» significa para siempre. Incurable. Algo que nos acompañará toda la vida.
Mamá tiene un máster en biología y es redactora de textos médicos. Es tremendamente buena, todo hay que decirlo; ha escrito material didáctico en materia de salud, documentos para la Administración de Alimentos y Medicamentos y fantásticas solicitudes de beca que les han hecho ganar a sus clientes millones de dólares. Pero es autónoma. Cuando papá todavía seguía con nosotras y ella era capaz de trabajar con regularidad, el asunto no era tan grave. Por desgracia, las cosas han cambiado. Algunos días los dolores son tan intensos que apenas puede levantarse de la cama y menos aún aceptar encargos; además, la Seguridad Social, cuyos trámites son increíblemente enrevesados, le ha denegado ya cuatro veces el reconocimiento de la discapacidad. Pero al menos yo estoy aquí. Al menos puedo facilitarle las cosas.
Así que tal vez, solo tal vez, puede que no. Que no pase nada, quiero decir.
—Tú descansa, ¿vale? —Le acaricio la cara. Tiene al menos siete capas de ojeras—. Vuelve a la cama. Las monstruitas se entretendrán ellas solas.
Al salir, oigo que Sabrina y Darcy se quejan de la avena en la cocina. Tomo nota mental para comprar un cargamento de quitaesmalte y, cuando veo el coche de Easton doblando la esquina, la saludo con la mano y me acerco trotando.
Y ese, supongo, es el principio del resto de mi vida.
Capítulo dos
—Es un torneo suizo. Más o menos. En realidad no.
Easton congrega al equipo a su alrededor como si fuera Tony Stark en una de las reuniones de los Vengadores, pero en lugar de ocurrencias sarcásticas, se pone a repartir identificaciones del Club de Ajedrez de Paterson. Debe de haber trescientas personas en la segunda planta del edificio Fulton Stall Market y yo soy la única empanada que no se ha enterado de que debía llevar ropa de vestir medio formal.
Vaya por Dios.
—Cada uno jugaremos cuatro partidas —prosigue—. Como es un torneo benéfico y puede participar también gente amateur, en lugar de usar las puntuaciones de la FIDE, nos emparejarán según las habilidades que cada uno notifique.
La FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez (no sé por qué no se usa un acrónimo del nombre en inglés, pero sospecho que los franceses tienen algo que ver), cuenta con un sistema muy complicado que determina el nivel de habilidad de los jugadores y los clasifica en consecuencia. Conocía todos los entresijos de dicho sistema a los siete años, cuando estaba obsesionada con el ajedrez y soñaba con ser una sirena Gran Maestra de mayor. No obstante, a estas alturas, se me ha olvidado casi toda la parte burocrática, seguramente para dejar hueco a información que pueda serme de más utilidad, como, por ejemplo, el método más eficaz de acoplar terminales eléctricos o el argumento de las tres primeras temporadas de Cómo defender a un asesino. Lo único que recuerdo es que, para conseguir una puntuación, hay que inscribirse en torneos patrocinados por la FIDE. Lo cual, por supuesto, llevo años sin hacer… porque hace años que no juego.
Cuatro años, cinco meses y dos semanas, y no, no pienso rebajarme a contar los días.
—¿Así que tenemos que autoevaluarnos? —pregunta Zach. Es un chaval de primero de la universidad de Montclair que se unió al Club de Ajedrez de Paterson después de que yo me marchara y que aspira a convertirse en profesional. Me topé con él una vez en casa de Oscar y no es que me caiga demasiado bien; los motivos son, entre otros, su manía de sacar a colación en todas las conversaciones su puntuación FIDE (2546), su capacidad para soltar chapas de una hora centradas en su puntuación FIDE (2546) y su incapacidad para comprender que no me interesa salir con él, al margen de cuál sea su puntuación FIDE (2546).
Aun así, no es tan capullo como el cuarto miembro del equipo, Josh, que destaca únicamente por haber insinuado ya varias veces que Easton sería un poco menos lesbiana si se enrollara con él al menos una vez.
—Como soy la líder del equipo, me he adelantado y he notificado ya el nivel de cada uno —nos explica Easton—. He puesto…
—¿Por qué tienes que ser tú la líder? —pregunta Zach—. Que yo sepa no hemos votado.
—Pues entonces soy la dictadora del equipo —sisea. Me coloco la identificación en la camiseta para disimular mi sonrisa—. He puesto a Mallory en la categoría más alta.
Dejo caer los brazos.
—Easton. Llevo sin jugar…
—Zach también está en la más alta. Yo, en la tercera más alta —prosigue, haciendo caso omiso de lo que digo. A continuación, mira a Josh y guarda silencio un momento para añadirle dramatismo al asunto—. A ti te he puesto en la más baja.
Josh suelta una carcajada campechana.
—Bromas aparte, ¿en qué categoría…? —Easton sigue mirándolo, tan seria como una inspectora de Hacienda, y él baja la vista.
—¿Acaso el club tiene tu historial de navegación o algo así? —le pregunto a Easton en cuanto nos quedamos las dos solas y nos dirigimos al pasillo.
—¿Por qué lo dices?
—No me trago que hayas venido voluntariamente con esos dos. Así que o han descubierto que te va el porno de tentáculos o…
—No me va el porno de tentáculos. —Me lanza una mirada mordaz—. El presidente del club me pidió que organizase un equipo. No pude decirle que no porque me escribió una carta de recomendación para la uni. Se aprovechó de que le debía un favor. —Se abre camino entre dos hombres mayores trajeados para acceder a la zona donde va a celebrarse el torneo—. Igual que tú cuando me endilgaste a tus hermanas.
—Te lo mereces por traer a Zach y la torre que siempre lleva metida en el culo.
—Ah, Zach. Ojalá supiéramos cuál es su puntuación FIDE.
Me rio.
—Podríamos preguntárselo y…
Atravesamos las puertas y me quedo sin habla.
El bullicio de la estancia se atenúa y luego se desvanece.
La gente camina a mi alrededor, pasan junto a mí, se topan conmigo, pero yo permanezco inmóvil, paralizada, incapaz de apartarme.
Hay mesas. Un montón de mesas juntas que forman largas hileras en paralelo; una infinidad de hileras cubiertas con telas blancas y azules y sillas plegables de plástico a cada lado, y entre cada par de sillas…
Tableros de ajedrez.
Decenas. Cientos. No son de los buenos: incluso desde la entrada me doy cuenta de que tienen la tira de años y son de los baratos, de que las piezas están mal hechas y se han descascarillado, de que las casillas se encuentran sucias y descoloridas. Hay tableros feos y desparejados por todas partes. El olor de la sala es como un recuerdo de la infancia conformado de matices sencillos y conocidos: madera, fieltro, sudor y café rancio, el toque de bergamota del aftershave de papá, mi casa, un sentimiento de pertenencia, de traición, de felicidad y…
—¿Mal? ¿Estás bien? —Easton me tira del brazo con el ceño fruncido. Creo que me lo ha preguntado ya más veces.
—Sí, sí. Es que… —Tragar saliva me ayuda. El momento se desvanece, el corazón se me apacigua, y vuelvo a ser una chica cualquiera, puede que una a la que le fallan las rodillas de vez en cuando. Estoy en una estancia cualquiera. Las piezas de ajedrez… no son más que eso. Objetos. Algunas son blancas y otras, negras. Algunas pueden desplazarse a lo largo de tantas casillas desocupadas como se quiera y otras no. ¿Qué más da?—. Quiero beber algo.
—Tengo Tang de fresa. —Me pasa su cantimplora—. Está asqueroso.
—Chicas. —Zach se nos acerca por detrás—. No flipéis, pero he visto a unos cuantos pesos pesados pululando por ahí. Y me refiero a pesos pesados de nivel internacional.
Easton finge emocionarse.
—¿A Harry Styles?
—¿Qué? No.
—¿A Malala?
—No.
—Ay, mi madre, ¿a Michelle Obama? ¿Crees que me firmará la Constitución de bolsillo que llevo encima?
—No: a Rudra Lal. A Maxim Alexeyev. A Andreas Antonov. A Yang Zhang. Famosos del mundo del ajedrez.
—Ah. —Asiente—. ¿Así que peña normal y corriente y para nada famosa?
Me encanta cuando Easton se mete con Zach, pero yo sí que conozco esos nombres. No sería capaz de identificarlos en una rueda de reconocimiento, pero durante la época en la que más obsesionada estuve con el ajedrez, estudié sus partidas en libros, programas de simulación y tutoriales de YouTube. En mi cabeza afloran de inmediato las impresiones que me causaron cada uno, como un conjunto de sinapsis que se ponen en marcha de nuevo tras mucho tiempo inactivas.
Lal: aperturas versátiles, jugador estratégico.
Antonov: astuto pero técnico.
Zhang: cauto, lento.
Alexeyev: bastante joven, inconsistente.
Aparto los recuerdos de mi mente y pregunto:
—¿Qué hacen en un torneo amateur?
—La directora tiene muchos contactos en el mundo del ajedrez; es la propietaria de un importante club de ajedrez de Nueva York. Además, el equipo ganador recibirá veinte mil dólares que irán destinados a la organización benéfica que prefieran. —Se frota las manos como si fuera un villano de dibujos animados—. Espero poder enfrentarme a los peces gordos.
—¿Crees que puedes ganarlos? —Easton enarca una ceja, escéptica—. Son profesionales, ¿no?
—Bueno, he estado entrenando. —Zach se sacude unas migas imaginarias de la americana—. Mi puntuación es de 2546 —todos ponemos los ojos en blanco—, y Lal no es que esté precisamente en forma. ¿Visteis cómo perdió frente a Sawyer en el Internacional de Ubud de hace dos semanas? Menudo ridículo.
—Todo el mundo hace el ridículo al enfrentarse a Sawyer —señala Josh.
—Ya, y mucha gente hace el ridículo al enfrentarse a mí.
A Easton le da un tic en el ojo.
—¿Te estás comparando con Sawyer?
—Mucha gente dice que nuestro estilo de juego es similar…
Toso para disimular un resoplido.
—¿Sabemos ya con quién nos ha tocado?
—Más o menos. —Easton desbloquea el móvil y nos manda a todos una captura de pantalla con el correo de los organizadores—. No sabemos a quién nos enfrentamos porque es un torneo por equipos, pero, Mal, tú eres la jugadora número uno del CAP y te toca jugar contra el jugador número uno del Club de Ajedrez Marshall. Fila cinco, tablero treinta y cuatro. La buena noticia es que vas con blancas. La primera ronda empieza dentro de cinco minutos. El límite de tiempo es de noventa minutos, y después dará comienzo la segunda ronda. Deberíamos ir ya a sentarnos. —Easton me da un tironcito en la manga—. Venga, que Lal estará esperando a que vayas a darle el palizón del siglo, ¿eh, Zach?
No estoy segura de que Zach capte la pulla. Hincha el pecho y se acerca pavoneándose hasta el tablero, y yo me pregunto cuánto tardará el agujero negro de antimateria que es su ego en tragarse el sistema solar.
—Oye —me susurra Easton antes de que nos separemos—. Me he puesto en una categoría que me viene grande. Seguramente me hagan polvo en cinco movimientos, pero no pasa nada. Lo único que quería el club era que acudiéramos al torneo, y yo ya he cumplido. O sea, que si dejas que tu contrincante te quite de en medio rapidito, podemos pasarnos por la tienda de dulces y estar de vuelta antes de que empiece la segunda ronda.
—¿Invitas tú?
—Vale.
—¿Puedo pedirme una de esas galletas que tienen dentro un macaron?
—Claro.
—Trato hecho.
No va a ser complicado que me barran del tablero como a una paquete; estoy demasiado oxidada. Me siento frente a las piezas blancas del tablero treinta y cuatro, y contemplo cómo los participantes van tomando asiento a mi alrededor, cómo se estrechan la mano, se presentan y se ponen a charlar mientras esperamos a que nos den el aviso de que podemos empezar. Nadie me presta atención y… lo hago sin pensar.
Alargo el brazo hacia el rey. Lo cojo. Lo sopeso en la mano, ligero y perfecto, y esbozo una leve sonrisa mientras recorro los contornos de la corona.
El ridículo, inútil e insignificante rey. Apenas puede desplazarse una casilla, se esconde siempre tras la torre y se lo acorrala con una facilidad pasmosa. Solo posee una fracción del poder de la dama. Sin su reino no vale nada, absolutamente nada.
Se me encoge el corazón. Al menos es fácil identificarse con él.
Vuelvo a dejar al rey en su casilla y contemplo el horizonte que conforman las piezas: el trivial y, a la vez, monumental escenario del ajedrez. Me resulta más familiar que las vistas desde la ventana de mi habitación (nada del otro mundo: una cama elástica rota, un montón de ardillas gruñonas y un albaricoquero que nunca ha dado fruto). Me resulta más familiar que mi propio rostro cuando me miro en el espejo, y no puedo apartar la mirada, ni siquiera cuando la silla que tengo en frente se desliza por el suelo, ni siquiera cuando uno de los directores del torneo anuncia el comienzo de la primera ronda.
La mesa se mueve cuando mi contrincante toma asiento. Una mano enorme se extiende hasta invadir mi campo visual. Y justo cuando me dispongo a abandonar mi ensoñación para estrechársela, oigo una voz profunda que dice:
—Jugador número uno del Club de Ajedrez Marshall. Nolan Sawyer.
Capítulo tres
No me mira.
Me tiende la mano, pero tiene la vista clavada en el tablero y, durante una fracción de segundo, no sé qué está pasando ni dónde estoy ni qué he venido a hacer. No sé ni cómo me llamo.
No. Un momento. Eso sí que lo sé.
—Mallory Greenleaf —balbuceo, aceptando la mano que me ofrece. Envuelve la mía por completo. Su apretón es breve, cálido y muy muy firme—. Del CAP. Es decir, del Club de… Paterson. Eh, del Club de Ajedrez. —Carraspeo. Vaya tela. Qué desparpajo. Menuda elocuencia—. Encantada —miento.
Me devuelve la mentira con un «igualmente» y sigue sin levantar la vista. Se limita a apoyar los codos en la mesa con la mirada fija en las piezas, como si mi persona, mi cara, mi identidad fueran del todo irrelevantes. Como si yo no fuera más que una extensión de mi lado del tablero.
No puede ser. Este tío no puede ser Nolan Sawyer. O, al menos, ese Nolan Sawyer. El famoso. El sex symbol, al margen de lo que eso signifique. El chaval que hace un par de años era el número uno del mundo y que ahora…
No tengo ni idea de lo que Nolan Sawyer estará haciendo ahora, pero nopuede estar sentado frente a mí. La gente que tenemos a los lados parece estar lanzándole miradas muy poco sutiles y a mí me dan ganas de soltarles entre berridos que no es más que un doble. Es algo de lo más normal. Hoy en día hay un montón de personas que parecen un clon de otras.
Por eso está ahí sentado sin hacer nada. Está claro que el doble de Nolan Sawyer no sabe jugar al ajedrez y creía que esto iba a ser un torneo de mahjong, así que ahora se está preguntando dónde están las fichas y…
Alguien carraspea. Se trata del jugador que está sentado a mi lado: un hombre de mediana edad que se ha olvidado de su propia partida por estar mirando la mía y que alterna la vista de forma significativa entre mis piezas y yo.
Que juego con blancas.
Mierda. Yo soy la que mueve primero. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué pieza muevo?
Peón a e4. Hala. Ya está. La apertura más común y…
—El reloj —murmura Sawyer de forma distraída. Tiene la vista clavada en mi peón.
—¿Qué?
—Tienes que poner en marcha mi reloj o no podré mover.
Parece aburrido y un tanto molesto.
Me pongo como un tomate, muerta de vergüenza, y miro a mi alrededor. Soy incapaz de dar con el dichoso reloj hasta que alguien —Sawyer— lo empuja un par de centímetros hacia mí. Estaba junto a mi mano izquierda.
Estupendo. Maravilloso. Ahora sería el momento ideal para que el suelo se transformara en arenas movedizas. Y de paso que se me tragara.
—Lo siento. Em…, sí que sabía lo del reloj. Pero es que se me había olvidado y… —Me han entrado ganas de atravesarme el ojo con ese lápiz de ahí. ¿Es tuyo? ¿Me lo prestas?
—No pasa nada.
Mueve su pieza: peón a e5. Pone en marcha mi reloj. Me toca otra vez y… Mierda, voy a tener que seguir jugando. Contra Nolan Sawyer. No es justo. Es un despropósito.
¿Peón a d4, tal vez? Y, entonces, después de que él capture mi peón, muevo otro peón a c3. Un momento, ¿qué estoy haciendo? ¿No estaré…? No estaré intentando poner en práctica un gambito danés con Nolan Sawyer, ¿no?
«El gambito danés es una de las aperturas más agresivas que existen en ajedrez. —La voz de papá resuena en mis oídos—. Sacrificas dos piezas al principio y luego pasas rápidamente a la ofensiva. La mayoría de los jugadores buenos saben defenderse. Si no te queda más remedio que ponerlo en práctica, asegúrate de que cuentas con un plan para después».
Considero durante un instante mi muy evidente falta de planes. En fin. Ahora mismo no me vendría mal tener un cubo donde echar la pota, pero, en cambio, suspiro y muevo el alfil hasta el centro, porque cuantos más, mejor.
Menudo desastre. Que alguien me ayude.
Tras aquello, muevo cinco veces más. Y luego, otras dos. Llegados a ese punto, Sawyer empieza a presionarme, acosándome de forma insistente con su dama y su caballo, y yo me siento como uno de esos bichos que a veces se cuelan en la jaula de Goliat. Inmovilizada. Aplastada. Acabada. Noto un nudo en el estómago, gélido y viscoso, y me quedo mirando el tablero de forma inútil mientras transcurren los minutos, buscando el modo de salir del atolladero, a pesar de que no hay escapatoria posible.
Hasta que se me ocurre.
Me lleva tres turnos y pierdo mi pobre y maltrecho alfil, pero logro evitar la clavada. El temor que me ha producido la apertura se va diluyendo poco a poco hasta convertirse en una sensación que conozco muy bien: Estoy jugando al ajedrez y sé lo que me hago. Cada vez que muevo una pieza, aporreo el reloj de Sawyer y lo miro, curiosa, aunque él jamás me devuelve el gesto.
Su expresión es siempre inescrutable. Opaca. No me cabe duda de que se toma la partida en serio, pero se muestra distante, como si estuviera jugando desde muy lejos, encerrado en una celda en lo alto de una de sus torres. Está aquí, pero no se encuentra del todo presente. Sus gestos al mover las piezas son precisos, moderados y firmes. Me odio por haberme fijado. Es más alto que los hombres que tiene sentados a ambos lados y también me odio por haberme fijado en eso. La camisa le marca los hombros y los bíceps a la perfección y, cuando se remanga, me fijo en sus antebrazos y, de pronto, agradezco que estemos jugando al ajedrez y no echando un pulso. Por eso es por lo que más me odio.
El movimiento anti-Mallory se encuentra, a todas luces, en pleno apogeo, y entonces Sawyer mueve el caballo. Tras aquello, estoy demasiado ocupada intentando recordar cómo se respira para reprocharme nada.
No es que sea un paso en falso. En absoluto. Lo cierto es que se trata de una jugada impecable. Sé lo que intenta hacer: volver a mover el caballo, abrirse paso y obligarme a enrocar. Jaque en cuatro o cinco movimientos. Acercarme el cuchillo al cuello y se acabó lo que se daba. No obstante…
No obstante, creo que es posible que en otra parte del tablero…
Si lo obligase a…
Y él no retirase el…
El corazón me palpita de emoción. Y no me defiendo. En su lugar, avanzo el caballo, un poco mareada, y por primera vez en… Joder, ¿llevamos jugando ya cincuenta y cinco minutos? ¿Cómo es posible?
¿Cómo es que el ajedrez me provoca siempre esta sensación?
Por primera vez desde que hemos empezado, cuando miro a Sawyer, advierto un indicio de algo más. Por la postura que adoptan sus hombros y la forma que tiene de apoyarse los dedos en los labios carnosos, me da la sensación de que, tal vez, después de todo, sí que esté aquí. Jugando al ajedrez. Conmigo.
Bueno, contra mí.
Dicho vestigio desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Mueve la dama. Captura mi alfil. Detiene el reloj.
Muevo el caballo. Capturo su peón. Detengo el reloj.
Dama. Reloj.
Caballo de nuevo. Tengo la boca seca. Reloj.
Torre. Reloj.
Peón. Trago saliva dos veces. Reloj.
La torre captura al peón. Reloj.
Rey.
Sawyer tarda un par de segundos en darse cuenta de lo que ha pasado. En apenas unos instantes traza en su cabeza todos los escenarios posibles, todos los caminos que podría tomar la partida. Lo sé porque lo veo levantar la mano para mover la dama, como si así pudiera cambiar algo, como si así pudiera zafarse de mi ataque. Y lo sé porque tengo que aclararme la garganta antes de decir:
—Eh… Jaque mate.
Entonces levanta la vista hacia mí por primera vez. Tiene los ojos oscuros, límpidos y serios. Y yo recuerdo algo importante que se me había olvidado hace ya mucho.
A los doce años, Nolan Sawyer quedó tercero en un torneo por culpa de una decisión injusta del árbitro relativa a un enroque corto, y como respuesta, barrió las piezas del tablero con el brazo. A los trece, quedó segundo en ese mismo torneo, aunque aquella vez le dio por volcar la mesa. A los catorce, se enzarzó en una discusión a grito pelado con Antonov por una chica o por su negativa a acabar la partida en tablas (los rumores difieren), y no recuerdo qué edad tenía cuando llamó «puto indigente mental» a un excampeón del mundo por intentar poner en práctica una jugada ilegal durante una partida de calentamiento.
No obstante, sí que recuerdo haber oído la historia y no tener ni idea de lo que era un «indigente mental».
Multaron a Sawyer todas y cada una de las veces. Le echaron la bronca. Fue objeto de mordaces artículos de opinión en los medios del mundillo. Y todas y cada una de las veces, la comunidad ajedrecística lo recibió de nuevo con los brazos abiertos por una razón muy sencilla: Nolan Sawyer lleva más de una década reescribiendo la historia del ajedrez, redefiniendo los estándares, dándolo a conocer. ¿Qué gracia tiene jugar si se deja fuera al mejor? Y si el mejor se comporta de vez en cuando como un capullo… En fin. Todo queda perdonado.
Aunque no olvidado. Toda la comunidad sabe que Nolan Sawyer es un horrible y avinagrado revoltijo de masculinidad tóxica con la mecha muy corta. Que es la persona que peor se toma las derrotas de la historia del ajedrez. De la historia de cualquier deporte. De la historia del mundo mundial.
Y, como acaba de perder contra mí, tengo todas las papeletas para acabar metida en una movida de las gordas.
Por primera vez desde que ha empezado la partida, me fijo en que hay una decena de personas a nuestro alrededor intercambiando cuchicheos. Quiero preguntarles qué es lo que están mirando, si es que tengo una hemorragia nasal o si se me ha salido una teta o si hay una tarántula paseándose por mi oreja, pero estoy demasiado ocupada mirando a Sawyer. Siguiendo cada uno de sus movimientos. Asegurándome de que no me lance el reloj. No soy de las que se amedrentan con facilidad, pero preferiría evitar el traumatismo craneoencefálico con el que puedo acabar si le da por arrearme un sillazo en la cabeza por culpa de un jaque mate.
Sin embargo, sorprendentemente, parece conformarse con estudiarme. Tiene los labios ligeramente entreabiertos y la mirada brillante, como si yo le pareciera, al mismo tiempo, algo extraño y familiar y desconcertante y excepcional y…
Me mira. Tras ignorarme durante veinticinco movimientos, se limita a mirarme. Con una expresión calmada. Inquisitiva. Para nada enfadada, por perturbador que resulte. Un pensamiento curioso me asalta: la prensa siempre les pone apodos de lo más cursis a los mejores jugadores. El Artista. El Picasso del ajedrez. El Mozart del gambito. ¿El apodo de Nolan?
El Matarreyes.
El Matarreyes se inclina ligeramente hacia delante, y su expresión intensa y atónita me resulta mucho más amenazadora que la idea de que me estampen una silla plegable en la cabeza.
—¿Quién…? —empieza, y no soy capaz de soportarlo.
—Gracias por la partida —le suelto, y pese a que debería estrecharle la mano, firmar la hoja de puntuación y jugar tres partidas más, me pongo en pie de un salto.
«No hay que avergonzarse por retirar las piezas si te están acorralando y puedes escapar —solía decir papá—. Conocer tus limitaciones no tiene nada de malo».
Mi silla se cae al suelo cuando echo a correr. Oigo el estrépito, pero no me detengo para recogerla.
Capítulo cuatro
—¿Mal?
—Mal.
—¡Maaaaaaal!
Me despierto y abro los ojos. Darcy tiene la nariz pegada a la mía; a la luz matutina, su mirada adquiere el tono azul océano Pacífico.
Bostezo.
—¿Qué pasa?
—Puaj, Mal. —Retrocede—. ¿Por qué te huele el aliento a mofeta en celo?
—Eh… ¿Pasa algo?
—No. Hoy me he hecho el desayuno yo. Se nos ha acabado la Nutella.
Me enderezo, o lo intento. Me restriego los ojos para acabar de espabilarme.
—Ayer nos quedaba más de medio tarro…
—Y hoy ya no queda nada. Es el ciclo de la vida, Mal.
—¿Sabrina y mamá están bien?
—Sip. McKenzie ha venido con su padre a recoger a Sabrina. Mamá está bien. Se ha levantado, aunque ha vuelto a la cama porque se encontraba un poco pachucha. Pero hay alguien en la puerta que pregunta por ti.
—¿Alguien en la…?
Los recuerdos de ayer empiezan a aflorar lentamente.
El rey de Sawyer sometido por mi dama. El momento en que me tropecé en la acera mientras corría hacia el tren. Cuando le envié un mensaje a Easton diciéndole que me había surgido una emergencia antes de apagar el móvil. El aburrido paisaje urbano al otro lado de las ventanillas del tren transformándose en un tablero de ajedrez. Y luego el resto de la noche: el maratón de Veronica Mars con mi hermana mientras apartaba de mi mente todo lo demás.
No es por presumir, pero compartimentar se me da fenomenal. Es mi mayor talento junto con el de elegir siempre el mejor plato del menú. Así es como me obligué a superar el ajedrez hace años. Y así es como me las arreglo para sobrellevar el día a día sin ponerme a hiperventilar a la mínima. O compartimento o me arruino comprando un cargamento inhaladores.
—Dile a Easton que…
—No es Easton. —Darcy se pone roja—. Aunque podrías invitarla a casa. Esta tarde, por ejemplo…
¿No es Easton?
—¿Y quién es?
—Una tipa.
Gruño.
—Darcy, ya te lo he dicho: si llama a la puerta alguien de alguna denominación cristiana milenarista y restauracionista…
—… Tenemos que decirle con educación que la salvación no está a nuestro alcance, ya lo sé, pero es otra persona. Ha preguntado por ti, no por el cabeza de familia.
—Vale. —Me rasco la frente—. Vale, dile que ahora voy.
—Guay. Ah, y esto llegó ayer. Va dirigido a mamá, pero… —Me tiende un sobre. Todavía tengo la mirada borrosa y tengo que parpadear para leer lo que pone, pero cuando lo consigo, se me revuelve el estómago.
—Gracias.
—Es una notificación de retraso, ¿no?
—No.
—Por el pago de la hipoteca, ¿verdad?
—No. Darcy…
—¿Tienes el dinero?
Me obligo a sonreír.
—No te preocupes.
Ella asiente, pero antes de salir me dice:
—Me lo guardé en cuanto lo trajo el cartero. Mamá y Sabrina no lo han visto.
Las pecas de su nariz forman un espeso corazón y, con la única neurona que tengo en marcha en este momento, pienso en lo injusto que me parece que tenga que preocuparse por estas cosas. Tiene doce años. A los doce años, mi vida giraba en torno al bubble tea y refrescar la web de chess.com.
Me pongo unos pantalones cortos sucios y la camiseta de ayer. Dados los simpáticos comentarios de Darcy, decido hacer unas cuantas gárgaras con enjuague bucal mientras enciendo el móvil. Descubro que son las 9:13 y que tengo un millón de notificaciones. Deslizo a un lado los matches de mis aplicaciones de citas, las alertas de Instagram, de TikTok y las noticias. Reviso los mensajes de Easton (una retahíla histérica, seguida de Pregunta de examen: ¿A qué huele Nolan Sawyer? Desarrolla la respuesta en dos párrafos o más