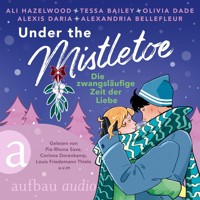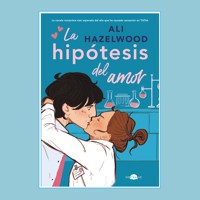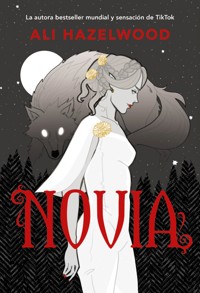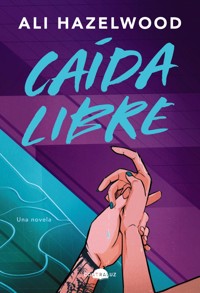
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Contraluz Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contraluz
- Sprache: Spanisch
Un nadador de competición y una saltadora de trampolín experta se adentran en aguas prohibidas en este ardiente romance universitario de la autora de La hipótesis del amor Scarlett Vandermeer nada a contracorriente. Está cursando tercero en la Universidad de Stanford y su especialidad es el salto de trampolín. Prefiere pasar desapercibida para poder concentrarse en ingresar en la Facultad de Medicina y en recuperarse de la lesión que estuvo a punto de acabar con su carrera. No tiene tiempo para relaciones, o al menos eso es lo que se dice a sí misma. Lukas Blomqvist, capitán de natación, campeón del mundo y el chico de oro de todo lo que tenga que ver con el agua, adora la disciplina. Gracias a su capacidad para centrarse plenamente en cada brazada, bate récords y gana medallas de oro. A primera vista, Lukas y Scarlett no tienen nada en común. Hasta que un secreto bien guardado sale a la luz y lo cambia todo. Entonces llegan a un acuerdo. Y, a medida que se incrementa la tensión por la llegada de los Juegos Olímpicos, también aumenta la tensión entre ellos. Se suponía que lo suyo solo iba a ser algo sexual, temporal y mutuamente placentero. Sin embargo, al darse cuenta de que le es imposible mantenerse alejada de Lukas, Scarlett comprende que quizá su corazón se esté adentrando en aguas peligrosas...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este tiene que ser para las AmsterdAMAS
Querido lector:
Te agradezco, de nuevo, que hayas escogido uno de mis libros. Creo que este es mi favorito de todos, ¡y me alegro mucho de poder compartirlo con el mundo! Antes de que te sumerjas entre sus páginas, quiero que sepas que en esta historia se exploran, de manera pactada y consentida, ciertas prácticas sexuales no convencionales, en concreto, los intercambios de poder. Si decides seguir adelante, espero que disfrutes de la experiencia.
Con cariño,
Ali
PRÓLOGO
Todo comienza cuando Penelope Ross se inclina sobre la mesa de madera maciza del restaurante, levanta el dedo índice y proclama:
—Décimo círculo del infierno: encuentras al amor de tu vida, pero el sexo con esa persona es lo más regulero del universo.
Delante de todo el equipo de salto de Stanford.
A las once y cuarto de la mañana.
Durante el brunch de celebración por mi vigésimo primer cumpleaños.
Hace cuatro segundos estábamos hablando, sin cortarnos un pelo, de nuestros problemas digestivos, y el cambio de tema tan brusco me deja a cuadros. He estado aprovechando mi recién adquirido derecho a pimplar, pero no hay alcohol suficiente en el mundo que impida que suelte un:
—¿Qué?
Me ha faltado un pelín de tacto. Por suerte, mi escepticismo queda sepultado por las reacciones del resto del equipo: la tos de Bree, que se atraganta con la bebida; la exclamación ahogada de Bella, y el incrédulo «creía que Blomqvist era el amor de tu vida» de Victoria.
—Así es —asiente Pen.
Le doy un buen trago a la mimosa. Sabe bastante peor que el zumo de naranja a palo seco, pero el efecto del champán lo compensa con creces.
—Pen, cari… —Bree se limpia las salpicaduras de espresso martini de las gafas con el dobladillo de la camiseta de su hermana, Bella, que no pone ninguna pega. Cosa de gemelas, digo yo—. ¿Cuánto has bebido?
—Media jarra o así.
—Ah. Igual deberíamos…
—Pero in mimosa veritas. —Pen se inclina aún más. Baja la voz y hace un gesto como de barrido—. Chicas, estoy abriéndome con vosotras. Mostrándome vulnerable. Estamos compartiendo un momento especial.
Victoria suelta un suspiro.
—Te quiero a morir, Pen, y te acompañaría hasta el mismísimo Mordor, en serio, pero de especial no tiene nada.
—¿Por qué?
—Porque estás inventándote rollos.
—¿Por qué dices eso?
—Porque Blomqvist es el puto amo.
Me acomodo en el asiento, medio piripi, y me obligo a pensar en Lukas Blomqvist, algo que no hago muy a menudo. La gente supone que todo lo relacionado con las piscinas y el agua me apasiona, pero no es así. Los únicos deportes que me resultan mínimamente interesantes son el salto de trampolín y el salto en tierra (o, como lo llaman los profanos, «gimnasia artística»). El resto se me escapan. El mundillo de los deportes acuáticos es superamplio. Soy incapaz de seguirles la pista a todos los equipos de waterpolo de Stanford, conque a los nadadores ya ni te cuento.
Sin embargo, cuesta no fijarse en Blomqvist. Puede que por el mogollón de medallas que tiene en su haber. O los récords mundiales. Por no mencionar que, si la capitana de mi equipo es parte de una pareja a la que conoce todo Cristo, lo suyo es que sepa quién es el otro integrante. Y Pen y Blomqvist llevan saliendo desde hace la tira. No me extrañaría que sus padres los hubieran prometido al nacer para fortalecer las relaciones diplomáticas entre Suecia y Estados Unidos.
Cierro los ojos y desempolvo el vago recuerdo que conservo de él. Bañador negro. Tatuajes. Pelo corto y revuelto de color castaño. Envergadura por encima de la media. La imponente e inusual constitución de cualquier otro nadador de primera división.
Victoria tiene razón. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que sí, Blomqvist es el putísimo amo.
—No he dicho que no lo sea. Es un buen tío, es solo que no… —Pen esboza una mueca, lo que contrasta con su habitual desparpajo. Se me hace tan raro que ni siquiera los efectos de la mimosa me permiten obviarlo.
Resulta que Pen es una chica de diez. Admirable e inspiradora. Una de esas personas que sabe, de forma instintiva, cómo hacer sentir cómodos a los demás. De las que te recuerda que bebas agüita y te ofrece un coletero cuando se te pega el pelo a los labios. De las que nunca se olvida de tu santo. Podría estar haciendo talleres de crecimiento personal hasta los cincuenta y pedirle a un equipo de analistas de datos que me reprogramase por completo y, aun así, seguiría sin tener ni un tercio de su encanto, porque un carisma como el suyo procede de los pares de bases alojadas en los cromosomas. Pero ahora está mordiéndose los padrastros de las uñas como si acabara de sufrir su primer episodio de ansiedad social y, la verdad, no me hace ninguna gracia.
—Es que no es… lo que quiero. Y viceversa, la verdad —murmura.
—¿Y qué quieres? —Menos mal que está aquí Victoria para formular las preguntas que yo no me atrevo a hacer. La integrante extrovertida y sin filtro que todo equipo necesita.
—Jolín, pues… ya sabes, a veces… —Pen suelta un gemido.
Me pongo rígida, de pronto preocupada.
—¿Acaso Blomqvist está obligándote a…?
—No. Joder, no. —Niega con la cabeza, pero no debo de parecer demasiado convencida, porque añade—: No. Jamás se le ocurriría. —Las demás han desconectado ya de la conversación; las gemelas están discutiendo sobre cuál es la bebida de cada una y Victoria, haciéndole un gesto a la camarera—. Luk no es así, pero… ¿cómo le dices a un tío que buscas otra cosa?
¿Por qué me pregunta a mí? ¿Acaso llevo escrito en la frente «una vez le pedí a alguien que me azotara»?
No sería ninguna mentira, la verdad.
—Los escandinavos son muy abiertos de mente, ¿no?
—Eso creo. Desde luego es muy abierto en cuanto a… —Pero no termina la frase porque un grupito de camareros aparece y empieza a cantar una versión desafinada del Cumpleaños feliz, y luego un montón de cosas suceden a la vez.
Soplo la vela medio torcida del coulant de chocolate que acaban de traerme. Las chicas sacan las cuerdas elásticas para entrenar que me han comprado entre todas. Me pongo superblandita al pensar que he encontrado a un grupo de personas majísimas pese a ser introvertida hasta la médula. Victoria anuncia que tiene que ir al baño. Pen recibe una llamada de su tía. Bree me pregunta qué asignaturas he cogido para otoño.
Son muchas cosas en muy poco tiempo. Al final, no llegamos a retomar el tema y me quedo sin descubrir el misterio de la insatisfactoria vida sexual de Penelope Ross y Lukas Blomqvist…, aunque es mejor así. Sea cual sea el problema, lo más probable es que se trate de una chorrada. Que a ella no le guste la marca de condones que compra él. Que él se quede frito sin darle mimos después de echar un polvo. Que los entrenamientos los dejen tan molidos que ninguno quiera ponerse encima. No es cosa mía, así que me olvido del asunto sin darle más importancia.
Hasta que, unas semanas después, todo cambia.
CAPÍTULO 1
La actividad de tercero que más me agobia da comienzo un miércoles por la mañana, un par de semanas antes de que empiece el cuatrimestre de otoño. La tengo apuntada de diez a once en el Google Calendar: una palabra que pesa más que la suma de sus letras.
Terapia.
—Esto es un tanto inusual —comenta Sam durante nuestro primer encuentro, con la voz desprovista de toda crítica o curiosidad. La neutralidad parece dominar todas las facetas de su vida: su traje pantalón beis, su moderado apretón de manos, el elegante y atemporal aspecto de una persona que podría tener entre cuarenta y setenta años… Sé que acabamos de conocernos, pero ¿sería muy precipitado por mi parte decir que quiero ser ella?—. Tenía entendido que el Departamento Deportivo de Stanford contaba con un equipo de especialistas en psicología del deporte.
—Así es —digo repasando con la mirada las paredes de su despacho. Los diplomas superan en número a las fotos personales: cuatro diplomas, cero fotos. Es posible que Sam y yo ya seamosla misma persona—. Son fantásticos. Han estado tratándome estos últimos meses, pero… —Me encojo de hombros con la esperanza de transmitirle que la culpa de que la cosa no haya cuajado es mía—. Hace unos años tuve algunos problemas…, nada que ver con el salto de trampolín. En aquel momento, la terapia cognitivo conductual me vino bien y, como es tu especialidad, mi entrenador y yo hemos pensado que no estaría de más volver a probarla. —Sonrío como si tuviera plena confianza en el plan. Ojalá.
—Entiendo. ¿Y qué problemas trataste con la…?
—Nada que tuviese que ver con los deportes. Fui por… temas familiares. La relación con mi padre. Pero todo eso está ya resuelto. —Pronuncio las palabras con tanta rapidez que cuento con que Sam cuestione lo que sin duda es una verdad a medias y una explicación chapucera, pero ella se limita a perforarme con la mirada, evaluándome.
Centra toda su atención en mí, y yo me revuelvo en la silla, notando, como de costumbre, los músculos doloridos. Su presencia no resulta especialmente tranquilizadora, pero he venido para que me ayude con mis problemas, no para que me coja de la mano y me cante una nana.
—Comprendo —dice al fin. Lo que más me gusta de los psicólogos que usan un enfoque cognitivo conductual es que no se andan con chorradas. Mira, esto que haces te perjudica. Voy a enseñarte a no hacerlo, tu seguro me pagará una pasta y luego cada una se irá por su lado. Cuéntame todos tus traumas, que yo pongo los clínex—. ¿Y seguro que quieres estar aquí, Scarlett?
Asiento con gesto enérgico. Puede que no me apetezca nada experimentar la agonía de tener que enseñarle a alguien las partes más blanditas de mi interior, pero no soy la típica poli gruñona de una serie de los ochenta que reniega de los psicólogos. Ir a terapia es un privilegio. Tengo la suerte de disponer de ella. Y, sobre todo, me hace falta.
—Reconozco que no sé gran cosa sobre el salto. Parece una disciplina muy compleja.
—Lo es. —Muchos deportes de competición requieren de un delicado equilibrio entre la resistencia física y la mental, pero el salto… El salto es, sin lugar a dudas, el más jodido de todos.
—¿Te importaría darme más detalles?
—Claro. —Carraspeo y bajo la mirada a mis mallas y mi camiseta de compresión. Negro y rojo escarlata. Equipo deNatación & Salto de Stanford: El poder del Árbol. Está claro que quienquiera que haya diseñado la equipación pretende que nuestra identidad se reduzca a nuestro desempeño atlético. Que no se os olvide: sois la puntuación que sacáis—. Saltamos de cosas. Caemos en la piscina. Y entremedias hacemos piruetas.
Quería hacerla reír, pero Sam no es muy dada al cachondeo.
—Supongo que eso no es todo.
—Hay un montón de normativas. —Pero no quiero aburrirla ni complicarle las cosas—. Soy atleta de primera división de la NCAA, la Asociación Nacional de Atletas Colegiados. Compito en dos pruebas. En una se salta desde el trampolín, una tabla de fibra de vidrio que rebota —imito el vaivén de la tabla con la palma de la mano— y tiene una altura de unos diez pies. Tres metros. —«Lo mismo que un avestruz», me recuerda la voz de mi primer entrenador.
—¿Y cuál es la otra?
—La plataforma. Esa mide treinta y tres pies. —Diez metros. Dos jirafas.
—¿Esa no rebota?
—No, es estática.
Hace un ruidito con la boca cerrada.
—¿Se puntúa igual que la gimnasia artística?
—Más o menos, sí. Un jurado califica las pruebas y resta puntos según los errores que cometan los participantes.
—¿Y cuántos saltos ejecutas en cada competición?
—Depende. En realidad… el número de saltos da igual. —Me muerdo el interior de la mejilla—. Lo que importa es el grupo.
—¿El grupo?
—El… tipo de salto, para que me entiendas.
—¿Y cuántos grupos hay?
—Seis en total. —Jugueteo con la punta de mi coleta—. Hacia delante. Hacia atrás. Inverso. Con tirabuzón. En equilibrio sobre las manos.
—Ya veo. En tu correo, me comentaste que habías estado recuperándote de una lesión, ¿no es así?
Ir a terapia es un privilegio, sí, pero me revienta.
—Correcto.
—¿Y cuándo te lesionaste?
—Hará unos quince meses. Cuando estaba acabando primero. —Aprieto los puños bajo los muslos, a la espera de que me pida que le cuente los detalles más escabrosos. Tengo la lista ya preparada.
Sin embargo, Sam me ahorra el mal trago.
—¿No has dicho que hay seis grupos de saltos?
—Sí. —El cambio de tema me deja a cuadros y bajo la guardia.
Es un desliz de proporciones épicas.
—Y esta lesión tuya, Scarlett…, ¿tiene algo que ver con el hecho de que solo hayas enumerado cinco?
CAPÍTULO 2
—La has cagado pero bien —dice Maryam durante la primera semana de clases, y lo único en lo que soy capaz de pensar aparte del zumbido de desesperación que me inunda los oídos es en que merezco una compañera de piso más comprensiva. La he ayudado un montón de veces a limpiar las manchas de sangre del uniforme de lucha libre, ¿en serio no piensa mostrarme ni una pizca de compasión? Al menos podría cortarse un poco a la hora de criticarme, digo yo.
—Tengo sangre alemana —replico—. Mi madre nació allí; esto debería dárseme bien.
—Tu madre murió cuando tenías dos años, Vandy. Y tu madrastra, la que te crio, es de un poblacho perdido de Misisipi.
Qué borde. Aunque no le falta razón.
—Mi composición genética…
—Es irrelevante y no te proporciona ventaja alguna a la hora de aprobar Alemán —dice con el desdén propio de alguien bilingüe.
No recuerdo qué parte concreta del cerebro controla la capacidad de aprender idiomas, pero la suya funciona a todo trapo. Una maravillosa fuente de energía renovable capaz de abastecer a un país europeo de los pequeños.
Entretanto:
—Se me da fatal —me quejo. ¿Y por qué debería dárseme bien?—. Me parece un despropósito que las facultades de Medicina exijan conocimientos lingüísticos de una lengua extranjera.
—De despropósito nada. ¿Y si decides unirte a Médicos Sin Fronteras y tu capacidad para salvar a un paciente pasa por saber si «escalpelo» en alemán es masculino, femenino o neutro?
Me rasco la nuca.
—¿Die skalpellen?
—Pumba, paciente muerto. —Maryam niega con la cabeza—. La has jodido, amiga mía.
La culpa es también de mi tutor académico. «Haz primero los cursillos de preparación», me dijo. «Te harán falta para aprobar el examen de acceso a la Facultad de Medicina», añadió. «Es la mejor opción», concluyó.
Y yo le hice caso, porque lo único que pretendía era estar preparada al cien por cien. Porque soy atleta universitaria y mi horario es un cruce entre una torre de Jenga y un manual de Shibari. ¿Actividades espontáneas? Solo si están acordadas de antemano. El día que terminé el instituto tracé un plan a quince años y mi intención ha sido siempre la de ceñirme a él: ganar varios títulos de la NCAA, entrar en Medicina, especializarme en Traumatología y Ortopedia, prometerme y casarme. Ser feliz sí o sí.
Naturalmente, el plan se fue al traste cuando en primero y segundo decidí coger una asignatura de bioquímica sin tener en cuenta que las ciencias nunca han sido mi punto débil. Y ahora, en tercero, mi nota media peligra. Psicología es increíblemente ambigua. El dativo alemán me atormenta en sueños. La asignatura de Lengua Inglesa y Composición pretende que escriba de forma convincente y lógica sobre temas de lo más peliagudos y enrevesados: poesía, los aspectos éticos de la fumigación, el número máximo de mandatos de las autoridades gubernamentales, si las personas existen cuando no las vemos…
Las cosas me resultan más fáciles cuando encajan perfectamente en la categoría que les corresponde. Blanco o negro, bien o mal, inorgánico o con base de carbono. Este curso está compuesto de tonos grises y canicas esparcidas por el suelo. Y para rematar, por debajo hay un charco de aceite en forma de clase de Alemán.
Antes era una estudiante de sobresaliente. Lo tenía todo bajo control. Mi objetivo en la vida era alcanzar la perfección. Ahora mismo, mi única preocupación es no cagarla a lo grande. ¿No sería maravilloso que consiguiera arreglármelas para no decepcionar una y otra vez a todos los que me rodean?
—Pues cámbiate a otro idioma —sugiere Maryam, como si no hubiera considerado ya todas las vías de escape.
—No puedo. Son como las tejas de los tejados: todos se solapan con alguna otra cosa.
Como con las sesiones matutinas de ejercicio. O con el entrenamiento de por la tarde. O con cualquiera de las tropecientas mil actividades por las que Stanford me reclutó. Se supone que este año debo desarrollar al máximo mi talento como atleta. Si aún es posible, claro. Si es que alguna vez lo he tenido.
Eso creía yo cuando estaba en el instituto de mi poblacho perdido (en Misuri, aunque ya paso de corregir a Maryam). Fui olímpica en la categoría juvenil, integrante del equipo nacional y medallista mundial juvenil, y un puñado de entrenadores de primera división se tiraron los trastos a la cabeza intentando reclutarme para sus respectivas universidades. Era de las atletas mejor valoradas. Todos los entrenadores que he tenido desde los seis años me vendieron la moto a base de bien: «Esto se te da fenomenal, Vandy», «vas a ser una estrella, Vandy», «tienes muchísimo potencial para el salto, Vandy». Y yo me lo tragué todo como una pardilla… hasta que llegué a la uni y me di de bruces con la realidad.
Y fue un tortazo de los buenos.
Está claro que mi cerebro ha decidido hacerme un favor, porque no recuerdo nada de los treinta segundos que me cambiaron la vida. Por suerte, el descalabro está grabado y cualquiera puede echarle un vistazo, puesto que ocurrió durante la final de saltos de la NCAA. Viene con comentario y todo.
—Acabamos de ver a Scarlett Vandermeer, de la Universidad de Stanford, medallista olímpica de bronce en la categoría juvenil. Sin duda, la estrella revelación de la temporada, a punto de conseguir un nuevo récord en plataforma. Antes del salto que acabamos de presenciar, claro.
—Sí, ha intentado ejecutar un doble mortal y medio hacia dentro en posición carpada. Esta mañana, durante los preliminares, ha logrado llevarlo a cabo sin problema; de hecho, ha sacado una puntuación de ochos y nueves, pero esta vez algo se ha torcido desde el principio.
La cosa siempre se tuerce cuando una menos se lo espera.
—Sí, está claro que ha sido un salto nulo y la puntuación de los jueces va a ser de cero. No solo eso, sino que, además, ha caído en mal ángulo, así que esperemos que no se haya hecho daño.
A lo que mi cuerpo dijo: sigue soñando.
Tiene gracia, aunque de un modo muy poco divertido. Recuerdo perfectamente lo mucho que me enfadé —con el agua, conmigo misma, con mi cuerpo—, pero no el dolor. La chica del vídeo que sale cojeando de la piscina es una doble que me robó el cuerpo. La larga trenza que cuelga por encima del bañador rojo pertenece a una impostora. ¿Los hoyuelos que se le forman al sonreír? De lo más siniestros. ¿Y por qué el huequito que tiene entre las paletas es idéntico al mío? La cámara sigue sus pasos torpes, sin dejar de enfocarla en ningún momento, ni siquiera cuando el entrenador Sima y sus ayudantes se acercan corriendo para ayudarla.
—Vandy, ¿estás bien?
La respuesta es ininteligible, aunque al entrenador le encanta contarles a los demás lo que le contestó la chica: «Sí, pero me va a hacer falta un ibuprofeno antes del próximo salto».
Resulta que tenía razón. Iba a hacerle falta un ibuprofeno antes del próximo salto. Y varias cirugías. Y rehabilitación. ¿El recuento final?
Una conmoción.
Un tímpano perforado.
Torsión del cuello.
Desgarro del labrum del hombro izquierdo.
Una contusión pulmonar.
Un esguince de muñeca.
Otro de tobillo.
Una sensación densa y pesada me oprime el pecho siempre que veo el vídeo y me imagino lo que debe de haber pasado… hasta que recuerdo que la chica soy yo.
No hay ni un solo tío con el que haya hecho match en las aplicaciones de ligoteo que no me haya dicho: «El salto de trampolín es más o menos como la natación, ¿verdad?».Sin embargo, al igual que el boxeo, el hockey sobre hielo y el lacrosse, el salto es un deporte de contacto.Cada vez que nos zambullimos en el agua, el impacto resuena en nuestro esqueleto, en nuestros músculos y ór-ganos internos.
Chúpate esa, NFL.
—Tienes que hacerte a la idea de que tal vez no puedas volver a saltar —me advirtió Barb antes de la operación. Cuando tu madrastra es una cirujana ortopédica de primera, cuesta bastante tacharla de agorera—. Queremos que recuperes toda la movilidad del hombro.
—Ya lo sé —dije, y me puse a llorar como una descosida, primero en sus brazos y luego sola, en la cama.
Pero Barb se pasó de prudente y yo tuve mucha suerte: la recuperación no quedaba descartada. Durante el segundo curso estuve de baja. Me dediqué a descansar. Me tomé la medicación. Seguí una dieta antiinflamatoria. Me centré en la terapia física, los estiramientos y la rehabilitación con la misma diligencia que una monja al recitar sus plegarias por la noche. Visualicé mis saltos, soporté los dolores y acudí a los entrenamientos igualmente; vi practicar al resto del equipo mientras el olor a cloro me inundaba las fosas nasales. La resplandeciente superficie azul de la piscina se encontraba a apenas unos metros de distancia y, aun así, resultaba inalcanzable.
Y entonces, hace dos meses, me dieron permiso para volver a entrenar. Y ha sido…
En fin. Digamos que no estoy yendo a terapia por gusto.
—Se me ha ocurrido cómo solucionar tu problema con los idiomas.
Le echo a Maryam una mirada recelosa, pero me inclino hacia delante, toda ojos, oídos y esperanza.
—Vas a decirme que me dé un baño de ácido, ¿verdad?
—Hazme caso y apúntate a Latín.
Me pongo en pie.
—Me marcho.
—¡Te vendrá de lujo cuando Médicos Sin Fronteras te mande a la antigua Roma!
Salgo dando un portazo y me voy a entrenar cuarenta minutos antes de lo previsto para no estrangular a mi compañera de piso.
Nos emparejaron en primero, y no sé por qué, pero, a pesar de la mala baba de Maryam y mi incapacidad para reponer el papel higiénico cuando se acaba, nos negamos a vivir separadas. El año pasado nos mudamos juntas (¿por iniciativa propia?) a un piso fuera del campus universitario y hace nada renovamos (¿por iniciativa propia?) el contrato de alquiler, condenándonos así a pasar veinticuatro meses más en compañía de la otra. Lo cierto es que vivir juntas resulta sencillo y nos exige muy poco esfuerzo emocional. Y cuando eres como yo (ambiciosa, perfeccionista y obsesionada con el control), dar con alguien como ella es un tesoro.
Un tesoro bastante cutre, pero, bueno, me conformo.
El Centro de Deportes Acuáticos Avery tiene las mejores instalaciones en las que me he preparado. Cuenta con una plataforma de saltos y cuatro piscinas exteriores, donde entrenan todos los equipos acuáticos de Stanford. Por suerte, hoy no hay ni un alma en el vestuario femenino, un fenómeno que no sucede muy a menudo: las nadadoras se han ido ya a entrenar y las saltadoras todavía no han venido a cambiarse. A los jugadores de waterpolo los han exiliado hace poco a otro edificio, para regocijo de muchos.
Me pongo el bañador y una camiseta y unos pantalones cortos por encima. Programo la alarma del móvil y me siento en el incómodo banco de madera mientras reflexiono acerca de mis decisiones vitales. Al cabo de diez minutos, el teléfono empieza a vibrar y yo me pongo de pie sin haber conseguido llegar a ninguna conclusión ni quedarme más tranquila. Me dirijo a la lavandería a por una toalla limpia, cuando oigo una voz conocida.
—… no funciona —está diciendo Penelope.
La veo en el pasillo, a pocos metros de distancia, pero ella no repara en mí.
—Para nada —prosigue con voz llorosa. La misma que puso durante el encuentro amistoso que se celebró en Utah, cuando la cagó con un salto carpado hacia delante y se dio un planchazo en plan ardilla voladora. Perdió el primer puesto y acabó novena—. En nuestro caso no.
El tono de su interlocutor es más sosegado y profundo. Menos afligido. Lukas Blomqvist está plantado frente a Pen, desnudo de cintura para arriba y de brazos cruzados, con las gafas de natación alrededor del cuello y el gorro colgando de los dedos. Debe de haber acabado de entrenar hace nada, porque sigue chorreando. Me cuesta interpretar la leve arruga que le cruza el ceño: no sé si está enfurruñado o es la cara que ponen todos los suecos normalmente. No distingo lo que dice, pero da igual porque Pen lo interrumpe.
—… no hace falta llegar a eso si…
Otra réplica en voz baja y grave. Retrocedo. Esta conversación no me incumbe. Y tampoco me hace tanta falta la toalla.
—Es lo mejor. —Pen se acerca a él—. Y lo sabes.
Blomqvist toma una profunda bocanada de aire; sus hombros suben y lo hacen parecer aún más alto. Me fijo en la tensión de su mandíbula, en la repentina inclinación de cabeza, en la enorme musculatura de su brazo.
Amenazador. Intimidante. Terrorífico. Eso es lo que meparece. Veo a Pen a su lado, alterada y menuda, y algo me hace clic en el cerebro.
Me importa un pito que no sea asunto mío. Me acerco a ellos sin quitarle la vista de encima a Blomqvist. Me tiemblan los dedos, así que cierro las manos. Puede que el chico sea cuatro veces más fuerte que Pen y yo juntas y que esto sea una pésima idea, pero aun así pregunto:
—Pen, ¿va todo bien?
CAPÍTULO 3
Mi voz resuena en las baldosas del suelo. Pen y Lukas me miran perplejos.
Trago saliva y me obligo a insistir:
—¿Necesitas ayuda, Pen?
—¿Vandy? No sabía que estabas… —Tuerce los labios sorprendida, pero entonces debe de reparar en la mirada de desconfianza que estoy lanzándole a Lukas, porque abre los ojos como platos—. Madre mía, qué… Ay, no. No, Lukas no… Solo estábamos… —Deja escapar una risa entrecortada ante el malentendido y se vuelve hacia su novio con expresión divertida.
Pero Lukas no aparta los ojos de mí.
—No pasa nada, Scarlett —dice.
No es que esté dispuesta a creer sus palabras a pies juntillas, pero no parece molesto ni enfadado porque yo haya supuesto que es una amenaza para Pen.
Además, veo que se sabe mi nombre de pila. Pese a que toda la comunidad deportiva lleva llamándome Vandy desde que tenía seis años. Qué cosas.
—No pretendía inmiscuirme —digo sin mostrarme arrepentida. Puede que en este tipo de situaciones me pase de susceptible (bueno, vale, soy un saquito de nervios con patas y estoy siempre a la que salta), pero tengo mis motivos. Prefiero hacer el ridículo y pecar de exagerada, que… sea cual sea la alternativa—. Solo quería asegurarme de que…
—Ya lo sé —responde Lukas en voz baja sin dejar de clavarme su mirada azul—. Gracias por preocuparte por Pen.
El leve tono de alabanza que desprende su voz me provoca un cortocircuito en el cerebro. Para cuando me recupero, al cabo de un instante, está dándole a Pen un afectuoso apretón en el hombro antes de pasar junto a mí para marcharse. Contemplo el movimiento de los amplios músculos de su espalda hasta que tuerce la esquina. Me fijo en los pelitos cortos casi secos que le asoman por la nuca y en las ondulaciones de tinta negra que le recubren el hombro izquierdo y le bajan por el brazo hasta la muñeca. No acabo de distinguir las siluetas: ¿árboles, tal vez?
—Joder —dice Pen.
Vuelvo la mirada hacia ella y la veo pasándose una mano por la cara.
Está claro que me he pasado de la raya.
—Perdona, no quería meterme donde no me llaman…
—No es cosa tuya, Vandy. —Sus ojos verdes relucen por las lágrimas, a punto de desbordarse. Estaba dispuesta a poner el cuerpo para proteger a Pen si era necesario, pero ¿los lloros? No creo que pueda gestionarlos.
—¿Quieres que… llame a Victoria? —Las dos son estudiantes de último año y es con quien mejor se lleva del equipo. A ver, no hay mucho donde elegir: las gemelas son uña y carne y van más a lo suyo, y a mí casi no me ha visto el pelo—. ¿O que le diga a Lukas que vuelva?
—¿Llamarme para qué? —Victoria aparece con un batido morado en la mano y unas gafas de sol estilo aviador puestas. Tiene el pelo oscuro y rizado, corto a los lados y más largo por detrás; una aberración de peinado que a ella le queda espectacular—. Ya os lo dije: no pienso participar en el asesinato de ninguna otra araña… Pero ¿qué…?
Todo ocurre rapidísimo. Pen rompe a llorar. Victoria ahoga un grito, sobrecogida. Las voces del equipo de waterpolo inundan el pasillo. Antes de que me dé tiempo a despedirme y dejar atrás lo que quiera que esté ocurriendo, las tres acabamos embutidas en una sala de equipamiento.
La puerta se cierra con fuerza por detrás de Victoria.
—¿Qué leches ha pasado?
Alterna la mirada entre Pen (a la que observa con preocupación) y yo (a quien parece querer… ¿matar?). De pronto, siento una pizca de compasión por Lukas. Igual la gente no debería ir por ahí fulminando a los demás con la mirada, después de todo.
—Me he peleado con Luk. —Pen se seca la mejilla con el dorso de la mano.
—Ay, cari, ¿por qué?
—Os dejo para que habléis tranquilas —murmuro, y me dispongo a abrir la puerta.
Pen me coge la mano.
—No, quédate. No quiero que pienses que Luk sería capaz de… —Toma una profunda bocanada de aire. Yo me remuevo inquieta y pienso en lo mucho que me gustaría estar en el vestuario o en una bañera de hidromasaje o en una fábrica de muñecas de porcelana siniestras… En cualquier sitio menos aquí—. Jamás se pondría violento ni me insultaría. Es la mejor persona que… Es que nos hemos…
—Joder, ¿es por lo de la ruptura? —pregunta Victoria con una actitud mucho menos compasiva.
No es asunto mío. No es asunto mío. Ni de coña es asunto mío.
Pero Pen asiente con la mirada llorosa.
—Oye… —Victoria suspira, como si ya hubieran hablado del tema—. Corazón. Cariño mío. Lo pillo, Lukas y tú lleváis juntos desde que teníais doce años y…
—Quince.
—… os estrenasteis juntos y ahora te apetece probar una polla sin circuncidar.
Pen sorbe por la nariz.
—En realidad, casi ningún sueco está…
—No hace falta que des detalles. A lo que iba: ¿se te ha ido la puta olla o qué?
Victoria ha sido siempre muy directa, cosa que admiro, pero creo que ahora se ha pasado un poco. Y Pen parece opinar lo mismo, porque su carita de pena se transforma en una expresión ceñuda.
—Se supone que tienes que estar de miparte.
—Lo estoy. Y como alguien que está de tu parte y lleva dos años de cita en cita, te aconsejo que no lo dejes escapar. No sabes la de gilipollas que hay por ahí sueltos. Lukas es un tío majo, listo y buenorro que baja la tapa del váter y no ha pillado nunca ninguna venérea. Los chicos así no abundan, te lo digo yo.
—Pero no soy feliz. Y él tampoco está satisfecho con nuestra relación.
—Venga ya, Pen. Si te dijo que le daba igual no hacer esas cosas…
—Se está conformando. Igual que yo. Si seguimos juntos, acabaremos casándonos, comprándonos una casa en las afueras y teniendo un par de críos bilingües a los que no entenderé. Y siempre nos preguntaremos qué nos perdimos. Me quedaré sin saber qué se siente cuando eres joven y estás soltera, y él será un amargado por haber tenido que renunciar a las guarradas esas que le gustan, a lo de dar azotes y atar a la gente y ponerse en plan sargento.
Me quedo tiesa. No debería estar aquí, pero soy incapaz de marcharme porque los pies me pesan un quintal y toda la sangre del cuerpo se me ha agolpado en las mejillas.
—Lo entiendo. —Victoria está perdiendo la paciencia—. Pero debes decidir…
Se oye un fuerte golpe en la puerta y las tres nos sobresaltamos.
—Eh, ¿hay alguien ahí?
Victoria exclama:
—¡Sí, un momento!
—Me he dejado la mochila dentro, así que os agradecería que os llevarais la orgía a las duchas.
Victoria pone los ojos en blanco, pero abre la puerta. Pasamos por delante de la chica de la mochila. Victoria, con expresión desafiante; Pen, secándose las últimas lágrimas, y yo, evitando a toda costa el contacto visual. La conversación se reanuda, pero las gemelas aparecen y se acercan a nosotras.
—¿Dónde estabais? —pregunta Bella.
Yo entro en pánico, pero Victoria improvisa sobre la marcha y le cuenta que estábamos buscando una toalla desaparecida, ya que a ella no le hace falta prepararse con tres días de antelación para soltar una trola. Después de eso, nos vamos todas juntas a calentar, igual que una familia bien avenida.
Sigo como un tomate. El corazón me va a mil y no dejo de darle vueltas a la cabeza. Lo único que me viene a la mente es que Pen siempre se ha portado conmigo de diez.
Tras mi tercera operación, cuando Barb tuvo que volver al trabajo al cabo de una semana para evitar que su sector médico sufriera un colapso, Pen vino a verme todos los días. «Así me aseguro de que la chunga de tu compi de piso no está haciéndose cinturones con tu piel», decía ella con un guiño, pero lo cierto es que es una persona amable y bondadosa por naturaleza. Una vez, después de mi primer encuentro amistoso, se sentó conmigo para recordarme que un par de entradas escandalosas en el agua no me convertían en mala saltadora, que a veces tenemos demasiadas cosas en la cabeza y que ella había pasado por lo mismo: había experimentado aquel torbellino de pensamientos sobre la plataforma, cuando parece que estás en la cuerda floja y eres incapaz de confiar en tu cuerpo. El momento en el que pierdes la concentración, el pánico se apodera de ti y la cagas antes incluso de empezar.
Sus palabras me ayudaron mucho aquel otoño. Estaba en primero, no tenía ni idea de nada y todo me venía grande, pero Penelope Ross, medallista de campeonatos del mundo y de los Juegos Panamericanos, ganadora de la NCAA, me cogió la mano y me dijo que ella se había sentido como yo.
Pienso en ello durante la clase de pilates, durante el entrenamiento en seco y mientras subo los tropecientos escalones de la plataforma de salto. Pienso en ello mientras estiro cada uno de los músculos de mi cuerpo, tratando con sumo cuidado mi tierno y ridículo hombro, el que según todos mis médicos está curado, y aun así en mis pesadillas se resquebraja como una copa de champán al menos dos veces a la semana.
Para cuando acaba el entrenamiento, he tomado ya una decisión. Y mientras el resto del equipo charla en los vestuarios, yo me acerco a Penelope, cojo aliento con fuerza y le pregunto:
—¿Podemos ir a tomar un café? Solas tú y yo.
CAPÍTULO 4
Pensaba que quizá me costaría decirlo en voz alta, sobre todo porque nunca lo había hecho, al menos no con alguien que no estuviera… íntimamente involucrado en el tema. Aun así, las palabras brotaron de mi boca con la misma facilidad con la que me subo al trampolín. Sin interrupciones ni tartamudeos, fluidas como el corte de un cuchillo sobre el agua. Me imagino una mesa con siete jueces sonrientes levantando los cartelitos al mismo tiempo, todos con un diez.
«Máxima puntuación, señorita Vandermeer. Este acto de divulgación de su expediente sexual ha sido ejecutado con una impecable precisión. Venga, ahora a las duchas».
Para ser sincera, me siento bastante orgullosa. Por desgracia, Pen no parece muy entusiasmada con la idea.
—¿De verdad te van esas cosas? —Parpadea y pasea la mirada por el Coupa Café.
Las clases han empezado esta semana y el campus está demasiado lleno. Hay mochilas colgando de hombros bronceados, cantimploras decoradas con pegatinas y una nueva cohorte de estudiantes de primero que se dividen en dos grupos: invencibles y aterrorizados. Yo empecé formando parte del primero, pero no tardé nada en pasar al segundo.
Pen apoya los codos en la mesa de madera tras comprobar que tenemos suficiente privacidad.
—Te gusta lo mismo que a Luk.
—Bueno, yo no estaría tan segura.
—Pero has dicho que…
—Los fetiches y el BDSM tienen muchísimas vertientes.
—Entiendo.
—Hasta esta mañana, nunca había hablado con Lukas. No tengo ni idea de qué le gusta.
—¿Quieres saberlo? Le gusta…
—No, no es… —Me aclaro la garganta. Empiezo a arrepentirme—. Eso está fuera de los, eh…, límites de esta conversación.
—Ah.
—No deberías sentirte obligada a explicar lo que vosotros dos… Pero, el día que lo hablaste con Victoria, yo también estaba presente —en contra de mi voluntad— y me di cuenta de que ella no parecía muy dispuesta a escuchar ni a, eh…, ser comprensiva.
—Un eufemismo digno de admirar. Por favor, continúa.
—Solo quería ofrecer mi ayuda como persona con experiencia en… esto.
—¿Y con «esto» te refieres a…?
—Una relación estable en la que solo una de las partes tiene este tipo de fetiches. A buscar algo que se adapte a los gustos de los dos y que tenga el consentimiento expreso de ambos. Si es lo que quieres, claro —añado con una leve sonrisa.
Se apoya en el respaldo de la silla para estudiarme y me imagino lo que debe de estar viendo: un pelo oscuro y húmedo, unos ojos oscuros y cautelosos, y una historia sexual inesperadamente oscura también. Nunca le he dado muchas vueltas a por qué me excita lo que me excita; podrían ponerme en la platina de un microscopio y etiquetarme como «desviada sexual» y yo ni me inmutaría. Aun así, me alegra percibir más curiosidad que condena en la inclinación de cabeza de Pen.
—Luk quiere estar al mando. ¿Es eso lo que tú también quieres o…?
Niego con la cabeza.
—Lo contrario, en realidad.
—Ah. —Se enrosca un mechón de su melena caoba en el dedo.
El color de su pelo fue lo primero que me llamó la atención cuando la vi en el equipo universitario. También me fijé en su belleza y en su generosidad. Cuando estamos de competición, los atletas solemos evitar mirarnos a los ojos entre salto y salto. Pen no. Ella siempre tenía una sonrisa amable. Nunca era arrogante a pesar de que nos sacaba mucha ventaja a las demás. Fue la abanderada en los Juegos Olímpicos Juveniles. Primero tenía el pelo rosa, después se lo tiñó de azul. Sus fans le regalaban pulseritas de la amistad. Siempre llevaba la manicura hecha. La encontraba extremadamente guay. Nunca dejará de intimidarme, aunque solo sea un poquito.
—¿Cómo lo descubriste?
—¿Cómo descubrí el qué?
—Lo que te gustaba.
Pasa un hombre que se parece mucho al profesor fascista que este año le han asignado como adjunto al doctor Rodríguez, el que me descontó un punto en el examen final de Química Orgánica por escribir mal la fecha. Seguro que le encantaría meter las narices en esta conversación.
—Siempre lo supe, más o menos. O sea, no es que a los trece años ya estuviese buscando ofertas de máscaras de látex en eBay, pero, en cuanto empecé a ser consciente y a interesarme por el sexo, siempre… fantaseé con ciertas ideas. —Me encojo de hombros y decido no añadir: «Me hacía sentir bien. Me hace sentir bien».
—Comprendo. —Pen asiente, pensativa—. ¿Y cómo acabaste haciéndolo en la vida real?
—Mi novio del instituto y yo salimos unos tres años.
Me salto la parte sobre que éramos vecinos, luego mejores amigos en primaria y después nos enamoramos. Confiaba en él y fue una conversación fácil, tan fácil como todo lo demás con Josh. Todo excepto esa llamada durante el primer año de universidad. Su tono apagado mientras me explicaba: «No es solo por ella… La verdad es que la distancia me mata. Y puede que nuestras personalidades sean demasiado diferentes para que esto dure, ¿no te parece?». Aquello sí que fue difícil.
—Simplemente le dije qué cosas me interesaban.
—Y a él… ¿también le interesaban?
Me tomo un momento para formular la respuesta adecuada.
—Las mismas cosas no. Por eso pensé que mi experiencia quizá podía ayudaros a ti y a Lukas. —Porque Lukas Blomqvist es un pervertido. Lukas «he ganado el oro en las Olimpiadas y soy el nadador favorito de todo el mundo además de un caramelito escandinavo que bate récords» Blomqvist. Hay que ver cómo es la vida…
—¿Y cómo enfocaste la situación?
—Le dije lo que creía que podía gustarme. Josh hizo lo mismo. Vimos en qué coincidíamos. —El diagrama de Venn resultante no incluía muchas cosas, pero, bueno, algo es algo.
—Esto es tan Cincuenta sombras de Grey, Vandy.
—¿Verdad? —Cruzamos miradas y compartimos una sonrisa como diciendo «menudo cuadro». Pero ella parece mucho más tranquila que antes.
—¿Sabrías explicarme por qué te gusta que otra persona esté al mando?
Eso mismo me pregunto yo.
—Son muchas cosas mezcladas. —La tranquilidad que me aporta poder negociar previamente una interacción social. Recibir instrucciones específicas sobre lo que debo hacer. Esa paz y estabilidad en medio del interminable caos de mi cerebro. La satisfacción de hacer algo bien, de que me digan que lo he hecho bien. Desconectar del resto del mundo y dejarse llevar. Y sí: no estoy segura de por qué soy así, pero la línea entre el dolor y el placer siempre ha sido difusa en mi cerebro y me siento bien cuando alguien en quien confío me pellizca los pezones. A veces es así de simple—. Para mí, tiene que ver con la libertad.
Ella resopla.
—¿La libertad de… tener a alguien que te diga lo que debes hacer?
—Sé que suena contradictorio, pero suelo darle demasiadas vueltas a las cosas. Me paso la vida intentando no meter la pata y eso acrecienta mis miedos. —¿Estoy ocupando demasiado espacio? ¿Te aburro? ¿Te decepciono? ¿Preferirías estar en otro sitio, con otra persona?—. Me abruma estar constantemente preguntándome si lo estoy haciendo bien.
—¿Haciendo bien el qué?
Me río.
—Si te soy sincera, yo tampoco lo tengo claro. El sexo, supongo, pero también lo de ser un ser humano funcional. —Me encojo de hombros porque ese es el problema, ¿verdad? No hay una forma correcta o incorrecta de existir. La vida real no viene con manual de instrucciones. Por suerte, el sexo sí. El tipo de sexo que a mí me gusta, al menos—. Si alguien con quien me siento segura lleva las riendas…
—Te gusta que esté estructurado.
—Es una buena forma de decirlo. —Sonrío—. No puedo hablar por Lukas ni por la gente que se decanta más hacia el extremo… dominante. —La palabra se queda flotando entre nosotras. Suena raro decirlo en voz alta. La verdad es que yo tampoco me siento del todo cómoda hablando con terminología propia del BDSM. Como con cualquier otra comunidad, me surgen muchas dudas sobre si tengo lo que hace falta para ser considerada un miembro de pleno derecho. Las etiquetas hay que ganárselas y mis bolsillos siempre parecen estar demasiado vacíos para pagar la cuota correspondiente—. Pero está claro que, si les gusta, es por algo.
—Desde luego. ¿Tu novio y tú seguís juntos? —Entorna los ojos—. Siento que sé muy poco de ti.
Qué casualidad. Yo también sé muy poco de mí.
—No, lo dejamos.
—¿Y el chico con el que sales ahora…?
—No salgo. Con nadie, me refiero.
—¿Tiene algo que ver con tus gustos?
—No, no creo. —Al menos, no del todo.
El argumento que me gusta emplear conmigo misma y con quien sea que pregunta (Barb, sobre todo) es que estoy demasiado ocupada y centrada en mi carrera como para salir con alguien. Pero mi fase célibe ha durado tanto que ya no sé si es voluntaria, y prefiero no mencionar que, después de lo que pasó con mi padre, estar con hombres me hace sentir incómoda.
—Sospecho que no debería preguntarlo así, pero de verdad que no sé de qué otra manera formularlo, así que voy a soltarlo y ya. ¿Tu ex te hacía daño? Durante el sexo, quiero decir.
Asiento.
—A veces. Un poco.
—¿Y te parecía bien?
—Sí, desde luego. Todo estaba acordado de antemano. Había muy buena comunicación entre nosotros y teníamos una palabra de seguridad.
—Dios mío, no puede ser más Cincuenta sombras. ¿Alguna vez te sentiste…?
—¿Me sentí cómo?
—¿Como si estuvieras tirando setenta años de feminismo por la borda? —Hace una mueca de culpabilidad, pero no es nada que yo no me haya planteado.
—Para mí, ser sexualmente sumisa no tiene mucho que ver con la igualdad de género. No estoy renunciando a mis derechos. Josh siempre paraba cuando yo se lo pedía, y viceversa. —Vuelvo a encogerme de hombros—. Entiendo que hablar de estas cosas puede dejarnos en una posición muy vulnerable. A ti e incluso a Lukas. Además, la gente con este tipo de fetiches a veces tenemos mala reputación, como si fuéramos intrínsecamente agresivos o depredadores.
—Sé que tú no lo eres —me aclara abriendo las manos—. No soy ninguna mojigata, lo juro. Y tampoco creo que Luk sea retorcido o esté mal de la cabeza por querer hacer estas cosas.
Siento un verdadero alivio.
—Me alegro.
—Es más bien que a mí no me va.
—Estás en todo tu derecho. —Me rasco la nuca, donde he olvidado ponerme loción antes de meterme en el agua. Hola, erupción causada por el cloro, ¡cuánto tiempo!—. Y si le has dicho a Lukas que no te interesa explorar esa dinámica sexual y él insiste, es una enorme señal de alarma que…
—Esa es la cuestión, no me ha presionado en ningún momento. Lo intentamos. Porque era…, bueno, era obvio que él quería. Así que me ofrecí. —Agarra el vaso de café con leche y hielo con la mano, pero no llega a beber. En realidad, aún no lo ha tocado—. Pero es que lo odio. Odio que me digan lo que debo hacer. Tener que pedir permiso. Ya oigo constantemente los comentarios del entrenador Sima sobre mis técnicas de salto, no quiero escuchar «estás haciendo esto o lo otro muy bien, Pen» mientras follamos. —Pone los ojos en blanco—. Menuda chorrada paternalista. No te ofendas.
Creo que nunca me había sentido menos identificada con las palabras de otra persona.
—No me ofendo. ¿Le dijiste que no lo habías disfrutado?
—Sí. E inmediatamente dejó de proponerlo. Nunca más volvió a sacar el tema. Pero aún lo desea. Lo sé.
Esta conversación está tomando un giro que se aleja de ser un cursito de iniciación a los fetiches para acercarse más a una columna de revista sobre consejos sexuales. Puede que no sea la más indicada para ayudar.
—Así que ha tomado la decisión de anteponer su relación contigo y tu bienestar a sus preferencias sexuales, lo cual es loable y…
—Y una estupidez. —Pronuncia esa palabra con un suspiro de frustración. Se inclina para acercarse más y observo el verde intenso de sus ojos—. Lo quiero. De verdad que sí. Pero… —Traga saliva. Endereza la postura—. También quiero otras cosas. Quiero ir a una fiesta y poder ligar. Quiero hacerlo sin sentir que estoy traicionando a alguien. Quiero pasármelo bien. —Respira hondo—. Quiero acostarme con otras personas. Descubrir cómo es.
Todo eso me suena tan apetecible como afeitarme las axilas con un abrelatas. Pero Pen no es igual que yo. Es divertida y extrovertida. Sabe conciliar la vida personal y la profesional. Sabe qué hacer y cuándo hacerlo. A todo el mundo le cae bien Pen.
—¿Cómo se siente Lukas al respecto? ¿Está enfadado? ¿O celoso?
Pone los ojos en blanco.
—Luk tiene demasiada autoestima para permitirse sentir algo tan rastrero como eso.
El verdadero «quién pudiera».
—¿Y tú? ¿Tendrías celos si se acostara con otras personas?
—Lo cierto es que no. Lukas y yo nos conocemos desde hace mucho. Nos queremos. Sinceramente, aunque rompamos, sospecho que volveremos a coincidir en un futuro. Estamos hechos el uno para el otro.
¿De dónde saca esta gente las reservas inagotables de confianza? ¿Del tesoro enterrado al pie del arco iris?
—Estáis hechos el uno para el otro… ¿excepto por el sexo, que es bastante «regulero»?
—No es… El sexo es bueno. —Por primera vez en esta conversación tan digna de causar rubor, Pen se ruboriza—. Luk es una persona muy tenaz. Lo que pasa es que… —El móvil le vibra haciendo temblar toda la mesa.Pen se interrumpe a mitad de frase y le echa un vistazo, distraída. Luego vuelve a mirarlo con más detenimiento—. Mierda.
—¿Qué pasa?
—El grupo de estudio de Comercio Internacional. Me había olvidado de que habíamos quedado. —Se levanta de un salto y recoge sus cosas a toda prisa. Se traga el café con leche en un tiempo récord y tira el vaso a la papelera de reciclaje—. Lo siento. Sé que es de muy mala educación pasarme veinte minutos desahogándome y…
—No te preocupes. Ve donde tengas que ir.
—Vale. Mierda, tengo que correr hasta casa de Jackie.
Su voz se apaga mientras sale escopetada de la cafetería y me quedo sola, contemplando lo rara que se ha quedado la tarde, lo absurdo que ha sido ponerme en esta situación y lo enigmático de la relación entre Penelope Ross y Lukas Blomqvist.
Entonces Pen vuelve corriendo y se detiene junto a mi silla.
—Eh, Vandy.
Levanto la vista.
—¿Te has dejado algo?
—Solo quería decir… —Su sonrisa se ensancha. Eso me hace darme cuenta de lo tensas que han sido sus otras sonrisas hasta ahora—. Gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo. Por ser tan guay y no juzgarme. Me alegro de que estés recuperada y de vuelta en el equipo.
Apenas consigo asentir antes de que salga corriendo otra vez. Me quedo pensando si alguien más ha pronunciado alguna vez la palabra «guay» refiriéndose a mí.
CAPÍTULO 5
A la semana siguiente, empiezo a hacerme una idea de cómo está la situación en el terreno académico.
Con Lengua Inglesa y Composición no está todo perdido (a mi profesor no le importa si mis opiniones son válidas, solo que las defienda con convicción). Psicología no es tan descabellada como pensé que sería en un principio (existe un método para comprender la locura del comportamiento humano). Biología Computacional es pan comido (aunque el sempiterno ceño fruncido del doctor Carlsen resulta un poco inquietante). Y luego está Alemán. Un pantano mortífero infestado de tiburones, tarántulas y currywurst con vida propia dispuestos a acabar conmigo.
—¿No ofrecen tutorías para gente… poco dotada para los idiomas? —pregunta Barb durante nuestra llamada semanal, después de que yo me pase media hora vomitando mi discurso de propaganda antigermánica por pura desesperación.
—Nada que se pueda adaptar a mi horario. Debería haberme apuntado a clases de repaso antes. —Allá por la época en la que estaba en el útero—. Pero creo que me las apañaré. —Saqué un dos sobre diez en la primera práctica y un tres en la segunda. ¡Un hurra por las tendencias al alza!
—Seguro que sí, Scar.
Después de dejar a papá, después de librar una batalla campal para ganar la custodia, después de recuperar nuestra vida, Barb decidió que debíamos mudarnos a St. Louis, donde consiguió trabajo como directora del Departamento de Cirugía Ortopédica, un puesto que dirige como una verdadera autócrata. Su trabajo es incomprensiblemente exigente, le pagan una cantidad exagerada de dinero y está tan ocupada que una de mis profesoras de secundaria sospechaba que era una niña que se había fugado de su casa y vivía sola en secreto.
Ella es, sin duda, la razón por la que quiero dedicarme a la medicina. Es un tópico, lo sé, pero todo tiene una explicación. Siempre me he decantado por la ciencia, pero no fue hasta que empecé a hacer mis deberes en la consulta de Barb cuando me di cuenta de lo admirable que es su trabajo. Lo mucho que marca la diferencia. El alcance de sus conocimientos y lo importante que es su papel.
—¿Por qué no pueden atender a tu paciente el doctor Madden o el doctor Davis? —le pregunté una vez cuando me dijo que al final no podríamos vernos ese día.
—Porque —bajó la voz hasta hablar en susurros— el doctor Madden es un hijo de… fruta, y el doctor Davis es tan sumamente incompetente que nunca estoy segura de si está del lado del paciente o de la enfermedad. La señora Reyes lleva sufriendo mucho tiempo. Merece ser tratada por alguien que no sea mediocre y se lo tome en serio, ¿no te parece?
Por aquel entonces solo tenía catorce años, pero fui capaz de ver que ese planteamiento tenía todo el sentido del mundo. No solo estaba orgullosa de lo increíble que era Barb, sino que me moría de ganas de convertirme en una doctora que no fuera mediocre y se tomara a la gente en serio.
Y aquí estoy ahora. Soñando con sufrir un fallo hepático que me libre de presentarme al examen de acceso a la Facultad de Medicina.
—Por cierto —me dice Barb—, el otro día me encontré con el entrenador Kumar.
Siento un escalofrío. Fue mi entrenador en el instituto.
—¿Qué tal está?
—Bien. Te manda saludos. Me preguntó por ti.
—¿Y le mentiste diciéndole que soy doce veces campeona de la NCAA y aspirante olímpica?
—Lo pensé, pero luego recordé que existen registros públicos de esas cosas. En internet, me refiero. De los que puedes encontrar haciendo una búsqueda rápida en Google.
Suspiro.
—¿Notaste si estaba avergonzado? ¿Estoy deshonrando a mi antiguo club?
—¿Qué? No. No eres una abogada defensora de los delitos de guante blanco que está en nómina de una gran farmacéutica, Scarlett. Sufriste una lesión grave. Todo el mundo te apoya.
Me muero de ganas de volver a decepcionarlos.
—¿Y qué tal está el amor de mi vida?
—Actualmente ocupada con su labor de lamer basura.
—Una labor de extrema importancia.
—Espera, creo que quiere hablar contigo.
Pitufa, la mezcla de husky y carlino que me encontré un día en el marketplace de Facebook, donde la anunciaban como una perra de «mal carácter» (falsedades, calumnias) y «con la manía de escaparse» (esa parte no la puedo negar), aúlla su amor por mí e intenta lamerme la cara a través del teléfono de Barb. Le hablo poniendo voz de bebé durante otros quince minutos y después me voy a entrenar.
Es pretemporada, lo que significa que toca acondicionarse. Perfeccionar habilidades. Saltos, inmersiones, posiciones del cuerpo, rotaciones, correcciones… Horas en el gimnasio, en la piscina de saltos, en la sala de musculación, y luego más horas en casa, en clase, en la cama, sin dejar de escuchar esa vocecita de mi cabeza que dice que, por mucho que entrene, es posible que no sirva de nada.
Soy una buena atleta. He revisado suficientes veces las grabaciones de mis saltos para saberlo. Mi cuerpo por fin vuelve a estar fuerte y saludable. Mi mente, en cambio…
Mi mente me odia. A veces. Sobre todo cuando estoy subida a una plataforma, diez metros por encima del resto de mi vida.
Porque diez metros de altura es mucho, pero la gente no se da cuenta hasta que tarda más de cincuenta escalones en subir a una torre. Llegan a la cima, miran hacia abajo y, de repente, les entran náuseas. Es un edificio de tres plantas. Una mansión que se extiende entre el agua y tú. En diez metros pueden ocurrir muchas cosas, entre ellas que un cuerpo acelere a cincuenta kilómetros por hora y que el agua se vuelva tan difícil de romper como la cáscara de huevo más dura del universo.
En la plataforma, los castigos son rápidos y despiadados. El margen de error es nulo. Una mala inmersión no es solo humillante, sino también el fin de la carrera de un deportista. Una mala inmersión es la última inmersión.
—La piscina cierra a las ocho, Vandy, pero sobre todo tú no tengas prisa, ¿eh? —me insta el entrenador Sima.
Sonrío con las palmas apoyadas en el borde rugoso de la plataforma y levanto lentamente las piernas para hacer el pino. Me duelen los hombros, el tronco, los muslos, pero es ese dolor tan satisfactorio que significa que estoy controlándolos. Me quedo ahí, formando una línea recta perfecta, solo para demostrarme a mí misma que soy capaz de hacerlo. Tengo lo que hay que tener. Es un alivio observar el mundo desde otra perspectiva. Me resulta liberador ver lo insignificantes que parecen los demás desde aquí arriba, tan pequeños e irrelevantes.
—¡Ninguna prisa! ¡Para nada me estoy aburriendo como una ostra!
Resoplo y dejo que el resto del salto fluya: posición carpada, medio giro, una voltereta, otra. Entro en el agua formando solo un puñado de burbujas. Cuando vuelvo a la superficie, el entrenador está agachado junto a la piscina.
—Vandy…
Me subo al borde y me llevo la mano al hombro. No duele. No sangra. Sigue intacto.
—Dígame.
—Ese salto ha sido digno de la NCAA.
Me escurro el agua de la trenza.
—El problema es que no es el salto que te he pedido —añade.
Miro a mi alrededor. ¿Dónde habré dejado la toalla?
—Vandy. Mírame.
Lo hago. Tengo que hacerlo.
—Puedes seguir haciendo los saltos con los que te sientes cómoda, sí, pero no podemos quedarnos ahí. —Me da golpecitos entre los ojos con un nudillo, como si estuviese inspeccionando un coco en el supermercado—. Tienes que trabajar lo que pasa aquí dentro.
—Lo sé.
—Entonces hazme caso y no cambies el dichoso salto cuando estés ahí arriba. —Suspira y menea la cabeza—. No te preocupes, niña. Tenemos tiempo. Ve a cambiarte. Esta noche os quiero ver a todos en mi casa. —La barbacoa. La tradición anual para fomentar el espíritu de equipo. Me guiña el ojo y sus patas de gallo se multiplican por diez—. No hay fiestas como las del entrenador Sima.
Por desgracia, es cierto. Porque las fiestas del entrenador Sima son obligatorias.
Me dirijo a los vestuarios y echo un último vistazo al salto de trampolín que las gemelas practican juntas. Cuando vivía en St. Louis, también hacía salto sincronizado, pero en el equipo de Stanford solo somos cinco, así que yo soy la rarita que se queda fuera. Bella y Bree compiten juntas (¿dos atletas que son idénticas y que, a su vez, realizan exactamente el mismo salto? A los jueces les encanta). Pen y Victoria son compañeras desde hace tres años y se compenetran muy bien. Quizá el año que viene haya nuevas reclutas y a una la emparejen conmigo. O tal vez me muera sola sobre un charco de lágrimas, agarrada a unos apuntes sobre el pretérito perfecto del alemán. ¿Quién sabe?
Victoria me lleva en coche a casa de los Sima y me pone al día sobre un caso de peste bubónica en humanos que se ha confirmado hace poco. Somos las últimas en llegar y las dos únicas pringadas que aparecen sin acompañante.
—Genial, esto no es más que un anticipo de cómo van a ser mis días de Acción de Gracias durante los próximos cincuenta años —refunfuña antes de sonreír y abrazar a la señora Sima.