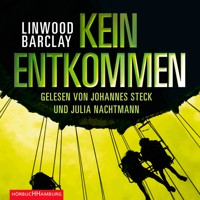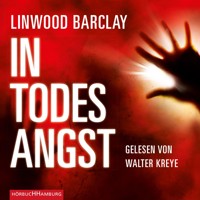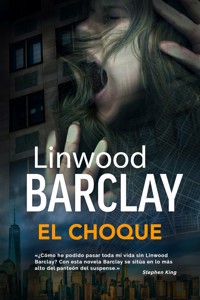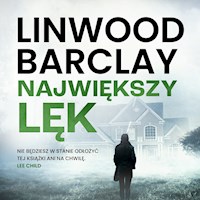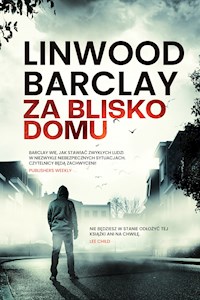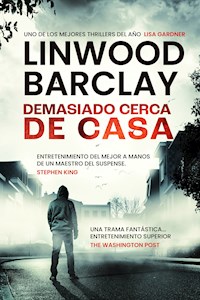
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Autor de novelas incluidas en la lista de libros más vendidos del New York Times Cuando los vecinos de al lado de la familia Cutter, los Langley, mueren asesinados en su propia casa una calurosa noche de agosto, el mundo de los Cutter cambia para siempre. Que hayan ocurrido muertes tan violentas tan cerca de ellos, en los suburbios de Promise Falls, es escandaloso, pero al menos los Cutter pueden consolarse pensando de que los rayos nunca caen dos veces en el mismo sitio. A menos, por supuesto, que los asesinos se hayan equivocado de casa. Al principio la idea parece alocada, pero cada uno de los miembros de la familia Cutter guarda un secreto que preferirían mantener enterrado. ¿Qué había en ese viejo ordenador que el adolescente Derek y su amigo Adam Langley habían rescatado? ¿Y dónde está ahora? ¿Qué influencia tiene un profesor y afamado autor local sobre Ellen Cutter? ¿Y qué sabe Jim Cutter sobre la señora Langley que hasta su propio marido ignora? Para averiguar quién mató a los Langley los secretos de todos deberán salir a la superficie. Pero el secreto final, el secreto que podría salvarlos o destruirlos, está en un sitio donde a nadie se le ocurriría buscar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Demasiado cerca de casa
Linwood Barclay
Demasiado cerca de casa
Título original: Too Close to Home
© 2008, Linwood Barclay. Reservados todos los derechos.
© 2020 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción: Constanza Fantin Bellocq
ISBN 978-87-428-1214-3
–––
Para Neetha
Prólogo
Derek se figuró que llegado el momento, el entrepiso sería el mejor sitio donde ocultarse. Esperaba que a los Langley no les tomara mucho tiempo, una vez que él estuviera en posición, marcharse de la casa y salir a la carretera. La última vez que Derek había jugado con Adam en el entrepiso, habían tenido ocho o nueve años. Habían fingido que se trataba de una cueva llena de tesoros, o de una nave espacial y que había un monstruo oculto en alguna parte allí dentro.
Pues eso había sido hacía bastantes años, ya. Él ya era mucho mayor. Adam, también. Con su metro ochenta de estatura, ya más alto que su padre con diecisiete años, a Derek no le apetecía la idea de quedarse agazapado en ese espacio reducido durante vaya uno a saber cuánto tiempo.
Tenía esperanzas de poder calcular bien el tiempo. Cuando viera a los Langley guardar las piezas de equipaje en el maletero, mientras seguían terminando tareas de último momento en la casa, entonces se despediría, fingiría dirigirse a la puerta trasera para salir, la haría golpear y luego bajaría al sótano en puntillas por las escaleras, para deslizar la puerta corrediza que daba al entrepiso, se metería allí dentro y cerraría la puerta. En ese espacio reducido, ubicado justo debajo de la sala de estar, no había nada que los Langley fueran a necesitar para su viaje de una semana. Solo cajas llenas de decoraciones de Navidad, recuerdos familiares sin valor para ser exhibidos, pero demasiado importantes como para que se deshicieran de ellos, novelas viejas de cubierta blanda y años de documentos legales pertenecientes al padre de Adam, Albert Langley. Había una vieja tienda allí abajo y una cocina Coleman, pero los Langley no se iba de campamento.
Por Dios, pensó Derek, me excito de solo pensar en ello.
—Ojalá no tuviera que ir —dijo Adam a Derek mientras su madre, Donna Langley, sacaba cosas del refrigerador (un paquete de salchichas, cerveza) y las guardaba en una nevera portátil.
Ella se volvió. Había estado tan ocupada en la casa, preparándose para el viaje, que no había notado hasta ese momento que Adam había invitado a su amigo.
—Hola, Derek —lo saludó, casi con formalidad, como si lo conociera en ese momento.
—Hola, señora Langley —repuso él.
—¿Cómo estás? —preguntó ella.
—Muy bien, gracias —respondió Derek—. ¿Y usted? —Por el amor de Dios, pensó, hablaba como Eddie Haskell, el de ese programa de televisión que sus padres miraban cuando eran niños.
Antes de que ella pudiera responder, Adam intervino con tono de queja.
—No habrá nada para hacer en ese sitio. Va a ser un coñazo, lo sé.
—Adam —dijo su madre, con voz cansada—. Es un sitio de vacaciones muy recomendado.
—Pero no seas tan negativo, hombre —le dijo Derek—. Será divertido. ¿No hay botes y esas cosas? ¿Y caballos, o algo así?
—¿A quién le interesan los caballos? —se quejó Adam—¿Acaso parezco alguien a quien le divierte montar a caballo? Si tuvieran bicicletas de montaña, eso sería divertido, pero no tienen. Hablas como si quisieras que fuera, como si estuvieras del lado de ella.
—Solo digo que si tus padres te hacen ir, lo mejor es que le saques provecho.
—Buen consejo —dijo Donna Langley, de espaldas a los dos muchachos.
—Pero si no haría nada malo. No haría una fiesta aquí, ni nada.
—Ya hemos tenido esta conversación —dijo Donna Langley, mientras sacaba un paquete refrigerante del congelador y lo ponía en la nevera portátil. La madre de Adam era bonita, sobre todo para una madre. El pelo castaño le llegaba a los hombros, tenía un lindo cuerpo, redondeado en los sitios adecuados, no como la mayoría de las chicas de la escuela de Derek, que parecían fideos. Pero mirarla y pensar en ella de ese modo, lo ponía incómodo, sobre todo con Adam allí.
—Pero puedes confiar en mí —insistió Adam, en tono plañidero—. Ufa, no me das crédito por nada.
—Ya sabes lo que sucedió en casa de los Moffatt —repuso ella—. Sus padres estaban de viaje, se corrió el rumor y se les metieron cien chicos en la casa.
—No fueron cien. Solo sesenta.
—De acuerdo —dijo su madre—. Sesenta. Cien. De todos modos, les destrozaron la casa.
—Aquí eso no sucedería.
Donna Langley se apoyó contra la encimera, con expresión repentinamente cansada. Al principio Derek creyó que estaba agotada de discutir, pero temió que no se sintiera del todo bien.
—¿Se siente mal, señora Langley? —preguntó.
—Es solo... —Meneó ligeramente la cabeza—. Me sentí mareada por un segundo.
—¿Estás bien, mamá? —preguntó Adam, tal vez forzado por su amigo, y dio un paso hacia su madre.
—Sí, sí —repuso ella; hizo un ademán con la mano para alejarlo y se enderezó. —Tal vez sea algo que comí al almuerzo. Me he sentido rara todo el día.
O tal vez eran los medicamentos, pensó Derek. Sabía que ella tomaba pastillas, cosas para ayudarla a pasar el día. A veces estaba muy arriba, otras abajo. Algo como bipolaridad, había dicho Adam.
Ella se compuso.
—Adam, ve a ver si tu padre necesita ayuda.
Pero Albert Langley, un cincuentón alto y de espaldas anchas, con pelo canoso que comenzaba a ralear, ya estaba en la puerta de la cocina.
—¿Qué sucede? —le preguntó a su mujer. Sonaba ligeramente más molesto que preocupado —No me digas que estás incubando algo.
—No, no, en serio —repuso ella—, seguramente sea algo que he comido.
—Ay, por Dios —dijo Albert—, hace semanas que planeamos esto. Si cancelamos ahora, no nos devolverán el depósito; lo sabes ¿verdad?
Donna Langley se volvió hacia él.
—Sí, bueno, gracias por preocuparte.
Albert Langley meneó la cabeza con fastidio y abandonó la cocina.
—Oye —le susurró Derek a Adam—, tengo que marcharme ¿sabes? —De pronto cayó en la cuenta de que el asunto iba a requerir de una cierta coreografía. Necesitaba que Adam se fuera con su padre, saliera por la puerta principal, para que él pudiera fingir que se marchaba por atrás.
En parte se sentía como la mierda por no contarle a su mejor amigo lo que tramaba, pero tampoco era la primera vez que le ocultaba algo. Y no era que alguien saldría lastimado ni se romperían cosas. Nadie lo sabría. Bueno, sin contar a Penny, desde luego. Por supuesto, los Langley se preguntarían, al regresar, si alguno habría olvidado echarle llave a alguna puerta o activar la alarma, pero cuando revisaran la casa y vieran que no faltaba nada, con el tiempo lo olvidarían. La próxima vez que viajaran, revisarían todo dos veces, nada más.
—Cómo me gustaría que vinieras —dijo Adam—. Voy a morirme de aburrimiento sin compañía.
—No puedo —dijo Derek—. A mis padres les daría un ataque si dejara mi trabajo de verano aunque fuera por una semana. —La verdad era que aun si no hubiera planeado cómo hacer que el viaje de los Langley se convirtiera en la mejor semana de su vida, pasar siete días con ellos tampoco le habría resultado divertido.
Habían salido de la cocina y estaban en el pasillo, en el centro de la casa. Lo único que Derek tenía que hacer era seguir hacia la parte posterior, descender unos escalones y allí estaba la puerta. Girar, descender el resto de la escalera y ya estaría en el sótano.
—No sé si encontraré alguien con quien pasar el tiempo —siguió quejándose Adam. Dios.
—No te preocupes. Es solo una semana. Mira, cuando vuelvas, leeremos el resto de lo que contiene ese ordenador. —Adam y él se divertían coleccionando ordenadores viejos que la gente arrojaba a la basura. Las cosas que contenían, a veces resultaban increíbles. De todo, desde proyectos escolares a pornografía infantil. Había que ver las cosas que tenía la gente en la cabeza. Revisar ordenadores desechados era mejor que abrir botiquines de medicamentos ajenos.
Adam bajó la vista al suelo.
—Sí... pues, hay bastante lío con ese asunto.
Sus palabras tomaron a Derek por sorpresa.
—¿Qué?
—Con mi papá. Descubrió lo que había en el ordenador. Lo que estábamos leyendo.
—¿Y cuál es el problema? ¿Cree que no sabes lo que es la pornografía? Además, tampoco son imágenes. Solo cosas escritas. Ni siquiera es pornografía verdadera. De la buena, quiero decir.
—Mira, no puedo hablar de eso ahora —dijo Adam en voz baja—. Te lo contaré cuando vuelva, o tal vez te llame durante la semana.
—Tranquilo. Si me apetece leerlo, tengo la copia que hice.
—Joder, que no se entere de eso —dijo Adam—. Estaba realmente enfadado. No sé por qué hizo tanto aspaviento con ese tema.
—¿Qué piensas, que voy a ir con tu padre y decirle “Hola, señor Langley, hice una copia?
—No, es solo que...
—¡Adam! —El señor Langley lo llamaba desde la puerta principal, con tono de pocos amigos.
—Mira, viejo, tengo que irme —dijo Adam—. Ya está que trina porque mi mamá no se siente bien.
—De acuerdo, sí, nos vemos en una semana —dijo Derek. Adam giró en una dirección, Derek, en la contraria. En voz alta, añadió: —¡Que tengan un buen viaje, señora Langley!
Todos tenían que creer que se marchaba.
Desde la cocina, ella respondió, sin demasiadas fuerzas:
—Adiós, Derek.
Bajó los escalones a saltos para lograr el efecto deseado, abrió la puerta trasera y la cerró con fuerza, haciendo el mismo estrépito que siempre cuando se iba de la casa y cortaba por el jardín hacia el bosque que corría paralelo a la calle.
Pero esta vez no abandonó la casa. Una vez que hubo cerrado la puerta con suficiente fuerza como para que la señora Langley escuchara el ruido desde la cocina, bajó al sótano en un segundo; se dirigió a un extremo y se puso de rodillas junto al diván, frente al panel corredizo que llevaba a un estrecho entrepiso.
Derek lo deslizó hacia la izquierda, y se introdujo a cuatro patas en el reducido espacio; el hormigón estaba duro y frío. Giró y cerró el panel corredizo silenciosamente. Contuvo el aliento unos segundos, envuelto en la oscuridad.
Lo único que escuchaba era el corazón latiéndole alocadamente en los oídos. Exhaló despacio, tratando de serenarse. Sabía que en alguna parte de ese espacio había una bombilla de luz, pero tenía miedo de tirar del cable que la encendía. ¿Y si el señor Langley bajaba en último momento a buscar algo y veía luz alrededor de los extremos del panel? Iba a tener que permanecer sentado a oscuras por el tiempo que fuera necesario.
Por lo menos podía ver la hora. Introdujo la mano en el bolsillo, cogió el móvil, se aseguró de que estuviera sin sonido y miró la hora. Casi las ocho. Los Langley tenían que estar por marcharse pronto.
No podía hablar, pero sí enviar un mensaje de texto. Escribió: “TOY ESCONDIDO ESPERANDO Q SE MARCHEN LOS LANG”. Pulsó Enviar.
La idea de tener su propio palacete para follar durante una semana era el mejor plan que había ideado en su vida. Okey, tal vez no un palacete para “follar”. Penny podía estar lista para eso o tal vez no. Pero para todo lo que no fuera follar, seguro que lo estaba.
Escuchó con atención. Sentado con las piernas cruzadas sobre el suelo de hormigón, apretado entre cajas de luces navideñas y un trineo que probablemente Adam no había utilizado en cinco años, Derek podía sentir como Donna Langley se movía por la cocina. Una casa era como una criatura viviente. Se pisaba el suelo en una habitación y era como si un pulso recorriera las tablas de madera y pasara de una a otra, como en esa canción que la mamá de Derek solía cantarle cuando era pequeño, que hablaba de que el hueso de la pierna se conectaba con el de la cadera, el de la cadera con el de...
—¡Ostias, vámonos ya!
El padre de Adam. Dios, qué cabrón que podía llegar a ser en algunas ocasiones, pensó Derek. Su propio padre a veces era un pesado, pero no un cretino como el padre de Adam.
Oyó pasos. Alguien fue hasta la puerta trasera, a revisar si estaba con llave. Luego el ruido de otra puerta al abrirse y cerrarse. A Derek, que no se atrevía a respirar, le pareció que hasta podía oír girar la llave en la cerradura.
Instantes después, el ruido de las puertas del coche. Se encendió el motor. Ruido de neumáticos sobre la grava, perceptible al principio, luego cada vez más tenue.
Después, nada.
Derek tragó saliva, decidido a mantenerse oculto unos minutos más para estar seguro. Lo necesario para que los Langley se alejaran lo suficiente como para decidir que comprarían por el camino cualquier cosa que hubieran olvidado. Su corazón comenzaba a serenarse, el panorama se había aclarado, lo único que tenía que hacer era...
¡Dios bendito, qué mierda era lo que le caminaba por el cuello, madre de Dios!
¡Una araña! Una maldita araña se le había metido dentro de la ropa. Comenzó a darse palmadas en la oscuridad, por el costado del cuello, en el hombro, a través de la ropa. La araña lo había hecho saltar y se había golpeado la cabeza contra una viga.
—¡Mierda! —gritó. Abrió el panel corredizo y prácticamente se arrojó al suelo alfombrado del sótano. Metió la mano dentro del cuello de la camiseta, sintió algo pequeño y blando y se quitó la prenda, desesperado por deshacerse de los restos del insecto.
Sentía el corazón a punto de estallarle en el pecho.
Una vez que pasó la crisis de la araña, se tomó unos instantes para recuperar la compostura. El sótano estaba casi a oscuras. Quedaba aproximadamente una hora de luz afuera, pero no se atrevía a encender ninguna lámpara. Durante toda la semana, no podría encender ninguna luz. Tal vez aquí, en el sótano, podría ver la televisión. Nadie lo notaría desde afuera, sobre todo con la casa tan lejos de la carretera principal.
Pero ¿quién necesitaba luz para lo que tenía pensado hacer? Se manejaría tanteando en la oscuridad.
Se sorprendió al ver que Penny no había respondido a su mensaje. Pero era hora de ponerse en contacto otra vez, de hacerle saber que la casa estaba vacía. Aunque primero debería hacer un recorrido para asegurarse de que todo estuviera bien.
Se volvió a poner la camiseta, subió por las escaleras del sótano y vio que la puerta de la cocina estaba con cerrojo. Todavía había buena luz como para ver bien mientras recorría la planta baja. La puerta principal estaba con llave. Sobre la pared del vestíbulo, vio el teclado numérico del sistema de seguridad. Eran tantas las veces en que había entrado con Adam y lo había visto activar o desactivar el sistema, que ya conocía el código. Lo único que tenía que hacer era ingresarlo, quitar el cerrojo de la puerta trasera y podría ir y venir a su antojo. Significaría dejar la casa abierta, pero allí en las afueras de la ciudad, casi nunca había robos.
Recorrió la casa por primera vez a solas, sin que nadie supiera que estaba allí, y la sintió completamente diferente. Una descarga eléctrica le recorrió el cuerpo mientras iba de habitación en habitación; le sudaban las manos y el corazón le latía a toda velocidad.
Se tranquilizó pensando que conocía la disposición lo suficientemente bien como para arreglárselas a oscuras, aun en los sitios donde no pensaba pasar ni un minuto, como por ejemplo el dormitorio de los padres de Adam, donde se encontraba en ese momento. Una gran cama doble, con un grueso edredón blanco, baño en suite con ducha y una de esas bañeras con chorros. Cómo le gustaría pasar tiempo allí dentro con Penny, tal vez ella querría tomar un baño con él, con burbujas y todo, como en las películas, pero no, era un poco arriesgado. El sótano serviría muy bien. No era tan relevante dónde lo harían en la casa. Lo importante era la privacidad, que no hubiera interrupciones.
Una puta semana entera.
El teléfono emitió un zumbido. Mensaje de Penny. Era hora. Una palabra: “¿Y?
Podía llamarla en ese mismo momento. Pulsó su número y ella respondió la segunda vez que sonó.
—Estoy dentro —anunció Derek.
—¡Ay, mi Dios! —exclamó ella con una nota de emoción en la voz.
—Está casi oscuro. Vente para aquí. Te haré entrar por la puerta trasera.
—De acuerdo, pero... puede haber un problema.
—Penny, no me hagas esto. Se me ha puesto como un tronco.
Ella hizo un ruido como para hacerlo callar, aunque no había nadie que lo escuchara.
—No te preocupes, es solo que mis padres están furiosos conmigo porque choqué el Kia contra el poste del teléfono al final del camino de entrada, ese que está tan cerca. Es apenas un rasguño, pero mi papá está como loco porque dice que no vale la pena pasarlo por el seguro, por lo que yo voy a tener que...
La llamada se cortó. Derek miró la pantalla; había perdido señal. ¿Cómo podía ser?
Volvió a llamarla.
—¿Qué sucedió? —preguntó Penny.
—No lo sé. Oye, intenta llegar para las diez, ¿de acuerdo? Llámame si hay algún problema. Me quedaré aquí tranquilo un rato.
Penny accedió y cortó.
Derek estaba delante de la cómoda del dormitorio de los Langley; extendió la mano y la tocó, preguntándose si habría algo interesante allí dentro. El problema era que una parte de él se sentía bastante culpable por lo que estaba haciendo, aunque todo iba a estar bien y no habría forma de que ni los Langley ni Adam fueran a enterarse de nada. Tal vez algún día se lo contaría a Adam. Pero no por el momento. En algunos años. Cuando ya no tuviera importancia.
O tal vez no.
No podía creer que los padres de Penny fueran a impedirle salir esa noche. Lo carcomía el deseo de que viniera. Pensó en coger algo del cajón de lencería de la señora Langley, masturbarse para relajarse un poco y estar listo para comenzar otra vez cuando llegara Penny.
Veamos, se dijo; tal vez existen líneas que es mejor no cruzar. Podría ver algo de televisión para distraerse. Regresó al sótano, casi en oscuridad total y encendió el televisor. Pasó por varios canales, sin detenerse por más de un segundo en ninguno de ellos. No podía relajarse, aunque tenía la casa a su disposición por los próximos siete días. Era el sueño de cualquier chico de diecisiete años. Un sitio donde traer a su chica todas las veces que quisiera.
Mejor que un coche. No había que preocuparse por que un policía golpeara el cristal de una ventanilla empañada.
Pero lo que estaba haciendo comenzaba a parecerle mal. Los Langley siempre habían sido buenos con él. Es decir, la madre de Adam, desde luego. El padre siempre te hacía sentir como si fueras un intruso, como si quisiera la casa para él solo cuando no estaba en el despacho, defendiendo gente o evitándoles la cárcel, o lo que sea que hiciera. Derek conocía a Adam desde hacía...¿cuántos años, ya, diez? Se había quedado a dormir en esa casa y había hecho excursiones cortas con la familia.
¿Qué pensarían de él si se enteraran? Joder, el padre de Adam era abogado. ¿Podría iniciarle una demanda legal? ¿Haría algo así contra un chico al que conocía? O peor aún, ¿llamaría a la po...?
El teléfono emitió un zumbido. Bajó la mirada y reconoció el número de Penny.
—¿Sí? —dijo. Y antes de que Penny pudiera decir una palabra, perdió la señal.
Sentado en el sótano, trató de pensar. Demasiada interferencia o algo así. Extendió la mano hacia el teléfono de línea que estaba sobre una mesita junto al sofá y marcó el número de Penny.
—No puedo ir —dijo Penny en un susurro—. Me han castigado.
—Me cago en todo —dijo Derek—. Me recontra cago en todo.
—Mira, debo irme. Podemos juntarnos más adelante durante la semana, tal vez mañana ¿vale? Tengo que irme. —Penny cortó la llamada.
Derek colgó el teléfono. El plan perfecto se había jodido. Dios, cómo le iban a doler los cojones. No era solo que quisiera juguetear con Penny. Deseaba estar con ella. Quería pasar tiempo con ella en esa casa vacía y hablar largo y tendido, sin que nadie los interrumpiera ni entrara, sobre lo que quería hacer con su vida. Sus padres pensaban que era un vago sin ambición ni sueños, pero no era cierto. A Penny podía contarle. Sobre sus deseos de ser diseñador de software, tal vez inventar juegos nuevos, cosas así. Si le decía eso a su padre, que quería diseñar juegos, él le respondería: “Mira, yo también quería convertir mi pasión en una carrera, pero en ocasiones hay que ser realista.
Derek pasó de canal en canal, jugó con uno de los juegos de Adam por un rato, miró la MTV y dormitó mientras cantaba Justin Timberlake. Se sentía bien allí, aun estando solo. Sin nadie que lo molestara.
Pero se estaba haciendo tarde. Hora de irse de allí, pensó.
Fue entonces cuando oyó un ruido afuera. Neumáticos sobre la grava.
Cogió el mando a distancia y apagó el televisor. El sótano tenía ventanas, de esas que estaban a unos cuarenta centímetros del cielo raso. Subió al sofá para poder ver afuera.
Era el Saab. La camioneta deportiva de los Langley.
—¡Puta madre! —masculló—. ¡Putísima madre!.
Tenía que salir de allí, y pronto. Corrió escaleras arriba hasta la puerta de la cocina y cuando estaba por abrirla, cayó en la cuenta de que si lo hacía, la alarma comenzaría a sonar. Tendría que desactivarla primero, pero el teclado numérico estaba junto a la puerta principal.
Echó a correr por el pasillo, pensando que tal vez tendría tiempo de pulsar el código antes de que alguien entrara y luego correr por la casa y salir por la puerta trasera.
Pero entonces vio sombras del otro lado de la puerta. Era Adam, con su madre detrás de él.
Derek frenó en seco, giró y echó a correr otra vez hacia el sótano. Oyó que se abría la puerta, voces.
—Ya dije que lo sentía. ¿Piensas que quería arruinaros las vacaciones a todos?
Derek se arrojó al suelo delante del panel corredizo y estaba por deslizarlo hacia un costado cuando se encendieron las luces del sótano. Sabía que había un interruptor en la cima de las escaleras, lo que significaba que alguien estaba por descender. Derek se ocultó en el espacio estrecho entre el respaldo del sofá y la pared, pensando que estaba bastante bien escondido, pero Santo Dios, ¿y si alguien bajaba y decidía mirar la televisión?
Alguien bajó los escalones en ese momento. Derek oyó que abría la puerta de la nevera y guardaba algunas cosas dentro. Luego, la voz de Adam, gritando:
—¿Vuelvo a congelar los paquetes refrigerantes?
Derek pensó en llamar su atención, confesar y pedirle ayuda para salir de la casa. Adam podría enfadarse, pero nunca diría nada. Sus padres encontrarían la forma de echarle la culpa a él. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, Adam subió otra vez por la escalera. La luz quedó encendida. Derek pensó que tal vez regresaría. Escuchó fragmentos de conversación en la planta baja.
El señor Langley: —Cariño, vete a la cama. Nosotros desharemos el equipaje.
La señora Langley: —Tal vez me sienta mejor por la mañana.
El señor Langley: —Si, bueno, como digas. Tal vez Adam y yo viajemos y tú puedes venir cuando te sientas mejor. Qué momento has elegido, por favor.
La señora Langley: —¿Ay, por Dios, crees que deseaba sentirme mal?
El señor Langley: —Subiré en un minuto.
Bien, si se iban a la cama, el único por el que tenía que preocuparse era Adam. Y si él también se acostaba, Derek esperaría a que todos estuvieran dormidos, subiría a la planta baja, ingresaría el código de la alarma y saldría por la puerta trasera. Mientras Penny no cambiara de idea y escapara de su casa para venir... Santo Cielo, tenía que rogar que eso no sucediera.
El señor Langley- —¿Quién mierda es?
Derek pensó: Dios Santo, ¿está hablando de mí? Cómo podía saber que él estaba allí abajo, cómo podía ver...
No, era alguien fuera: neumáticos sobre la grava, luego silencio. El ruido de la puerta de un coche.
Ay, por Dios, no. Que no vinieran visitas a esta hora de la noche.
Adam: —No sé quién es, papá.
A Derek le pareció escuchar pasos, luego la voz de Albert Langley diciendo algo, probablemente con la puerta abierta.
Le pareció que alguien, tal vez dos personas, habían entrado en la casa, pero no podía estar seguro.
Voces ahogadas. El señor Langley diciendo:
—¿Quién dijo que era?
Una voz nueva. Fragmentos de oraciones. Luego una palabra, bien clara: “Vergüenza”. Y luego: “Hijo de puta”.
Fue entonces cuando escuchó el primer disparo. Luego a Adam, gritando:
—¡Papá! ¡Papá!
La señora Langley pareció gritar desde el primer piso:
—¡Albert! ¡Albert! ¡Qué sucede?
Luego Adam:
—¡Mamá! ¡No bajes...!
Derek escuchó un segundo disparo. El ruido de algo –alguien- que caía por las escaleras.
Luego, pasos que corrían por la casa. Dos personas, corriendo desesperadamente, desde el frente de la casa hasta la parte posterior. Solo duraron un par de segundos.
Derek escuchó un tercer disparo, luego alguien que caía por los escalones que llevaban a la puerta trasera.
Después, silencio.
Derek se dio cuenta de que estaba temblando. Casi tanto que le castañeaban los dientes. Escuchó más pasos por la casa, más lentos, calmos, medidos. Bajaron por los primeros escalones del sótano, se detuvieron, luego hasta abajo. No podía escuchar a la persona caminar sobre la alfombra que cubría el cemento. Pero podía sentir su presencia. La de la persona que había disparado. Derek escuchó una respiración agitada, rápida.
Apretó la mandíbula con fuerza, decidido a impedir que le castañearan los dientes. Se preguntó si el asesino podría oír la sangre que le hacía latir las sienes.
La persona volvió a subir por la escalera y apagó la luz. La puerta del frente se abrió y se cerró, luego sucedió lo mismo con la de un coche. Se abrió y se cerró con estrépito. Instantes después, oyó cómo se alejaban los neumáticos por la grava.
Derek aguardó unos cinco minutos, salió de detrás del sofá, atravesó la habitación y subió por la escalera hasta el rellano junto a la puerta trasera. Por la ventana entraba algo de luz de la luna que le permitió ver a Adam tendido allí, con las piernas sobre los escalones, la cabeza en un charco de sangre negra.
Derek pasó cuidadosamente por encima de él, y con mano temblorosa quitó el cerrojo, abrió la puerta y huyó hacia la noche.
Uno
La noche que mataron a nuestros vecinos, los Langley, no escuchamos absolutamente nada.
Era una noche cálida y húmeda, por lo que habíamos cerrado todas las ventanas y teníamos el aire acondicionado al máximo. Con todo, no lográbamos que la temperatura de la casa bajara a menos de veintitrés grados. Estábamos a finales de julio y veníamos de una semana de mucho calor, en la que el termómetro había estado en treinta y cinco grados casi todos los días, menos el miércoles, cuando llegó a treinta y ocho. Ni siquiera la lluvia a comienzos de semana había traído alivio. La temperatura no bajaba a mucho menos de veintinueve grados ni tras la caída del sol. .
Por lo general, tratándose de un viernes por la noche, podría haberme quedado despierto hasta tarde, aún hasta la hora en que sucedió, pero tenía que trabajar el sábado. La lluvia me había retrasado con los clientes a los que les hago trabajos de jardinería. Fue así que Ellen y yo nos fuimos a dormir bastante temprano, a eso de las nueve y media. Aun si hubiéramos estado levantados, habríamos estado mirando la televisión, por lo que es poco probable que hubiésemos escuchado algo.
La casa de los Langley no está pegada a la nuestra, tampoco. Es la primera casa cuando se sale de la carretera y se toma por nuestra calle. Una vez que se deja atrás su casa, quedan todavía unos cincuenta o sesenta metros antes de llegar a la nuestra. No se ve nuestra casa desde la carretera. Las casas de aquí, en las afueras de Promise Falls, en el norte del estado de Nueva York, están bastante separadas. Desde la calle se ve la casa de los Langley, calle arriba por entre los árboles, pero nunca escuchábamos cuando hacían fiestas y si el ruido que hago reparando cortadoras de césped alguna vez les resultó molesto, nunca me dijeron nada al respecto.
El sábado por la mañana me levanté alrededor de las seis y media. Ellen, que no tenía que ir a trabajar a la universidad, se movió cuando me senté en el borde de la cama.
—Sigue durmiendo —le dije—. No tienes que levantarte. Me puse de pie, fui hasta el pie de la cama y vi que el libro que Ellen había estado leyendo antes de apagar la luz había caído al suelo. Era uno de la pila de libros que tenía sobre la mesita de noche. Tienes que leer mucho cuando se organiza un festival literario en la universidad.
—No hay problema —masculló, hundiendo la cara contra la almohada y cubriéndose con la sábana. —Prepararé café. Ibas a despertarme mientras te vestías, de todos modos.
—Pues si vas a levantarte, me comería unos huevos. —Ellen dijo algo dentro de la almohada que no pude escuchar pero que no sonaba amistoso. —Si escuché bien cuando dijiste que no había problema, ¿significa que también vas a freír panceta ahumada?
Ella giró la cabeza.
—¿Existe un sindicato para esclavos? Me quiero inscribir.
Fui hasta la ventana y abrí las persianas para dejar entrar el sol matutino.
—Ay, Dios mío, hazlo desaparecer —dijo Ellen—. Jim, ciérralas, te lo pido.
—Parece que va a hacer mucho calor otra vez —dije, dejando abiertas las persianas—. Tenía esperanzas de que lloviera, así tendría excusa para no trabajar.
—¿Se moriría esa gente si una semana no les cortan el césped? —dijo Ellen.
—Pagan por un servicio semanal, cariño —dije—. Prefiero trabajar un sábado que tener que devolverles el dinero.
Ellen no tenía forma de rebatir eso. No vivíamos al día, pero tampoco queríamos desperdiciar dinero. Y el servicio de mantenimiento del césped, especialmente en esta parte del país, era decididamente un trabajo estacional. Te ganabas la vida de la primavera al otoño, a menos que diversificaras colocándole una pala a la parte delantera de la camioneta y limpiaras los caminos de entrada en el invierno. Yo había estado buscando una pala usada. Los inviernos en esta zona podían ser realmente duros. Hace un par de años, en Oswego, la nieve había llegado hasta los techos de la planta baja.
Hacía solamente un par de veranos que yo hacía mantenimiento de jardines y necesitaba encontrar formas de ganar más dinero. No era el trabajo de mis sueños, por cierto, y tampoco era lo que hubiera querido para mí de joven cuando comenzaba, pero era mejor que el último empleo que había dejado.
Ellen respiró hondo, dejó escapar un suspiro e hizo a un lado la sábana. Instintivamente, como hacía cada tanto, extendió la mano hacia donde antes estaban los cigarrillos, sobre la mesita de noche, pero había dejado de fumar años atrás y ya no había nada.
—Ya viene el desayuno, su Majestad —dijo—. Se agachó para recoger el libro del suelo y comentó: —No puedo creer que esto haya estado en la lista de libros más vendidos. Increíblemente, un libro sobre trigo no es apasionante. Existe un motivo por el que la mayoría de las novelas suceden en las ciudades, sabes. Hay gente allí. Personajes.
Di un par de pasos hacia el baño, hice una mueca de dolor y me llevé la mano a la parte baja de la espalda.
—¿Te pasa algo? —preguntó Ellen.
—Estoy bien. Ayer no sé qué hice. Estaba sosteniendo la desmalezadora e hice un mal movimiento o algo.
—Eres un anciano con un trabajo para jóvenes, Jim —dijo Ellen, mientras se ponía las pantuflas y se cubría con una bata.
—Gracias por recordármelo —repuse.
—No soy yo la que te lo recuerda, sino tu espalda dolorida. —Salió arrastrando los pies del dormitorio mientras yo iba al baño a afeitarme.
Me miré en el espejo. Estaba quemado por el sol alrededor de las patillas. Había tenido la intención de ponerme protector y usar gorra con visera, pero el día anterior había hecho tanto calor que en un momento arrojé la gorra dentro de la camioneta y el sudor debe de haberme lavado el protector. No tenía tan mal aspecto para un hombre de cuarenta y dos años, y cansado como estaba, era probable que me encontrara en mejor estado físico que dos años atrás, cuando pasaba gran parte del día sentado dentro de un coche Grand Marquis con aire acondicionado, conduciendo por Promise Falls y abriéndole la puerta a un cretino; era un sirviente de categoría sin un ápice de respeto por mí mismo. Desde aquel entonces, había perdido quince kilos, estaba recuperando la fuerza de tórax que había perdido en la última década y nunca había dormido mejor en mi vida. Volver a casa muerto de cansancio todas las noches tenía mucho que ver con eso. Pero levantarme por las mañanas podía ponerse difícil. Como hoy.
Para cuando llegué abajo a la cocina, el aroma a panceta ahumada ya flotaba por la casa y Ellen estaba sirviendo dos tazas de café. La edición de sábado del Promise Falls Standard estaba sobre la mesa de la cocina, ya sin la banda elástica, para que viera los titulares.
—Tu viejo amigo ha vuelto a las andanzas —comentó Ellen, mientras rompía unos huevos en un recipiente.
El titular decía: “El alcalde se despacha en el Hogar para Madres Solteras. Y luego debajo, el subtítulo: “Promete que la próxima vez llevará comida, en lugar de vomitarla”.
—Ay, madre mía —dije—. El tipo no para nunca. —Tomé el periódico y leí los primeros párrafos. El alcalde de Promise Falls, Randall Finley, sin previo aviso, había entrado como una tromba en un hogar subsidiado por la ciudad donde madres solas reciben apoyo mientras se adaptan a vivir con sus recién nacidos, pero sin cónyuges. Era algo por lo cual había luchado el alcalde anterior y lo había conseguido y que para Finley siempre había sido un desperdicio de dinero de los contribuyentes. Aunque para ser justos, Finley pensaba que casi todo era un desperdicio de dinero de los contribuyentes, salvo su coche con chofer. Y eso era casi una necesidad, gracias a su talento para beber en exceso y a una condena por conducir ebrio unos años atrás.
Finley, sugería la historia, había estado dando vueltas por la ciudad, visitando unos bares tras una reunión del concejo ciudadano y cuando pasaban delante del Hogar le había ordenado a su chofer –supuse que sería Lance Garrick, pero la historia no lo decía- que se detuviera. Finley había prácticamente derribado la puerta a golpes hasta que la supervisora del Hogar, Gillian Metcalfe, le abrió. Intentó impedirle el paso, pero el alcalde entró por la fuerza y comenzó a gritar a las mujeres: “¡Tal vez si hubierais tenido un poco de autocontrol no os habríais metido en el lío en que estáis ahora!”
Y luego, según informaron las mujeres que residían en el hogar, procedió a vomitar en el vestíbulo de entrada.
—Aun tratándose de Finley —le dije a Ellen—, es bastante impresionante.
—Te has puesto nostálgico —repuso ella—. ¿Crees que te volvería a dar trabajo?
Yo estaba demasiado cansado como para seguirla. Bebí un sorbo de café y seguí leyendo. Cuando el viernes por la mañana comenzaron a circular versiones sobre el comportamiento del alcalde, al principio él negó todo. No quedaba claro si estaba mintiendo o simplemente no recordaba nada. Pero por la tarde, cuando le presentaron todas las pruebas en su contra, que incluían la alfombra con vómito que Gillian Metcalfe había llevado al palacio municipal y dejado en los escalones del frente, el alcalde decidió revisar su declaración.
“Lamento profundamente”, escribió en un comunicado, “mi comportamiento de anoche en la Casa Swanson.” La habían nombrado en honor a Helen Swanson, una concejal fallecida que había defendido las causas feministas. “Había tenido una sesión particularmente estresante en el concejo y es posible que luego me haya excedido con el refrigerio. Continúo apoyando a la Casa Swanson, como siempre, y les pido sinceras disculpas. La próxima vez espero poder llevar bombones en lugar de vomitarlos.
—Randy, genio y figura —dije—. Cierra con una broma. Al menos no intentó seguir fingiendo que no había sucedido. Debe de haber habido demasiados testigos.
Ellen había dispuesto tres platos, había colocado tres lonchas de panceta ahumada, dos huevos fritos y un par de tostadas sobre cada uno y los había llevado a la mesa de la cocina. Me senté y me llené la boca de panceta ahumada. Estaba salada y grasosa y maravillosamente deliciosa.
—Por esto te quedas conmigo ¿verdad? —dijo—. Por los desayunos.
—Las cenas también son buenas —repuse.
Ellen cogió el diario y se concentró en la sección sobre estilo de vida. Bebí un sorbo de café, comí un bocado de huevo, uno de panceta, uno de pan. Me había armado un buen sistema.
—¿Vas a trabajar todo el día? —preguntó Ellen.
—Creo que podremos terminar después de mediodía. La lluvia atrasó a todos un día, pero ayer por la tarde ya casi nos habíamos recuperado. —Por lo general hacíamos entre siete y ocho propiedades entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, aun si tenía la suerte de que me adjudicaran algún pequeño trabajo de paisajismo. Significaba que el día sería más largo, pero ganaría más dinero. Ellen ganaba más que yo con su trabajo en la universidad, pero no hubiéramos podido mantenernos a flote sin mi emprendimiento. —¿Por qué? —pregunté—. ¿Tienes algo en mente?
Ellen se encogió de hombros.
—Te vi el otro día, mirando tus pinturas. —Tenía varios lienzos, en diversos estados de terminación, apoyados contra la pared del cobertizo, juntando polvo. Al ver que yo no decía nada, Ellen añadió: —¿Me preguntaba si pensabas volver a pintar?
Negué con la cabeza.
—Es historia antigua —repuse—. Solo trataba de decidir si cargarlos en la camioneta y llevarlos al vertedero.
Ellen frunció el entrecejo.
—Basta —dijo.
Utilicé lo que quedaba de la tostada para recoger la yema de huevo, me lo metí en la boca y me limpié las comisuras con una servilleta.
—Gracias, cariño —dije, y le besé la parte superior de la cabeza mientras me ponía de pie—. ¿Tú que piensas hacer hoy?
—Leer —respondió en tono cansado—. No es que tenga que leer a todos los autores que vienen al festival, pero al menos tengo que saber algo sobre sus obras. Te los cruzas en las recepciones y tienes que poder fingir que sabes de lo que hablas. ¡Ay, los escritores! Muchos son realmente agradables, pero son tan condenadamente demandantes. Todo el tiempo necesitan validación.
—¿No hay señales de mi empleado? —pregunté, mientras llevaba el plato al fregadero.
—Creo que vas a tener que despertarlo —dijo Ellen—. Creí que el olor a panceta lo lograría. Dile que le guardé una porción y que puedo hacerle un par de huevos en un minuto.
Subí y me detuve fuera del dormitorio de mi hijo. Golpeé suavemente a la puerta y luego la abrí unos treinta centímetros, lo suficiente para ver que estaba bajo las sábanas, de espaldas a la puerta.
—Eh, Derek, arriba, a despertarse...
—Estoy despierto —respondió Derek.
Dos
Derek siguió mirando la pared.
—No sé si podré ir, hoy —dijo—. Creo que me he enfermado. .
Abrí la puerta y entré en su habitación. Tenía el mismo aspecto de siempre, como si hubiera estallado una bomba. Montañas de ropa en el suelo, media docena de zapatillas deportivas distintas una de otra por todas partes, innumerables cajas de software y juegos virtuales, un escritorio contra una pared con no uno sino tres monitores, dos teclados y media docena de equipos de ordenador debajo, cables –conectados y desconectados- por doquier. Uno de estos días iba a terminar incendiando la casa.
—¿Qué sucede? —pregunté. Derek era una leyenda en cuanto a fingirse enfermo para faltar al colegio, pero no solía intentar ese tipo de trucos cuando se trataba de trabajar para su padre.
—Me siento mal, nada más —dijo.
Ellen pasó por la puerta, escuchó un fragmento de conversación y entró.
—¿Qué sucede?
—Dice que está enfermo —repuse.
Pasó a mi lado, se sentó en el borde de la cama de Derek y trató de tocarle la frente, pero él se volvió para que no pudiera acercársele.
—Venga —dijo ella—. Déjame ver si tienes fiebre.
—No tengo fiebre —respondió Derek, con el rostro oculto—. ¿No puedo sentirme mal un día? Además, es sábado, joder.
—Y el lunes y la mitad del martes los tuviste libres por lluvia —le recordé—. A veces se gana, y otras, se pierde. Deberíamos terminar para el mediodía. Sólo tenemos que ir a casa de Simpson, a la casa esa de Westlake y a esta otra, cómo se llama esa mujer, la que tiene el gato que parece un cerdo con pelo. La que te regaló el ordenador.
El asunto con Derek es así: es un buen chico, y lo quiero más de lo que puedo expresar, pero a veces es un coñazo. Encontrar nuevas formas de zafarse de sus obligaciones es uno de sus talentos. Detesta el colegio y no siempre ha tomado las mejores decisiones. Recuerdo varias: hace un par de años, él y su amigo Adam estaban encendiendo petardos en el césped seco detrás de la casa. No había llovido en un mes y una chispa podría haber desatado un incendio que se hubiera tragado nuestra casa. Casi lo estrangulo. En otra oportunidad, se fue de paseo con un amigo de quince años que tomó prestado el coche MG de su padre –sin permiso y sin licencia- y lo estampó contra un árbol. Gracias a Dios nadie se hizo daño... menos el MG, por supuesto. Y hubo una vez en que con otro amigo, decidieron explorar el techo del secundario, y treparon por los canalones como si fueran putos ninjas o algo así. Tal vez, si lo único que hubieran hecho hubiera sido quedarse allí, nadie lo habría notado, pero decidieron correr carreras sobre el tejado y luego saltar desde el extremo unos dos metros hasta otra ala de la escuela. Fue un milagro que no se mataran.
—Ni siquiera estuvimos cerca —me dijo Derek después, como si eso constituyera una defensa.
Hicieron tanto ruido allí arriba aquella noche que el portero llamó a la policía. Les hicieron solamente una advertencia, más que nada porque no habían causado ningún destrozo. Yo estaba furioso cuando la policía lo trajo a casa.
—Otra puta idiotez como esta —dije— y te puedes buscar otro sitio donde vivir.
Más tarde me arrepentí. No lo dije en serio, eso de que si volvía a meterse en algún problema sería la última vez bajo nuestro techo. Los adolescentes... francamente, a veces hacen estupideces, pero te mantienes firme junto a ellos a cualquier coste. Es parte de tu compromiso como padre.
Si Derek realmente estaba enfermo, no quería obligarlo a empujar una cortadora de césped en el calor y la humedad. Pero se me ocurrió que tal vez no fuera una enfermedad lo que lo aquejaba.
—¿Estás con resaca? —pregunté. No era una pregunta descabellada, tampoco. Hacía solamente un mes había encontrado un paquete de seis cervezas Coor escondido debajo de unos tablones en la parte trasera del cobertizo.
—No—respondió. Luego, abruptamente, hizo a un lado las sábanas, rodó hacia un lado y se levantó de la cama con un solo movimiento rápido que lo hizo chocar contra su madre. —Está bien —dijo—. Creo que tanto Ellen como yo nos sorprendimos al ver que seguía con vaqueros y una camiseta. Tomó las botas de trabajo, pasando por alto las zapatillas que estaban junto a ellas. —Trabajaré. Me siento mal. Pero no pasa nada.
Ellen me miró, expectante, como si quisiera que yo indagara y le preguntara qué sucedía. Pero me encogí de hombros y dije:
—Mejor así.
—Hay panceta ya lista —dijo su madre—. ¿Quieres que te prepare unos huevos para..?
—No tengo hambre —repuso él.
Ellen se puso de pie, se echó hacia atrás y levantó las palmas de las manos en el gesto universal que hacemos para dejar a alguien en paz.
—Perfecto —dijo, y salió de la habitación.
—Cuando estés listo, te espero afuera junto a la camioneta —dije y cerré la puerta detrás de mí.
Ellen estaba allí.
—¿Crees que está con resaca?
Meneé la cabeza.
—No lo sé. Si lo está, se merece tener que empujar una ruidosa cortadora de césped bien temprano por la mañana.
Me lavé los dientes, tomé una pastilla de aspirina para niños porque Ellen había oído decir a un médico en el programa de Oprah que era buena idea, y salí. Apenas si había una brisa y ya era posible adivinar que sería un día tórrido.
Detrás de la casa tenemos una construcción a la que llamo el cobertizo, pero que en realidad es un garaje doble con una puerta muy ancha, donde tengo una mesa de trabajo y espacio para guardar todas las cosas. Había comprado por monedas media docena de cortadoras de césped usadas y las había reparado; si alguna de las dos que nos llevábamos todos los días dejaba de funcionar, tenía otra de reemplazo. Sólo contaba con un tractor cortador de césped, sin embargo, un John Deere con la pintura verde y amarilla descolorida por la constante exposición al sol. Estaba sobre el remolque corto, ya enganchado a la parte posterior de mi camioneta Ford, que tiene “Servicios de Jardinería Cutter” y un número de teléfono pintado en la puerta, junto con mi nombre: Jim Cutter.
Hice una revisación rápida para asegurarme de que tuviéramos todo lo necesario.. La podadora de setos, cables, cuatro bidones pequeños de plástico rojo con gasolina para las cortadoras de césped y el tractor, y un quinto bidón con una mezcla de aceite y gasolina para la bordeadora manual y la máquina barredora de hojas, a la que detestaba por el ruido que hacía. Era como un avión de línea preparándose para aterrizar, pero mucho más rápida que una escoba para limpiar el césped de los caminos de entrada y de las aceras. Cuando quieres recoger tus cosas y pasar al siguiente trabajo, la velocidad lo es todo. Y después de haber estado empujando la cortadora de césped o pasando la bordeadora, lo que menos deseaba era barrer a mano.
Eché un vistazo dentro de la camioneta para cerciorarme de que tuviéramos nuestros guantes de trabajo y auriculares para protegernos del ruido. Abrí la guantera y me fijé que hubiera un rollo adicional de filamento de alambre por si la desmalezadora se quedaba sin hilo.
Pero me faltaba algo. Estaba tratando de pensar qué era cuando oí que se abría y se cerraba la puerta trasera y apareció Ellen con la nevera portátil. Los almuerzos que había preparado la noche anterior. Sonreí y me acerqué para buscarla.
—¿Cómo va todo allí dentro? —pregunté.
—Ni me le acerco —dijo—. Podríamos hacer algo esta tarde si te queda algo de energía. Tal vez ir hasta Albany a hacer algunas compras.
—Compras —dije—. Divertido, sí. —Mi voz no era sincera.
Ellen me fulminó con la mirada.
—Podríamos ir a cenar a algún lado. Ver alguna película. Está esa nueva de Bruce Willis, Duro, pero bien duro, durísimo de matar, o algo así. Necesito un recreo de toda esta cuestión literaria.
Levanté los hombros sin demasiado entusiasmo.
—Veamos cómo termina el día. Me gusta la idea de salir a cenar. La de ir de compras, no tanto.
—Tienes que tomarte por lo menos un fin de semana largo este verano. Ni siquiera te tomaste el del cuatro de julio. Deja que Derek se encargue del trabajo por un día. Tiene licencia, puede conducir la camioneta. Podría hacer todo el trabajo posible por su cuenta, y al día siguiente, agregas lo que le faltó hacer a él. Tiene que manejar más responsabilidades. Le haría bien. Podríamos ir a Montreal. A escuchar jazz o algo.
Era una idea realmente buena, pero me limité a decir.
—Veremos.
—Veremos. Veremos. Eso escribirán en tu lápida.
Se volvió para regresar dentro justo cuando salía Derek. Él pasó junto a ella sin pronunciar palabra, con el pelo caído sobre los ojos y se dirigió a la camioneta.
—Nos vamos, entonces —le dije a Ellen y ella puso los ojos en blanco mientras hacía un gesto de “buena suerte”.
Mientras subía a la camioneta, le dije a Derek:
—¿Quieres conducir? —Negó con la cabeza.
—Supongo que no has desayunado. ¿Quieres que hagamos una parada en el camino? ¿Algo de McDonald’s? ¿Un donut, o café?
Volvió a negar con la cabeza.
—Muy bien, entonces —dije, y encendí el motor. Tenía las ventanas abiertas por el momento, seguramente las cerraría y encendería el aire más tarde. Puse la marcha y apreté suavemente el acelerador. El remolque, cargado con el tractor Deere y otras máquinas, traqueteaba conforme aumentaba la velocidad. A mitad de camino por la calle hacia la carretera, apareció la casa de los Langley. Noté que la camioneta deportiva Saab estaba aparcada delante de la casa, al igual que el sedán Acura de Donna Langley.
—Creí que se iban de viaje —comenté.
—¿Eh? —dijo Derek.
—Está el Saab. Tenía entendido que se iban a un sitio en la montaña...¿cerca de Stowe, o algo así?
Derek miró hacia la casa.
—Supongo que no fueron, al final.
—¿Pero no dijo Adam que se iban por una semana, aproximadamente? ¿No fuiste a su casa a despedirlos, anoche?
—Deben de haber cambiado de idea después de que me fui —repuso Derek. Apartó los ojos de la casa de los Langley y miró por su propia ventanilla.
—Qué raro —comenté—. Reservar un sitio por una semana y después cambiar de idea. —Derek no pronunció palabra—. Tal vez a Albert le surgió algo, un caso, o algo así, por lo que habrán tenido que cancelar. Esas cosas pueden pasar cuando eres un abogado criminal. —Miré a Derek. —No es que él sea un criminal, claro. Solo que representa a criminales. —Una vieja broma. Solo la había usado unas cien veces.
Al ver que Derek no decía nada, elevé un poco el timbre de voz y dije:
—Sí, papá, seguramente sucedió algo así. —Bajé el timbre nuevamente. —¿Lo crees, hijo? ¿Crees que eso fue lo que sucedió? —Lo volví a subir. —Diría que sí, papá. Nunca te equivocas con estas cosas.
Derek habló con voz queda.
—Déjame en paz, papá.
Llegamos a la carretera y tomé hacia la derecha, en dirección al norte, lo que nos llevaría a Promise Falls. Es una ciudad mediana, pero tenemos todas las principales cadenas de comida rápida, un Wal-Mart, un Home Depot, cines y la mayoría de concesionarios de coches, excepto los realmente lujosos como BMW. En el extremo norte del pueblo está la universidad, razón por la cual hay una concesionario de Volvo.
Una vez que pasas junto a las circunvalaciones nuevas que rodean la ciudad, llegas a la parte antigua, que es preciosa con sus casas de cien años y terrenos grandes, como muchos sitios en esta parte del estado y también en Vermont. Árboles frondosos, una calle principal con muchas tiendas pequeñas que han logrado sobrevivir aun después de la aparición de Wal-Mart. La llegada de ese gigante se la debemos al alcalde Randall Finley. Hizo caso omiso de las preocupaciones de las asociaciones comerciales locales respecto del monstruo de venta minorista, con el argumento de que les vendría bien un poco de competencia, pues no alcanzaba con ser pintorescos y encantadores, también había que darle valor a la gente por sus dólares.
Finley había logrado ofender a tanta gente de la ciudad que me asombraba que lo hubieran vuelto a elegir. Pero tenía votantes a quienes les encantaba que se enfrentara con los sindicatos y los intereses especiales y con aquellos que no vivían según no sé cuál código moral que ellos creían que Finley representaba. Seguramente bastantes residentes de Promise se sintieron encantados cuando él ingresó como tromba en el hogar de madres solteras y les dio una filípica y algo más.
—¿Qué hiciste anoche, al final? —pregunté, intentando conversar con Derek—. No te escuché volver. Me fui a dormir temprano, caí desmayado. ¿Estuviste con Penny?
Derek había estado saliendo con Penny Tucker desde hace casi un mes, ya, y las pocas veces que vino a casa me pareció una buena chica. Podía imaginar muy bien a los adolescentes varones haciendo bromas tontas porque su apellido rimaba con algunas palabrotas..
—No —respondió Derek—. Estaba castigada.
—¿Por qué? ¿Qué hizo?
—Chocó el coche.
—Uy, no. ¿Fue grave?
—No.
—¿Qué parte golpeó?
—El paragolpes.
—¿Contra qué?
—El poste del teléfono.
—¿Va a tener que pagar la reparación?
—No lo sé.
Dios bendito, era como tratar de extraer dientes. Y luego, por primera vez, noté algo diferente en mi hijo.
—¿Cuándo dejaste de usar esa cosita en la oreja? —pregunté—. El arete, ese con el símbolo de paz.
Se llevó la mano al lóbulo izquierdo, donde había una leve hendidura y un pequeño orificio, pero nada más. Se alzó de hombros.
—No lo sé. Se me debe de haber caído. Lo perdí hace un tiempo.
Hicimos primero el jardín de los Simpson. Una propiedad mediana, sin lomas, nada difícil. Puse el tractor en manos de Derek, pues le gusta conducirlo; pensé que si lo hacía comenzar con algo que disfrutaba, su humor mejoraría. Me dediqué a podar, luego pasé la cortadora de césped por los sitios donde el tractor no podía llegar.
La señora Simpson nos trajo un vaso de agua a cada uno, que aceptamos de buen grado. Vi que su marido estaba en la cocina y nos miraba con expresión reprobadora. Éramos el personal contratado y si queríamos agua, deberíamos traérnosla, o al menos beber de la manguera, como si fuéramos un par de labradores dorados. La señora Simpson, sin embargo, no era un ser humano de mierda como su marido.
Después, lo único que nos quedó por hacer fue barrer el camino de entrada, de lo que se encargó Derek. Todo el trabajo nos tomó una hora y justo cuando estábamos por subir a la camioneta, se nos acercó un muchachito delgado de la edad de Derek, con grueso pelo negro y piel tan blanca que no podías menos que preguntarte si había estado bronceándose a la luz del refrigerador; vestía pantalones cortos llenos de bolsillos. Se acercó a mi ventanilla.
—¿Necesita empleados? —preguntó—. Me entregó un papel de un fajo de volantes que sostenía. Lo miré y leí: “Stuart Yost. Trabajos generales.” Y un número de teléfono.
—Lo siento —dije, mientras le entregaba el volante a Derek, que lo guardó en la guantera—. Ya tengo a mi hijo que trabaja conmigo.
—Busco algo por lo que queda del verano —dijo el chico.
—Pues ya estamos casi a fines de julio, Stuart —repuse—. Es algo tarde ¿no crees? En un mes más ya estarás de vuelta en la escuela.
—Es que tenía un empleo pero lo perdí —respondió—. Gracias, de todos modos.
Mientras se alejaba, le pregunté a Derek.
—¿Lo conoces del colegio, o de algún sitio?
Él negó con la cabeza, sin decir nada. El humor de Derek no había mejorado en toda la mañana y comencé a preguntarme qué le estaría pasando. ¿Habría tenido otro incidente como el del MG abollado? ¿Habrían estado saltando por los techos con sus amigos, quizás en la estación de policía, esta vez, en lugar de en la escuela secundaria? O tal vez habían andado en coche a altas horas, pegándole a los buzones con bates de béisbol.
Recordaba haber hecho eso. Digamos que en mis años de adolescencia tardía no había tenido demasiada supervisión.
Sin duda, si se hubiera metido en problemas serios y los hubieran pescado, a esta altura Ellen y yo ya lo sabríamos.
Después fuimos a la casa de la señora con el gato que parecía un cerdo peludo. Agnes Stockwell. La última vez que habíamos estado allí, tuvo la gentileza de regalarle a Derek un viejo ordenador que guardaba en el garaje desde hacía diez años. Había pertenecido a su hijo Brett, alumno de la Universidad Thackeray que había perdido la vida arrojándose de la cascada Promise, la que le daba el nombre a la ciudad, cuando estaba en el último año. Ella no utilizaba ordenador y nunca lo había encendido desde la muerte de él.
—No se me da bien la informática —le había dicho a Derek. La puerta del garaje estaba abierta la última vez que estuvimos allí, y Derek, que colecciona hardware viejo para divertirse con Adam armando y desarmando ordenadores, lo vio sobre un estante. La señora Stockwell, cuyo marido había muerto un año antes del suicidio de su hijo, le dijo que se la llevara.
Su jardín nos requirió algo más de esfuerzo, ya que tiene muchos canteros de los que se ocupa ella y es difícil maniobrar el John Deere entre ellos, por lo que Derek y yo cogimos una cortadora de césped cada uno y nos pusimos a trabajar. Pero ella nos recompensó, yendo más allá que la señora Simpson. Nos trajo limonada cuando yo estaba desmalezando los bordes y nos la bebimos de un trago. Derek hasta le dijo gracias.
El termómetro a esta altura ya debía de estar en treinta y cinco grados.
Estaba por darle los toques finales al jardín, cuando oí que sonaba mi móvil, que había dejado sobre el tablero de la camioneta. Abrí la puerta, me senté en el borde del asiento y atendí. La llamada provenía de nuestra casa.
—¿Hola?
—Creo que es mejor que volvais —dijo Ellen—. Había algo en su voz, como si estuviera manteniendo todas las emociones bajo control.
—¿Qué?
—Algo pasa en casa de los Langley. Hay media docena de coches policiales y están rodeando la propiedad con cinta policial. Y ahora mismo estoy viendo venir un policía a pie hacia aquí.
—¡Madre mía! —exclamé y Derek, que había subido a la camioneta, me miró—. ¿Qué sucede?
—No lo sé.
—Pregunta por allí y llámame de nuevo.
—Fui hasta la casa, pero no quisieron decirme nada. Pensé que con los contactos que hiciste cuando trabajabas en la municipalidad podrías averiguar más que yo.
—De acuerdo —dije—. Vamos para casa ahora. —Corté la llamada y le dije a Derek:
—Hay coches policiales alrededor de toda la casa de los Langley.
Se quedó mirándome.
Tres
Nos dimos cuenta de que sucedía algo aun antes de llegar. Unos quinientos metros antes de la casa ya había coches patrulla y también sin identificación de la policía de Promise Falls, aparcados a ambos lados de la carretera delante del camino que llevaba primero a la casa de los Langley y luego a la nuestra. Aminoré la marcha al entrar por la falange de vehículos, pensando, como un tonto, que podría girar en la entrada de mi casa. Pero estaba bloqueada con más vehículos todavía y vi que los agentes colocaban cinta policial.
Seguí unos cien metros más y estacioné la camioneta y el remolque lo más sobre la arcen que pude. Como estábamos en las afueras de la ciudad, no había cordón ni acera, pero había cunetas donde podía caer el remolque si no tenía cuidado.