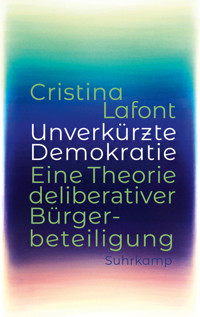Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y procesos. Filosofía
- Sprache: Spanisch
"Un libro brillante" (Jürgen Habermas) Este libro articula una concepción participativa de la democracia deliberativa que aspira a mejorar el control democrático de la ciudadanía y defiende la importancia de la participación ciudadana frente a concepciones que menosprecian su valor. Para ello, ofrece un análisis crítico de concepciones pluralistas, epistémicas y lotocráticas de la democracia. Sus defensores proponen varios "atajos" institucionales para solventar problemas que aquejan a las sociedades democráticas como, por ejemplo, la necesidad de superar desacuerdos profundos, la ignorancia política de los ciudadanos o la baja calidad de la deliberación pública. Desafortunadamente, todos esos atajos no democráticos requieren que la ciudadanía defiera ciegamente a las decisiones de actores sobre los que no puede ejercer ningún tipo de control (mayorías electorales, expertos políticos o ciudadanos elegidos al azar). Implementar dichas propuestas socavaría, por tanto, la democracia. Además, dichas concepciones asumen ingenuamente que una comunidad política puede avanzar más rápido si ignora las creencias y actitudes de sus ciudadanos. Desgraciadamente, no hay atajos para hacer que una comunidad política sea mejor que sus miembros, ni puede una comunidad progresar más deprisa dejando atrás a sus ciudadanos. El único camino para mejorar los resultados políticos es el largo camino participativo en el que los ciudadanos transforman mutuamente sus opiniones y actitudes para forjar una voluntad política colectiva. Al hilo de esta convicción, el libro defiende una concepción de la democracia "sin atajos". Esta concepción ofrece nuevas respuestas a viejos debates sobre el alcance de la razón pública, el rol de la religión en la política y la legitimidad democrática de la revisión judicial de la legislación. También propone nuevas formas de utilizar innovaciones institucionales como los minipúblicos deliberativos para empoderar a la ciudadanía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Democracia sin atajos
Una concepción participativa de la democracia deliberativa
Cristina Lafont
Traducción de Luis García Valiña
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Ciencias Sociales
Título original: Democracy without shortcuts.
A participatory conception of deliberative democracy
© Editorial Trotta, S.A., 2021
http://www.trotta.es
© Cristina Lafont, 2021
© Luis García Valiña, traducción, 2021
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (EPUB): 978-84-1364-046-4Depósito Legal: M-22269-2021
Para Jürgen Habermas
CONTENIDO
Agradecimientos
Lista de figuras
Introducción: Democracia para nosotros, los ciudadanos
Parte I
¿POR QUÉ UNA DEMOCRACIA DELIBERATIVA?
1. El ideal democrático de autogobierno
2. Concepciones «pluralistas profundas» de la democracia
Parte II
¿POR QUÉ UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DELIBERATIVA?
3. Concepciones puramente epistémicas de la democracia
4. Concepciones lotocráticas de la democracia deliberativa
5. Instituciones lotocráticas desde una perspectiva participativa
6. Una concepción participativa de la democracia deliberativa: en contra de atajos antidemocráticos
Parte III
UNA CONCEPCIÓN PARTICIPATIVA DE LA RAZÓN PÚBLICA
7. ¿Puede la razón pública ser inclusiva?
8. Ciudadanos en toga
Bibliografía
Índice analítico
Índice general
AGRADECIMIENTOS
Este libro ha estado en preparación durante mucho tiempo. Es difícil llevar la cuenta de todos aquellos de los que he aprendido, así como de todos aquellos que directa o indirectamente me ayudaron a desarrollar mis ideas y argumentos. He discutido mi trabajo sobre la democracia deliberativa en innumerables lugares desde que empecé a escribir sobre el tema hace casi dos décadas. Agradezco a todas las audiencias pertinentes por haber planteando cuestiones interesantes, críticas desafiantes y sugerencias útiles. Asimismo, en la última década he impartido regularmente seminarios sobre teoría democrática y he aprendido muchísimo de mis estudiantes. Aunque no puedo agradecer a cada uno individualmente, vosotros sabéis quiénes sois. Mi gratitud va para todos. Sí tengo que expresar un agradecimiento especial a uno de mis antiguos alumnos, Max Cherem, por su inestimable ayuda en la edición del manuscrito. Muchas gracias también a Luis García Valiña por su excelente traducción al español, así como a Editorial Trotta por su magnífico apoyo profesional.
He tenido discusiones muy útiles con numerosos académicos sobre temas relacionados con el argumento general del libro. Con algunos he discutido sobre temas específicos, mientras que con otros he mantenido una especie de «discusión continua» durante décadas. Entre ellos están Robert Audi, Seyla Benhabib, Samantha Besson, Jim Bohman, Hauke Brunkhorst, Hubertus Buchstein, Simone Chambers, Tom Christiano, Jean Cohen, Kyla Ebels-Duggan, David Estlund, Sandro Ferrara, Rainer Forst, Bob Goodin, David Ingram, Anine Kierulf, Regina Kreide, Cécile Laborde, Maria Lafont, Hélène Landemore, Claudia Landwehr, Jenny Mansbridge, José Luis Martí, Tom McCarthy, José Medina, Christoph Möllers, Axel Mueller, Peter Niesen, Philip Pettit, David Rasmussen, Rainer Schmalz-Burns, Bill Talbott, Nadia Urbinati, Daniel Viehoff, Mark Warren, Nick Wolterstorff y Chris Zurn. Aunque conocí a Jim Fishkin solo recientemente, ha sido un excelente interlocutor desde entonces. Estoy muy agradecida por sus perspicaces sugerencias y su apoyo continuo al proyecto de este libro. Mi mayor y más antigua deuda intelectual es con Jürgen Habermas, a quien está dedicado este libro.
El apoyo de varias instituciones ha sido esencial para el desarrollo del proyecto de esta obra. La Universidad de Northwestern me ha ofrecido un excelente apoyo institucional a lo largo de los años. Estoy particularmente agradecida por un año sabático en el que se forjaron las ideas centrales del libro. También agradezco al Departamento de Filosofía de la Universidad de Ámsterdam por invitarme a ocupar la Cátedra Spinoza durante la primavera de 2011. Mis conversaciones con los profesores y los estudiantes durante ese período fueron inmensamente valiosas para desarrollar algunos argumentos básicos del libro. Mi agradecimiento también va para el Wissenschaftskolleg zu Berlin [Instituto de Estudios Avanzados de Berlín], donde pasé el año académico 2012-2013. En particular, me gustaría agradecer a mis inolvidables colegas del «Wiko» por crear uno de los ambientes intelectuales más estimulantes para trabajar en un libro que alguien podría desear. Sin el apoyo de mi familia y amigos a lo largo de los años, ni este libro ni ninguna otra cosa hubiera sido posible. Mi más profunda gratitud va para mi compañero, Axel, y para mis hijos, Adrian y Axel. Ellos hacen que todo valga la pena.
La mayor parte del material que presento en este trabajo es nuevo. Sin embargo, como indico a lo largo del libro, desarrollo mis argumentos a partir de ideas contenidas en mis publicaciones anteriores sobre teoría democrática. En algunos capítulos, me baso extensamente en publicaciones específicas y agradezco tener el permiso de los editores para hacerlo.
En el capítulo 4, me baso en «Deliberation, Participation, and Democratic Legitimacy: Should Deliberative Mini-Publics Shape Public Policy?»: Journal of Political Philosophy 23/1 (2015), 40-63. Agradezco a Wiley-Blackwell el permiso para hacerlo.
En el capítulo 5, me baso en «Can Democracy Be Deliberative and Participatory? The Democratic Case for Political Uses of Mini-Publics», en J. Fishkin y J. Mansbridge (eds.), «Prospects and Limits of Deliberative Democracy» (n.º espec.), Daedalus, the Journal of the American Academy of Arts and Sciences 146/3 (2017), 85-105. Esto fue con el permiso de la Academia Americana de Artes y Ciencias.
En el capítulo 7, me baso en «Religion in the Public Sphere», en J. Shook y P. Zuckerman (eds.), The Oxford Handbook on Secularism, Oxford: Oxford UP, 2017, 271-286. Este texto es usado con el permiso de Oxford University Press.
En el capítulo 8, me baso en «Philosophical Foundations of Judicial Review», en D. Dyzenhaus y M. Thorburn (eds.), Philosophical Foundations of Constitutional Law, Oxford: Oxford UP, 2016, 265-282. Este texto también lo uso con el permiso de Oxford University Press.
También estoy agradecida a Polity Press por darme permiso para reproducir dos figuras contenidas en el artículo de J. Habermas, «Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research», en Europe: The Faltering Project, trad. de C. Cronin, Cambridge: Polity, 2009, 138-183.
LISTA DE FIGURAS
5.1. El criterio de legitimidad de la democracia deliberativa
5.2. Las recomendaciones de los minipúblicos como representantes de la opinión pública considerada
5.3. Desajuste entre la opinión pública y las recomendaciones de los minipúblicos
5.4. Opción 1: Implementar las políticas favorecidas por la opinión pública real
5.5. Opción 2: Implementar las políticas favorecidas por los minipúblicos
5.6. Las políticas favorecidas por la opinión pública no son recomendadas por los minipúblicos
5.7. La opinión pública y los minipúblicos favorecen políticas que no son implementadas
5.8. No hay opinión pública sobre las políticas que los minipúblicos rechazan
5.9. No hay opinión pública sobre las políticas que los minipúblicos recomiendan
6.1. Arenas de comunicación política
6.2. La esfera pública: entradas y salidas
Introducción
DEMOCRACIA PARA NOSOTROS, LOS CIUDADANOS
Según recientes investigaciones empíricas, los Estados Unidos ya no son una democracia. Técnicamente, son una oligarquía. Benjamin Page y Martin Gilens llegan a esta alarmante conclusión utilizando un estándar democrático bastante obvio, a saber, en qué medida las preferencias políticas y las creencias de la mayoría de los ciudadanos influyen en las políticas públicas1. Su investigación muestra que dicha influencia es notablemente débil. Ambos autores reconocen que puede darse cierta correspondencia entre las opiniones de los ciudadanos y las políticas en vigor, pero solo si lo que la mayoría de los ciudadanos quiere coincide con lo que quieren los oligarcas2. En contra del ideal democrático de autogobierno, la legislación en los Estados Unidos simplemente no refleja los intereses, opiniones y razones de la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, técnicamente hablando, los Estados Unidos ya no son una democracia.
Hay razones para temer que el mismo diagnóstico aplica a muchos otros países declaradamente democráticos. Los debates sobre los «déficits democráticos» de la Unión Europea se remontan a varias décadas. Las elecciones de 2015 en Grecia ofrecen quizás la evidencia más clara de tal déficit: un partido político con una agenda económica respaldada por la mayoría de los ciudadanos fue elegido democráticamente. Sin embargo, en lugar de promover esta agenda, el nuevo partido terminó promulgando las mismas políticas de austeridad que los ciudadanos habían rechazado por márgenes masivos. Elecciones europeas más recientes (por ejemplo, en Italia) y referendos (por ejemplo, el del Brexit) solo confirman esta tendencia negativa. La ciudadanía se siente abandonada y no representada por sus instituciones políticas. Este descontento creciente sugiere que es urgente mejorar la capacidad de control democrático de los ciudadanos en todas partes. De hecho, el deseo generalizado de «recuperar el control» está alimentando el actual aumento del populismo. Sin embargo, los ataques populistas a los ideales e instituciones tradicionales de la democracia también ponen en evidencia por qué no podemos dar por hecho la persistencia de la democracia. Una mirada rápida a los títulos de libros recientes sobre democracia —The People vs. Democracy3, How Democracies Die4, Authoritarianism in America5, How Democracy Ends6— revela una clara preocupación por el peligro de desconsolidación democrática que está erosionando la convicción profundamente arraigada de que la democracia está aquí para quedarse7.
El temor subyacente (compartido tanto por los ciudadanos como los académicos) es que el conjunto estándar de derechos y oportunidades para la toma de decisiones políticas del que disfrutan los ciudadanos en las sociedades democráticas está perdiendo su importancia política8. Estos derechos y oportunidades ya no parecen suficientes para asegurar la capacidad efectiva de los ciudadanos tanto de configurar las políticas a las que están sujetos como de identificarlas como propias. En la medida en que el sistema político no es receptivo a la ciudadanía, los ciudadanos ya no pueden verse a sí mismos como miembros en igualdad de condiciones de un proyecto democrático de autogobierno. Incluso si siguen disfrutando de todos sus derechos formales de participación democrática, esos derechos están perdiendo su «valor equitativo», por utilizar la expresión de Rawls9. Desde esta perspectiva, parece claro que reducir déficits democráticos requeriría aumentar el valor equitativo de los derechos de los ciudadanos y sus oportunidades de influenciar efectivamente las políticas a las que están sujetos. Y, desde esta perspectiva, las reformas institucionales deberían tener por objetivo aumentar, en lugar de disminuir, la capacidad de los ciudadanos de participar en procedimientos de toma de decisiones que influyan efectivamente en el proceso político, de manera que este vuelva a ser receptivo a sus intereses, opiniones y objetivos políticos10.
Aunque este parece ser el significado intuitivo de la preocupación por el «déficit democrático» de los ciudadanos, las organizaciones políticas e incluso los académicos, esa preocupación no se ve reflejada adecuadamente en los principales debates de la teoría democrática contemporánea. En efecto, si uno se dirige a la teoría democrática normativa en busca de orientación sobre cómo fortalecer las instituciones democráticas o reducir los déficits democráticos, lo que se encuentra es un profundo desacuerdo sobre lo que el ideal democrático requiere, así como los consiguientes desacuerdos sobre qué reformas institucionales serían más eficaces para acercar a las sociedades actuales a dicho ideal. En lo que sigue, quiero contribuir a estos debates articulando y defendiendo una interpretación participativa de la democracia deliberativa11 que pueda ayudar a evaluar el potencial democrático de propuestas recientes de reforma institucional, propuestas que son cada vez más populares entre los teóricos de la democracia. De hecho, una de las motivaciones fundamentales de mi proyecto es mostrar que, aunque a menudo se defienden como mejoras democráticas, algunas de estas propuestas exacerbarían, en lugar de mitigar, los actuales déficits democráticos. El camino hacia un infierno antidemocrático puede estar empedrado de buenas intenciones democráticas.
Las propuestas de reforma de instituciones democráticas se presentan a menudo como atajos útiles para resolver los complejos problemas a los que se enfrentan los gobiernos democráticos. Pero, como mostraré, tomar atajos que pasen por alto la deliberación pública sobre decisiones políticas erosionaría aún más el compromiso fundamental del ideal democrático de autogobierno, a saber, el de garantizar que todos los ciudadanos puedan apropiarse e identificarse por igual con las instituciones, leyes y políticas a las que están sujetos. En las sociedades pluralistas este es un compromiso frágil y muy exigente. Por eso hay una gran tentación de simplemente «saltárselo», de tomar atajos que excluyan las decisiones políticas de los debates en la esfera pública para evitar problemas como la dificultad de superar desacuerdos, la ignorancia política de los ciudadanos o la mala calidad de la deliberación en la esfera pública12. Sin embargo, como mostraré, los efectos excluyentes y alienantes de estos «atajos» propuestos erosionarían la empatía mutua y la solidaridad cívica entre los ciudadanos, y estos son recursos fundamentales sin los cuales la democracia no puede prosperar. El ideal democrático de tratar a todos los ciudadanos como libres e iguales depende de que nos comprometamos a convencernos los unos a los otros de la razonabilidad de las decisiones políticas a las que todos estamos sujetos, y ese ideal se debilita si simplemente nos coaccionamos los unos a los otros para garantizar obediencia. Solo si los ciudadanos están de hecho comprometidos a convencerse los unos a los otros pueden continuar identificándose con las instituciones, leyes y políticas a las que están sujetos aceptándolas como propias en lugar de sentirse alienados de ellas. Como muestra claramente el aumento del populismo, las democracias corren un gran riesgo si ignoran esta preocupación. Además, los «atajos» antidemocráticos propuestos suponen ingenuamente que una comunidad política puede alcanzar mejores resultados si ignora las creencias y actitudes de sus propios ciudadanos. Lamentablemente, no hay atajos para hacer que una comunidad política sea mejor que sus miembros, ni puede una comunidad progresar mas rápido dejando atrás a sus ciudadanos. El único camino para obtener mejores resultados políticos es el largo camino participativo en el que los ciudadanos transforman sus opiniones y actitudes mutuamente para forjar una voluntad política colectiva. Ser demócrata es entender que no hay atajos. Por arduo, frágil y arriesgado que sea el proceso de justificación mutua de las decisiones políticas a través de la deliberación pública, simplemente saltárselo no puede acercarnos al ideal democrático. De hecho, nos alejará más.
El objetivo de defender esta afirmación específica guía y limita el argumento general que presento en este libro de dos maneras importantes. En primer lugar, la interpretación participativa de la democracia deliberativa que defiendo se basa en una interpretación ecuménica del ideal democrático de autogobierno. No pretendo proporcionar una especificación detallada o una justificación definitiva de los valores fundamentales que constituyen este ideal. Por el contrario, mi enfoque ecuménico tiene por objeto apelar a lectores con diferentes concepciones acerca de esos valores, su importancia relativa, sus relaciones internas, etc.13. Esto es importante, ya que mi argumento contra concepciones alternativas de la democracia (y las propuestas de reforma que se derivan de esas concepciones) es que no pueden dar cuenta del ideal democrático de autogobierno bajo ninguna interpretación mínimamente plausible de dicho ideal. En otras palabras, los lectores no necesitan aceptar la concepción específica de la democracia deliberativa que articulo en la segunda parte del libro para considerar plausibles las críticas a las concepciones alternativas (y sus propuestas) que articulo en la primera parte. Sin embargo, también pretendo mostrar que las importantes inquietudes que cada una de estas concepciones de la democracia articulan pueden abordarse mejor si en su lugar se adopta una concepción participativa de la democracia deliberativa. En ese sentido, la finalidad de analizar estas concepciones alternativas no es meramente negativa. Al tomar en serio las preocupaciones democráticas de cada una de estas concepciones, puedo mostrar que, teniendo en cuenta sus propios criterios, los defensores de estas concepciones tienen buenas razones para apoyar la concepción alternativa que yo propongo. En segundo lugar, dados mis objetivos argumentativos, no intento ofrecer ni una justificación del ideal democrático de autogobierno ni una justificación de la superioridad de la democracia como forma de organización política frente a formas no democráticas. En otras palabras, doy por sentado que los ciudadanos democráticos encuentran atractivo el ideal de autogobierno tanto al articular mi visión de lo que ese ideal conlleva como al argumentar que las interpretaciones alternativas de ese ideal en realidad no están a su altura.
Dada la dinámica señalada anteriormente, esta limitación autoimpuesta puede parecer particularmente inoportuna. Quienes siguen siendo optimistas respecto al futuro de la democracia pueden ver el intento de aclarar las implicaciones del ideal democrático de autogobierno como una prédica a los conversos, precisamente en un momento en el que lo que se necesita es una defensa de la superioridad de la democracia sobre las alternativas no democráticas. Los escépticos de la democracia, por su parte, pueden ver mi proyecto como un intento inútil de expresar solidaridad con la democracia en el momento de su caída14. Contra es- tos cargos, debo conceder que mi argumento se dirige principalmente a los ciudadanos democráticos15. En efecto, este es un libro escrito por una ciudadana para otros ciudadanos. Sin embargo, no creo que sea ni inoportuno ni superfluo. No muchos libros sobre democracia están escritos desde la perspectiva de los ciudadanos. La mayoría de ellos están escritos desde la perspectiva de un observador. Si se dirigen a los ciudadanos es principalmente para hablar de ellos, no a ellos. De hecho, muchos tienen cosas bastante desagradables que decir sobre los ciudadanos. Según veremos, los ciudadanos son habitualmente caracterizados como políticamente ignorantes, irracionales, apáticos, infantiles, irresponsables e incluso tribales. Esta visión de los ciudadanos es difundida con entusiasmo por una línea de investigación que se apoya en evidencia empírica sobre la ignorancia política de los ciudadanos. El paralelismo entre esta línea de argumentación y la historia de los argumentos contra los derechos de la mujer, incluidos los derechos políticos, es sorprendente16. Las evidencias empíricas aportadas para supuestamente «demostrar» la ignorancia, la irracionalidad, la apatía y la irresponsabilidad de las mujeres, así como los argumentos presentados para justificar y perpetuar su sujeción a los hombres en un pasado no muy lejano, son notablemente similares a los argumentos y pruebas que aporta actualmente la literatura sobre la «ignorancia de los votantes».
Al igual que en el caso de las mujeres, el rasgo problemático de esta literatura no es necesariamente la evidencia en la que se basa. Dada la falta de acceso de las mujeres a la educación y a las oportunidades de participar en la sociedad civil y en la vida política en ese momento, su ignorancia o apatía política en esas circunstancias no puede resultar sorprendente. El problema no es que la evidencia fuera cuestionable17. El problema en realidad es el uso de dicha evidencia para cumplir una «doble tarea», es decir, no solo documentar, sino también justificar y perpetuar la exclusión de la mujer. La evidencia de la ausencia de mujeres en posiciones de poder político se usaba para justificar que no estaban cualificadas para ejercer derechos políticos. Así pues, el principal problema de este tipo de argumento no es la fiabilidad de la evidencia que utiliza, sino la recomendación normativa, a saber, que, en lugar de luchar por mejorar su condición, las mujeres debían aceptar dicha condición y dejarse gobernar por los hombres. Del mismo modo, no es necesario negar que los ciudadanos pueden ser políticamente ignorantes o apáticos para cuestionar la recomendación normativa subsiguiente, a saber, que, en lugar de luchar por mejorar su situación, los ciudadanos deberían simplemente aceptarla y dejarse gobernar por otros. Como muestra el caso de las luchas políticas de las mujeres, solo después de cambiar las condiciones e instituciones negativas pertinentes sería posible averiguar si los ciudadanos pueden utilizar el poder político sabiamente18. A falta de esa evidencia, la recomendación en contra de dicha posibilidad sigue siendo infundada19. Una diferencia llamativa entre la literatura sobre la «ignorancia del votante» e iniciativas similares relativas a otros grupos en parecida posición (por ejemplo, mujeres, afroamericanos, homosexuales, minorías religiosas, etc.), es que la primera no está sometida a presión alguna de ser políticamente correcta. Por el contrario, los argumentos que sostienen que los ciudadanos deben renunciar a sus derechos democráticos y dejarse gobernar por otros son perfectamente respetables, ¡incluso «científicamente probados»!
Siendo una ciudadana que creció bajo una dictadura y vivió una difícil transición a la democracia, yo no doy por hecho la persistencia de la democracia. Sé que los derechos democráticos rara vez son dados, hay que tomarlos. Hay que luchar por ellos, hay que afirmarlos y hay que reclamarlos siempre que su efectividad se vea socavada por los poderes fácticos. Solo los ciudadanos pueden hacer eso. Pero esto requiere claridad sobre lo que vale la pena defender y reclamar, las propuestas que pueden ayudar a los ciudadanos a recuperar el control democrático y las que pueden parecer prometedoras, pero que nos alienarían aún más del proceso político. Ganar claridad sobre los aspectos precisos de la democracia por los que vale la pena luchar no podría ser más oportuno si, como coinciden tanto los optimistas como los escépticos, el destino de la democracia pende de un hilo. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que reclamar y apropiarnos de nuestras instituciones políticas si queremos que la democracia sobreviva. Con este espíritu, permítanme explicar brevemente lo que pretendo ofrecer.
Como ya he mencionado, mi objetivo central es articular y defender una concepción participativa de la democracia deliberativa. Se escribe mucho sobre la democracia deliberativa últimamente y mi proyecto es una contribución a esta literatura. Pero lo que parece faltar en la literatura es el énfasis en el aspecto participativo de la democracia como ideal de autogobierno20. En mi opinión, esto se debe en parte a la falta de una concepción apropiada de la participación democrática, en particular, una concepción que sea a la vez sensible a las preocupaciones deliberativas y apropiada para las democracias de masas. El intento de articular esa con- cepción en conversación directa con concepciones alternativas de la democracia requiere, en primer lugar, cierta claridad en cuanto a lo que implica generalmente el ideal democrático. En el capítulo 1, analizo el ideal democrático de autogobierno para mostrar que no puede reducirse o equipararse al ideal de igualdad política. La igualdad política es necesaria pero no suficiente para la democracia. Alguna forma de control democrático sobre los procesos de toma de decisiones políticas por parte de la ciudadanía es esencial al ideal democrático. Esto puede parecer obvio. Pero, extrañamente, las diferentes concepciones de la democracia que analizo en los primeros capítulos del libro tienden a centrarse en el ideal de la igualdad política en detrimento del ideal de control democrático —es decir, la capacidad de los ciudadanos de determinar las políticas a las que están sujetos y aceptarlas como propias—.
Es cierto que no siempre es fácil distinguir en la práctica entre la igualdad política y el control democrático. Sin embargo, una forma útil de evaluar el impacto de las concepciones de la democracia y sus propuestas de reforma sobre el control democrático es evaluar en qué medida requieren o esperan que los ciudadanos defieran ciegamente a las decisiones de otros21. Nótese que la cuestión aquí no es si los ciudadanos están obligados a deferir a las decisiones políticas de otros. Todas las democracias representativas requieren que los ciudadanos hagan eso. La cuestión es si se espera que lo hagan ciegamente. En las democracias representativas se espera que los ciudadanos deleguen las decisiones políticas en sus representantes, funcionarios, etc. Sin embargo, en la medida en que los ciudadanos mantienen cierta capacidad de control sobre estos actores, no lo hacen a ciegas. Por el contrario, la deferencia es ciega si no existe esa capacidad de control. La diferencia entre ambas puede explicarse de la siguiente manera. En el primer caso, tenemos alguna razón (derrotable) para suponer que las decisiones políticas adoptadas por el agente en quien estamos delegando son las que habríamos adoptado nosotros mismos si hubiéramos pensado sobre la cuestión con acceso a la información pertinente dados nuestros intereses, opiniones y objetivos políticos. En cambio, en el segundo caso, no tenemos ninguna razón para hacer esta suposición. Por lo que nosotros sabemos, las decisiones del agente podrían ir en cualquier dirección. Esto no significa que nunca tengamos buenas razones para deferir ciegamente a las decisiones de otros. Lo que significa simplemente es que, cuando lo hacemos, ya no estamos participando en un proyecto democrático de autogobierno con respecto a esas decisiones. Por el contrario, lo que hemos determinado es que esas decisiones deben basarse en sus juicios considerados en lugar de los nuestros y que las seguiremos ciegamente, sean las que sean22. La expectativa de deferencia ciega es esencialmente incompatible con el ideal democrático de autogobierno23. Por eso, proporciona un criterio útil para evaluar la promesa democrática de distintas concepciones de la democracia y sus propuestas de reforma institucional. Como muestro en detalle en el libro, cuanto más requieren esas concepciones que los ciudadanos defieran ciegamente a las decisiones de otros, aceptando así la posibilidad de un desajuste permanente entre las creencias y actitudes de la ciudadanía y las leyes y políticas a las que están sujetos, menos afines son dichas concepciones y propuestas al ideal democrático de autogobierno. Tomar este criterio como guía es útil para identificar insuficiencias democráticas en concepciones de la democracia que, a pesar de todas sus diferencias, defienden diversos «atajos» que soslayarían la deliberación pública de los ciudadanos sobre decisiones políticas (caps. 2-4). Ese criterio también es útil para articular y defender una concepción de la democracia «sin atajos» (caps. 5-824).
La ausencia de una articulación convincente de los ideales participativos ha reforzado la prevalencia de interpretaciones elitistas o puramente epistémicas de la democracia deliberativa. Esto, a su vez, alimenta la impresión de que los ideales participativos solo pueden ser defendidos con firmeza por concepciones no deliberativas y pluralistas de la democracia, las que yo llamo concepciones «pluralistas profundas» o «procedimentales». Contra este punto de vista, en el capítulo 2 analizo los supuestos clave de las concepciones pluralistas profundas de la democracia y demuestro que no logran articular una interpretación plausible del ideal democrático de autogobierno. El rasgo más distintivo de esas concepciones es que defienden procedimientos mayoritarios como un atajo para resolver el problema de los desacuerdos profundos sin poner en peligro la igualdad política en sociedades plurales. Aunque la democracia pluralista puede prometer a los ciudadanos la forma específica de igualdad política expresada en la equidad procedimental del gobierno por mayoría, no puede explicar cómo todos los ciudadanos pueden identificarse por igual con las instituciones y las políticas a las que están sujetos, como exige el ideal democrático de autogobierno. De hecho, el respaldo del pluralismo profundo al mayoritarismo, deja a las minorías sin otra opción más que la de deferir ciegamente a las decisiones de la mayoría. Al hacerlo, abre la puerta a concepciones populistas de la política que no pueden dar cuenta del ideal democrático de inclusión política. Además, si bien las concepciones pluralistas profundas pueden parecer a primera vista más «realistas» que las concepciones deliberativas, tampoco pueden dar cuenta de algunos de los supuestos fundamentales en los que se basan (por ejemplo, el hecho del desacuerdo generalizado que existe en las sociedades democráticas). Por ello, concluyo que las concepciones pluralistas profundas no son ni especialmente atractivas ni reflexivamente estables (es decir, los ciudadanos no las respaldarían tras reflexionar sobre ellas). Como quedará claro, los pluralistas profundos tienen razón en defender la igualdad y la participación políticas, así como en insistir en la necesidad de responder apropiadamente al desafío del desacuerdo persistente y generalizado. Sin embargo, como argumento en detalle, solo podremos aprovechar estas valiosas ideas si abandonamos la tentación de tomar el atajo procedimentalista y abrazamos el largo camino de la democracia deliberativa participativa.
Aun así, aunque las concepciones pluralistas no ofrezcan una interpretación atractiva del ideal democrático de autogobierno, no está nada claro que las concepciones deliberativas puedan hacerlo mejor. Abordo esta cuestión en el capítulo 3. Allí distingo entre interpretaciones puramente epistémicas y participativas del ideal de la democracia deliberativa y demuestro que las primeras tampoco logran articular una interpretación plausible del ideal democrático de autogobierno. Muestro que las teorías puramente epistémicas malinterpretan el significado democrático de la deliberación pública al interpretar dicha deliberación desde una perspectiva exclusivamente epistémica que solo atiende a la calidad sustantiva de los resultados. Esto, a su vez, abre la puerta a visiones tecnocráticas de la política que rechazan la participación política de los ciudadanos y recomiendan que estos defieran ciegamente a los expertos políticos. De hecho, las teorías puramente epistémicas comparten supuestos clave de las concepciones elitistas de la democracia. Ahora bien, las concepciones epistémicas de la democracia tienen razón en subrayar la importancia de mejorar la calidad de los resultados políticos. Sin embargo, como muestro en detalle, precisamente si nos preocupa la calidad sustantiva de los resultados políticos, como les preocupa con razón a los epistócratas, debemos abandonar la tentación de tomar un atajo expertocrático y reconocer que el único camino para obtener mejores resultados es el largo camino de la participación. Medidos por sus propios estándares, los epistócratas deberían preocuparse por mejorar los procesos de formación de la opinión y la voluntad políticas en los que participan los ciudadanos, ya que es la única manera en que una comunidad política puede efectivamente lograr mejores resultados políticos.
Sin embargo, el rechazo de la desigualdad política inherente a las concepciones elitistas no conduce automáticamente a una concepción participativa de la democracia deliberativa. En el capítulo 4, analizo una tendencia cada vez más popular entre los demócratas deliberativos. Los defensores de lo que yo llamo concepciones «lotocráticas» de la democracia deliberativa ponen sus esperanzas democráticas en el uso generalizado de minipúblicos deliberativos, como los jurados de ciudadanos, las asambleas ciudadanas y las encuestas deliberativas. En particular, analizo propuestas recientes en favor de conferir poder de decisión política a los minipúblicos deliberativos. Aunque algunos defienden estas propuestas desde un punto de vista puramente epistémico (por ejemplo, como una forma de mejorar la calidad deliberativa de las decisiones políticas), muchos demócratas deliberativos las defienden desde una perspectiva participativa, como una forma de incrementar el control democrático de la ciudadanía sobre el proceso político. Contra este punto de vista, sostengo que esas propuestas no se pueden defender desde un punto de vista participativo. Al esperar que los ciudadanos defieran ciegamente a las decisiones políticas de un grupo de ciudadanos seleccionados al azar, el uso generalizado de minipúblicos para la toma de decisiones políticas disminuiría, en lugar de aumentar, la capacidad de la ciudadanía de asumir el control e identificarse con las políticas a las que están sujetos, como exige el ideal democrático de autogobierno. Los lotócratas tienen razón al destacar el potencial democrático de la institucionalización de los minipúblicos deliberativos con fines políticos. Pero para aprovechar ese potencial, tenemos que resistir la tentación de tomar el «atajo microdeliberativo» y mantener nuestros ojos en la meta macrodeliberativa. Contra las propuestas de empoderar a minipúblicos deliberativos para que tomen decisiones por nosotros, sostengo que los ciudadanos deberían utilizar los minipúblicos para empoderarse a sí mismos. Adoptando una perspectiva participativa, en el capítulo 5 ofrezco un análisis alternativo de posibles usos de los minipúblicos que podrían ayudar a fortalecer el control democrático de los ciudadanos. Utilizando los minipúblicos con fines contestatarios, de vigilancia y de anticipación, los ciudadanos podrían mejorar la calidad de la deliberación dentro de la esfera pública y, al hacerlo, obligar al sistema político a tomar la larga senda de involucrar debidamente a la ciudadanía en el proceso político. Ilustro estas posibles formas de «activismo deliberativo»25 con la ayuda de ejemplos de encuestas deliberativas que Fishkin ha realizado en más de veinte países durante las últimas décadas. Este análisis se centra en la contribución que pueden hacer los minipúblicos deliberativos a la mejora de la calidad democrática de la deliberación política en la esfera pública. Sin embargo, para que esta potencial aplicación resulte plausible, hace falta demostrar que la deliberación política inclusiva entre los ciudadanos es realmente posible en condiciones de pluralismo, de modo que todos los ciudadanos puedan verse a sí mismos como participantes en pie de igualdad en el proyecto político de autogobierno.
Asumo este desafío en la segunda parte del libro, donde articulo una interpretación participativa de la democracia deliberativa que pone el ideal democrático de autogobierno en el centro. En otras palabras, para esta concepción de la democracia es esencial que los ciudadanos puedan identificarse con el proyecto político en el que participan colectivamen- te y aceptarlo como propio. Tomar esta preocupación democrática como central ayuda a identificar el problema con los atajos institucionales que esperan o requieren que los ciudadanos defieran ciegamente a las decisiones políticas de otros. En el capítulo 6 muestro en detalle cómo las concepciones puramente epistémicas y lotocráticas de la democracia deliberativa pasan por alto el significado democrático de la deliberación política, lo que a su vez los lleva a respaldar atajos institucionales que soslayan la participación política de la ciudadanía. Sostengo que una concepción plausible de la democracia no se ve amenazada por incluir la dimensión epistémica de la verdad en la política —como sostienen los pluralistas profundos—, sino por excluir la dimensión epistémica de la justificación a otros. Una cosa es suponer —como hacen los demócratas deliberativos— que con el tiempo las luchas políticas pueden llevar a un acuerdo sobre las mejores respuestas a algunas cuestiones políticas. Y otra muy distinta es ignorar o descartar la necesidad de que esas luchas políticas se lleven a cabo y tengan éxito, como hacen los epistócratas. En cualquier caso, no es tarea fácil explicar de un modo plausible cómo, en sociedades pluralistas y complejas como las nuestras, los ciudadanos pueden participar en la justificación mutua de políticas coercitivas de manera continuada. Hay al menos tres formas diferentes de responder a la objeción de que un requisito de justificación mutua —el cual es una condición de la legitimidad democrática para los demócratas deliberativos— es excesivamente exigente: los enfoques hipotéticos, aspiracionales e institucionales de la justificación mutua. Tras mostrar las dificultades de los dos primeros enfoques, defiendo la viabilidad de un enfoque institucional. La principal virtud de esta estrategia es que, de acuerdo con un enfoque institucional, la legitimidad democrática no requiere que cada persona acepte la razonabilidad de todas las leyes coercitivas a la que está sometida en un momento dado. Por el contrario, lo que este enfoque requiere es que se establezcan instituciones que permitan a los ciudadanos cuestionar cualquier ley o política que no puedan aceptar como razonable pidiendo que se les ofrezcan razones adecuadas o que, en caso contrario, sean modificadas. En la medida en que esas instituciones estén al alcance de todos los ciudadanos, incluso de los que se encuentren en minoría, todos podrán considerarse miembros en pie de igualdad de un proyecto político colectivo de autogobierno.
Sin embargo, la existencia y la legitimidad de esas instituciones se basan en el supuesto de que los desacuerdos entre ciudadanos pueden superarse razonablemente de tal modo que la justificación mutua puede de hecho ser exitosa. Como muestro en el capítulo 2, las concepciones pluralistas profundas de la democracia cuestionan este supuesto. Por eso, para cerrar el círculo, todavía tengo que mostrar cómo la concepción participativa que yo defiendo puede hacer frente al desafío de las concepciones pluralistas profundas de la democracia. Esto es lo que ofrezco en los dos últimos capítulos del libro. En el capítulo 7, articulo una concepción participativa de la razón pública. Su propósito es mostrar cómo, en una democracia deliberativa, los ciudadanos pueden con el tiempo superar sus desacuerdos y resolver cuestiones políticas en lugar de aceptar el atajo procedimental que los pluralistas profundos proponen como la mejor y única solución al desacuerdo. Con este objetivo en mente, adopto la perspectiva del ideal democrático de autogobierno para llevar a cabo un análisis crítico de los principales enfoques de la razón pública actualmente en discusión. Centrarse en esta perspectiva arroja nueva luz al extenso debate sobre el papel de la religión en la esfera pública. Si analizamos las defensas más conocidas de los modelos de exclusión, inclusión y traducción desde una perspectiva democrática, podemos ver que ninguna de ellas puede explicar cómo todos los ciudadanos, ya sean religiosos o laicos, pueden verse a sí mismos como participantes iguales en un proyecto colectivo de autogobierno. Contra esos modelos, defiendo una concepción alternativa, participativa, de la razón pública que muestra cómo la deliberación política en la esfera pública puede ser un proceso inclusivo que permite a todos los ciudadanos participar en la justificación mutua e influir en los puntos de vista de los demás a pesar de sus profundos desacuerdos. Se necesitan dos pasos separados para demostrarlo. Primero, necesito identificar qué es exactamente lo que permite a los ciudadanos democráticos llegar a opiniones compartidas sobre las respuestas adecuadas a las cuestiones políticas a pesar de sus continuos y razonables desacuerdos. Emprendo esta tarea en la última sección delcapítulo 7 donde ofrezco una explicación detallada de la prioridad de las razones públicas y defiendo el requisito de responsabilidad mutua. Aunque mi concepción se basa en gran medida en la perspectiva de Rawls, tiene algunas diferencias significativas. En particular, desde el punto de vista del enfoque institucional que defiendo, no basta con que los ciudadanos puedan confiar en la existencia de un deber moral de civilidad. Lo que necesitan además es la existencia de derechos efectivos de contestación legal y política que les permitan desencadenar un proceso de justificación pública sobre la razonabilidad de cualquier ley o política que consideren inaceptable.
Sin embargo, para mostrar cómo este proceso puede tener éxito en condiciones de pluralismo, necesito identificar las características de las instituciones y prácticas democráticas que permiten que los procesos de formación de la opinión y la voluntad se estructuren de tal manera que los desacuerdos puedan superarse razonablemente entre ciudadanos con puntos de vista, intereses y actitudes muy diferentes. Esto es lo que hago en el capítulo 8. Ofrezco un análisis detallado de la importancia democrática del derecho de los ciudadanos a la contestación legal para abordar lo que posiblemente sea el mayor desafío para los demócratas deliberativos participativos, a saber, mostrar cómo una concepción genuinamente participativa de la democracia puede defender instituciones deliberativas no mayoritarias, como la revisión judicial (nacional e internacional). Encaro este desafío mostrando en detalle por qué es errónea la interpretación pluralista de la revisión judicial como un atajo expertocrático que requiere que los ciudadanos defieran ciegamente a las decisiones políticas de los jueces. En contra de esta opinión generalizada, sostengo que la relevancia democrática de la institución de la revisión judicial es que permite a los ciudadanos hacer un uso efectivo de su derecho a participar en las luchas políticas por determinar el alcance, el contenido y los límites adecuados de sus derechos y libertades fundamentales, independientemente de lo idiosincráticos que sus conciudadanos puedan pensar que son sus intereses, opiniones y valores. Al asegurar el derecho de todos los ciudadanos a la contestación legal, la revisión judicial (ya sea nacional o transnacional), ofrece a los ciudadanos una vía efectiva para evitar tener que deferir ciegamente a las decisiones de sus conciudadanos. Esto es así en la medida en que crea un espacio institucional en el que pueden pedir cuentas a sus conciudadanos solicitando que se ofrezcan en el debate público razones adecuadas para justificar las leyes y políticas a las que todos están sujetos. Por ello, la principal contribución de la revisión judicial a la justificación política no consiste en que los tribunales emprendan la revisión de la Constitución en total aislamiento de los debates políticos en la esfera pública, como si la justicia necesitara estar vestida de toga para preservar adecuadamente la prioridad de las razones públicas. Por el contrario, la principal contribución de la revisión judicial a la justificación política es que permite a los ciudadanos invitar al resto de la ciudadanía a «ponerse la toga», por así decir, para mostrar cómo las políticas que ellos apoyan son compatibles con la protección igualitaria de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. En virtud de este poder comunicativo, todos los ciudadanos pueden participar como iguales en el proceso continuo de formación de una opinión pública considerada en apoyo de decisiones políticas que todos puedan hacer suyas y con las que puedan identificarse, tal como requiere el ideal democrático de autogobierno.
1. Véase Benjamin I. Page y Martin Gilens, «Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens»: Perspectives on Politics 12/3 (2014), 564-581, y Democracy in America? What Has Gone Wrong and What We Can Do about It, Chicago: University of Chicago Press, 2017. Como veremos, los demócratas deliberativos defienden un criterio más complejo de control democrático que la receptividad de las decisiones políticas a la opinión pública real (es decir, a las preferencias prerreflexivas de los ciudadanos). Lo que importa es la receptividad a la opinión pública considerada. Sin embargo, la evidencia acerca del amplio desajuste entre las opiniones de la ciudadanía y las políticas reales que proporcionan Page y Gilens deja pocas dudas de que el sistema político de los Estados Unidos tampoco cumple el criterio más complejo de legitimidad democrática. Para un análisis esclarecedor acerca de las diferentes concepciones de la receptividad que adoptan las teorías democráticas empíricas y normativas, véase A. Sabl, «The Two Cultures of Democratic Theory: Responsiveness, Democratic Quality, and the Empirical-Normative Divide»: Perspectives on Politics 13/2 (2015), 345-365. Para evidencia empírica de la amplia desconexión entre las percepciones de los políticos sobre las preferencias de sus electores en cuestiones políticas importantes y las preferencias reales de estos últimos, véase D. E. Broockman y C. Skovron, «Bias in Perceptions of Public Opinion among Political Elites»: American Political Science Review 112/3 (2018), 542-563.
2. Sobre la diferencia entre «correspondencia» e «influencia contributoria», véase Niko Kolodny, «Rule Over None I: What Justifies Democracy?»: Philosophy & Public Affairs 42/3 (2014), 199-200.
3. Yascha Mounk, The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It, Cambridge, MA: Harvard UP, 2018.
4. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, How Democracies Die, Nueva York: Crown, 2018 [Cómo mueren las democracias, Barcelona: Ariel, 2018].
5. Cass Sunstein, Can It Happen Here? Authoritarianism in America, Nueva York: Dey Street, 2018.
6. David Runciman, How Democracy Ends, Londres: Profile, 2018 [Así termina la democracia, Barcelona: Paidós, 2019].
7. Véase, p. ej., R. S. Foa y Y. Mounk, «The Danger of Deconsolidation»: Journal of Democracy 27/3 (2016), 5-17. Para evidencia empírica alarmante en apoyo de la tesis de que, desde los años noventa, se está desplegando una tercera ola de autocratización que afecta sobre todo a las democracias, véase Anna Lührmann y Staffan I. Lindberg, «A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?»: Democratization (marzo de 2019), doi: 10.1080/13510347.2019.1582029.
8. Para un diagnóstico pesimista del vaciamiento de los derechos democráticos en la nueva constelación política, véase C. Crouch, Post-Democracy, Nueva York: Polity, 2004 [La posdemocracia, Madrid: Taurus, 2004].
9. Según el primer principio de justicia de Rawls, las libertades políticas de los ciudadanos deben mantener su valor equitativo, es decir, los ciudadanos no solo deben ser formal, sino también sustantivamente iguales con respecto a estas libertades. Véase J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard UP, 1971, § 36 [Teoría de la justicia, México: FCE, 1995].
10. Sobre la concepción específica de «receptividad» que defienden los demócratas deliberativos véase supra, nota 1.
11. La literatura sobre democracia deliberativa es extensa e incluye numerosos enfoques distintos. Para algunos ejemplos véase S. Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, Princeton, NJ: Princeton UP, 1996; S. Besson y J. L. Martí (eds.), Deliberative Democracy and Its Discontents, Aldershot: Ashgate, 2006; J. Bohman y W. Rehg (eds.), Deliberative Democracy, Cambridge, MA: MIT Press, 1999; J. S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, Oxford: Oxford UP, 2000; J. Elster, Deliberative Democracy, Cambridge: Cambridge UP, 1998 [La democracia deliberativa, Barcelona: Gedisa, 2000]; J. S. Fishkin y P. Laslett (eds.), Debating Deliberative Democracy, Oxford: Blackwell, 2003; A. Gutmann y D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton, NJ: Princeton UP, 2004; J. Habermas, Between Facts and Norms, Cambridge, MA: MIT Press, 1998, 287-388 [Facticidad y validez, Madrid: Trotta, 1998, 363-468]; S. Macedo (ed.), Deliberative Politics, Oxford: Oxford UP, 1999. Para una presentación más general, véase A. Bächtiger et al. (eds.), The Oxford Handbook of Deliberative Democracy, Oxford: Oxford UP, 2018.
12. Cada uno de los atajos que discuto en el libro se ofrecen como soluciones a problemas presuntamente insuperables, como la superación de desacuerdos sustantivos (pluralistas profundos), la superación de la ignorancia de los ciudadanos (epistócratas) o la mejora de la calidad de la deliberación entre la ciudadanía (lotócratas deliberativos). El objetivo de demostrar que ninguno de los atajos propuestos puede realmente cumplir su promesa es conseguir que los teóricos de la democracia dejen de buscar soluciones fáciles y busquen, en cambio, soluciones innovadoras a los problemas reales que se esconden tras los actuales déficits democráticos. No se trata de un mensaje idealista u optimista. Al contrario, es la comprensión realista de que ninguna otra cosa puede funcionar.
13. Para concepciones diferentes sobre los valores de la igualdad, libertad y control democrático que forman el núcleo del ideal democrático, véase, p. ej., T. Christiano, The Constitution of Equality: Democratic Authority and Its Limits, Oxford: Oxford UP, 2008; A. Honneth, Freedom’s Right, Nueva York: Columbia UP, 2015 [El derecho de la libertad, Buenos Aires: Katz, 2014]; P. Pettit, On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy, Cambridge: Cambridge UP, 2012.
14. Aquí estoy parafraseando la evaluación de Adorno de su propio pensamiento filosófico en Dialéctica negativa como una expresión de solidaridad con la metafísica «en el momento de su caída» (T. Adorno, Negative Dialectics, Londres: Routledge, 2004, 408) [Dialéctica negativa, Madrid: Taurus, 1992]. Los escépticos que piensan que el «momento democrático» ha pasado y que nos dirigimos hacia lo que Colin Crouch llama «posdemocracia» pueden cuestionar razonablemente el sentido de tratar de aclarar los ideales democráticos precisamente en una coyuntura histórica en la que el significado de las democracias nacionales se está desvaneciendo rápidamente, al tiempo que todavía no se vislumbra ninguna democracia supranacional (por no decir mundial). No niego la atracción de tales opiniones escépticas. En efecto, en este momento histórico es difícil interesarse lo suficiente por la democracia como para querer escribir un libro sobre ella sin estar suficientemente preocupado por las perspectivas de su caída. Sin embargo, aunque estemos seriamente preocupados por la aterradora perspectiva de que la democracia se está erosionando en todas partes y puede llegar a desaparecer por completo, la tarea de articular la concepción más coherente y atractiva de los principios e ideales democráticos todavía es digna de llevarse a cabo. Se necesita una concepción convincente de la democracia, al menos para determinar qué es aquello por lo que vale la pena luchar o defender tanto en las sociedades democráticas actuales como en las que aspiran a la democratización; también es necesaria para evaluar entre las diferentes transformaciones e innovaciones políticas que se están produciendo en el plano transnacional, las que deben ser aceptadas, ya que promueven el objetivo de la democratización, y las que deben ser rechazadas, ya que erosionan aún más la democracia. Abordar la difícil cuestión de las perspectivas de la democracia transnacional (o incluso) mundial está fuera del alcance de este libro.
15. Cuando hablo de «ciudadanos democráticos», me refiero a ciudadanos que apoyan el ideal democrático, independientemente de si viven en una democracia o aspiran a hacerlo. Utilizo la expresión «ciudadano» a lo largo del libro como una abreviación, pero a menudo la usaré para referirme a cualquier persona que esté sujeta a las leyes de un país, sin importar su estatus específico (por ejemplo, los inmigrantes indocumentados).
16. La incapacidad de la mujer para participar en la sociedad civil (para justificar su falta de personalidad jurídica), en la esfera pública (para justificar su existencia puramente privada) o en la toma de decisiones políticas (para justificar su falta de derechos políticos) se ha defendido durante siglos y en prácticamente todas las culturas mediante el recurso reiterado a la evidencia de su ignorancia política, su menor capacidad intelectual, su irracionalidad, su falta de comprensión e interés por los asuntos públicos, así como su falta de virtudes civiles y políticas necesarias. Para una visión general de la historia de los argumentos contra los derechos de la mujer, incluidos los derechos políticos, véase, p. ej., S. T. Joshi, In Her Place: A Documentary History of Prejudice against Women, Nueva York: Prometheus, 2006.
17. Para evitar cualquier posible malentendido, permítaseme indicar que mi crítica no va en contra de la evidencia aportada por la investigación empírica de la opinión pública. Esta investigación no solo es fiable, sino también crucial para entender la situación real en la que se encuentran los votantes. El objetivo de mi crítica es el uso normativo de esta evidencia para justificar la recomendación de que los ciudadanos se dejen gobernar por otros. Ni que decir tiene que las conclusiones normativas están subdeterminadas por la evidencia y por lo tanto meramente apelar a la evidencia es insuficiente para apoyarlas.
18. Para una formulación persuasiva de este argumento en relación a las mujeres, véase J. S. Mill, The Subjection of Women, en On Liberty, Utilitarianism and Other Essays, Oxford: Oxford UP, 2015, 409-435.
19. Sin embargo, la otra cara de la recomendación, es decir, la afirmación de que dejar que los expertos tomen las decisiones redundaría en mejores resultados, puede ser evaluada en términos de su plausibilidad. En el capítulo 3, ofrezco argumentos que ponen en duda la efectividad de los atajos expertocráticos.
20. Para una excepción a esta tendencia, véase S. Elstub, «Deliberative and Participatory Democracy», en Bächtiger et al., Oxford Handbook of Deliberative Democracy, cap. 12.
21. Evitar la deferencia ciega es solo una condición necesaria pero no suficiente para el control democrático. También son necesarias otras condiciones como la inclusión, la igualdad en la votación, la participación efectiva, la comprensión ilustrada, el control final sobre la agenda, etc. Para el análisis clásico de estos criterios, véase Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics, New Haven, CT: Yale UP, 1989, 221 [La democracia y sus críticos, Barcelona: Paidós, 1992]. Menciono los criterios de Dahl solo como ejemplos. Dadas mis intenciones ecuménicas, no pretendo defender un conjunto específico de condiciones necesarias y conjuntamente suficientes para el control democrático. Para mis propósitos argumentales, basta con mostrar que una expectativa generalizada de deferencia ciega por parte de la ciudadanía es incompatible con el control democrático.
22. Como Rawls define el término en su Teoría de la justicia, los juicios considerados son «aquellos dados en condiciones favorables para la deliberación y el juicio en general», es decir, aquellos dados «en circunstancias en las que no concurren las excusas y explicaciones comunes para cometer un error». Se presume, pues, que la persona que emite el juicio tiene la capacidad, la oportunidad y el deseo de llegar a una decisión correcta (o, al menos, no el deseo de no hacerlo)» (Rawls, A Theory of Justice, 47-48 [Teoría de la justicia, 56-57].
23. Puede ser que el deferir ciegamente a los juicios y decisiones políticas de otros también entre en conflicto con la moralidad cuando están en juego cuestiones fundamentales de justicia. Para un análisis interesante de la naturaleza controvertida de la deferencia moral, véase D. Estlund, Democratic Authority, Princeton, NJ: Princeton UP, 2008, 105-106 [La autoridad democrática, Buenos Aires: Siglo XXI, 2011]. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata de dos afirmaciones separadas. Mientras que la segunda afirmación puede ser controvertida, la primera parece obvia. Sea la deferencia ciega a los juicios y decisiones políticas de otros compatible o no con la moralidad, está claro que es incompatible con la participación en pie de igualdad en el proceso de elaboración de esas decisiones, tal como lo exige el ideal democrático de autogobierno.
24. En línea con la distinción entre deferencia y deferencia ciega mencionada anteriormente, cuando defiendo una «democracia sin atajos», me refiero específicamente a una democracia sin atajos antidemocráticos, es decir, «sin atajos que pasen por alto a la ciudadanía exigiendo a los ciudadanos que se sometan ciegamente a las decisiones de otros». No me opongo en absoluto a que los ciudadanos utilicen heurísticas como atajos en general (por ejemplo, defiriendo a representantes políticos, partidos políticos, organizaciones, etc.). Como discuto ampliamente en el capítulo 4, la democracia solo es incompatible con atajos que requieren que los ciudadanos defieran ciegamente a otros.
25. Tomo prestada la expresión de Archon Fung, «Deliberation before the Revolution»: Political Theory 33/2 (2005), 397-419. Sin embargo, mi enfoque del activismo deliberativo difiere del suyo en muchos aspectos. Discuto algunas de estas diferencias en el capítulo 2.
Parte I
¿POR QUÉ UNA DEMOCRACIA DELIBERATIVA?
1
EL IDEAL DEMOCRÁTICO DE AUTOGOBIERNO
«El proceso democrático es una apuesta sobre las posibilidades de que un pueblo, al actuar autónomamente, aprenda a actuar correctamente».
Robert Dahl, La democracia y sus críticos
Este proyecto defiende una interpretación participativa de la democracia deliberativa sobre la base de una interpretación ecuménica del ideal democrático de autogobierno, es decir, una interpretación que puede ser respaldada por ciudadanos democráticos con diferentes puntos de vista acerca de por qué la democracia es valiosa, cómo se relaciona con otros valores e ideales, etc.1. Por esta razón, mi objetivo en lo que sigue es simplemente identificar los elementos centrales del ideal democrático de autogobierno sin proporcionar una concepción comprehensiva (detallada y específica) de ese ideal. Esto es importante, ya que mi principal argumento en contra de las concepciones alternativas de la democracia que analizaré es que no pueden dar cuenta del ideal democrático de autogobierno bajo ninguna interpretación mínimamente plausible de ese ideal.
Para mis propósitos, también es importante no descartar interpretaciones minimalistas del ideal democrático. Esto es así, no solo para poder mantener un enfoque ecuménico, sino también para asegurar que el ideal democrático pueda mantener su relevancia y capacidad de orientar la acción en sociedades complejas como la nuestra. Bajo la interpretación más densa y exigente, el ideal de autogobierno podría entenderse como la exigencia de que, literalmente, todos los que están sujetos a la ley sean al mismo tiempo sus autores. Exigir que todos los miembros de la comunidad política participen directamente en la toma de todas las decisiones políticas a las que están sujetos haría que el ideal democrático fuera incompatible con el gobierno representativo e inadecuado para sociedades complejas. Esto no equivale a negar que la autoría en la toma de decisiones políticas es un componente inextricable del ideal democrático. Ciertamente, sistemas políticos en los que no se permite a los ciudadanos tomar ninguna decisión política importante (por ejemplo, mediante el voto) no cuentan como democráticos. Pero los sistemas políticos con estructuras de representación en las que los ciudadanos participan en la toma de decisiones cuentan como «democráticos», aunque, como ocurre en todas las democracias contemporáneas, esa participación sea bastante limitada. Así pues, si el ideal de autogobierno no exige literalmente que los ciudadanos participen en la adopción de todas las decisiones políticas, entonces, aparte de la autoría, necesitamos identificar algún otro aspecto de la participación de los ciudadanos que pueda iluminar lo que el ideal de autogobierno exige de las democracias representativas.
1.1.Igualdad política versus control democrático: el problema de la deferencia ciega
El ideal de no estar sujeto a leyes de las cuales uno no pueda entenderse como su autor está motivado por la preocupación de evitar ser coaccionado a obedecer ciegamente. Dicho de otra manera, el ideal busca evitar ser coaccionado a obedecer leyes que uno no podría aceptar como al menos razonables tras la debida reflexión. Evitar la pura coacción no requiere que uno sea literalmente autor de las leyes, pero sí requiere que uno pueda obedecerlas basándose en la comprensión de su razonabilidad. Uno tiene que ser capaz de identificarse con las leyes o aprobarlas reflexivamente. En Republicanismo, Philip Pettit ofrece una clara expresión de esta idea. Como él lo expresa, la diferencia entre las formas democráticas y no democráticas de toma de decisiones políticas es que las primeras
responden a los intereses y las ideas de los ciudadanos a los que afectan [...] Debe ser un modo de tomar decisiones que podamos poseer y con las que nos podamos identificar: una forma de decidir en la que podamos ver nuestros intereses fomentados y nuestras ideas respetadas. Ya sea que las decisiones se tomen en la legislatura, en la administración, o en los tribunales, deben llevar las marcas de nuestras formas de mostrar interés y nuestros modos de pensar2.
Según esta idea, los ciudadanos pueden verse a sí mismos como participantes en un proyecto colectivo de autogobierno en la medida en que puedan identificarse con las leyes y políticas a las que están sujetos y aceptarlas como propias. Una desconexión permanente entre los intereses, razones e ideas de los ciudadanos y las leyes y políticas que están obligados a obedecer los alienaría de la comunidad política. Es esta noción de alienación política o extrañamiento la que necesitamos explorar para articular una interpretación del ideal democrático de autogobierno que pueda servir de guía para la acción en sociedades complejas como las nuestras.
Aunque Pettit ofrece una descripción precisa de este aspecto clave del ideal democrático de autogobierno, su análisis se presenta como una explicación de lo que es necesario para promover la libertad como no dominación. Estoy de acuerdo con Pettit en que el control democrático (en el sentido específico de evitar una desconexión entre los intereses e ideas de los ciudadanos y las políticas a las que están sujetos) es suficiente para evitar la dominación. Sin embargo, mi preocupación es que puede no ser necesario. Como argumentaré en el capítulo 4, las propuestas de conferir a los minipúblicos deliberativos autoridad para tomar decisiones podrían dar lugar a un proceso político que exhibiría no dominación, pero no impediría la alienación política y, por lo tanto, no aseguraría el control democrático en el sentido específico de Pettit3. Por muy interconectadas que puedan estar en la práctica, la dominación y la alienación son fenómenos distintos. La preocupación por la dominación política es una preocupación por la distribución del poder político. Estoy políticamente dominado por otros en la medida en que pueden (arbitrariamente) imponer sus decisiones sobre mí, mientras que no estoy dominado por ellos (al menos no políticamente) si tengo tanto poder de decisión como ellos. Sin duda, la preocupación por la igualdad política o la no dominación es esencial para el ideal democrático de autogobierno. Sin embargo, como veremos en el capítulo 4, la igualdad política (sustantiva) no excluye la alienación política. Esto se debe a que la preocupación por verse alienado de leyes que uno está obligado a obedecer, pero que no puede respaldar reflexivamente, es una preocupación que concierne a la sustancia de las leyes y no solo a la distribución de poder entre los responsables de la toma de decisiones. Una preocupación sustantiva con el contenido adecuado de las leyes y políticas que estoy obligado a obedecer es diferente de una preocupación interpersonal por estar en una relación política adecuada con otros que también participan en el proceso de toma de decisiones. La igualdad política es necesaria pero no suficiente para el autogobierno democrático. Tenga o no el mismo poder de decisión que otros, puedo estar alienado de leyes y políticas que estoy obligado a obedecer, pero con las que no puedo identificarme o aprobar reflexivamente. Requerir que uno defiera ciegamente