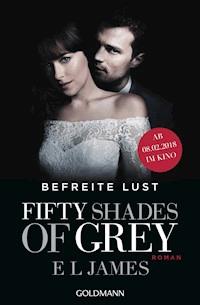Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Metrópolis Libros
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Spanisch
Noviembre de 2025. Valeria llega a Madrid huyendo de las autoridades argentinas. Enseguida conoce a Almudena, quien le consigue empleo como azafata y será su amiga incondicional. A partir de entonces, a los lectores se nos hace imposible soltar este libro. Queremos saber cómo continúa el derrotero de esta mujer acechada por su pasado, queremos saber qué la condujo a este presente. Con un manejo de la palabra capaz de transmitirnos imágenes, aromas y sabores, Verónica Cassia arma esta historia protagonizada por una mujer que logra sobreponerse a caídas y golpes. En Después de lo que fui se combinan el erotismo, el romance y el valor de la amistad, atravesados por un suspenso constante. Spoiler alert: con esta novela no habrá streaming que te distraiga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Después de lo que fui
Verónica Cassia
NARRATIVAS
Cassia, Verónica
Después de lo que fui / Verónica Cassia. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Metrópolis Libros, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-8924-77-9
1. Literatura Argentina. 2. Narrativa. I. Título.
CDD A863
© 2022, Verónica Cassia
Primera edición, diciembre 2022
Diseño y diagramaciónLara Melamet
Corrección Martín Vittón y Karina Garofalo
Conversión a formato digital Libresque
Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.
Editorial PAM! Publicaciones SRL, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.pampublicaciones.com.ar
A todo el dream team de Air Europa, Sebas Ganem y Marta Caminos, por ser mis primeros lectores.
A Sol, mi hermana, por su ayuda incondicional siempre.
Prólogo
Lo recuerdo perfectamente: era un jueves de 2019 cuando, en una de las reuniones literarias, Verónica leyó su primer cuento de humor. Fue después de esa revelación sorpresiva que sembró lo que sería, en principio, su destino en cada encuentro: regalarnos un festejo semanal colmado de gracia y ocurrencias tan diferentes como oportunas.
Pero no se detuvo allí tal ingenio. Sólo fue una chispa dentro de sus amplias posibilidades que no tardarían en ponerse de manifiesto, más adelante, cuando decidió escribir su primera novela.
Se vistió de humor cuando fue preciso y pudo, merced a su versatilidad, abordar con el mismo talento un cuento de misterio y, yendo más allá —o aquí mismo—, una novela donde el suspenso, el crimen, el sexo y las debilidades humanas juegan a la ronda para formar un círculo que los une sin forzarlos.
Los personajes se regocijan con viajes internacionales, disfrutan de inquietantes noches neoyorquinas, navidades madrileñas, tropiezos londinenses, compras en las mejores tiendas de Roma o una cena sensual en Palma de Mallorca mientras sombras estrepitosas, amores clandestinos e insólitas conspiraciones los acechan, principalmente, a la protagonista.
En una época en que la cocina gourmet está en su nivel más alto, Cassia repara con placer casi todos los momentos de ocio o angustia de la protagonista con el deleite de algunas exquisiteces custodiadas por una bebida selecta. De esta manera produce un maridaje que la aparta de las decisiones más duras o algunos recuerdos libidinosos.
Conforme avanza la trama, la autora va manejando los tiempos necesarios con idas y vueltas, pasados y presentes, que condicionan al lector —apenas una sospecha aviesa— en cuanto a cómo se definirá la obra.
El final está muy bien resuelto, y la línea que destaco es la ausencia de una moralina que transforme a los personajes en libres de toda culpa y cargo.
Es para mí una gran satisfacción que Verónica me haya consultado toda vez que sus personajes amenazaban con huir o exigían tal o cual destino como suele ocurrir, según sabemos, y lo afirma, especialmente, don Miguel de Unamuno.
Para los que respetamos el idioma, es admirable la inquietud de Verónica por cuidarlo, así como valoro el hecho de que haya sabido sostener la calidad de esta historia aun en planos que presentan cierto riesgo argumental.
Originalidad, transgresiones sin desbordes y una habilidad especial para manejar la intriga son algunas de las tantas características de Verónica Cassia.
Su novela Después de lo que fui le marca un destino que no podrá evitar: seguir escribiendo.
Ana Bisignani Campos, mayo de 2021
I
El 9 de noviembre de 2025 me encontró sentada en el piso de la Plaza Mayor, llorando. Tiempo después, Almudena se reiría de mi memoria absoluta y de cuánto me gustaba darle un obsequio para celebrar nuestro aniversario. Lo cierto es que, si bien siempre me he destacado desde niña por tener buena memoria, la tarde en que conocí a mi amiga me sería imposible de olvidar. Sólo habían transcurrido tres largos y fatídicos días desde la noche de la desgracia y esas setenta y dos horas fueron las más intensas de toda mi existencia.
Del aeropuerto me había ido al centro, cerca de la Puerta del Sol, buscando cualquier sitio en donde dejar el equipaje, darme una ducha y dormir un poco. Luego vería cómo continuaría con mi vida. Cuando desperté, el hambre me hacía doler el estómago. Me di cuenta de que no había ingerido nada después del desayuno del avión y ya habían pasado más de diez horas de aquello. Así que, con el fresco del otoño en la cara, salí a caminar por el centro.
Madrid siempre se me antojó preciosa. La visité infinidad de veces cuando volaba en la low cost y en cada oportunidad, la disfruté como la primera vez. Siempre me sentí a gusto, en casa.
Tal vez por vivir en un país de constantes inestabilidades, mis padres decidieron no nacionalizarme argentina. Gracias a eso, años después pude ingresar a volar y, también debido a esto mismo, pude regresar a Madrid, ya no como visitante. Las condiciones en las que había vuelto lejos estuvieron de ser las ideales. Sin embargo, allí me encontraba: empezando de cero en una ciudad que adoraba, con una valija armada de urgencia, el alma rota y una profundísima soledad.
Después de caminar un rato y, cuando ya no pude hacer más oídos sordos a los sonidos de mi estómago, me senté en una mesita al sol en uno de los tantísimos bares de la Plaza Mayor. Pedí un café con leche y un sándwich de jamón de bellota.
Durante tantos años trabajando de azafata tuve la suerte de probar casi todas las exquisiteces gastronómicas del mundo, principalmente europeas. La comida española sigue siendo mi favorita. En cada parada en la capital ibérica, no me privé de probar nada. Desde los deliciosos mariscos hasta la variedad más insólita de tapas, cada bocado que degusté en Madrid logró ganarse un lugar inamovible en mi memoria gustativa.
Esa tarde, por el contrario, no había disfrutado de la comida en absoluto. El nudo en mi garganta me dificultaba tragar y sólo estaba alimentándome con la finalidad de saciar una necesidad fisiológica, más que de degustar una delicia, como siempre había hecho. Pagué y me dispuse a caminar nuevamente. No había llegado a recorrer diez metros cuando todas las imágenes asaltaron mi cerebro. Parecían títeres que se apuraban para ver cuál hacía más rápido para salir a escena.
Uno tras otro, los recuerdos de la noche del horror peleaban entre sí por aparecer primero. Todos tan frescos, habían nacido apenas tres días atrás. Comencé a sentirme mareada, la plaza daba vueltas. Apareció un revoltijo de estómago mientras me comenzaba a faltar el aire. Apoyada contra una de las tantísimas columnas, terminé sentada en el suelo. Trataba de recuperar el aliento y tranquilizar mi cabeza cuando noté su mano en el hombro. Me preguntó si estaba bien. Se la veía preocupada, sincera. No era sencillo comunicarme entre sollozos e intentos fallidos de bocanadas de aire que no lograba llegar a los pulmones. Me convidó un cigarrillo que ella misma encendió y yo acepté con gesto afirmativo. Fue recién después de la tercera pitada cuando logré calmarme y apenas balbucear unas palabras.
Almudena se sentó a mi lado. Empezamos hablando de cualquier cosa y, cuando menos lo esperaba, comenzó mi mejoría. Por primera vez en esos tres días había logrado pensar en otra cosa y distraerme un poco. Entre charla y cigarrillos pasaron cerca de dos horas.
—¡Joder! ¡Que el tiempo se nos ha volado! Ya es casi de noche y comienza a hacer un frío espantoso. Vamos a por un sitio cálido en donde picar alguna cosita —me sugirió, al tiempo que se ponía de pie y me extendía una mano para ayudarme a hacer lo propio.
Fue en ese momento cuando, quien se transformaría en mi mejor amiga, me miró asombrada.
—¿Cuánto mides? —me preguntó mientras escudriñaba mi anatomía de arriba abajo.
—Uno setenta y ocho —le respondí con un poco de vergüenza, sin siquiera imaginar lo que vendría después.
—Tendrías que ser azafata.
—Lo soy.
—¡Ah, pero esto es increíble! ¡Estábamos destinadas a conocernos! —exclamó Almudena, y continuó—. En la aerolínea donde trabajo se ha abierto una búsqueda hace días nomás. El único problema sería tu nacionalidad, deberías esperar a hacerte residente para poder ingresar.
—Soy española, en los papeles. Soy argentina porque he vivido allí hasta hace tres días, desde mis dos años, pero española porque nací en La Coruña y mis padres jamás me nacionalizaron.
—¡Pero qué maravilla! Que este día está siendo increíble. Vamos ya que estoy muerta de frío y aún tenemos mucho de qué conversar.
Caminamos algunas cuadras y entramos a un bodegón de los de antaño, en la Cava Baja. Pedimos un vino y brindamos por habernos conocido, mientras esperábamos el plato del día: guiso de lentejas y chorizo colorado. No sabía si su sabor permanecía en algún rincón de los recuerdos de mi más tierna infancia pero, el primer bocado, me dio un calor de hogar imposible de describir: la sensación de estar a salvo y en casa.
A partir de entonces, con Almudena fuimos inseparables. Le estaría agradecida de por vida por su inmenso corazón y generosidad. Si aquel encuentro en la Plaza Mayor fue cosa del destino, jamás hubiera imaginado las gratísimas sorpresas que este me tenía preparadas. Al mes ya estábamos trabajando juntas en la aerolínea. Pude alquilar un departamento pequeño pero acogedor en la zona de Malasaña y, cada día, intentaba dejar atrás la noche fatídica que lo había cambiado todo. Se presentaba una segunda oportunidad y no la desperdiciaría. Y eso había sucedido gracias a ella. Lo mínimo que merecía era mi sinceridad y aún no había sido capaz de brindársela. Se aproximaba la hora de que se terminasen los secretos. Correría el riesgo de perderla, pero valdría la pena mostrarme finalmente sin filtros. Además, en el fondo de mi alma, estaba convencida de que un ser tan bondadoso y puro como Almudena, aunque le costase, me comprendería sin juzgarme. Cualquiera fuese el caso, debía intentarlo.
Divagaba en esos pensamientos intrusivos que venía teniendo desde hacía bastante tiempo cuando el café caliente que me quemaba la mano me despertó a la realidad. Ese vuelo había estado fatal. No sólo porque el avión se movió como una coctelera sino por mi falta de concentración en el trabajo. Cosa que Almudena notó enseguida. Tomó la jarra y siguió sirviendo los cafés que los pasajeros esperaban. Mientras, insistió para que tomásemos una copa cuando aterrizáramos en Madrid. Sabía que algo me atormentaba. Quise rechazar la invitación aludiendo cansancio, pero fue imposible. No pude hacer nada contra la insistencia de mi compañera. De una u otra manera, el momento de la verdad estaba llegando.
Almudena salió cerrando la cortina tras de sí. Miré el reloj y faltaba menos de media hora para llegar a Barajas. Podía imaginar el frío que haría al descender la escalerilla del avión. Recordé el abrigo de paño fucsia que había comprado esa misma tarde en Roma a un precio increíble. Fue amor a primera vista. Pasaba por la vereda de enfrente de la Plaza España tan distraída que, de no haber sido por su color vibrante, jamás me hubiese detenido en ese pequeño negocio. Me cercioré de tenerlo cerca dentro de mi equipaje de mano. Me levanté del trasportín y guardé los vasos que mi compañera había dejado afuera. Aseguré las trabas de los carritos y dejé todo listo para el aterrizaje. Volví a sentarme y abroché mi cinturón de seguridad. El capitán anunció que en pocos minutos más aterrizaríamos en Madrid, al tiempo que ya comenzaba a sentir la baja de presión en los oídos.
***
Mi llegada al mundo en La Coruña fue producto de una sumatoria de causas fortuitas. Mi madre dirigía el proyecto de restauración arquitectónica de la Iglesia Santiago Apóstol cuando rompió bolsa y, en menos de tres horas, tuvo en brazos a su primogénita, española por accidente. Ella había sido una arquitecta de gran trayectoria y reconocimiento en Buenos Aires. Se especializaba en puestas en valor de propiedades antiquísimas, monumentos históricos, la mayoría. Unos colegas europeos la contactaron cuando cursaba el tercer mes de embarazo para que viajase a España y presentara un plan de refacciones para la parroquia. Mi padre no estuvo para nada de acuerdo pero necesitaban el dinero. Él había quedado cesante en la empresa en la que se desempeñó durante casi dos décadas, siempre en el área contable. Hacía meses que buscaba un nuevo empleo, pero parecía que los cuarenta años que contaba por entonces le jugaban en contra. El dinero de la indemnización se iba más rápido de lo que les hubiese gustado. Trataban de sobrevivir en medio de la que fue una de las hiperinflaciones más grandes de la historia argentina. La seguiría la de 2021, consecuencia de la peor pandemia del último siglo.
El caso es que a mi madre le ofrecieron bastante dinero por brindar sus conocimientos de restauración en el proyecto. La idea original era que no permaneciera más de cuatro meses en La Coruña y regresase antes de terminar el octavo mes de gestación. Así contarían con dinero suficiente para mi primer año de vida.
Por motivos económicos, mis padres decidieron que sólo ella viajaría. Él se iba a quedar haciendo todos los arreglos necesarios para mi llegada. Era un hombre muy habilidoso en cuestiones domésticas y se había empeñado en recibir a su niña en una habitación de impecable color rosa y con la cuna blanca más hermosa del país. Le daba los últimos detalles de pintura a los barrotes cuando sonó el teléfono.
Según él mismo me contó años después, tuvo que sentarse en el suelo para no desmayarse mientras oía la voz de esa enfermera desconocida. Le contaba que mi madre había sufrido un pico de presión alta y, por tal motivo, el parto se había adelantado. Afortunadamente, yo había nacido sana y con un peso tan saludable que hizo innecesaria la internación en neonatología.
Una vez que se hubo recuperado de la inesperada noticia, mi padre revolvió en el cajón de las medias buscando ese rollito de dólares que guardaba para una emergencia. Manejó lo más rápido que pudo hasta las oficinas de Aerolíneas Argentinas de la calle Perú y compró el primer pasaje disponible hacia Madrid.
El vuelo despegaría esa misma noche, así que, preso de todas las emociones que lo agobiaban, lo primero que hizo al salir de las oficinas de ventas fue pasar por la casa de mi abuela Nelly, quien vivía sobre la Avenida de Mayo. Pobrecita, casi le da un infarto cuando él le contó las novedades. Le dijo que no se preocupara, que, a lo sumo, en unas semanas volvería con mi madre y conmigo a Buenos Aires. Tan convencido estaba que armó la valija con tres o cuatro pantalones, algunas camisas y pulóveres, dos pares de zapatos y una única campera, y todas las cosas que me llevó al sanatorio, incluyendo un elefantito rosa de peluche que aún conservo.
Lo que no se pudo imaginar mientras abordaba el Jumbo aquella noche fue que la próxima vez que bajaría de un avión sería con una nena de dos años caminando y no con una bebita en brazos, como hubiese querido.
Cuando aterrizó en Madrid al día siguiente, lo primero que hizo fue llamar al sanatorio desde un teléfono público del aeropuerto para hablar con mi madre. Le preguntó por mí y le dijo que iba en camino, que sólo tenía que conseguir un micro que lo llevase hacia La Coruña, pero que en unas horas más podríamos estar juntos los tres.
Por esas cosas de la vida o del destino, la mujer que estaba detrás esperando para utilizar el teléfono escuchó la conversación y se ofreció a llevarlo. Ella había ido a buscar a su hijo, que volvía de un viaje de intercambio estudiantil. Se conmovió con la historia de mi padre y lo vio tan desorientado en Barajas que le dieron ganas de ayudarlo. En auto, el tiempo que pasaría hasta conocerme se acortó notablemente.
Siempre me contaba mi madre acerca de la inmensa felicidad que tuvo mi papá cuando me vio. No podía creer lo chiquita que era y no dejaba de acariciarme las mejillas redondas mientras me paseaba por la habitación. Me contaba también que aquellos primeros días de mi vida estuvieron repletos de sol y alegría en ese cuarto con vista a las montañas.
En esos momentos el plan original de ellos era quedarse no más de un mes y regresar a Buenos Aires. Sin embargo, otra vez el destino tenía algo distinto preparado. La tarde anterior a que nos diesen el alta, uno de los compañeros de mi mamá fue a visitarnos. Le contó que el alcalde estaba contentísimo con las obras de la Santiago Apóstol y que le gustaría encomendarle la restauración de otras iglesias de la ciudad. Mientras mi madre abría los ojos sorprendida, imaginándose instalada en La Coruña, su marido caminaba nervioso conmigo encima. Ella le expresó las dudas que le surgían a su compañero y este le dijo que no se preocupase, que en cuanto se sintiera recuperada fuera a hablar ella misma con el alcalde. Tal vez la oferta resultase lo suficientemente tentadora para que pudiera convencer a mi padre. Y así fue. El dinero que le ofrecían sería mucho más que el necesario para regresar a la Argentina sin tener que preocuparse por las finanzas del hogar durante varios años.
No tengo ningún recuerdo de aquel tiempo, pero siempre me contaron que fuimos muy felices en la casita de la montaña. Di mis primeros pasos tratando de alcanzar a un ciervito que se había acercado a pastar en nuestro jardín. Vi infinidad de fotos con los preciosos paisajes de La Coruña de fondo y, a través de ellas, vislumbré que ese breve tiempo de vida estuvo repleto de risas y alegría. Sin embargo, desde que volví a España no me he atrevido a ir hasta allí. A la lista de cosas para las que fui cobarde, debo sumar el hecho de regresar a un sitio donde he sido tan feliz junto a ellos, que ya se han ido.
Regresamos a Buenos Aires justo para festejar mi cumpleaños con la abuela Nelly, quien sólo me había conocido por aquellas fotos que tardaban semanas en llegar a destino.
Aunque siempre lamenté el hecho de no haber tenido hermanos, mi infancia fue muy dichosa y me gustaría imaginar que mi adolescencia también lo habría sido, si ese maldito accidente no hubiera cambiado nuestros planes.
Tenía catorce años cuando mis padres murieron dentro de su auto, arrastrado durante más de cien metros por un colectivo que se quedó sin frenos. A partir de ese día, quedamos con mi abuela, solas, juntas y destrozadas. Yo, por la pérdida de mis padres, a los que amaba con el alma, y ella, por la de su único hijo y nuera, a la que llegó a querer como si hubiese formado parte de su propia descendencia. Me mudé a su coqueto departamento de Avenida de Mayo y vendimos la que había sido mi vivienda familiar. La abuela se empeñó siempre en que tuviese la mejor educación posible y quiso guardar ese dinero para tal fin. Además, nos aseguraríamos una cierta tranquilidad económica durante varios años. Lo más importante de todo, jamás hubiese podido volver a disfrutar de esa casa que aún conservaba la preciosa habitación color rosa pintada por mi padre.
***
Almudena volvió apurada instantes antes del aterrizaje. Se sentó en su trasportín, ajustó el cinturón y me dijo:
—Bueno, Val. ¿Y?, ¿nos vamos de copas?
—Dale, venga, Almu, que si no, no me dejarás en paz, pero ¿podemos ir a tu casa? No me queda ropa limpia en el carry y, la verdad, no tengo ganas de salir de bares disfrazada.
—Okay, le decimos al tío del transfer que nos baje en Cibeles así pasamos primero por la tienda a buscar provisiones, que tengo la nevera pelada.
Le sonreí asintiendo. Hice mi mejor esfuerzo en intentar disimular la preocupación que me agobiaba. Empezaban dos cuentas regresivas e inminentes: la del aterrizaje y la de la verdad.
El arrebatado viento en la cara al abrir las puertas me hizo confirmar el frío que venía presintiendo durante el vuelo. Una vez que descendieron todos los pasajeros, volví al fondo del avión a buscar mi equipaje y ponerme el abrigo italiano. Luego, lo de siempre, la que venía siendo mi afortunada rutina durante el último lustro. Subir al micro interno del aeropuerto, pasar Migraciones, husmear las últimas ofertas del duty free y salir a la vereda para abordar el transfer. La diferencia esa noche era, además de la profunda tristeza alimentada por recuerdos, el pánico por la posibilidad de perder a Almudena. No imaginaba mi vida sin ella. La había llegado a querer como a nadie.
Durante el trayecto desde Barajas hasta la ciudad me mantuve en silencio mirando por la ventana. De fondo, como si se tratase de un eco lejano, escuchaba a mis compañeras charlar entretenidas. Finalmente, mi amiga y yo bajamos en Cibeles.
Caminamos desde la plaza dos cuadras por Alcalá para entrar en La Gloria. Nada le hubiese hecho más honor a la verdad que el nombre que habían escogido para esa fantástica tienda. Mucho antes de vivir en Madrid, cada vez que la visitaba durante no más de dos días por vez cuando trabajaba en la low cost, era el primer sitio al que iba inmediatamente después de dejar el equipaje en el hotel. Tenía de todo, con un apartado especial de productos importados que era para morirse. Cada artículo, desde alimentos hasta libros, era especial. En varias oportunidades aproveché para comprarle algunas delicatessen a Francisco. Lo perdían las mostazas alemanas y las especias de la India. Con estas últimas me deleitaba cocinando. Más deleite me causaba verlo abocado a esa tarea.
Al caminar junto a Almudena por la góndola de importados, su recuerdo apareció para terminar de entristecer ese día, ya de por sí gris y húmedo.
Compramos dos vinos tintos, pan negro con semillas, pistachos y una variedad de fiambres y quesos que podrían habernos alimentado durante varias noches más. Cuando estábamos pagando, diciendo que presentía que lo necesitaríamos también, mi amiga agarró un pote de un kilo de Häagen-Dazs de chocolate de la exhibidora pegada a la caja.
Volvimos sobre nuestros pasos hacia la plaza y, tras pasarla, caminamos una cuadra más sobre Alcalá para llegar a la casa de Almudena. Era un estudio tipo loft en un segundo piso por escalera, decorado con exquisito gusto. Al igual que la mayoría de las azafatas, mi amiga iba adquiriendo diferentes objetos de cada viaje que hacía. El típico felpudo británico que anunciaba “welcome” bañaba de glamour la puerta de entrada. Todo sorprendía a los visitantes, en especial las borlas coloridas hindúes que colgaban del picaporte interno. El living y la cocina estaban unificados en un gran salón con piso de madera, al final había un enorme ventanal que permitía disfrutar las luces de la noche y, al lado, la escalera caracol que llevaba a la única habitación. La reina de la sala era una alfombra griega de pelo largo y color beige que estaba ubicada justo en el medio, entre el sofá y la mesita del televisor. Más de una noche hemos pasado con Almudena tiradas sobre ella, charlando medio ebrias. No faltó oportunidad en la que el amanecer nos haya encontrado, aún con la copa en la mano, filosofando sobre la vida y otros menesteres. Decidimos quitarnos el uniforme para reemplazarlo por sendos pijamas de invierno y pantuflas de peluche, como dos niñas en un pijama party. Nos sacamos también el maquillaje y desarmamos los elaborados rodetes obligatorios para el trabajo. Almudena, con claro alivio, dejó caer su cabellera rubia y ondulada. El pelo le llegaba a la cintura y era digno de un aviso publicitario, bellísimo. Recién ahí nos dispusimos a preparar nuestro banquete.
Cuando tuvimos todo listo, lo pusimos en una enorme bandeja de mimbre, recuerdo de las Bahamas y, junto a dos copones y la primera botella de vino, nos instalamos en la alfombra sentadas como indios.
—Bueno, bueno, aquí estamos, mi muy querida amiga, y soy toda oídos —arrancó Almudena.
—Me resulta realmente complicado y doloroso lo que te contaré esta noche. Mi principal miedo es que me consideres una impostora y dejes de valorarme, que sientas que traicioné tu confianza. Pero dejame decirte ahora, antes de que sepas todo, que sos la única amiga verdadera que tengo y que te debo la vida. Si no hubiese sido por vos, no sé qué me habría pasado esa tarde en la Plaza Mayor —solté con lágrimas e intentando juntar aire y coraje para continuar.
—¡Pero, por favor! Me estás asustando. Nada de lo que digas hará cambiar mi parecer sobre ti. Eres una persona estupenda que ha sufrido muchísimo y que hoy, pese a todo, lo sigue haciendo. Tienes que soltar el rollo que te viene atormentando. Déjalo ir, mujer. No tengo la más remota idea de qué trata, pero aquí y ahora, te doy mi palabra de que nada pero nada cambiará entre nosotras a partir de esta noche —me respondió, mientras tomaba mis manos entre las suyas y me miraba fijo con sus enormes ojos inquisidores.
Estuvimos unos instantes interminables en silencio. En esos segundos todas las imágenes pasaban violentamente por mi cabeza, como si fuesen parte de una película proyectada en alta velocidad.
—¿Y? ¡Vamos! Suéltalo de una vez, Valeria Aragón —me animó Almudena.
—Ahí está justamente el primer problema. No me llamo Valeria. Mi nombre es Nuria. Nuria Puccini, y para las autoridades de mi país, estoy prófuga.
II
Almudena no lograba cerrar la boca. Su cara había quedado congelada en un rictus con ojos y labios con forma de letras. Sin modificar la expresión, apenas atinó a tomar su copa de vino con la mano derecha mientras, con la otra, me indicaba que siguiese hablando.
Bebí de un sorbo lo que quedaba de cabernet en mi vaso, respiré profundo y continué.
—Maté a un tipo —largué sin más, sintiendo cómo con esas cuatro palabras el pecho se desinflaba y me llenaba de alivio.
Mi amiga no era capaz de emitir un solo sonido. En cambio, y en un silencio tan puro que permitía oír nuestras respiraciones, llenó nuevamente su copa y tomó un trago largo.
—Tres días antes de conocerte —agregué queriendo romper ese manto invisible que nos cubría.
—Espera. Nos conocimos un 9, tres días antes fue 6… 6 de noviembre. ¡Hoy se cumplen cinco años! —exclamó Almudena, mientras se agarraba las mejillas como queriendo atrapar su nariz entre ellas.
—Exacto, y ahí está todo mi malestar de hoy, toda la angustia encerrada en esta fecha del infierno —respondí ya en sollozos, sin poder contener el llanto—, pero no fue porque sí, puedo explicarte, necesito explicarte…
Sin levantarse, Almudena se desplazó hasta mi lado y colocó su mano sobre mis labios, para que callara. Mientras acariciaba mi pelo, me abrazaba, me besaba en la frente. No hizo más preguntas. Me dijo que ya tendríamos tiempo de seguir hablando, que lo único importante era que finalmente había logrado abandonar el enorme peso que me agobiaba. Los detalles no resultaban significativos, al menos durante aquella noche.
Tantas veces había fantaseado con ese momento. Lo había imaginado de miles de formas diferentes, pero la manera en que reaccionó Almudena jamás estuvo dentro de las posibilidades. Estaba dispuesta a revelarlo todo, hasta los pormenores más vergonzosos de la vida que tuve y los motivos que me llevaron a optar por ella. En cambio, mi amiga, secándome las lágrimas con sus dedos, hizo que me tranquilizara. Reafirmó que creía en mí sin importar lo que hubiese pasado. Para ella, todo lo que pude haber hecho antes de conocernos carecía de relevancia. No afectaba nuestro presente y eso era lo primordial. Su mirada compasiva fue como un bálsamo inesperado, me demostró la generosidad de Almudena. Libre de prejuicios, decidía seguir acompañándome y, aunque no era capaz de manifestárselo allí mismo, mi agradecimiento fue enorme.
Las dos botellas de vino, el vuelo que habíamos hecho por la tarde y la enorme descarga emocional hicieron que el cansancio me aplastara. Debo haber tardado menos de tres minutos en caer dormida, sintiendo que la cama me absorbía como arenas movedizas. Tuve sueños raros, tal vez producto del alcohol. Vi a mi abuela, a mis padres y a Francisco. Todos charlaban entretenidos en el comedor del departamento de Avenida de Mayo. Nelly no paraba de llevar tortas, masas y scones a la mesa y de ofrecerle a Francisco, una y otra vez, un poco más de té que él rechazaba amablemente. Mis papás me daban su aprobación, les caía bien el candidato, y yo estaba contenta de que estuviésemos todos juntos. Sonaba Morrissey de fondo. No sé por qué, pero casi siempre mis sueños tienen banda sonora. En alguna oportunidad en la que hice terapia, me explicaron el significado. Se ve que no le di importancia porque no lo recuerdo en absoluto.
Me desperté sobresaltada. Por un instante tuve el pensamiento macabro de que, de haber estado en Buenos Aires, tendría que haber apostado al 348 en la quiniela. Fueron tres los muertos que hablaban, ya que Francisco era el único vivo en el sueño.
La cortina de la habitación dejaba atravesar los primeros rayos de luz matutinos. Era temprano y Almudena dormía de espaldas a mí.
Trataba de ahuyentar los últimos vestigios del sueño cuando, como un baldazo de agua fría, recordé lo sucedido apenas algunas horas atrás. ¿Y si Almudena llamaba a la policía? ¿Si toda la comprensión que me había mostrado fuese en verdad para protegerse de mí porque me temía?
Tuve mucho miedo de que las consecuencias de mi sinceramiento trajesen más desgracia que la que desencadenó todo lo ocurrido. Bajé despacio la escalera para no despertarla. El reloj de la cocina marcaba las siete y media. Preparé café, no antes de oler el contenido del pote donde estaba. Mejor dicho, le ordené a la máquina comandada por voz que lo hiciera. Bendita modernidad. Desde que tengo memoria, o al menos desde que tomo café, lo primero que hago en el día es olerlo. Ese aroma inconfundible no sólo me despierta, sino que provoca en mí algo imposible de describir. Me lleva a algunos momentos de dicha y otros de no tanta, pero en los cuales siempre he tenido una taza de la oscura delicia acompañándome.
Almudena tenía Sello Rojo, mi favorito de los colombianos. Serví un tazón enorme, me abrigué y salí a beberlo en el balcón, viendo cómo la ciudad se activaba, repleta de oficinistas enfundados en trajes elegantes que corrían a tomar el metro. Me costaba ponerme en sus zapatos. No imaginaba cumplir una rutina tan estricta. El “de nueve a seis” no estaba hecho para mí. Por eso había elegido ser azafata. Lo supe desde adolescente. Era el trabajo hecho a la medida de mis ambiciones: horarios distintos todas las semanas, la posibilidad de conocer infinitas ciudades y, lo mejor de todo, un sueldo muy superior al promedio percibido por la mayoría de las demás profesiones.
Encendí un cigarrillo. La visión del humo desapareciendo lentamente por encima de la baranda del balcón, se mezclaba con los recuerdos del sueño. En un afán de ponerle orden a lo naturalmente desarreglado, mi cerebro pretendía hilar todos los pensamientos que aparecían como golosinas caídas de una piñata, mezcladas con juguetitos y papel picado.
***
Me vi a los catorce, con la muerte de mis padres aún fresca y a cargo de mi abuela… Habían pasado algunos meses desde el accidente cuando se aproximaba la fecha de mi cumpleaños de quince. En otra situación, tal vez hubiese evaluado hacer una fiesta pequeña, pero en la que atravesaba, era un no rotundo. Sin embargo, quería que la ausencia doliera menos en ese primer año sin ellos. Sabía que abriría los ojos por la mañana y no vería a mamá viniendo a la cama con la enorme bandeja de desayuno especial, decorada con fresias amarillas. Más tarde, tampoco nos arreglaríamos porque no estaría papá esperándonos en el auto para ir a almorzar a mi restaurante favorito, en San Telmo. No iríamos luego a caminar por las callecitas adoquinadas ni nos meteríamos en los anticuarios. No habría chocolate caliente por la tarde, luego de la película que tampoco veríamos. No regresaríamos paseando por la costanera escuchando The Smiths ni me reiría a carcajadas con la mala pronunciación del inglés de mi padre. No sucedería nada porque ellos ya no estaban. Una idea me venía dando vueltas en la cabeza y, a sabiendas de que lo más probable fuese una negativa, lo intenté.
Los viajes para quinceañeras eran una novedad en el país. Ni bien le planteé la posibilidad, la abuela no quiso ni escucharme. Todo lo que yo le contaba le parecía un delirio. No había un solo argumento que llegase a convencerla. No era la única. Los padres de mis compañeras de colegio también se mostraban desconfiados en dejar a sus hijas menores de edad al cuidado de coordinadores desconocidos en el extranjero. Con el tiempo, sumado al innegable ahorro de dinero contra una celebración multitudinaria, la idea del festejo en Disney fue ganando adeptos. Algunas de las madres de las chicas del curso estaban en ese grupo. Otras tantas preferían el tradicional derroche de dinero. El vestido horrible, familiares lejanos y chicos que no volverían a ver en sus vidas formaban parte del combo y, a veces, del disgusto de las propias cumpleañeras. Podría dar fe de todo. He perdido la cuenta de la infinidad de fiestas de quince a las que asistí en la adolescencia, sin embargo, me sobrarían dedos de una mano para contar con cuáles chicas seguí en contacto. La abuela Nelly coincidía conmigo en ese sentido. Nos reíamos juntas, para no llorar tal vez, imaginando mi entrada al salón repleto de globos perlados y flores baratas, tomadas del brazo. Solas en la mesa principal y siendo ella la única adulta, a falta de familiares a quienes invitar. Yo reía hasta sentir dolor de panza simulando la ceremonia de las quince velas, en la que la primera sería para ella y las catorce restantes tendría que repartirlas entre esas amigas “para toda la vida”, de las cuales muy posiblemente ni siquiera recordara sus nombres una década después. Al visualizar tantas veces esa escena absurda, si alguna vez hubiese habido un mínimo intento de celebración, estaba eliminado por completo. No obstante, la idea de autorizarme a viajar sola no dejaba de acongojarla. Las mamás de las otras chicas terminaron por convencerla. Lo hicieron casi sobre la fecha de partida, tanto, que nos perdimos la posibilidad de pagar el viaje en cuotas. A la abuela no le importó. Me dijo que mis padres hubiesen estado felices al permitirme hacer ese gasto y que, en definitiva, el dinero era el que ellos me habían, involuntariamente por cierto, dejado en herencia.
Hubiese dado lo que no tenía por la posibilidad de canjear Disney por cualquier lugar turístico ignoto del país, a cambio de estar con mis padres. Pero eso no era posible. Permanecerían siempre conmigo de distintas maneras. En mis recuerdos, en cada anécdota, en la infinidad de fotos que teníamos y en algunos videos caseros. Llevaría sus voces muy dentro de mí y me estarían acompañando en cada paso, incluso en ese viaje. Sin saberlo, sería el primero de los muchísimos que el destino tenía preparados para mí.
Pude ver una parte de ese presagio en el preciso momento en el que me subí al avión. Aquella mañana, con la abuela, debimos haber sido las primeras en llegar a Ezeiza junto con el cambio de turno de Seguridad. El vuelo despegaba a las once pero Nelly, siempre recordándome que era mejor ser precavidas, se empeñó en que estuviésemos allí alrededor de las seis. Por supuesto, el resto del contingente y los coordinadores aparecieron unas dos horas y media después. Para ese momento, ya había desayunado, envuelto mi equipaje, escondido los dólares dentro de la bolsita oculta en la ropa interior y revisado el pasaporte unas cincuenta veces. La abuela caminaba nerviosa delante de las pantallas que daban la información de los vuelos. Iba al baño y volvía. Me hacía las mismas preguntas una y otra vez. Y yo, una y otra vez, se las respondía con paciencia. Entendía cómo se estaba sintiendo. Era la primera ocasión en que nos separábamos después del accidente y la sola idea de que algo pudiese fallar en el viaje la desesperaba. No quería demostrármelo pero yo lo sabía y por eso intentaba tranquilizarla.
Cuando abrió el check in, los coordinadores nos ubicaron a todas las cumpleañeras juntas, seríamos sesenta aproximadamente. Nos atenderían en los mostradores especiales para grupos. Fuimos pasando de a pares, uniformadas con las camperas y mochilas que nos habían dado desde la empresa de viajes para que todo el mundo supiese de nuestros quince años.
Teniendo ya los pases de abordar en mano, había llegado el momento más difícil, al menos para mí. La despedida fue terrible. Aquellas personas que vieron la escena desde afuera deben haber pensado que me iba a un internado en Pakistán durante tres años y no a un viaje de quince en Disney por dos semanas. La abuela lloraba a mares mientras me besaba y apretaba las mejillas humedeciéndolas con su propio llanto. Me moría de la vergüenza viendo cómo todas las demás chicas me observaban. Pero era incapaz de hacerla sentir mal. Nelly había mostrado una fuerza extraordinaria tras la pérdida de su hijo mientras, a la vez, intentaba continuar con mi crianza, de modo que era imposible que yo le pudiese recriminar algo. Ni lo más mínimo. Tampoco esa escena de despedida que realmente parecía salida de una de las tantas películas bélicas que le gustaban a mi papá: en el preciso instante en que el soldado se iba a la guerra, generalmente Vietnam o Irán, y la madre lo retenía abrazándolo, mientras el viento del helicóptero volaba todo lo que había alrededor.
Una vez que pasamos Aduana y Migraciones, los coordinadores nos dieron un rato libre para recorrer el free shop. A la media hora, deberíamos reencontrarnos en la puerta 8 para empezar el embarque. La mezcla de perfumes, las luces y la infinidad de maquillajes de marcas extranjeras me abrumaba. Era la primera vez que iba a viajar al exterior y, en consecuencia, la primera también en visitar ese lugar de compras. Tal vez, también como parte del presagio, fue por ello que sentí eso tan especial que me resulta difícil de describir. Mientras paseaba por los exhibidores probando las fragancias, supe que volvería infinidad de veces. En ese momento no sabía cómo ni cuándo, pero estaba convencida de que ese aeropuerto no era sólo la puerta de salida hacia el festejo de mis quince. Ezeiza correría ante mis ojos los telones del mundo y yo lo palpitaba, sin entenderlo, aquella mañana a punto de viajar a Disney, con mis flamantes quince años.
Nos reencontramos con los coordinadores justo cuando estaba comenzando el embarque. Las chicas corrían para subir al avión, golpeándose unas con otras, como compitiendo para ver cuál llegaba primero. Pasaban apuradas, casi chocando a los demás pasajeros en la manga, y eran los coordinadores quienes debían disculparse. Yo, en cambio, desde el momento en que la empleada de la aerolínea cortó mi pase de abordar, intencionalmente hice el recorrido en cámara lenta. Era la segunda vez que viajaba en avión y no recordaba la primera, dado que fue a mis dos años cuando volvimos a la Argentina con mis padres. No quería perderme de nada. Deseaba guardar cada detalle de lo que estaba viviendo, cada imagen tan nítida como una foto.
Mientras me acercaba a la puerta del avión fui mirando a través de las ventanas de la manga y vi mucho más que otras aeronaves, tractores que movían equipaje y un cielo cubierto grisáceo. Eso sería parte del destino ambicioso que me esperaba. Forjado el deseo, no podía siquiera imaginar su factibilidad. En la puerta me recibió una azafata, años después sabría que quien ocupaba ese lugar era la jefa de cabina. Altísima y bella, con un peinado tan prolijo que exaltaba su maquillaje perfecto. Regalaba sonrisas de bienvenida mientras indicada por dónde llegar a cada asiento. Noté que mi estatura no distaba tanto de la de ella, y aún me faltaba crecer. Contaba con una característica para, llegado el momento, encaminar mi futuro, algo que me alegró muchísimo.
Disfruté cada minuto del vuelo. Miré películas, escuché música, charlé y me saqué fotos con algunas de las chicas. No tenía ninguna a la que considerara una verdadera amiga, pero sabía que igualmente nos divertiríamos conforme a nuestra edad. Para las demás, la aventura empezaría una vez que llegáramos a Disney. Para mí, ya había comenzado ni bien atravesé la entrada del aeropuerto la mañana temprano de ese día que se tornaba interminable pero plagado de descubrimientos.
***
Perdí noción del tiempo cuando Almudena, enfundada en una manta lanuda, se apareció en el balcón y me sacó de Buenos Aires para regresarme a su lado, en el corazón de Madrid.
—Pero ¿qué haces aquí con este frío terrible?
—Nada, no podía dormir. Tomé café, fumé.
—Sí, ya lo creo —afirmó ella en tono burlón mientras señalaba el cenicero repleto— que esta mierda va a matarte.
—Ay, por favor. Vos también fumabas y, además, de algo nos vamos a morir. Sin ir más lejos, nosotras cada vez que nos subimos a un avión enfrentamos la muerte —refuté sonriendo.