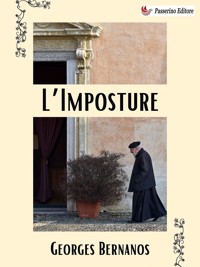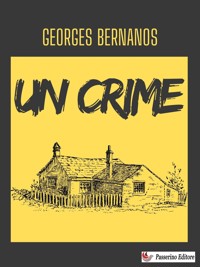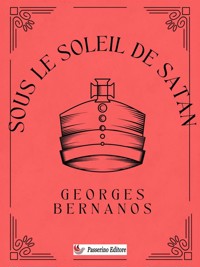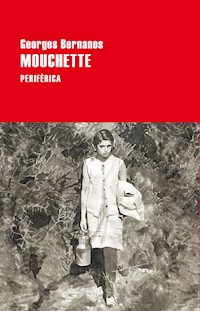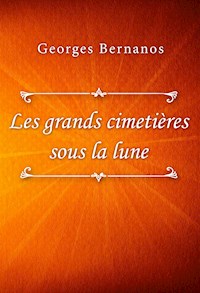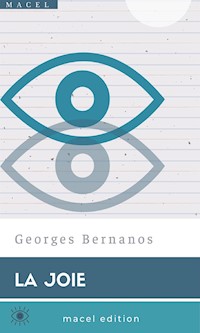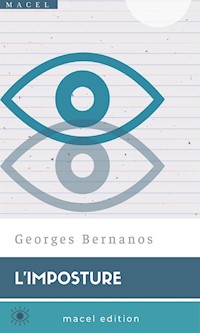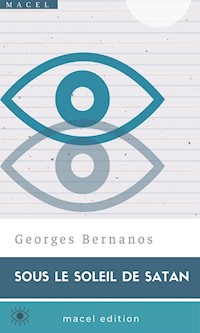Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literaria
- Sprache: Spanisch
En esta novela clásica, Bernanos narra conmovedoramente la vida de un joven cura rural francés que llega a comprender su parroquia provinciana al tiempo que aprende humildad espiritual. Su fe, sincera y profunda, su entusiasmo, quedan al descubierto a través de sus reflexiones sobre sus feligreses. Galardonada con el Gran Premio de Literatura de la Academia Francesa, publicada en veintisiete países con varios millones de ejemplares vendidos, Diario de un cura rural fue adaptada al cine por Robert Bresson y es considerada por la crítica como una obra maestra de la literatura del siglo XX. «Este escritor merece el respeto y la gratitud de todos los hombres libres» —Albert Camus «El magnífico don de Bernanos es hacer natural lo sobrenatural» —François Mauriac «Es una novela sobre la Gracia, que se impone al estupor y el rechazo del protagonista y que convierte su miseria y su incapacidad en camino para una salvación que es de otro mundo. Y es una novela sobre la Iglesia, cuyo rostro resplandece a la luz de la Gracia» —José Luis Restán
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georges Bernanos
Diario de un cura rural
Traducción de Jesús Ruiz y Ruiz
Prólogo de José Luis Restán
Título en idioma original: Journal d’un curé de Campagne
© Librairie Plon 1936, 1975
© Ediciones Encuentro, S.A., Madrid 2009 y la presente, 2023
Traducción de Jesús Ruiz y Ruiz
Revisión de Cristina Ansorena
Prólogo de José Luis Restán
Imágenes: Freepik y Pixabay
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-152-6
ISBN EPUB: 978-84-1339-485-5
Depósito Legal: M-10554-2023
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, Bajo B - 28001 Madrid - Tel. +34 915322607
www.edicionesencuentro.com
Prólogo
«Pues bien, hijo mío, de habernos dejado obrar a nosotros, la Iglesia habría dado a los hombres esa especie de seguridad soberana. Cada cual hubiera tenido también su parte de contrariedades. El hambre, la sed, la pobreza, los celos (...). Nunca habríamos hecho acopio de suficiente fortaleza para meternos al diablo en el bolsillo. Pero el hombre se sabría hijo de Dios».
Esa especie de seguridad soberana, que consiste en saberse hijo de Dios... esta frase que dirige el cura de Torcy al protagonista del Diario podría resumir la obra entera de Georges Bernanos.
Diario de un cura rural no es sólo ni principalmente una «novela sobre el sacerdocio», sino una novela sobre la fe y sobre la Iglesia. Bernanos vivió su pertenencia a la Iglesia dolorosa y apasionadamente. Comprendió que ella era el único hogar donde vivir la libertad y la alegría que deseaba, de modo que las limitaciones y traiciones de sus miembros nunca le empujaron al abandono o al resentimiento. Como explica el teólogo von Balthasar en El complejo antirromano, después de un siglo de sorda rebelión entre los intelectuales católicos, sólo en los personajes de Bernanos se reconcilian por fin el anhelo personal de renovación y santidad con la forma concreta de la Iglesia.
«La gracia de las gracias sería apenas amarse humildemente a sí mismo, como a cualquiera de los miembros dolientes de Jesucristo», escribe el cura rural en la última página de su Diario. Porque la Iglesia es un cuerpo de miembros dolientes (ahí están el pobre cura de Ambricourt, mademoiselle Louise, la condesa, e incluso la pequeña Seraphita para documentarlo) y, sin embargo, «dispone de toda la dicha y la alegría reservadas a este pobre mundo».
Bernanos sufre y goza con la Iglesia. No diseña programas de reforma, ni procede a torpes clasificaciones: «es un verdadero rebaño, (...) con bueyes, asnos, animales de tiro y de labor, también algunos machos cabríos (...) ¿qué puedo hacer con ellos?... no hay manera de matarlos ni de venderlos, (...) porque el dueño quiere que le devolvamos cada animal en buen estado».
Lo que hace grande a la Iglesia no es la virtud natural de sus miembros, sino el triunfo del Resucitado que brilla a través de la escandalosa debilidad de los suyos. Nuestro cura rural lo comprenderá sólo al final, pero su vida es un signo transparente de esta verdad central del cristianismo.
El párroco de Ambricourt, torpe y desmañado, hará saltar por los aires la soberbia de corazón y el resentimiento contra Dios que, como un cerrojo, aprisionan a la condesa. El diálogo entre ambos constituye uno de los cuadros dramáticos más impresionantes de la literatura, pero es también un descenso al abismo misterioso de la pura maldad, que consiste en la rebeldía frente al amor de Dios. La insospechada victoria del pobre sacerdote es la victoria de Otro que le lleva de la mano. Él mismo confiesa su asombro en el diario: «un lector que recorra estas líneas creerá que estaba obrando según un plan preconcebido, pero no es así; lo juro, yo únicamente me defendía».
La gracia, pues, adquiere un misterioso protagonismo que a nuestro cura le cuesta aceptar. La propia miseria e incapacidad que le oprimen como una losa, se convierten en cauce para una salvación que es de otro mundo. El cura de Torcy, que representa el realismo imponente de la fe, se lo dirá brutalmente al protagonista, quejoso una vez más por la sequedad de su predicación: «¡Cállate! No querrás que un desgraciado desharrapado como tú, haga otra cosa que recitar su lección; pero Dios bendice incluso tu lección, pues no tienes el aspecto próspero de un conferenciante de misas pagadas».
Pero esta gracia, protagonista en toda la obra literaria de Bernanos, no es una fuerza etérea, sino la presencia del Hijo de Dios que ha venido a la tierra, y con su encarnación ha establecido un verdadero pueblo de hermanos. Sólo ahí se comprende la relación entre los curas de Ambricourt y Torcy. La presencia de este sacerdote oriundo de Flandes, fogoso y práctico, cuya áspera apariencia no logra disimular su profunda piedad por los hombres, abre para el solitario cura de Ambricourt la experiencia de una amistad conmovedora. La Iglesia es para Bernanos el hogar de esa amistad que no está sometida a gustos ni estados de ánimo, que se funda en el amor a la verdad del otro, esto es, a su destino. Por eso la amistad del cura de Torcy es siempre una verdadera compañía para el camino del autor del diario, aunque muchas veces le escueza y le resulte apremiante.
Junto al triunfo de la gracia, que hace resplandecer el rostro de la Iglesia cualquiera que sea su tosquedad humana, el otro gran misterio que recorre el Diario es la profundidad del mal. Es una malicia que arraiga en las profundidades del corazón del hombre, pero cuya semilla viene de fuera, de un misterio de rebeldía al que Bernanos pone nombre sin dudar a lo largo de su obra. Esta malicia, protagonizada o sufrida, empuja a los personajes al cinismo, al aburrimiento o a la tentación de desesperar.
Aquí encontramos, como en Dostoievski, la profundidad del alma humana invitada a reconocer y decidir: reconocer el rostro bueno del Padre y abrazarse a Él. Fuera de esta invitación sólo queda el zambullirse en el agua amarga de la desesperación y de la nada. En las novelas de Bernanos, la respuesta a esta alternativa depende en última instancia de la sencillez de corazón, que permite a personajes como el pobre cura de Ambricourt reconocer la verdad en el instante supremo. A esta sencillez nuestro autor la denomina espíritu de infancia y, como recuerda el cura de Torcy, la Iglesia es el lugar donde pervive contra viento y marea, porque «ha sido encargada por Dios de mantener en el mundo ese espíritu infantil, esa ingenuidad».
La historia del cura rural es la de este espíritu infantil que sólo finalmente se impone sobre los análisis y las presunciones que pretenden ridiculizarlo a cada paso. «¿Por qué inquietarme?, ¿por qué tratar de prever lo que ocurrirá?; si tengo miedo diré: tengo miedo (...), sin sentir por ello ninguna vergüenza ¡Que la primera mirada del Señor cuando se me aparezca su Santa Faz, sea una mirada tranquilizadora (...) ¡Qué más da! Todo es ya Gracia».
Diario de un cura rural transpira toda la ternura sobria y discreta de Georges Bernanos por la pobre gente que recorre los caminos del mundo. Esas voces y esos rostros humanos que el escritor gustaba de escuchar y contemplar en las mesas de los cafés, mientras garabateaba incansable sus cuartillas, «para no dejarme engañar por seres imaginarios, para poder encontrar con la mirada, en el desconocido que pasa, la justa medida de la alegría o el dolor» (cf. Los grandes cementerios bajo la luna, Madrid 1986).
La suya no fue nunca una mirada de fabulador a sueldo o de analista de salón, sino la mirada de la verdadera compasión que sólo se aprende al calor de Jesús de Nazaret.
José Luis Restán
DIARIO DE UN CURA RURAL
I
Mi parroquia es una parroquia como las demás. Todas se parecen. Las de hoy en día, naturalmente. Ayer mismo le decía al señor cura de Norefontes que el bien y el mal deben hallarse equilibrados, o si lo prefería, superpuestos uno y otro sin mezclarse, como dos líquidos de distinta densidad. Al oír mis razones, el señor cura de Norefontes se echó a reír. Es un buen sacerdote, muy benévolo, muy paternal y que pasa en el propio arzobispado por espíritu fuerte y un tanto peligroso. Sus ocurrencias provocan la hilaridad en los presbiterios y él suele acompañarlas con una mirada que quiere ser viva y que en el fondo es tan marchita, tan fatigada, que al verla me dan ganas de llorar.
Mi parroquia se halla consumida por el aburrimiento; esa es la palabra exacta. ¡Como tantas otras parroquias! El tedio lo devora todo ante nuestra vista y nos sentimos incapaces de hacer nada. Acaso algún día nos alcance el contagio y descubramos en nosotros mismos ese cáncer. Es posible vivir mucho tiempo teniéndolo latente en el interior.
La idea se me ocurrió ayer, en la carretera. Caía una de esas lluvias finas que cuando se respiran a pleno pulmón parecen descender hasta el vientre. Por el lado de Saint Vaast, vi aparecer bruscamente el pueblo, apilado y mísero, bajo el cielo huraño de noviembre. Bajo la llovizna, el pobre pueblo tenía aspecto de estar tendido allá, en la hierba, chorreante, como un animal agotado. ¡Qué pequeño es un pueblo! Y aquél constituía, precisamente, mi parroquia. Era mi parroquia, pero yo no podía hacer nada por ella y la contemplaba tristemente, viendo cómo se hundía en la noche, cómo desaparecía... Dentro de algunos instantes dejaría de verla. Jamás había sentido tan cruelmente su soledad y la mía propia. Sin saber por qué pensé en aquel ganado que oía mugir a veces entre la niebla y que el vaquerillo, al volver de la escuela, con el cartapacio aún debajo del brazo, conducía entre los pastos mojados, al establo caliente, oloroso... También el pueblo parecía aguardar en aquel instante —sin grandes esperanzas de que apareciera— después de tantas otras noches transcurridas entre el lodo, a alguien a quien seguir hasta algún improbable e inimaginable albergue.
Ya sé que todo esto no son más que ideas locas, que ni yo mismo puedo tomar en serio, sueños absurdos... Los pueblos no se levantan obedientes a la voz de cualquier vaquerillo, como el ganado. ¡No importa! Ayer noche, creo que si un santo lo hubiera llamado...
Me repito a menudo que el mundo se halla consumido por el tedio. Claro que hay que reflexionar un poco para darse cuenta de ello, pues no se comprende de buenas a primeras. El aburrimiento es algo semejante al polvo. Vamos y venimos sin verlo, respirándolo, comiéndolo y bebiéndolo. Es tan fino, tan tenue, que ni siquiera cruje al ser masticado. Sin embargo, basta detenerse unos instantes para que recubra el rostro, el cuerpo, las manos. Hay que moverse sin cesar para sacudir esa lluvia de ceniza y quizá sea ésta la causa de que el mundo esté tan agitado.
Se podría objetar que el mundo está tan familiarizado con el tedio que éste forma parte de la verdadera condición humana. Es posible que en el principio la semilla estuviera diseminada por doquier y que germinara aquí y allí, donde encontró un terreno propicio. Los hombres conocen bien ese contagio del tedio, esa lepra. Es una desesperación abortada, una forma vil de la desesperación, algo así como el fermento de un cristianismo descompuesto.
Tales pensamientos procuro guardarlos siempre para mi fuero interno. Sin embargo, no me avergüenzo de ellos. Creo que me produciría gran bienestar llegar a hacérselos comprender a alguien; gran bienestar y gran reposo. Para mi conciencia, claro está. El optimismo de los superiores está totalmente muerto. Los que lo profesan aún, enseñan por costumbre, sin creer ni siquiera en él. A la menor objeción, prodigan sonrisas suplicantes, pidiendo gracia. Los viejos sacerdotes no se dejan engañar. A pesar de las apariencias y si se permanece fiel a un determinado vocabulario, por lo demás inmutable, los temas de la elocuencia oficial no son los mismos. Antes, por ejemplo, una tradición secular obligaba a que un sermón episcopal no acabara jamás sin una prudente alusión —convencida, es verdad, pero prudente— a la inminente persecución y a la sangre de los mártires. Tales predicciones son en la actualidad mucho más raras. Probablemente porque su amenaza es menos incierta.
Una frase ¡ay! comienza a divulgarse por los presbiterios, una de esas horribles frases llamadas «de soldado» y que, no sé cómo ni por qué, parecieron graciosas a nuestros antecesores, pero que los muchachos de mi edad hallan tan feas y tan tristes. (Es además sorprendente que el argot de las trincheras haya logrado expresar tantas ideas sórdidas en imágenes lúgubres... ¿Pero era realmente el argot de las trincheras?...). Se repite de muy buena gana que «no hay que tratar de entender». ¡Dios santo! ¡Si estamos aquí justamente para eso! Sólo que, ¿quién informa a éstos? Nosotros. Por eso cuando se nos alaba la obediencia y la sencillez de los monjes me complazco en decir que el argumento no me conmueve demasiado.
Todos somos capaces de mondar patatas o cuidar puercos siempre que nos lo mande un superior de novicios. Pero en una parroquia no es tan fácil efectuar actos virtuosos como en una comunidad. Tanto más cuanto ellos los ignorarán siempre y jamás llegarán a comprender nada.
El arcipreste de Bailloeil, desde su jubilación, frecuenta asiduamente la casa de los RR. PP. Cartujos de Verchocq. Lo que he visto en Verchocq fue el título de una de sus conferencias a la que el señor deán casi nos obligó a asistir. Escuchamos cosas muy interesantes, casi apasionantes, dichas en el tono preciso, pues el encantador anciano tiene los pruritos minúsculos e inocentes de un profesor de letras y cuida tanto su dicción como sus manos. Se diría que aguarda y teme al mismo tiempo, la presencia improbable, entre su auditorio de sotana, del señor Anatole France, y que en nombre del humanismo le pide gracia para el buen Dios, con miradas finas, sonrisas cómplices y retorcimientos de meñique. Parece que esa especie de coquetería eclesiástica estaba de moda en 1900. (Soy probablemente de naturaleza muy áspera, basta, pero tengo que confesar que el clérigo letrado me causa siempre horror. Frecuentar las «gentes de espíritu» es, en resumen, como comer fuera de casa... y no se va a comer fuera de casa en las propias narices de quienes se están muriendo de hambre).
El señor arcipreste nos contó muchas anécdotas, llamadas por él rasgos, según se usa ahora. Creo haberlas comprendido. Desgraciadamente, no me sentí en ningún instante tan emocionado como hubiera deseado. Los monjes son incomparables maestros de la vida interior, nadie duda de ello, pero la mayor parte de aquellos famosos rasgos eran como los vinos del terruño, que tienen que consumirse en el mismo lugar. No soportan el traslado.
Acaso sea posible... ¿debo decirlo?, acaso sea posible que ese pequeño número de hombres reunidos, viviendo juntos día y noche, creen sin saberlo una atmósfera favorable... Yo también conozco algo los monasterios. He visto a religiosos recibiendo humildemente, el rostro bajo y sin chistar, la reprimenda injusta de un superior, destinada a quebrantar su orgullo. Pero en esas casas que no turba eco exterior alguno, el silencio alcanza una calidad, una perfección verdaderamente extraordinaria; el menor temblor es percibido por oídos de una sensibilidad exquisita... Y hay silencios de sala capitular que valen un aplauso.
(¡Mientras que una repulsa episcopal...!).
Releo estas primeras páginas de mi diario sin hallar en la lectura satisfacción alguna. He reflexionado mucho, ciertamente, antes de decidirme a escribir. Pero tal reflexión no me tranquiliza lo más mínimo. Para quien tiene el hábito de la plegaria, la reflexión no es con frecuencia más que una coartada, una manera solapada de confirmarnos en una intención. El razonamiento deja cómodamente en la sombra lo que deseamos mantener oculto. El hombre de mundo que reflexiona, calcula sus oportunidades. Pero, ¿qué representan las oportunidades para nosotros, que hemos aceptado de una vez para siempre la terrible presencia de la divinidad en nuestra pobre vida? A menos que pierda la fe —¿y qué le queda entonces si no puede perderla sin renegar?—, un sacerdote no sabrá tener de sus propios intereses la clara visión, tan directa —quisiera decir tan ingenua, tan cándida— de los hijos del siglo. ¿Calcular nuestras oportunidades? ¿Para qué? No se juega contra Dios.
* * *
Recibí la respuesta de mi tía Filomena acompañada de dos billetes de cien francos, justamente lo que me faltaba para lo más apremiante. El dinero se desliza entre mis dedos como si fuese arena. ¡Es horrible!
Tengo que confesar que soy bastante bobo. Lo prueba, por ejemplo, lo que me ocurrió en el caso del tendero de Heuchin, el señor Pamyre, que es un hombre honrado (dos de sus hijos son sacerdotes) y que me ha recibido con mucha amistad. Es, además, el proveedor titulado de mis colegas. No deja nunca de ofrecerme, en su trastienda, vino quinado y pastas secas. Acostumbramos a charlar unos instantes. Los tiempos son duros para él, una de sus hijas no tiene aún dote y la educación de sus otros dos hijos —varones—, que frecuentan la facultad católica, cuesta cara. Un día, hace poco, al tomar un encargo mío, me dijo amablemente: «Añadiré tres botellas de vino quinado. Coloreará sus mejillas». Creí estúpidamente que me las ofrecía como obsequio. La verdad es que un pobre, que a la edad de doce años pasó de un hogar mísero a un seminario, no sabrá nunca el valor del dinero. Creo incluso que nos es difícil permanecer estrictamente honestos en asuntos de negocios. Más vale no arriesgarme a jugar, aunque sea de una manera inocente, con lo que la mayoría de los seglares consideran, no un medio, sino un fin...
Mi colega de Heuchin, que no es persona de las más discretas, creyó su deber hacer, en forma de broma, una alusión a tal equívoco, en presencia del propio señor Pamyre. Éste pareció sinceramente afectado.
—Que el señor cura —dijo— venga cuantas veces quiera... Siempre tendremos el placer de brindar con él. Gracias a Dios, no reparamos en una botella más o menos. Pero los negocios son los negocios y no puedo regalar mi mercancía.
Y la señora Pamyre añadió:
—También nosotros tenemos obligaciones propias de nuestro estado.
* * *
Esta mañana he decidido no prolongar la experiencia más allá de los doce meses venideros. El 25 de noviembre próximo echaré estas hojas al fuego y trataré de olvidarlas. La resolución, tomada después de la misa, me ha tranquilizado durante unos instantes.
No es un escrúpulo, en el sentido exacto de la palabra. No creo hacer daño a nadie anotando aquí, día a día, con una franqueza absoluta, los más humildes, los más insignificantes secretos de una vida que además no tiene misterio alguno. Lo que voy a perpetuar en el papel no enseñaría gran cosa al único amigo con quien me explayo todavía y, por lo demás, sé que jamás me atrevería a escribir lo que cada mañana confío a Dios sin la menor vergüenza. No son escrúpulos, sino más bien una especie de temor irracional, parecido a la advertencia del instinto. Al sentarme por vez primera delante de este cuaderno de colegial, he tratado de fijar mi atención, de concentrarme como para un examen de conciencia. Pero no ha sido mi conciencia la que he podido ver con esta mirada interior, ordinariamente tan reposada, tan penetrante, que desprecia el detalle y va directamente a lo esencial. Parecía resbalar por la superficie de otra conciencia, hasta entonces desconocida para mí, por un turbio espejo que me hacía sentir el temor de ver surgir un rostro. ¿Qué rostro? ¿Acaso el mío...?
Cada cual debería hablar de sí con un rigor inflexible. Pero al primer esfuerzo para comprenderse, ¿de dónde surge esta piedad, esta ternura, este aflojamiento de todas las fibras del alma y estos deseos de echarse a llorar?
Ayer fui a ver al cura de Torcy. Es un buen sacerdote, muy puntual, que hallo un poco vulgar. Un hijo de campesinos ricos, que conoce el valor del dinero y que me impone bastante por su experiencia mundana. Los colegas hablan de él como candidato para el decanato de Heuchin... Su comportamiento conmigo es bastante descorazonador, pues aborrece las confidencias y sabe apartar de su mente el deseo de expresarlas con una risa bonachona, aunque más sutil en el fondo de lo que aparenta. ¡Cuánto desearía, Dios mío, tener su salud, su valor y su equilibrio! Creo que mira con bastante indulgencia lo que llama adrede mi sensiblería, porque sabe que no pongo en ella la menor vanidad. ¡Nada de eso! Hace ya mucho tiempo que no trato de confundir con la verdadera piedad de los santos —fuerte y dulce— ese miedo infantil que siento hacia el sufrimiento de los demás.
—¡Mala cara, pequeño!
Hay que decir que me hallaba aún trastornado y confuso por la escena que acababa de hacerme algunas horas antes el viejo Dumonchel en la sacristía. Dios sabe que quisiera dar por nada, junto con mi tiempo y mi esfuerzo, los tapices de algodón, los cortinajes comidos por las polillas y los cirios de sebo, pagados muy caros al proveedor de Su Excelencia, pero que encendidos se deshacen con un chisporroteo de sartén puesta al fuego. Pero las tarifas son las tarifas... ¿Qué puedo hacer yo?
—Hubiera tenido usted que echar al viejo inmediatamente —me dijo el cura de Torcy.
Y como yo protesté, prosiguió:
—¡Echarle con cajas destempladas! Conozco a ese Dumonchel: el viejo tiene bastante... Su difunta esposa era dos veces más rica que él. Es justo que la entierre como es debido. Ustedes, los curas jóvenes...
Me contempló de arriba abajo, con el rostro completamente congestionado.
—Me pregunto lo que tienen ustedes en las venas... En mis tiempos se formaban hombres de Iglesia, no frunza el ceño porque me entran ganas de darle un pescozón; sí, hombres de Iglesia...; tome el vocablo como le parezca, jefes de parroquia y rígidos directores, como si fueran hombres de gobierno. Aquellas personas eran capaces de dirigir una localidad con sólo un gesto de su barbilla. ¡Ya sé que va usted a ponerme objeciones...! Que comían bien, que bebían incluso y que lo ocultaban. ¡De acuerdo! Cuando se ordena convenientemente el trabajo, se hace deprisa y bien y quedan ratos de ocio... Es mejor para todos. Ahora, los seminarios nos envían niños de coro, pequeños descamisados que se imaginan que trabajan más que nadie porque no triunfan en nada. Unos lloriquean en vez de mandar. Otros leen montones de libros y otros no son siquiera capaces de comprender, de entender, ¿me oye usted?, la parábola del Esposo y la Esposa. ¿Qué es una esposa, querido muchacho, una verdadera mujer, tal como un hombre puede aspirar a encontrar si es tan estúpido como para no seguir el consejo de san Pablo? No responda... Diría tonterías. Pues bien, es una moza, dura en el trajín, que hace su parte en las cosas y sabe que todo cuanto haga tendrá que volverlo a empezar una y otra vez. La Santa Iglesia tiene a gala preocuparse, pero no cambiará este pobre mundo en un pulcro altar de Corpus. Tuve anteriormente, le estoy hablando de mi antigua parroquia, una sacristana sorprendente, una buena hermana de Brujas secularizada en 1908, una buena mujer. Los ocho primeros días, dale que dale, logró que la casa de Dios brillara como un locutorio de convento, hasta el punto de que ni yo mismo la reconocía... ¡Palabra de honor! Estábamos en la época de la cosecha, no acudía un gato y la endemoniada vieja exigía que me quitara los zapatos... ¡Yo, que le tengo horror a las zapatillas! Creo, además, que las había comprado ella de su propio salario. Cada mañana se esforzaba en hallar motas de polvo en los bancos, dos o tres hongos de moho en la alfombra del coro y telarañas en todos los rincones, ¡oh, pequeño!, telarañas dignas de figurar en el ajuar de una novia.
»Yo me decía: «Limpia, pule todo lo que quieras... Ya verás lo que ocurre el domingo». Y por fin llegó ese día. Un domingo como los demás, no vaya usted a creer... La clientela ordinaria, tan sólo. Era medianoche y estaba aún puliendo y sacando brillo a la luz de las velas. Algunas semanas más tarde, por todos los santos, llegó una misión predicada por dos padres redentoristas, dos mocetones. La desgraciada se pasaba las noches en vela entre su cubo y su gamuza, echando agua con tanta afición que el musgo comenzaba a manchar las columnas y la hierba a crecer entre las junturas de los ladrillos. No había manera de convencer a la pobre hermana. De haberla escuchado, habría echado a todo el mundo de la iglesia para que el buen Dios estuviera en un lugar limpio. «Me arruinará usted con tantas pociones», le dije un día, pues su tos era muy fuerte. Pero la pobre vieja no quiso escucharme y tuvo que meterse finalmente en la cama, con un ataque de reumatismo articular. El corazón le falló y ¡paf!, nuestra hermana no tardó en comparecer ante san Pedro. En cierto sentido fue una mártir; no puede decirse lo contrario. Su equivocación no fue combatir la suciedad, sino haber querido aniquilarla, como si fuera posible semejante cosa. Una parroquia es forzosamente sucia. Una cristiandad es más sucia aún. Aguardemos al gran día del Juicio y veremos lo que los ángeles tendrán que sacar a paletadas de los más santos monasterios... ¡Qué vaciado de letrinas! Eso prueba, pequeño, que la Iglesia tiene que ser una buena ama de casa, un ama de casa razonable. Cosa que no era mi buena sacristana. Una buena ama de casa sabe que no puede hacer de su hogar un relicario. Tales cosas no son más que ideas y pensamientos de poeta.
Yo había estado aguardando con impaciencia a que llegara a aquel punto. Mientras atiborraba su pipa, traté de hacerle comprender que el ejemplo no estaba bien elegido, que aquella religiosa muerta por su afán de limpieza no tenía nada en común con «los niños de coro», los descamisados que «lloriquean en vez de mandar».
—Desengáñese —dijo él sin la menor dulzura—. La ilusión es la misma. Con la sola diferencia de que los descamisados no tienen la perseverancia de mi buena hermana. En el primer ensayo y con el pretexto de que la experiencia del ministro desmiente su minúsculo sentido común, lo dejan todo. Sus paladares sólo admiten delicadezas. Pero una cristiandad no se alimenta de confituras. Dios no dijo que fuéramos la miel de la tierra, sino la sal. La verdad es que nuestro pobre mundo se parece al pobre padre Job tendido sobre el estercolero y lleno de llagas y úlceras. La sal puesta sobre la carne viva escuece. Pero impide que se pudra. Con la idea de exterminar al diablo, vuestra otra manía es ser amados, amados por vosotros mismos, naturalmente. Pero grabe usted en la mente que un verdadero sacerdote no es nunca amado. Y aún más: la Iglesia se burla de este afán. Primeramente sed respetados, obedecidos. La Iglesia necesita orden. Ordenad pensando que el desorden va a imperar al día siguiente porque justamente entra en el orden del mundo —¡ay!— que la noche eche por los aires vuestro trabajo de la víspera... La noche pertenece al diablo.
—La noche —dije (sabía que iba a encolerizarse)— ¿es la misión de los clérigos regulares?
—Sí —me respondió fríamente—. No hacen más que tocar músicas celestiales.
Traté de parecer escandalizado.
—No tengo nada contra los contemplativos. A cada cual su tarea. Y músicas aparte, son también floristas.
—¿Floristas?
—Exactamente. Cuando se ha arreglado la casa, lavado la vajilla, pelado las patatas y puesto la mesa, se colocan flores frescas en el jarro... Es natural. Mi pequeña comparación no puede escandalizar más que a los imbéciles, pues existe un matiz bien definido... El lirio místico no es el lirio campestre. Y por otra parte, si el hombre prefiere el filete de buey a un ramo de florecillas azules, es que es un bruto, un tragón. En una palabra, los contemplativos de usted están muy bien provistos de todo lo necesario para suministrarnos hermosas flores naturales. Desgraciadamente, en los claustros, como en todas partes, hay engaños y nos cuelan con mucha frecuencia flores de papel.
Me observaba de soslayo procurando disimularlo y en aquellos instantes creí ver en el fondo de su mirada mucha ternura y —¿cómo diría yo?— una especie de inquietud, de ansiedad. Yo tengo mis preocupaciones y él tiene las suyas. Pero a mí me cuesta callarlas. Y si no hablo es menos por heroísmo que por ese pudor que también conocen los médicos, según me han dicho, al menos a su manera y según el orden de preocupaciones que les es propio. Él, en cambio, se callará las suyas, ocurra lo que ocurra, con su naturalidad franca, pero más impenetrable que la de aquellos cartujos con quienes me crucé en las crujías de Z...
Bruscamente me cogió la mano y la sostuvo unos instantes entre las suyas, unas manos hinchadas por la diabetes, pero que apretaban inmediatamente, sin tentar, duras, imperiosas.
—Acaso me diga usted que no comprendo a los místicos. ¡No añada una tontería más a las que ha estado pensando! En el gran seminario había en mis tiempos un profesor de Derecho canónico que se creía poeta. Componía mamotretos impresionantes, con todos los pies necesarios, con todas las rimas, las sílabas que eran necesarias. ¡Pobre hombre! Estoy seguro de que habría sido capaz de poner su Derecho canónico en verso. Pero le faltaba una sola cosa; llámela como quiera... inspiración, genio, ingenium... ¿qué se yo? Yo también carezco de genio. Suponiendo que el Espíritu Santo me haga señales un día, dejaré mi escoba y mis trapos, ¿qué cree?, iré a dar una vuelta entre los serafines para aprender música, con la intención de gritar un poco al principio. Pero permitirá usted que me ría en las narices de las personas que cantan a coro antes de que Dios haya levantado su batuta.
Reflexionó un instante y su rostro, a pesar de hallarse vuelto hacia la ventana, me pareció que se sumía de pronto en la oscuridad. Los propios rasgos se habían endurecido como si aguardaran de mí —o acaso de él mismo, de su conciencia— una objeción, un mentís, no sé qué... Tardó poco en serenarse.
—¿Qué quiere usted? Tengo más ideas sobre el arpa de David. Era un muchacho de talento, ciertamente, pero toda su música no le preservó del pecado. Sé que los pobres escritores de buena voluntad que componen Vidas de Santos para la exportación, se imaginan que un hombre está cómodo en el éxtasis, que se halla confortado y en seguridad como en el seno de Abraham. ¡En seguridad!... Naturalmente, nada es tan fácil a veces como ascender hasta allá. Dios mismo nos transporta. Se trata solamente de mantenerse, y en su caso, de saber descender. Se habrá usted dado cuenta de que los santos, los verdaderos, mostraban bastante embarazo a su regreso. Una vez sorprendidos en sus equilibrios, comenzaban por suplicar que se guardara el secreto: «No habléis a nadie de lo que habéis visto...». Sentían cierta vergüenza, ¿comprende?, vergüenza de ser los niños mimados del Padre, de haber bebido la copa de la beatitud antes que nadie. ¿Y por qué? Por nada. Por favor. ¡Esas clases de gracia...! El primer movimiento del alma es evitarlas. Se pueden interpretar de muchas maneras las palabras del Libro... «¡Es terrible caer vivo en las manos de Dios!». ¡Qué digo! ¡En sus brazos, sobre su corazón, el corazón de Jesús! Es como si se hallara uno ocupando un lugar aparte en el concierto, tocando el triángulo o los címbalos y que de pronto le rogaran que subiese al estrado y le dieran un Stradivarius diciéndole: «Adelante, muchacho. Te escuchamos». ¡Brr...! Vamos a ver mi oratorio, pero primero límpiese los pies, no vaya a ensuciar la alfombra.
No entiendo gran cosa de muebles, pero su alcoba me pareció magnífica: una cama de caoba maciza, un armario de tres puertas muy tallado, sillones recubiertos de terciopelo y sobre la chimenea, una enorme Juana de Arco en bronce. Pero no era su habitación lo que el señor cura de Torcy quería enseñarme. Me condujo a otro cuarto, muy desnudo, amueblado solamente con una mesa y un reclinatorio. En la pared se veía un horrible cromo, parecido a los que hay en las salas de hospital y que representa un Niño Jesús mofletudo y rosado, entre el asno y el buey.
—¿Ve este cuadro? —me dijo—. Fue un regalo de mi madrina. Podría haberme comprado otro hace mucho tiempo, algo más artístico, pero sigo prefiriendo éste. Lo encuentro horrible e incluso un poco estúpido, pero eso me tranquiliza. Nosotros, pequeño, somos de Flandes, un país de grandes glotones y grandes bebedores... ricos, además... Ustedes, los pobres cetrinos del Boulonnais, con sus chamizos de adobe no se dan cuenta de la riqueza de Flandes, de las tierras negras... No hay que pedirnos hermosas palabras que entusiasmen a las damas piadosas, pero, a pesar de todo, no dejamos de tener místicos, hijo mío. Y nada de místicos enfermos, no. La vida no nos da miedo: tenemos una sangre espesa y roja, que late en nuestras sienes incluso cuando estamos saturados de ginebra o la cólera nos ofusca, una cólera flamenca capaz de derribar un buey... una sangre roja, con unas gotas de sangre azul española, la suficiente para encenderla. En una palabra, usted tiene sus preocupaciones y yo tengo las mías... probablemente no son las mismas. ¡Si se las dijera...! Pero ya le hablaré de ellas otro día; por ahora veo que tiene mala cara y me arriesgaría a ponerla peor. Pero volviendo a nuestro Niño Jesús, figúrese que el cura de Poperingre, de mi pueblo, de acuerdo con el vicario general, una cabeza testaruda, trataron de enviarme a San Sulpicio. En su opinión, San Sulpicio era el Saint-Cyr de los clérigos jóvenes o bien Saumur o la Escuela de Guerra. Y luego, mi señor padre (entre paréntesis, diré que al principio creí que era una broma, pero luego me di cuenta de que el cura de Torcy no designaba de otra manera a su padre... ¿Una costumbre de otros tiempos?), mi señor padre tenía el riñón bien cubierto y quería hacer honor a la diócesis. Sin embargo, cuando vi aquel viejo cuartel de leprosos que olía a caldo grasiento... ¡Brr! ¡Y además todos aquellos muchachos, tan delgados los pobres diablos, que incluso mirándolos de cara tenían el aspecto de seguir estando de perfil...! Finalmente hice amistad con tres o cuatro camaradas, no muchos más, y juntos llevábamos de cabeza a los profesores. Éramos los primeros en el trabajo y la comida, por ejemplo, pero fuera de eso... verdaderos diablillos. Una noche, cuando todos estaban ya acostados, nos encaramamos por los tejados y comenzamos a maullar fuertemente. Maúlla que te maúlla, hasta el punto de despertar a todo el barrio. Nuestro ayo se persignaba incansablemente al pie de la cama creyendo que todos los gatos de los alrededores se habían dado cita en la Santa Casa para contarse horrores... Una farsa imbécil, ¿no? Al terminar el trimestre, aquellos señores me mandaron a mi casa, con unas notas bajo el brazo: «No es tonto», «buen muchacho», «excelente naturaleza», y otras cosas... En resumen, que no era bueno más que para guardar vacas. Pero yo no soñaba más que con ser sacerdote. ¡Ser sacerdote o morir! El corazón me sangraba tan enconadamente que el buen Dios permitió que me acometiera la tentación de destruirlo... Mi señor padre era un hombre justo. Me condujo a casa de Monseñor, en su calesa, con una carta de una tía abuela, superiora de las Damas de la Visitación de Namur. Monseñor resultó ser, asimismo, un hombre justo. Me hizo pasar inmediatamente a su despacho y, una vez en su presencia, me eché a sus pies y le confesé la tentación que me había acometido. A la semana siguiente me mandó a su gran seminario, un edificio no muy confortable, pero sólido. ¡No importa! Puedo decir que vi una vez en mi vida la muerte de cerca... ¡Y qué muerte! A partir de aquel momento decidí tomar precauciones y no cometer más estupideces. Fuera de servicio, como dicen los militares, pocas complicaciones... Mi Niño Jesús es demasiado joven para interesarse aún mucho por la música o la literatura. Y acaso se reiría de las personas que se dedicaran a los comentarios enrevesados en lugar de llevarle paja fresca y abundante para su buey o de almohazar al asno.
Me arrastró fuera del cuarto cogiéndome por los hombros y la palmada amistosa de una de sus anchas manos estuvo a punto de hacerme caer de bruces. Luego bebimos juntos una copa de ginebra. De pronto me miró fijamente a los ojos, con aire de seguridad y de mando. Parecía otro hombre, un hombre que no rindiera cuentas a nadie, un verdadero señor.
—Los monjes son los monjes —dijo—. Yo no soy monje. No soy un superior suyo. Tengo un rebaño, un verdadero rebaño. Mi ganado no es demasiado bueno, ni excesivamente malo... Se compone de bueyes, asnos y animales de tiro y de labor. Tengo también algunos machos cabríos. ¿Qué puedo hacer con éstos? No hay manera de matarlos ni venderlos. Un abad mitrado no tiene más que dar la consigna al hermano portero. En caso de error, se desembaraza de los machos cabríos en un abrir y cerrar de ojos. Yo, en cambio, no puedo. Tenemos que arreglárnoslas con todos, incluso con los machos cabríos. Ya sean éstos u ovejas, el dueño quiere que le devolvamos cada animal en buen estado. No hay que intentar que un macho cabrío deje de oler como tal, si no quiere perderse el tiempo y arriesgarse a caer en la desesperación. Los viejos colegas me toman por un optimista, un tranquilo; los jóvenes de su especie por un coco, un fantasma; me hallan demasiado duro con mi gente, excesivamente militar, demasiado coriáceo. Unos y otros me detestan por no tener mi pequeño plan de reforma como todo el mundo o por no haberme pronunciado contra las novedades. ¡Traición!, gruñen los viejos. ¡Evolución!, cantan los jóvenes. Yo, en cambio, creo que el hombre es el hombre y que no vale en el fondo mucho más que en tiempos de los paganos. Aunque el problema no sea, por lo demás, saber lo que vale, sino quién le dirige.
»¡Ah, si se hubiera dado carta blanca a los hombres de la Iglesia! Fíjese en que no preconizo la vuelta a los tiempos de la Edad Media: las gentes del siglo XIII no eran, en realidad, santos, y si los monjes eran menos necios, bebían mucho más que hoy día, no puede decirse lo contrario. Pero nosotros hubiéramos fundado un imperio, un imperio, hijo mío, al lado del cual el romano no sería más que lodo... Una paz, la Paz Romana, la verdadera. Un pueblo cristiano; eso es lo que hubiéramos logrado todos juntos. Un pueblo de cristianos no es un pueblo de mojigatos. La Iglesia tiene los nervios sólidos y el pecado no la atemoriza, sino todo lo contrario. Lo contempla frente a frente, tranquilamente, e incluso, siguiendo el ejemplo de Nuestro Señor, lo toma sobre sí. Cuando un buen obrero trabaja convenientemente los seis días de la semana, puede perdonársele una francachela el sábado por la noche. Voy a definirle un pueblo cristiano previniendo su réplica contraria. Lo opuesto de un pueblo cristiano es un pueblo triste, un pueblo de viejos. Acaso me objete que la definición tiene muy poco de teología. De acuerdo, pero basta para hacer reflexionar a los caballeros que bostezan los domingos en misa. ¡Claro que bostezan! No querrá que en una mísera media hora semanal, la Iglesia pueda enseñarles alegría... E incluso si se supieran de memoria el catecismo del concilio de Trento, no estarían probablemente más alegres...
»¿Por qué el tiempo de nuestra infancia se nos aparece tan dulce, tan esplendoroso? Un chiquillo tiene penas como todo el mundo y se halla además completamente desarmado contra el dolor y la enfermedad. La infancia y la extrema vejez deberían ser las dos grandes pruebas del hombre. Pero el niño extrae humildemente el principio mismo de su alegría del sentimiento de su propia impotencia. Confía en su madre, ¿comprende? Presente, pasado, futuro, toda su vida, la vida entera, se encierra en una sola mirada y esa mirada es una sonrisa. Pues bien, hijo mío, de habernos dejado obrar a nosotros, la Iglesia habría dado a los hombres esa especie de seguridad soberana. Cada cual hubiera tenido también su parte de contrariedades. El hambre, la sed, la pobreza, los celos... Nunca hubiéramos hecho acopio de suficiente fortaleza para meternos al diablo en el bolsillo. Pero el hombre se sabría hijo de Dios... ¡Tal hubiera sido el milagro! Hubiera vivido y muerto con esa idea en la mente y en la conciencia. No una idea aprendida solamente en los libros... no. Gracias a nosotros habría inspirado los hábitos, las costumbres, las distracciones, los placeres y hasta las más humildes necesidades, sin impedir por ello al agricultor arañar la tierra, al sabio dar vueltas a su tabla de logaritmos e incluso al ingeniero construir sus juguetes para mayores. Sólo nosotros hubiéramos abolido, hubiéramos arrancado del corazón de Adán el sentimiento de su soledad. Con toda su reata de dioses, los paganos no eran tan estúpidos: habían conseguido, pese a todo, dar al pobre mundo la ilusión de una unión, aunque grosera, con lo invisible. Pero ahora no valdría nada el mismo truco. Fuera de la Iglesia, un pueblo será siempre un pueblo de bastardos, de expósitos. Evidentemente, les queda la esperanza de hacerse reconocer por Satanás. ¡Tarea inútil! Pueden ir esperando su Navidad negra... Pueden poner en la chimenea sus zapatos. Ya el diablo se está cansando de dejar montones de mecanismos, tan pronto inventados como pasados de moda, y actualmente no pone más que un minúsculo paquete de cocaína, de heroína, de morfina, cualquier porquería de polvo que no le cuesta muy caro. ¡Pobres tipos! Se marchitan hasta en el pecado... No se divierte quien quiere. La minúscula muñeca de cuatro años hará las delicias de un chiquillo durante toda una temporada y en cambio un hombre maduro bostezará ante un juguete de quinientos francos. ¿Por qué? Porque ha perdido el espíritu de su infancia. Pues bien, la Iglesia ha sido encargada por Dios de mantener en el mundo ese espíritu infantil, esa ingenuidad. El paganismo no era enemigo de la naturaleza, pero sólo el cristianismo la engrandece, la exalta, la coloca a la medida del hombre, del ensueño humano. Quisiera encontrarme con uno de esos sabihondos que me tildan de oscurantista. Les diría: «No es culpa mía si llevo un traje de enterrador. Después de todo, el papa se viste de blanco y los cardenales de rojo. Pero tendría derecho a ir vestido como la reina de Saba porque llevo en mí la alegría. La Iglesia dispone de toda la dicha y la alegría reservadas a este pobre mundo. Obrando contra ella se actúa contra la alegría. ¿Es que yo os impido que calculéis la precisión de los equinoccios o que desintegréis los átomos? Pero de qué os serviría fabricar la propia vida si habéis perdido el sentido de ella. No os quedaría más remedio que saltaros la tapa de los sesos ante vuestras visiones extravagantes. ¡Fabricad la vida tanto como queráis! La imagen que habéis dado de la muerte envenena poco a poco el pensamiento de los míseros, ensombrece y decolora lentamente sus últimas alegrías. Todo seguirá, progresará en tanto vuestra industria y vuestros capitales os permitan hacer del mundo una feria, con mecanismos que giren a velocidades vertiginosas, entre el batido de los cobres y la explosión de los fuegos artificiales. Pero aguardad, aguardad el primer cuarto de hora de silencio. Entonces escucharéis la palabra, no la que habéis rechazado y que decía reposadamente: «Soy el Camino, la Verdad, la Vida», sino la que asciende del abismo: «Soy la puerta cerrada, la ruta sin salida, la mentira y la perdición».
Pronunció estas últimas palabras con una voz tan sombría que debí de palidecer —o, mejor, amarillear, que es ¡ay! mi manera de palidecer desde hace meses—, pues me escanció otro vaso de ginebra y cambiamos de conversación. Su alegría no me pareció falsa, ni siquiera afectada, pues creo que debía de proceder de su naturaleza y era su propia alma la que estaba siempre alegre. Pero su mirada no acertaba a ponerse siempre de acuerdo con ella. En el momento de la despedida, me incliné y él me hizo con el pulgar una pequeña cruz sobre la frente, deslizando al mismo tiempo en mi bolsillo un billete de cien francos.
—Apuesto a que no tiene usted un cuarto. Los primeros tiempos son duros... Ya me los devolverá cuando pueda. Lárguese y no diga nunca nada sobre nosotros a los imbéciles.
* * *
«Traer paja fresca al buey, almohazar al asno». Estas palabras han vuelto esta mañana a mi mente mientras pelaba patatas para la comida. El alguacil se acercó sigilosamente por detrás y me levantó bruscamente de mi asiento sin haber tenido tiempo de sacudirme las peladuras: me sentía ridículo. Sin embargo, era una buena noticia la que quería darme: el municipio acepta construirme un pozo, lo que me economizará los veinte céntimos por semana que le daba al monaguillo que iba a buscarme agua a la fuente. Hubiera querido hablarle de su taberna, pues se propone dar ahora un baile cada jueves y domingo, titulando al primero «baile familiar» y atrayendo a muchachitas de la fábrica, a las que los mozos se divierten en hacer beber sin parar.
No me atreví. De todos modos tiene una manera de mirarme, con una sonrisa sumamente benévola, que me anima a hablar, como si lo que fuera a decirle no tuviera realmente importancia alguna. No obstante, creí más conveniente ir a verlo a su propio domicilio. Como su esposa está gravemente enferma y no abandona la cama desde hace algunas semanas, tengo el pretexto para la visita. La esposa no pasa por una mala persona y antes, según me han dicho, acudía con bastante puntualidad a los oficios.
«...traer paja fresca al buey, almohazar al asno...». Sea. Pero los trabajos sencillos no son los más fáciles, sino todo lo contrario. Los animales no tienen más que unas pocas tareas, siempre las mismas. ¡En cambio, los hombres! Sé bien que se habla mucho de la sencillez campesina. Pero yo, que he nacido en el campo, creo que los campesinos son terriblemente complicados. En Bethune, en el tiempo del primer vicariado, los jóvenes obreros de nuestro patrono me aturdían con sus confidencias en cuanto se rompía el hielo, tratando sin cesar de definirse, desbordantes de simpatía hacia sí mismos. Un campesino, en cambio, raramente se ama a sí y muestra una indiferencia cruel hacia todo afecto. No porque dude, sino porque desconfía. Tampoco hace nada por corregirse. Y menos por hacerse alguna ilusión sobre los defectos y los vicios que sufre con paciencia toda su vida, juzgándolos de antemano irreformables y deseoso únicamente de mantener a distancia esos monstruos inútiles y costosos, de alimentarlos con el menor gasto. Y como sucede, en el silencio de esas vidas campesinas siempre secretas, que el apetito de tales monstruos va creciendo, una vez anciano el hombre no se soporta más que con gran esfuerzo y toda simpatía lo exaspera, pues sospecha una especie de complicidad con el enemigo interior, que devora poco a poco sus fuerzas, su trabajo, sus bienes. ¿Qué puede decirse entonces a estos míseros? No es extraño hallar, a veces en su lecho de muerte, a ciertos viejos desordenados cuya avaricia no ha sido más que una áspera venganza, un castigo voluntario sufrido a través de los años con un rigor inflexible. Y hasta en los umbrales de la agonía, alguna palabra arrancada por la angustia da fe de un odio irremisible hacia sí mismo.
* * *
Creo que interpretan muy mal la decisión que he tomado hace quince días de prescindir de los servicios de una criada. Lo que complica más la cosa es que el marido de esta última, Pégriot, acaba de entrar en el castillo como guarda jurado. Ayer mismo prestó juramento en Saint-Vaast. ¡Y yo creí haberlo arreglado todo comprándole un barrilito de vino! Me he gastado, por tanto, los doscientos francos de mi tía Filomena sin ningún provecho, puesto que Pégriot ya no viaja por cuenta de la casa de Burdeos, a la que, sin embargo, ha pasado el encargo. Supongo que su sucesor sacará todo el provecho de mi minúscula liberalidad. ¡Qué estupidez!
* * *
¡Sí, qué estupidez! Esperaba que el diario me ayudaría a fijar mi pensamiento, que se esfuma siempre en los raros momentos en que puedo reflexionar un poco. A mi modo de pensar, debía ser como una conversación entre Dios y yo, una prolongación de la plegaria, una manera de salvar las dificultades de la oración que me parecen aún demasiado abruptas, por razón quizá de las dolorosas contracciones de mi estómago. Y en vez de esto, me descubre el sitio enorme, desmesurado, que ocupan en mi pobre vida esos mil pequeños sucesos cotidianos de los que algunas veces me creía ya librado. Comprendo que Nuestro Señor toma parte en mis penas, incluso las más fútiles, y que no desprecia nada. ¿Pero por qué fijo sobre el papel lo que, por el contrario, debería esforzarme en olvidar? Lo peor es que hallo en estas confidencias una dulzura tan grande que debería bastarme para ponerme en guardia. Mientras garabateo a la luz de la lámpara estas páginas que nadie leerá jamás, tengo la sensación de una presencia invisible, que no es seguramente la de Dios, sino mejor la de un amigo hecho a mi imagen, aunque distinto de mí, de otra esencia... Ayer por la noche, esta presencia se me hizo de pronto tan sensible que me sorprendí a mí mismo adelantando la cabeza hacia no sé qué imaginario auditorio, con unos repentinos deseos de llorar que me avergonzaron.
Más vale, por lo demás, llevar la experiencia hasta el final... al menos por algunas semanas. Me esforzaré en escribir, sin elección previa, lo que me pase por la cabeza (me ocurre aún que a veces vacilo en la elección de un epíteto, que me corrijo), luego meteré mis papelotes en el fondo de un cajón y los releeré más tarde, con la cabeza reposada.
II
Esta mañana, después de la misa, tuve una larga conversación con mademoiselle Louise. Hasta ahora la veía raramente en los oficios semanales, pues su situación de institutriz en el castillo nos impone a los dos una gran reserva. La señora condesa la tiene en gran estima. Según parece, debía haber ingresado en la Orden de las Clarisas, pero se consagró, en vez de eso, a su anciana madre enferma, que murió el año pasado. Los dos niños la adoran. Desgraciadamente, la hija mayor, mademoiselle Chantal, no le profesa simpatía e incluso parece que se complazca en humillarla tratándola como a una criada. Es posible que sólo sean niñerías, pero sean lo que sean, deben de poner a prueba su paciencia, pues por la señora condesa sé que mandemoiselle Louise pertenece a una excelente familia y que ha recibido una educación superior.
He creído comprender que en el castillo aprobaban mi decisión de prescindir de cualquier criada. Sin embargo, creo que hallarían preferible que contratara a una mujer de la limpieza, aunque no fuera al principio más que una o dos veces por semana. Es, evidentemente, una cuestión de principios. Habito un presbiterio muy confortable, la más hermosa casa del pueblo después del castillo y no estaría bien visto que lavase yo mismo la ropa blanca. ¡Parecería que lo hacía adrede!
Acaso no tenga tampoco derecho a distinguirme de mis colegas no mucho más ricos que yo, pero que sacan mejor partido de sus modestos recursos. Creo sinceramente que me importa muy poco ser rico o pobre. Quisiera solamente que nuestros superiores comprendieran de una vez para siempre que este cuadro de felicidad burguesa que nos imponen como ambiente vital conviene muy poco a nuestra miseria... La extrema pobreza no tiene por qué preocuparse en parecer digna. ¿Por qué mantener entonces las apariencias? ¿Por qué hacer de nosotros unos menesterosos?
Me prometía algunos consuelos con la enseñanza del catecismo, con la preparación a la santa comunión privada según los deseos del santo papa Pío X. Hoy, al oír el zumbido de las voces de los pequeños en el cementerio y el ruido de sus pequeños zuecos claveteados en los umbrales, parecía que el corazón se me desgarrara de ternura... Sinite parvulos...