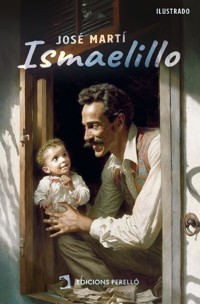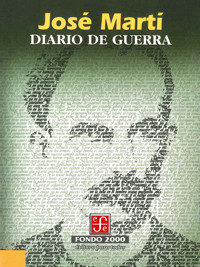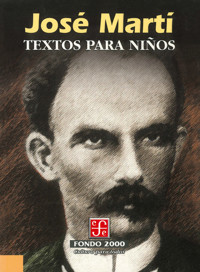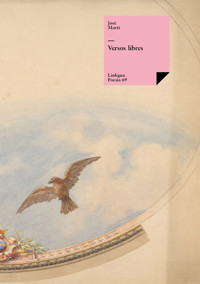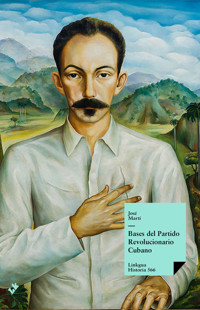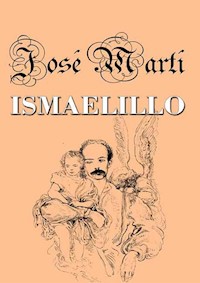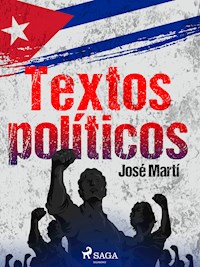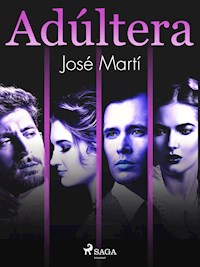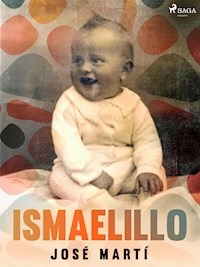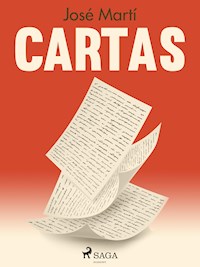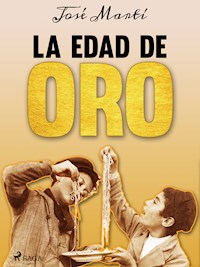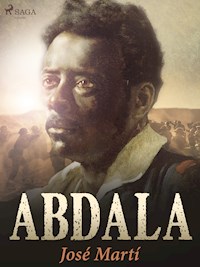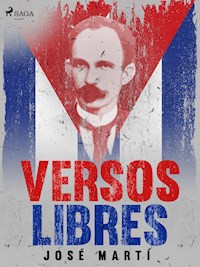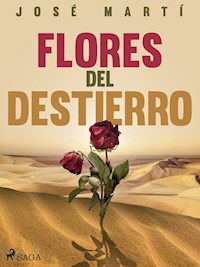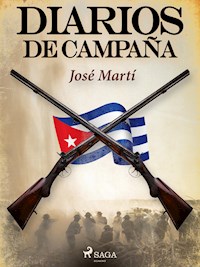
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
«Diarios de campaña» es una recopilación de apuntes fugaces y reflexiones de José Martí escritos durante la guerra de Independencia de Cuba, conflicto bélico promovido, entre otros, por el famoso poeta, en el cual encontró la muerte en 1895. En estos textos, José Martí describe el paisaje, la comida, a los personajes… y habla sobre el destino de la nación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Martí
Diarios de campaña
Saga
Diarios de campaña
Copyright © 1895, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726679571
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
DE MONTE CRISTI A CABO HAITIANO
Mis niñas:
Por las fechas arreglen esos apuntes, que escribí para ustedes, con los que les mandé antes. —No fueron escritos sino para probarles que día por día, a caballo y en la mar, y en las más grandes angustias que pueda pasar hombre, iba pensando en ustedes.
14 de Febrero
Las seis y media de la mañana serían cuando salimos de Montecristi el General, Collazo y yo, a caballo para Santiago: Santiago de los Caballeros, la ciudad vieja de 1507. Del viaje, ahora que escribo, mientras mis compañeros sestean, en la casa pura de Nicolás Ramírez, solo resaltan en mi memoria unos cuantos árboles, —unos cuantos caracteres, de hombre o de mujer —unas cuantas frases. La frase aquí es añeja, pintoresca, concisa, sentenciosa: y como filosofía natural. El lenguaje común tiene de base el estudio del mundo, legado de padres a hijos, en máximas finas, y la impresión pueril primera. Una frase explica la arrogancia innecesaria y cruda del país: —“Si me traen (regalos, regalos de amigos y parientes a la casa de los novios) me deprimen, porque yo soy el obsequiado.” Dar, es de hombre; y recibir, no. Se niegan, por fiereza, al placer de agradecer. Pero en el resto de la frase está la sabiduría del campesino: —“Y si no me traen, tengo que matar las gallinitas que le empiezo a criar a mi mujer.” El que habla es bello mozo, de pierna larga y suelta, y pies descalzos, con el machete siempre en puño, y al cinto el buen cuchillo, y en el rostro terroso y febril los ojos sanos y angustiados. Es Arturo, que se acaba de casar, y la mujer salió a tener el hijo donde su gente de Santiago. De Arturo es esta pregunta: “¿Por qué si mi mujer tiene un muchacho dicen que mi mujer parió, —y si la mujer de Jiménez tiene el suyo dicen que ha dado a luz?” —Y así, por el camino, se van recogiendo frases. A la moza que pasa, desgoznada la cintura, poco al seno el talle, atado en nudo flojo el pañuelo amarillo, y con la flor de campeche al pelo negro: —“¡Qué buena está esa pailita de freír para mis chi— charranes!” A una señorona de campo, de sortija en el guante, y pendientes y sombrilla, en gran caballo moro, que en malhora casó a la hija con un musié de letras inútiles, un orador castelaruno y poeta zorrillesco, una “luz increada, y una “sed de ideal inextingible,” —el marido, de sombrero de manaca y zapatos de cuero, le dice, teniéndole el estribo: “Lo que te dije, y tú no me quisiste oír: “Cada peje en su agua.”
A los caballos les picamos el paso, para que con la corrida se refresquen, mientras bebemos agua del río Yaque en casa de Eusebio; y el General dice esta frase, que es toda una teoría del esfuerzo humano, y de la salud y necesidad de él: —“El caballo se baña en su propio sudor.”— Eusebio vive de puro hombre: lleva amparada de un pañuelo de cuadros azules la cabeza vieja, pero no por lo recio del sol, sino porque de atrás, de un culatazo de fusil, tiene un agujero en que le cabe medio huevo de gallina, y sobre la oreja y a media frente, le cabe el filo de la mano en dos tajos de sable: lo dejaron por muerto. “¿Y Don Jacinto, está ahí?” Y nuestros tres caballos descansan de quijadas en la cerca. Se abre penosamente una puerta, y allí está Don Jacinto; aplanado en un sillón de paja, con un brazo flaco sobre el almohadón atado a un espaldar, y el otro en alto, sujeto por los dos lazos de una cuerda nueva que cuelga del techo; contra el ventanillo reposa una armazón de catre, con dos clavijas por tuercas: el suelo, de fango seco, se abre a grietas: de la mesa a la puerta están en hilera, apoyadas de canto en el suelo, dos canecas de ginebra, un pomo vacío, con tapa de tusa: la mesa, coja y polvosa, está llena de frascos, de un inhalador, de un pulverizador, de polvos de asma. A Don Jacinto, de perfil rapaz, le echa adelante las orejas duras el gorro de terciopelo verde: a las sienes lleva parches: el bigote, corvo y pesado, se le cierra en la mosquilla: los ojos ahogados se le salen del rostro, doloroso y fiero: las medias son de estambre de color de carne, y las pantuflas desteñidas, de estambre roto. —Fue prohombre, y general de fuego: dejó en una huida confiada a un compadre la mujer, y la mujer se dio al compadre: volvió él, supo, y de un tiro de carabina, a la puerta de su propia casa, le cerró los ojos al amigo infiel. “¡Y a ti, adiós!: no te mato, porque eres mujer.” Anduvo por Haití, entró por tierra nueva, se le juntó la hija lozana de una comadre del rincón, y entra a besarnos, tímida, una hija linda de ocho años, sin medias, y en chancletas. —De la tienda, que da al cuarto, nos traen una botella, y vasos para el romo.
Don Jacinto está en pleitos: tiene tierras, —y un compadre, —el compadre que lo asiló cuando iba huyendo del carabinazo, —le quiere pasear los animales por la tierra de él. “Y el mundo ha de saber que si me matan, el que me mató fue José Ramón Pérez. —Y que a mí no se me puede decir que él no paga matadores: porque a mí vino una vez a que le buscara por una onza un buen peón que le balease a Fulano: y otra vez tuvo que matar a otro, y me dijo que había pagado otra onza.” —“¿Y el que viene aquí, Don Jacinto, todavía se come un alacrán?” Esto es: se halla con un bravo: se topa con un tiro de respuesta. —Y a Don Jacinto se le hinchan los ojos, y le sube el rosado enfermizo de las mejillas: “Sí”, dice suave, y sonriendo. Y hunde en el pecho la cabeza. Por la sabana de aromas y tunas—, cómoda y seca, llegamos, ya a la puesta, al alto de Villalobos, a casa de Nené, la madraza del poblado, la madre de veinte o más crianzas, que vienen todas a la novedad, y le besan la mano. “Utedes me dipensen”, dice al sentarse junto a la mesa a que comemos, con rom y café, el arroz blanco y los huevos fritos: “pero toito ei día e stao en ei conuco jalando ei machete.” El túnico es negro, y lleva pañuelo a la cabeza. El poblado todo de Peña la respeta. Con el primer sol salimos del alto, y por entre cercados de plátano o maíz, y de tabaco o yerba, llegamos, echando por un trillo, a Laguna Salada, la hacienda del General: a un codo del patio, un platanal espeso: a otro, el boniatal: detrás de la casa, con cuatro cuartos de frente, y de palma y penca, está el jardín, de naranjos y adornapatios, y, rodeada de lirios, la cruz, desnuda y grande, de una sepultura. Mercedes, mulata dominicana, de vejez limpia y fina, nos hace, con la leña que quiebra en la rodilla su haitiano Albonó, el almuerzo de arroz blanco, pollo con llerén, y boniato y aullama: al pan, prefiero el casabe, y el café pilado tiene, por dulce, miel de abeja. En el peso del día conversamos, de la guerra y de los hombres, y a la tarde nos vamos a la casa de Jesús Domínguez, padre de muchas hijas, una de ojos verdes, con cejas de arco fino, y cabeza de mando, abandonado el traje de percal carmesí, los zapatos empolvados y vueltos, y el paraguas de seda, y al pelo una flor: —y otra hija, rechoncha y picante, viene fumando, con un pie en media y otro en chancleta, y los diez y seis años del busto saliéndosele del talle rojo: y a la frente, en el cabello rizo, una rosa.
“Don Jesús” viene del conuco, de quemarle los gusanos al tabaco, “que da mucha briega”, y recostado a la puerta de su buena casa, habla de sus cultivos, y de los hijos que vienen con él de trabajar, porque él quiere “que los hijos sean como él”, que ha sido rico y luego no lo ha sido, y cuando se le acaba la fortuna sigue con la cabeza alta, sin que le conozca nadie la ruina, y a la tierra le vuelve a pedir el oro perdido, y la tierra se lo da: porque el minero tiene que moler la piedra para sacar el oro de ella, —pero a él la tierra le da “el oro jecho, y el peso jecho.” Y para todo hay remedio en el mundo, hasta para la mula que se resiste a andar, porque la resistencia no es sino con quien sale a viaje sin el remedio, que es un limón o dos, que se le exprime y frota bien en las uñas a la mula, —“y sigue andando.” En la mesa hay pollo y frijoles, y arroz y viandas, y queso del Norte, y chocolate. —Al otro día por la mañana, antes de montar para Santiago, Don Jesús nos enseña un pico roído, que dice que es del tiempo de Colón, y que lo sacaron de la Esperanza, “de las excavaciones de los indios, “cuando la mina de Bulla: ya le decían “Bulla” en tiempo de Colón, porque a la madrugada se oía de lejos el rumor de los muchos indios, al levantarse para el trabajo. Y luego Don Jesús trae una buena espada de taza, espada vieja castellana, con la que el General, puesto de filo, se guarda el cuerpo entero de peligro de bala, salvo el codo, que es lo único que deja afuera la guardia que enseñó al General su maestro de esgrima. —La hija más moza me ofrece tener sembradas para mi vuelta seis matas de flores. —Ni ella siembra flores, ni sus hermanos, magníficos chicuelos, de ojos melosos y pecho membrudo, saben leer. Es la Esperanza, el paso famoso de Colón, un caserío de palma y yaguas en la explanada salubre, cercado de montes. “La Providencia” era el nombre de la primer tienda, allá en Guayubín, la del marido puertorriqueño, con sus libros amarillos de medicina vejancona, y su india fresca, de perfil de marfil, inquieta sonrisa, y ojos llameantes: la que se nos acercó al estribo, y nos dio un tabaco. “La Fe” se llama la otra tienda, la de Don Jacinto. Otra, cerca de ella, decía en letras de tinta, en una yagua: “La Fantasía de París.” Y en Esperanza nos desmontamos frente a “La Delicia”. — De ella sale, melenudo y zancón, a abrirnos su talanquera, “a abrirnos la pueita” del patio para las monturas, el general Candelario Lozano. No lleva medias, y los zapatos son de vaqueta. El cuelga la hamaca; habla del padre, que está en el pueblo ahora, “a llevase los cuaitos de las confirmaciones”; nos enseña su despacho, pegado en cartón, de general de brigada, del tiempo de Báez; oye, con las piernas colgantes en su taburete reclinado, a su Ana Vitalina, la niña letrada, que lee de corrido, y con desembarazo, la carta en que el ministro exhorta al general Candelario Lozano a que continúe “velando por la paz”, y le ofrece llevarle, “más tarde” la silla que le pide. El vende cerveza, y tiene de ella tres medías, “poique no se vende má que cuando viene ei padre”. Él nos va a comprar romo. —Allá, un poco lejos, a la caída del pueblo, están las ruinas del fuerte de la Esperanza, de cuando Colón, —y las de la primera ermita. De la Esperanza, a marcha y galope, con pocos descansos, llegamos a Santiago en cinco horas. El camino es ya sombra. Los árboles son altos. —A la izquierda, por el palmar frondoso, se le sigue el cauce al Yaque. Hacen arcos, de un borde a otro, las seibas potentes. Una, de la raíz al ramaje, está punteada de balas. A vislumbres se ve la vega, como chispazo o tentación de serena hermosura, y a lo lejos el azul de los montes. De lo alto de un repecho, ya al llegar la ciudad, se vuelven los ojos, y se ve el valle espeso, y el camino que a lo hondo se escurre, a dar ancho a la vega, y el montío leve al fondo, y el copioso verdor: que en luengo hilo marca el curso del Yaque.
14 de Febrero.
Es Santiago de los Caballeros, y la casa de yagua y palma de Nicolás Ramírez, que de guajiro insurrecto se ha hecho médico y buen boticario: y enfrente hay una casa como pompeyana, mas sin el color, de un piso corrido, bien levantado sobre el suelo, con las cinco puertas, de ancho marco tallado, al espacioso colgadizo, y la entrada a un recodo, por la verja rica, que de un lado lleva por la escalinata a todo el frente, y del fondo, por una puerta de agraciado medio punto, lleva al jardín, de rosas y cayucos: el cayuco es el cactus: —las columnas, blancas y finas, del portal, sustentan el friso, combo y airoso. Los soldados, de dril azul y quepis, pasan relucientes, para la misa del templo nuevo, con la bandera de seda del Batallón del Yaque. Son negros los soldados, y los oficiales: mestizos o negros. El arquitecto del templo es santiaguero, es Onofre de Lora—: la puerta principal es de la mano cubana de Manuel Boitel.
Manuel Boitel vive a la otra margen del río. Paquito Borrero, con su cabeza santa y fina, como la del San Francisco de Elcano, busca el vado del río en su caballo blanco, con Collazo atrás, en el melado de Gómez. Gómez y yo aguardamos la balsa, que ya viene, y se llama “La Progresista”. Remontamos la cuesta, y entramos por el batey limpio de Manuel Boitel. De allí se ve a la otra ribera, que en lo que sube del río es de veredas y chozas, y al tope el verde oscuro, por donde asoman las dos torres y el cimborrio del templo blanco y rosado, y a lo lejos, por entre techos y lomas, el muro aspillado y la torre de bonete del “reducto patriótico,” de la fortaleza de San Luis. En la casita, enseña todo la mano laboriosa: esta es una carreta de juguete, que a poco subirá del río cargada de vigas, aquel es un faetón, amarillo y negro, hecho todo, a tuerca y torno, por el hábil Boitel, allí el perro sedoso, sujeto a la cadena, guarda echado la puerta de la casa pulcra. En la mesa de la sala, entre los libros viejos, hay una biblia protestante, y un tratado de Apicultura. De las sillas y sillones, trabajados por Boitel, vemos, afuera, el sereno paisaje, mientras Collazo lo dibuja. La madre nos trae merengue criollo. El padre está en el aserradero. El hijo mayor pasa, arreando el buey, que hala de las vigas. El jardín es de albahaca y guacamaya, y de algodón y varita de San José. Cogemos flores, para Rafaela, la mujer de Ramírez; con sus manos callosas del trabajo, y en el rostro luminoso el alma augusta: —No menos que augusta: —Es leal, modesta y tierna. —El sol enciende el cielo, por sobre el monte oscuro. Corre ancho y claro el Yaque.
Me llevan, aún en traje de camino, al “Centro de Recreo”, a la sociedad de los jóvenes. Rogué que desistiesen de la fiesta pública y ceremoniosa con que me querían recibir; y la casa está como de gala, pero íntima y sencilla. La buena juventud aguarda, repartida por las mesas. El gentío se agolpa a las puertas. El estante está lleno de libros nuevos. Me recibe la charanga, con un vals del país, fácil y como velado, a piano y flauta, con güiro y pandereta. Los “mamarrachos” entran, y su música con ellos: las máscaras, que salen aquí de noche, cuando ya anda cerca el carnaval: —sale la tarasca, tragándose muchachos, con los gigantones. El gigante iba de guantes, y Máximo, el niño de Ramírez, de dos años y medio, dice que “el gigante trae la corbata en las manos”. —En el centro fue mucha y amable la conversación: de los libros nuevos, del país, —del cuarto libre de leer, que quisiera yo que abriese la sociedad, para los muchachos pobres, —de los maestros ambulantes, los maestros de la gente del campo, que en un artículo ideé, hace muchos años, y puso por ley, con aplauso y arraigo, el gobierno dominicano, cuando José Joaquín Pérez, en la presidencia de Billini. Hablamos de la poquedad, y renovación regional, del pensamiento español: de la belleza y fuerza de las obras locales: del libro en que se pudieran pintar las costumbres y juntar las leyendas, de Santiago, trabajadora y épica. Hablamos de las casas nuevas de la ciudad, y de su construcción apropiada, de aire y luz.
Oigo este cantar:
“El soldado que no bebe
Y no sabe enamorar,
¿Qué se puede esperar de él
Si lo mandan avanzar?”
14 de Febrero
—Nos rompió el día, de Santiago de los Caballeros a la Vega, y era un bien de alma, suave y profundo, aquella claridad. A la vaga luz, de un lado y otro del ancho camino, era toda la naturaleza americana: más gallardos pisaban los caballos en aquella campiña floreciente, corsada de montes a lo lejos, donde el mango frondoso tiene al pie la espesa caña: el mango estaba en flor, y el naranjo maduro, y una palma caída, con la mucha raíz de hilo que la prende aún a la tierra, y el coco, corvo del peso, de penacho áspero, y el seibo, que en el alto cielo abre los fuertes brazos, y la palma real. El tabaco se sale por una cerca, y a un arroyo se asoman caimitos y guanábanos. De autoridad y fe se va llenando el pecho. La conversación es templada y cariñosa. —En un ventorro nos apeamos, a tomar el cafecito y un amargo: Rodeado de oyentes está, en un tronco, un haitiano viejo y harapiento, de ojos grises fogosos, un lío mísero a los pies, y las sandalias desflecadas. Le converso, a chorro, en un francés que lo aturde, y él me mira, entre fosco y burlón. Calló, el peregrino, que con su canturria dislocada tenía absorto al gentío. Se le ríe la gente: ¿con que otro habla, y más aprisa que el Santo, la lengua del Santo. —“¡Mírenlo, y él que estaba aquí como Dios en un platanar! —“Como la yuca éramos nosotros, y él era como el guayo.” Carga el lío el viejo, y echa a andar, comiéndose los labios: a andar, al Santo Cerro. —De las paredes de la casa está muy oronda la ventorrillera, por los muñecos deformes que el hijo les ha puesto, con pintura colorada. Yo, en un rincón, le dibujo, al respaldo de una carta inútil, dos cabezas, que mira él codicioso. Está preso el marido de la casa: es un político.
15 de Febrero.
Soñé que, de dos lanzas que había, sobre la lanza oxidada no daba luz el sol, y era un florón de luz, y estrella de llamas, la lanza bruñida. Del alma perezosa, no se saca fuego— Y admiré, en el batey, con amor de hijo, la calma elocuente de la noche encendida, y un grupo de palmeras, como acostada una en la otra, y las estrellas, que brillaban sobre sus penachos. Era como un aseo perfecto y súbito, y la revelación de la naturaleza universal del hombre. — Luego, ya al mediodía, estaba yo sentado, junto a Manuelico, a una sombra del batey. Pilaban arroz, a la puerta de la casa, la mujer y una ayuda: y un gallo pica los granos que saltan. —“Ese gallo, cuidao, que no lo dejen comer arroz, que lo afloja mucho.” Es gallero Manuelico y tiene muchos, amarrados a estacas, a la sombra o al sol. Los “solean” para que “sepan de calor,” para que “no se ahoguen en la pelea”, para que “se maduren”: “ya sabiendo de calor, aunque corra no le hace”. “Yo no afamo ningún gallo, por bueno que sea: el día que está de buenas, cualquier gallo es bueno. El que no es bueno, ni con carne de vaca. Mucha fuerza que da al gallo, la carne de vaca. El agua que se les da es leche; y el maíz, bien majado. El mejor cuido del gallo, es ponerlo a juchar, y que esté donde escarbe; y así no hay gallo que se tulla.” Va Manuelico a mudar de estaca a un giro, y el gallo se le encara, erizado el cuello, y le pide pelea. —De la casa traen café, con anís y nuez moscada.
19 de Febrero.
De Ceferina Chaves habla todo el mundo en la comarca: suya es la casa graciosa, de batey ancho y jardín, y caserón a la trasera, donde en fina sillería recibe a los viajeros de alcurnia, y les da a beber, por mano de su hija, el vino dulce: ella compra a buen precio lo que la comarca da, y vende con ventaja, y tiene a las hijas en colegios finos, a que vengan luego a vivir, como ella, en la salud del campo, en la casa que señorea, con sus lujos y hospitalidad, la pálida región: de Ceferina, por todo el contorno, es la fama y el poder. Nos paramos a una cerca, y viene de lo lejos de su conuco, por entre sus hombres que le cogen el tabaco. A la cerca se acoda, con unas hojas en la mano seca y elegante, y habla con idea y soltura, y como si el campo libre fuera salón, y ella la dueña natural de él. El marido, se enseña poco, o anda en quehaceres suyos: Ceferina, que monta con guantes y prendas cuando va de pueblo, es quien de ama propia, y a brío de voluntad, ha puesto a criar la tierra ociosa, a tenderse al buniatal, a cuajarse el tabaco, a engordar el cerdo: Casará la hija con letrado: pero no abandonará el trabajo productivo, ni el orgullo de él. El sillón, junto al pilón. En la sala porcelanas, y al conuco por las mañanas. “Al pobre, algo se ha de dejar, y el dividivi de mis tierras, que los pobres se lo lleven”. Su conversación, de natural autoridad, fluye y chispea. La hija suave, con el dedal calzado, viene a damos vino fresco: sonríe ingenua, y habla altiva, de injusticias o esperanzas: me da a hurtadillas el retrato de su madre que le pido: la madre está diciendo, en una mecida del sillón: “Es preciso ver si sembramos hombres buenos.”
18 de Febrero
Y vamos conversando, de la miel de limón, que es el zumo, muy hervido, que cura las úlceras tenaces; del modo moro, que en Cuba no se conoció, de estancarse la herida con puñados de tierra; de la guacaica, que es pájaro gustoso, que vive de gusanos, y da un caldo que mueve al apetito; de la miel de abeja, “mejor que el azúcar, que fue hecha para el café.” “El que quiera alimento para un día, exprima un panal que ya tenga pichones, de modo que salga toda la leche del panal, con los pichones revueltos en la miel. Es vida para un día, y cura de excesos.” —“A Carlos Manuel le vi yo hacer una vez, a Carlos Manuel Céspedes, una cosa que fue de mucho hombre: coger un panal vivo es cosa fácil, porque las avispas son de olfato fino, y con pasarse la mano por la cuenca del brazo sudorosa, ya la avispa se aquieta, del despego al olor acre, y deja que la muden, sin salir a picar. Me las quise dar de brujo, en el cuarto de Carlos Manuel, ofreciéndome a manejar el panal; y él me salió al paso: “Vea, amigo: si esto se hace así.” Pero parece que la medicina no pareció bastante poderosa a las avispas, y vi que dos se le clavaron en la mano, y él, con las dos prendidas, sacó el panal hasta la puerta, sin hablar de dolor, y sin que nadie más que yo le conociera las punzadas de la mano.
18 de Febrero.
A casa de Don Jesús vamos a la cena, la casa donde vi la espada de taza del tiempo de Colón, y la azada vieja, que hallaron en las minas, la casa de las mocetonas que regañé porque no sembraban flores, cuando tenían tierra de luz y manos de mujer, y largas horas de ocio. De burdas las acusó aquel día un viajero, y de que no tenían alma de flor. —Y ahora ¿qué vemos? Sabían de nuestra vuelta, y Joaquina, que rebosa de sus dieciocho años, sale al umbral, con su túbano encendido entre dos dedos, y la cabeza cubierta de flores: por la frente le cae un clavel, y una rosa le asoma por la oreja: sobre el cerquillo tiene un moño de jazmines: de geranios tiene un mazo a la nuca, y de la flor morada del guayacán. La hermana está a su lado, con un penacho de rosas amarillas, en la cabellera cogida como tiesto, y bajo la fina ceja los dos ojos verdes. Nos apeamos, y se ve la mesa, en un codo de la sala, ahogada de flores: en vasos y tazas, en botellas y fuentes; y a lo alto, como orlando un santo, en dos pomos de aceitunas, dos lenguas de vaca, de un verde espeso y largo, con cortes acá y allá, y en cada uno un geranio.
2 de Marzo
Salimos de Dajabón, del triste Dajabón, último pueblo dominicano, que guarda por el Norte la frontera. Allí tengo a Montesinos, el canario volcánico, guanche aún por la armazón y rebeldía, que desde que lo pusieron en presidio, cuando estaba yo, ni favor ni calor acepta de mano española. Allí vive “Toño” Calderón, de gran fama de guapo, que cuando pasé la primer vez, en su tiempo de Comandante de armas, me hizo apear, a las pocas palabras, del arrenquín en que ya me iba a Montecristi, y me dio su caballo melado, el caballo que a nadie había dado a montar, “el caballo que ese hombre quiere más que a su mujer”: “Toño” de ojos grises, amenazantes y misteriosos, de sonrisa insegura y ansiosa, de paso velado y cabellos lacios y revueltos. Allí trabaja, como a nado y sin rumbo, el cubano Salcedo, médico sin diploma, —“mediquín, como decimos en Cuba”, —azorado en su soledad moral; azotado, en su tenacidad inútil; vencido, con su alma suave, en estos rincones, de charlatán y puño: la vida, como los niños, maltrata a quien la teme, —y respeta y obedece a quien se le encara: Salcedo, sin queja ni lisonja, —porque me oye decir que vengo con los pantalones deshechos, —me trae los mejores suyos, de dril fino azul, con un remiendo honroso: me deslíe con su mano, largamente, una dosis de antipirina: y al abrazarme, se pega a mi corazón. Allí, entre Pancho y Adolfo, — Adolfo, el hijo leal de Montesinos, que acompaña a su padre en el trabajo humilde, me envuelven capa y calzones en un maletín improvisado, me ponen para el camino el ron que se beberá la compañía, y pan puro, y un buen vino, áspero y sano, del Piamonte: y dos cocos. A caballo, en la silla de Montesinos, sobre el potro que él alquiló a un “compadre” del general Corona: “Ya el general está aquí, que es ya amigo”, “por la mira que nos hemos echado”: panamá ancho, flus de dril, quitasol con puño de hueso: buen trigueño, de bigote y patillas guajiras. A caballo, al primer pueblo haitiano, que se ve de Dajabón, a Ouanaminthe.
Se pasa el río Massacre, y la tierra florece. Allá las casas caídas, y un patio u otro, y el suelo seco, o un golpe de árboles, que rodea al fuerte de Bel Air, de donde partió, cuando la independencia, el disparo que fue a tapar la boca del cañón de Haití: y acá, en la orilla negra, todo es mango en seguida, y guanábana y anón, y palma, y plátano, y gente que va y viene: en un sombrío, con su montón de bestias, hablan, al pie mismo del vado, haitianos y dominicanos: llegan bajando, en buenas monturas, los de Ouanaminthe, y otro de más lejos, y un chalán del Cabo: sube, envuelta en un lienzo que le ciñe el tronco redondo, una moza quinceña: el lienzo le coge el seno, por debajo de los brazos y no baja del muslo: de la cabeza, menuda y crespuda, le salen; por lia nuca, dos moños, [...): va cantando. “Bon jour, conmère”, “Bon jour, compère”: es una vieja descalza, de túnico negro, muy cogido a la cintura, que va detrás del burro, con su sombrero quitasol, [...]: es una mocetona, de andar cazador, con la bata morada de cola, los pechos breves y altos, la manta negra por los hombros, y a la cabeza el pañolón blanco de puntas—. Ya las casas no son de palma y yagua, leprosas y polvosas; sino que es limpio el batey, lleno de árboles frutales, y con cerca buena, y las casas son de embarrado sin color, de su pardo natural, grato a los ojos, con el techo de paja, ya negruzca de seca, y las puertas y ventanas de tabla cepillada, con fallebas sólidas, —o pintadas de amarillo, con borde ancho de blanco a las ventanas y puertas. Los soldados pasan, en el ejercicio de la tarde, bajos y largirutos, enteros y rotos, azules o desteñidos, con sandalias o con botines, el quepis a la nariz, y la bayoneta calada: marchan y ríen: un cenagal los desbanda, y rehacen la hilera alborotosos. Los altos uniformes ven desde el balcón. —El cónsul dominicano pone el visto bueno al pasaporte, “para continuar, debiendo presentarse a la autoridad local”, —y me da una copa de vino de Garnacha. —Corona llega caracoleando: quitaipón de fieltros, y de la cachucha consular: salimos con el oro de la tarde.
1 de Marzo
Ouana Minthe, el animado pueblo fronterizo, está alegre, porque es sábado, y de tarde. Otra vez lo vi, cuando mi primera entrada en Santo Domingo: me traía deprisa, en lo negro de la tormenta, el mozo haitiano que me fue hablando de su casita nueva, y el matrimonio que iba a hacer con su enamorada, y de que iba a poner cortinas blancas en las dos ventanas de la sala: y yo le ofrecí las cintas. Sin ver, de la mucha agua, y de la oscuridad del anochecer, entramos aquella vez en Ouanaminthe con los caballos escurridos, yo a la lluvia, y mi mozo bajo el quitasol de Dellundé. A la guardia fuimos, buscando al Comandante de Armas, para que refrendase los pasaportes.
Y eso fue cuanto entonces vi de Ouanaminthe: el cuarto de guardia, ahumado y fangoso, con teas por luz, metidas en las grietas de la pared, un fusil viejo cruzado a la puerta, hombres mugrientos y descalzos que entraban y salían, dando fumadas en el tabaco único del centinela, y la silla rota que por especial favor me dieron, cercada de oyentes. Hablaban el criollo del campo, que no es el de la ciudad, más fácil y francés, sino crudo, y con los nombres indios o africanos. Les dije de guerra, y de nuestra guerra, e iba cayendo la desconfianza, y encendiéndose el cariño. Y al fin exclamó uno esta frase tristísima: “¡Ah! gardezçá: blanc, soldat aussi”. — El cuarto de guardia vi, y al comandante luego, en una casa de amigas, con pobre lámpara en la mesa de pino, ellas sentadas, de pañuelo a la cabeza, en sillones mancos, y él, flaco y cortés. Así pasé entonces. Esta vez, la plaza está de ejercicios, y los edecanes corretean por frente a las filas, en sus caballos blancos o amarillos, con la levita de charretera, y el tricornio, que en el jefe lleva pluma. Pasan, caracoleando, los caballos que vienen a la venta. En casas grandes se ve sillería de Viena. La iglesia es casi pomposa, en tal villorrio, con su recia manipostería, y sus torres cuadradas. Hay sus casas de alto, con su balcón de colgadizo, menudo y alegre. Es el primer caserío haitiano, y ya hay vida y fe. Se sale del poblado saludando al cónsul dominicano en Fort Liberté, un brioso mulato, de traje azul y sombrero de Panamá, que guía bien el caballo blanco, sentado en su montura de charol. Y pasan recuas, y contrabandistas. Guando los aranceles son injustos, o rencorosa la ley fronteriza, el contrabando es el derecho de insurrección. En el contrabandista se ve al valiente, que se arriesga; al astuto, que engaña al poderoso; al rebelde, en quien los demás se ven y admiran. El contrabando viene a ser amado y defendido, como la verdadera justicia. Pasa un haitiano, que va a Dajabón a vender su café: un dominicano se le cruza, que viene a Haití a vender su tabaco de mascar, su afamado andullo: — “Saludo.”— “Saludo.”
2 de Marzo
Corona, “el general Corona”, va hablándome al lado. “Es cosa muy grande, según Corona, la amistad de los hombres”. Y con su “dimpués” y su “inorancia” va pintando en párrafos frondosos y floridos el consuelo y fuerza que para el corazón “sofocado de tanta malinidad y alevosía como hai en este mundo” es el saber que “en un conuco de por áhi está un eimano poi quien uno puede dai la vida.” “Puede Uté decir que, a la edad que tengo, yo he peleado más de ochenta peleas.” Él quiere “decencia en el hombre”, y que el que piense de un modo no se dé por dinero, ni se rinda por miedo, “a quien le quiere prohibir ei pensar.” “Yo ni comandante de aimas quiero ser, ni inteiventor, ni ná de lo que quieren que yo sea, poique eso me lo ofrece ei gobierno poique me ve probe, pa precuraime mi deshonor, o pá que me entre temó de su venganza, de que no le aceité ei empleo.” “Pero yo voy viviendo, con mi honradé y con mi caña.” Y me cuenta los partidos del país; y cómo salió a cobrar, con dos amigos, la muerte de su padre al partido que se lo mató; y como con unos pocos, porque falló el resto, defendió la fortaleza de Santiago, “el reducto de San Luis”, cuando se alzó con él, contra Lili, Tilo Patiño” que aorita etá de empleado dei gobierno”. “Poi ete hombre o poi ei otro no me levanto yo, sino de la ira muy grande y de la desazón que me da e vei que los hombres de baiba tamaña obedecen o siven a la tiranía”. “Guando yo veo injuticia, las dos manos me bailan, y me le voi andando ai rifle, y ya no quiero ma cuchillo ni tenedor”. “Poique yo de aita política no sé mucho, pero a mí acá en mi sentimiento me parece sabé que política a como un debé de dinidá.” “Poique yo, o todo, o nada”. “Trece hijos tengo, amigo, pero no de la misma mujer: poique eso sí tengo yo, que cuando miro asina, y veo que voi a tener que etai en un lugai ma de un me o do, enseguía me buco mi mejó comodidá”: y luego, a la despedida, “ella ve que no tiene remedio, y la dejo con su casita y con aigunos cuaitos: poique a mi mujei legítima poi nada de ete mundo le deberé faitai.” A ella vuelve siempre, ella le guardó la hacienda cuando su destierro, le pagó las deudas, le ayuda en todos sus trabajos, y “que ella tiene mi mesma dinidá, y si yo tengo que echáme a la mala vida a pasai trabajo, yo sé que mis hijito quedan detrá mui bien guardaos, y que esa mujé no me tiene a mal que yo me condúca como un hombre”. —De pronto, ya caída la noche, pasa huida, arrastrando el aparejo, que queda roto entre dos troncos, una muía de la recua de Corona. Él se va con sus dos hombres a buscar la muía por el monte, en lo que pasará la noche entera. Yo me buscaré un guía haitiano en aquella casita del alto donde se ve luz. Yo tengo que llegar esta noche a Fort Liberté. Corona vuelve, penoso por mí. —“Vd. no va a jallá ei hombre que buca.” Les habla él, y no van. Lo hallé.
2 de Marzo
Mi pobre negro haitiano va delante de mí. Es un cincuentón zancudo, de bigote y pera, y el sombrero deshecho, y el retazo de camisa colgándole del codo, y por la espalda un fusil de chispa, y la larga bayoneta. Se echa a trancos por el camino, y yo, a criollo y francés, le pago sus dos gourdes, que son el peso de Haití, y le ofrezco que no le haré pasar de la entrada del pueblo, que es lo que teme él, porque la ordenanza de la patrulla es poner preso al que entre al poblado después del oscurecer: “Mosié blanc pringarde: li metté mosié prison.” De cada rama me va avisando. A cada charco o tropiezo vuelve la cara atrás. Me sujeta una rama, para que no dé contra ella. La noche está velada, con luz de luna a trechos, y mi potro es saltón y espantadizo. En un claro, al salir, le enseño al hombre mi revólver Colt, que reluce a la luna: y él, muy de pronto, y como chupándose la voz, dice: “¡Bon, papá!”
2 de Febrero.