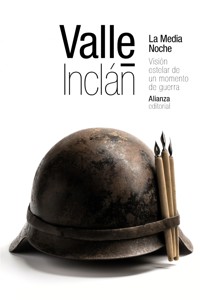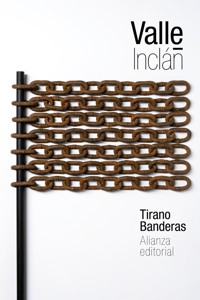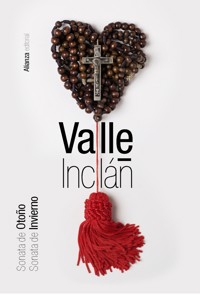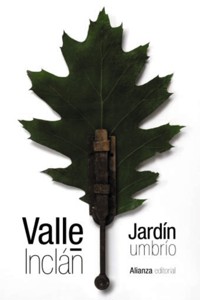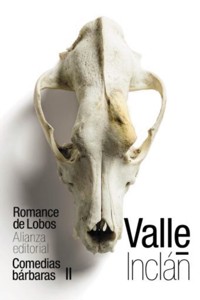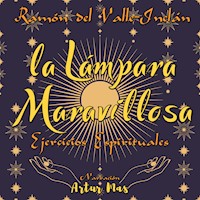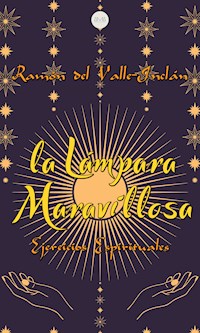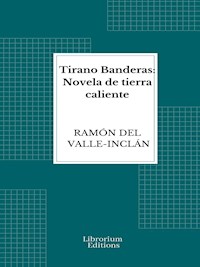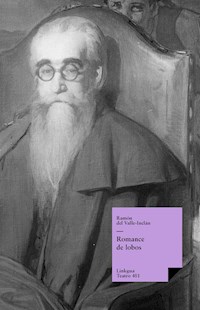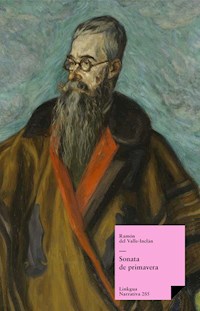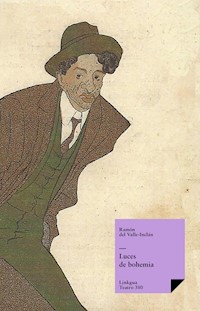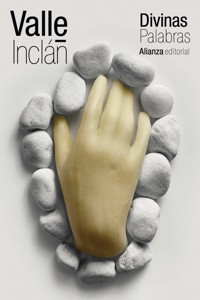
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Valle-Inclán
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1919, pero no representada hasta 1933, "Divinas Palabras" supone, dentro de la obra de Ramón del Valle-Inclán (1866-1936), un jalón decisivo en su incorporación a la literatura puntera del siglo XX, así como en la madurez de modos de expresión y métodos (como el distanciamiento) que acabarían culminando en su gran creación: el esperpento. Escrita más para ser leída que representada, esta «Tragicomedia de aldea» se sitúa en una Galicia rural detenida en el tiempo, poblada de desvalidos, romeros y mendigos, en la que estalla lo peor de la condición humana y sobre la que se alza finalmente, a modo de extemporánea y rústica Salomé, la figura rítmica e impetuosa de Mari-Gaila. Edición de Rosario Mascato Rey
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramón del Valle-Inclán
Divinas Palabras
Tragicomedia de aldea
Introducción y edición de Rosario Mascato Rey
Índice
Introducción, por Rosario Mascato Rey
Bibliografía
Nota de la edición
Divinas Palabras. Tragicomedia de aldea
Jornada Primera
Escena Primera
Escena II
Escena III
Escena IV
Escena V
Jornada Segunda
Escena Primera
Escena II
Escena III
Escena IV
Escena V
Escena VI
Escena VII
Escena VIII
Escena IX
Escena X
Jornada Tercera
Escena Primera
Escena II
Escena III
Escena IV
Escena Última
Créditos
Introducción
Divinas Palabras: primera recepción, de la prensa a la edición en libro
La primera constancia del proceso de escritura de Divinas Palabras data de 1915, fecha en que, en entrevista con El Caballero Audaz (José María Carretero) en las páginas de La Esfera, Valle-Inclán confesaba la preparación de «una tragedia» que tenía previsto titular Pan Divino y que sería llevada a las tablas por la actriz catalana Margarita Xirgu (apud Dougherty, 1983: 73). Sin embargo, la publicación del texto se haría esperar hasta el 19 de junio de 1919, y su puesta en escena nada menos que hasta 1933, ya en plena II República. Dos hechos estos que son evidencia, por una parte, de lo demorado del proceso creativo en Valle-Inclán y, por otra, del complejo entramado de relaciones, intereses y desencuentros a propósito de la puesta en escena de sus obras teatrales, y más en particular, de la que nos ocupa.
Divinas Palabras vio la luz, por primera vez, en el folletín del diario El Sol, de Madrid, entre el 19 de junio y el 14 de julio de 1919, en veintiséis entregas diarias y consecutivas, y en una versión mutilada por el propio periódico, según señalaba Rivas Cherif en su reseña de la edición en libro de 1920. En efecto, tal y como se ha ocupado de cotejar el profesor Iglesias Feijoo en su edición crítica:
[...] el diario actuó con notable mojigatería, eliminando expresiones como «cabra» por «cornudo» (en I, 1, y III, 1 y 4) o «¡Releche!» (II, 7, aunque aparece en I, 5); alusiones despectivas para la religión en boca de Séptimo (I, 1) y, con especial cuidado, las referencias sexuales más o menos explícitas: la alusión de Mari-Gaila a «dormir juntos» (II, 2); la última acotación de II, 5; la propuesta incestuosa de Pedro Gailo (II, 6); el calificativo de «conejeras» que se da a unas medias (III, 2); y, sobre todo, las múltiples ocasiones de las dos últimas escenas de la obra, en que se produjo un «peinado» del texto [...] a fin de evitar que se leyera «tapándose el sexo»... (1991a: 62).
Añadido a esto se produjo la supresión de algunas intervenciones de personajes, lo que llegó a provocar diálogos absurdos y faltos de sentido, como bien ejemplifica Joaquín del Valle-Inclán a propósito de la escena última de la jornada tercera (2006: 31).
A suplir las carencias de la mutilada edición periodística, vendría la publicación en dos nuevos formatos: como volumen XVII de su Opera Omnia, acabada de imprimir por la Tipografía Yagües, el 31 de mayo de 1920, que se podía adquirir por un coste de cuatro pesetas (dieciséis reales de vellón); y el 16 de diciembre de 1933, un mes después de su puesta en escena, en la colección popular de «La Farsa», con un precio de cincuenta céntimos.
La conclusión obvia de la primera edición, la de la prensa, es que el texto valleinclaniano resultaba grueso en sus planteamientos argumentales y lingüísticos, y dejaba de lado la idea de decoro a que estaba habituado el público del teatro y la prensa burgueses. Y no era para menos: Divinas Palabras era una historia de honor y honra, desprovista de los componentes de la tragicomedia clásica (véase a este respecto Iglesias Feijoo, 1991b, y Cabañas Vacas, 1995). Ni nobles, ni dama deshonrada, ni parlamentos elevados, ni yuxtaposición de drama y comicidad. En su lugar, escenarios de la Galicia rural, personajes de baja extracción social, y un argumento y proyección estética cargados de brutalidad, violencia y grotesco eran las cartas de presentación de una obra en que todos los discursos y miradas convergen sobre dos de los personajes: Mari-Gaila, mujer de Pedro Gailo, sacristán de San Clemente, y Laureaniño, sobrino hidrocefálico de ambos.
Cuenta Divinas Palabras la muerte de Juana la Reina, madre del baldadiño, que obliga a sus parientes, los Gailos y Marica del Reino, a compartir su cuidado, así como el usufructo del mismo en la obtención de limosna. El idiota, mimetizado con el carretón que lo transporta, es sometido a exhibición pública en ferias y romerías por parte de unos y otra. En manos de Mari-Gaila, la peregrinación penitente en busca de caridad se convierte en atracción para mofas y befas, dada la concupiscencia y afición al alcohol del engendro, en un ambiente que acabará por propiciar el encuentro entre Mari-Gaila y el vividor Séptimo Miau, con quien dará rienda suelta a sus instintos sexuales. La consecuencia inmediata de su desatención será la grotesca muerte de Laureano en escenario tabernario y ante un coro de comparsas que jalean sus excesos inconscientes.
Muerto el motivo de su vida errante en romerías y caminos, Mari-Gaila se ve en la obligación de recorrer esa misma noche las muchas leguas que separan Viana del Prior de San Clemente, tirando del carretón, momento en que tiene lugar un onírico encuentro sexual con el Trasgo Cabrío, que la transporta anulando las fronteras del tiempo y el espacio de regreso a su casa. El abandono del cadáver a las puertas del hogar de Marica del Reino deviene en espectáculo dantesco a la mañana siguiente, al descubrir esta y sus vecinos cómo la cara del inocente ha sido devorada por los cerdos. La entrega de los restos mortales del idiota a los Gailos y la subsiguiente necesidad de estos de recabar dinero para el entierro derivarán en la exposición del cadáver en el atrio de la iglesia, convertido en atracción putrefacta. Por su parte, Mari-Gaila, a instancias de una celestinesca y vieja Tatula accede a un nuevo encuentro sexual con Séptimo Miau entre cañaverales, lugar en que serán sorprendidos por los aldeanos. Huido el farandul, la protagonista es perseguida, arrastrada, vituperada y trasladada sobre un carro para ser exhibida en cueros en el atrio de la iglesia, como castigo a la mujer adúltera. Ante la evidencia de la mancilla de su honra, anunciada ya por la perra Coimbra en la jornada primera y reiterada a lo largo de toda la obra, un ridículo Pedro Gailo intenta suicidarse tirándose del campanario de la iglesia, sin lograr su propósito, hecho que interpreta como una señal divina que le impele a defender a Mari-Gaila para, tras pronunciar las Divinas Palabras en latín litúrgico, volver a acogerla en el seno de la iglesia de San Clemente.
El carretón de Laureano y el carro de faunalia –así denominado por Valle-Inclán para subrayar su naturaleza agreste, rústica y primitiva– se convierten, así, en dos pequeños escenarios ambulantes sobre otro, primero con el balbadiño a cuestas, después con las vergüenzas de Mari-Gaila, ambos sometidos a escrutinio público. En el primer caso, de sus defectos físicos y cognitivos. En el segundo, de la carestía moral. Teatro dentro del teatro, en que Valle-Inclán deja en evidencia a un público carente de empatía (a excepción de la niña extática y sus padres que contemplan con tristeza la muerte de Laureano), ávido de morbo, de risa fácil y con escasa formación intelectual y moral, lo que redunda en una respuesta cifrada en los más bajos instintos, evidentes en las violentas reacciones, también de índole sexual, que provoca, entre parte de los hombres, el cuerpo desnudo de Mari-Gaila. Así, una Mari-Gaila devorada, primero por las malas lenguas –las malas palabras presentes a lo largo de todas las escenas vs. las palabras divinas de la escena final– y luego por los ojos lascivos de quienes la acosan de camino al atrio de San Clemente, se convierte en elemento sustitutivo de la figura de Laureano, cuyo cuerpo es devorado físicamente por los cerdos, pero cuya imagen de inocencia se cernirá sobre la adúltera cual ángel redentor.
La edición de 1920 obtuvo una acogida calurosa entre los pares de Ramón del Valle-Inclán. A pesar de que apenas contamos con unas cuantas reseñas, recogidas por Luis Iglesias (1993), todas ellas traslucen la admiración hacia el texto y el autor y el reconocimiento de que la obra supone la presentación de un nuevo modo en la dramaturgia española. Alfonso Reyes calificará la obra, en las páginas de la revista España, de «preciosa y cruel» (apud Iglesias Feijoo, 1993: 646). Rivas Cherif, por su parte, pondrá en valor la lozanía creativa de su autor, quien superados ya los cincuenta años era sin embargo el más joven de los escritores españoles en el marco del campo literario del momento, por su apuesta incontestable por una renovación poética y estética, que cuestionaba –apuntaba más tarde Andrenio (Eduardo de Gómez Baquero)–, el ideal de verosimilitud en literatura y arte. Carlos de Malagarriga, desde Buenos Aires, abundaba en la intersección genérica de la obra, presentada –al decir de Valle-Inclán– como novela dialogada, y por tanto, como literatura para ser leída más que para ser representada. Por último, contamos con la apreciación de Juan Ramón Jiménez, quien en carta privada a Valle-Inclán, confesaba su predilección por esta, entre las muchas obras del autor gallego, «por su revuelta fuerza de invención, por su multiforme pasión interna, por sus colores, por su lenguaje y estilo, sintéticos de la jerga total española –de todas las Españas–...» (apud Iglesias Feijoo, 1993: 651). Y señalaba, además, los vínculos que él encontraba entre la producción valleinclaniana y la obra de autores centrales del teatro irlandés moderno, como Yeats, Synge o Lady Gregory, en virtud de su común sustrato celta, lo que le había impelido a enviar un ejemplar de la Tragicomedia de aldea a uno de los directores del Abbey Theatre de Dublín, con el propósito de que tal vez pudiese esta venir a engrosar el repertorio de dicha institución.
En conclusión, Divinas Palabras suponía un hito en la producción literaria del momento. Pero todos ellos dejaban también constancia de la complejidad poética, estética y sociológica del texto, únicamente destinado a lectores ya avezados en la producción valleinclaniana, que la obra redimensionaba y conducía hacia un nuevo marco, un «nuevo propósito» creativo, cuyo resultado final habría de cifrarse en la emergencia y consolidación del género esperpéntico.
La materia de Galicia como sustrato de la Tragicomedia de aldea
Como bien señala Gonzalo Sobejano (2007: 13-14), Divinas Palabras supuso una vuelta de tuerca en el marco del denominado ciclo mítico o galaico del autor gallego (Risco, 1997). No estamos ante la Galicia señorial de la Sonata de Otoño, las Comedias Bárbaras o El Embrujado, sino ante la Galicia labriega, rural, de la que forma parte lo que Andrenio denominó como la «humana fauna errabunda de los caminos, esas capas sociales inferiores que no percibe sino como una aparición fugitiva e incomprendida el viajero que para en las ciudades populosas o en los lugares que figuran en los itinerarios del turismo» (apud Iglesias Feijoo, 1993: 650): una cohorte de pícaros y mendigos esencial para construir la crudeza argumental y el fondo coral de la obra. Se trata, aun así, de una Galicia atlántica, idealizada de acuerdo con los presupuestos estéticos del intuicionismo finisecular: presentada a través del filtro de la memoria, como summa y síntesis de trazos yuxtapuestos de sonidos, iluminación y colores –como señalaba Juan Ramón Jiménez–. En este sentido, Divinas Palabras, además de establecer vínculos con las ya referidas obras del ciclo galaico, tiende puentes con otros textos, como sus poemarios Aromas de Leyenda. Versos en loor de un ermitaño (1907, reeditado en 1913 y 1920) o El Pasajero. Claves líricas (también publicado en 1920), que cifran en clave estética ese espacio que él mismo eligió como lugar de retiro espiritual durante el primer tercio del siglo pasado, las tierras del Salnés y Barbanza (Valle-Inclán Alsina, 2016), de las que Viana del Prior y sus aledaños son remedo literario: chatas parras, sostenidas en postes de piedra; la sombra de los robles; calabazas verdigualdas madurando al borde los tejados; al pie de los hórreos, las cadenas de los perros; una fuente embalsada en la umbría de unos álamos; mujerucas que cuentan cuentos de almas en pena; el aroma y sabor del aguardiente y la broa recién horneada; almiares, voces madrugueras, mugir de vacas y terneros; el humo de las jaras monteses; un soto de castaños; mozas de fiesta cantando; el fuego de una hoguera; los olores del laurel y las sardinas; la taza de vino entre las manos; olas de mar con perfiles de plata sobre las peñas; el alboroque de vaqueros, alegría de mozos, refranes de viejos, prosas y letanías de mendicantes; fuegos de artificio; clamoreo de campanas; rumor de maizales; el río cubierto de reflejos dorados; la siega del trigo, eras y linderos; el silencio palpitante y sonoro del campo; beatas con olor de incienso en las mantillas; el silencio del atrio de la iglesia románica de piedra dorada... A lo largo de las tres jornadas de la obra, esta sucesión de imágenes sinestésicas trasladan la idea de un proyecto literario y estético que se contrapone en el marco del campo literario español del momento al mediterraneísmo de otros autores de mayor éxito editorial, como era el caso de Blasco Ibáñez. Y este carácter periférico pasa a definir la producción y recepción de la obra valleinclanana no sólo en España, sino también en el extranjero. Baste referir aquí las palabras con las que su amigo Jacques Chaumié lo reflejaba en 1914, con motivo de la reedición de Aromas de Leyenda, cuyas páginas, a su juicio, exhalan:
[...]composiciones cortas inspiradas en los antiguos cantos galaicos, todo el perfume de aquel país, perfume maternal de la tierra, cuyos recuerdos llegan hasta el poeta [...]. Hay que llegar hasta la España atlántica para encontrarse con los cantos cuya letra hace sentir más de lo que escribe, sugiere más de lo que pinta, suscita un ensueño que cada cual ha de seguir según la inclinación de su espíritu. Y esto lo explica, Valle-Inclán se complace en decir, la influencia de Verlaine, imperceptible casi en los escritores de las provincias mediterráneas, prodigiosa por el contrario en los de las tierras del Norte, en que «l’imprécis au précis se joint». Hay dos Españas: la del color y la del matiz. Valle-Inclán, que posee tantos colores y toques tan poderosos, tiene mejor que nadie el culto y el sentido del matiz.
Este sentido verlainiano del matiz tiene su reflejo en Divinas Palabras, en la configuración de esas comarcas costeras de Galicia. Valle-Inclán prefiere, así, los espacios exteriores, que trasladan el eco del rural gallego: el atrio de la iglesia de San Clemente, los campos y caminos aledaños, o aldeas próximas, en las que tienen lugar las distintas ferias que recorre la caravana de desvalidos y romeros (Lugar de Condes, Viana del Prior y San Clemente, de nuevo), convertidos en cartografías de convivencia, de socialización, que propician escenas corales. Como espacios internos, aparecerán tan sólo la casa de los Gailos, la iglesia, la taberna y la garita, aunque siempre existe en ellos un hilo de comunicación con el exterior, bien a través de la luz, bien a través del sonido: por ejemplo, el canto rodante sobre el tejado, malicia de rapaces que se burlan de Pedro Gailo (escena I de la Jornada tercera).
Cualquier referencia a localizaciones urbanas, que aparecerán tan sólo en boca de Séptimo Miau –el único ajeno al microcosmos de Viana del Prior, junto con el Conde Polaco– resuena lejana y exótica para los personajes. Lo esencial es el cuadro pictórico sobre el que Valle-Inclán va a construir cada escena a través de las acotaciones, estableciendo notas de color que unen a grupos de personajes, bien a modo de retablo, bien como hilo conductor entre escenas: por una parte, la blancura final de Mari-Gaila enlaza con la blancura de la niña enferma, o con la piel de cera de Laureano o Juana la Reina una vez muertos. Pero también con las «blancas palabras», que se oponen a las voces maldicientes. El negro, por su parte, une a Séptimo Miau, el Macho Cabrío y Pedro Gailo con el pecado (Drumm, 2012: 827). En este sentido, cabe recordar el profundo conocimiento que Valle-Inclán tenía sobre artes plásticas, habiendo ejercido desde fecha temprana como crítico de arte, luego como Catedrático de Estética en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 1916, y ya durante la II República como Conservador del Patrimonio Artístico y Director del Museo de Aranjuez, primero, y luego como Director de la Academia de Bellas Artes de España en Roma, hasta su fallecimiento en 1936 (véase Santos Zas et al., 2010 y 2012). Esta comunión de la literatura con otras artes condiciona fuertemente, en opinión de diversos críticos (Garlitz, 2006; Drumm, 1997 y 2010), su aproximación a la escritura teatral desde una estética del recuerdo o painterly vision. En el caso de Divinas Palabras, esto es así desde la concepción escénica a modo de los viejos retablos medievales, hasta la referencia implícita a determinadas obras y pintores para el diseño de algunos episodios y personajes. Así, Mari-Gaila sobre el carro de heno rememora El carro de Eros, de Jerónimo Bosch (Blanquat, 1966) y la niña extática iluminada en medio del ambiente tabernario en que fallecerá Laureaniño remite a las representaciones prerrafaelistas de Santa Inés (Drumm, 2012: 825).
Pero, además, como venimos señalando, las acotaciones contribuyen a redimensionar esa Galicia en clave de recuerdo, en una visión estática, ajena al chronos, a la sucesión matemática de las horas. De hecho, la imprecisión temporal es una de las características de la obra: salvo por la iluminación de cada escena, que nos permite identificar el transcurso del día y la noche a lo largo de cada jornada, carecemos de datos a propósito del tiempo histórico en que transcurre la obra. Tan sólo las vagas referencias a la fama de la bailarina Carolina Otero, a Francia como una república y a la figura del Cáiser nos ubican de manera imprecisa en los años 10.
Impera, sin embargo, un tiempo de carácter sociológico, que es el producto de la estación y de la consecuente retahíla de romerías, que propician el encuentro de Mari-Gaila y Laureaniño con la ya referida cohorte de mendigos, pícaros y aldeanos que jalearán tanto la muerte del uno como el adulterio de la otra. Cada jornada dura a lo sumo un día, y entre una y otra media un tiempo indeterminado. Lo que interesa a Valle-Inclán son, como hemos señalado, los matices de luz, que ambientan cada escena en momentos concretos y construyen el marco lumínico sobre el que se diseñan las figuras de los personajes: «pasa entre los ramajes el claro de la luna», «la hora de las cruces», «el rayar del alba, estrellas que se apagan», «claros de sol entre repentinas lluvias», «tarde llena de solpor», «oros del poniente»...
Toda la información contenida en las acotaciones redunda, por tanto, en la ilusión del espacio: iluminación, colores o sonidos, crean ilusiones de lejanía o cercanía, amplifican el espacio, anuncian distancias, establecen vínculos entre el espacio escénico y el extraescénico (Míguez Vilas, 2002: 102).
Por otra parte, Valle-Inclán también rechaza la unidad de lugar, que queda en suspenso a raíz de la propia existencia del carretón. Así, este continuum escénico, le permite incluso ofrecer cuadros de simultaneidad y se convierte en el eje estructural sobre el que erige los restantes componentes de la obra: argumento, personajes y significado. En palabras del propio autor, en 1933 al diario Luz, de Madrid: