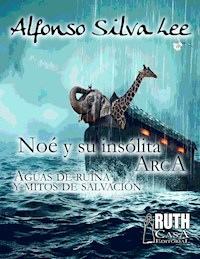Dragones, sirenas y unicornios. La extravagante fauna de la mitología mundial E-Book
Alfonso Silva Lee
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La mitología es parte de la historia del ser humano. Disímiles son las criaturas fantásticas que habitan el imaginario de las culturas del mundo. En este texto, el autor hace un viaje por esa fauna y nos introduce en sus múltiples caminos
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conli-cencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición: Alfonso Silva Lee
Corrección, Composición interior, diseño de cubierta y Conversión a e-book: Jadier I. Martínez Rodríguez
© Alfonso Silva Lee, 2022
© Sobre la presente edición:
Ruth Casa Editorial, 2022
Todos los derechos reservados
ISBN: 9789962740117
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de Ruth Casa Editorial. Todos los derechos de autor reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.
Ruth Casa Editorial Calle 38 y Ave. Cuba,
Edif. Los Cristales, Oficina no. 6
Apdo. 2235, Zona 9A, Panamá
www.ruthtienda.com
www.ruthcasaeditorial.com
Índice
Página legal
Datos de autor
Agradecimientos
Nota inicial
Introducción
Animales de la mitología tradicional
Toros y caballos fantásticos
Fieras colmilludas
Reptiles del más allá
Dragones y más dragones
Sirenas y monstruos acuáticos
Gigantes, pigmeos y espantajos de otro mundo
Pájaros muy extraordinarios
Huevos…, pero no solo de gallinas
La fauna fantástica de hoy
Animales por todas partes
La gran dama azul
Bibliografía
Índice alfabético de animales y quimeras divinos
Alfonso Silva Lee. La Habana, 1945.Master of Sciences, biólogo-zoólogo (ictiología), 1970, Universidad Estatal de Moscú (Lomonosov). Autor o coautor delibros y numerosos artículos científicos, entre ellos, Chipojos, bayoyas y camaleones y Elacuario marino (1984), Cuba natural/Natural Cuba (1996), Coral Reefs of the Caribbean, theBahamas and Florida (1998), Mi mar y yo(2007), Soles, planetas y peces (2013),100 preguntas sobre los animales (2017), Historias de casi todo (2018). Sus fotografías han aparecido en libros, revistas y periódicos: Spirits of the Jaguar, The Natural History and Ancient Civilizations of the Caribbean and Central America, Audubon, National Geographic, Science,New York Times, Curator yNatural History. Ha participado en más de treinta expediciones de larga duración, tanto por las aguas cubanas (y pasó una semana bajo el agua en el laboratorio submarino Hydrolab), como por tierra, de un extremo a otro de la isla. Ha impartido charlas sobre temas relacionados con la fauna antillana en el American Museum of Natural History, de Nueva York; y en el Field Museum of Natural History, de Chicago.
Para mi hermano, que es inmejorable
Agradecimientos
Luis Iván González, Víctor González, John Guarnaccia, José Roberto Martínez, Gabriela y Luis Arturo Silva, Andrea Tyree y Rafael Villamil brindaron asistencia continua y una saludable dosis de importante aliento. Sofía Margarita López amerita una mención especial, por su minuciosa lectura del texto y sus atinados señalamientos y sugerencias. A todos ellos, mil gracias. Y también a aquellos de nuestros antepasados que de manera tan espontánea supieron verse a sí mismos muy pequeños y por entero satisfechos de vivir en las más disímiles, y en ocasiones duras, condiciones ambientales.
Nota inicial
Monstruos voladores, seres humanos que eran mitad pez, caballos con un cuerno larguísimo en la frente… Criaturas así de extravagantes, y aún más, fueron imaginadas en cada continente e isla por las más primitivas culturas.
El simple recorrido por los integrantes de esta zoología fantástica es ya de por sí muy atrayente, comparable solo con el estudio de la fauna que en los últimos ciento cincuenta años ha sido estudiada con esmero en los museos, universidades e institutos de investigación. Me refiero a los millares de fósiles —anatomías marcadas en las rocas— de los seres que vivieron mucho tiempo atrás. A diferencia de los animales de la mitología, esta otra zoología fue muy real, aun cuando en ella aparezcan criaturas muy diferentes de los animales que podamos haber visto en zoológicos y documentales.
Los gigantescos dinosaurios y tan estrafalarios pterosaurios (algunos de los cuales alcanzaron la envergadura de un avión pequeño), junto con otros seres menos espectaculares, como los amonites y trilobites, son estudiados por los biólogos especializados en organismos ya extintos, llamados paleontólogos. Es por eso que el estudio de la fauna inventada por nuestros antepasados —que no tiene, que se sepa, un nombre particular— pudiera ser calificado de «paleontología fantástica».
No sabría decir cuál de estas dos paleontologías es más atractiva. Los paleontólogos de verdad están hoy muy ocupados con la interpretación de los indicios acerca de la anatomía y formas de vida de la fauna del pasado, y su actividad es tan cautivante, que no se molestarían si en vez de decir «muy ocupados» hubiéramos escrito «muy divertidos».
Pero los «paleontólogos» culturales no se quedan atrás, pues sus criaturas están respaldadas por relatos acerca de insólitos poderes, proezas, picardías y maldades. De eso trata este libro, cuyo título bien pudo haber sido Paleontología fantástica, aun cuando no se trate de una auténtica rama de esa ciencia.
Los seres aquí reunidos fueron seleccionados, sobre todo, porque dan una idea de la insólita diversidad de lo fantaseado y porque pertenecen a las más diversas épocas y culturas. Pido disculpas por el inusual orden en que aparecen, pero cualquier modo de agruparlos —por sus afinidades anatómicas, por el lugar donde surgieron, por ser terrestres, voladores o nadadores, por la antigüedad del relato, o por cualquier otra característica— hubiera dado lugar a un embrollo similar, o aun mayor. El asunto es complicado, pues en los mitos hay infinidad de seres híbridos…, y también figuras que se transmutan en entidades diferentes. Para colmo de enredos, muchos seres mitológicos han recibido a lo largo de los siglos, o de una región a otra, múltiples descripciones. Por último, sus apelati-vos pueden variar. Al pasar de boca en boca, o al saltar de una cultura a otra, los nombres de las criaturas a menudo sufrieron cambios. La diosa-elefante Ganesha, por ejemplo, también ha sido llamada Ganapati, Vinayaka y Binayak.
Los mitos más antiguos rodaron de generación en generación sin el apoyo de imágenes. Su circulación dependió de la idea que cada persona se hacía de la descripción verbal de los personajes. Lo narrado aquí, al igual que las historias de nuestros antepasados, es una invitación a que fantasees las criaturas por tu propia cuenta y como mejor te parezcan. Será un buen ejercicio para la mente.
ASL, Noviembre de 2021
Introducción
Los mitos no son acerca de teología, en el sentido moderno de este término, sino acerca de la experiencia humana. Los pueblos pensaban que los dioses, los seres humanos, los animales y la naturaleza estaban inextricablemente unidos, sujetos a las mismas leyes, compuestos por la misma sustancia divina.
Karen Armstrong
No tiene sentido tratar de precisar en qué momento nuestros antepasados selváticos se transformaron en entes que en nada se distinguían de nosotros, pues el cambio no ocurrió de golpe, ni a lo largo de algunos siglos o milenios. Fue cuestión de varios millones de años.
Esta afirmación está sustentada por los fósiles: la anatomía de los pies y el ángulo en que encajaba la columna vertebral en la base del cráneo no deja duda de que los australopitecos, que vivieron en África entre hace 4,5 y 2 millones de años (en lo adelante, m.a.), se movían a todas partes sobre sus dos piernas. Más aun, se han encontrado las clarísimas huellas —idénticas a las que dejaríamos tú y yo al pisar la arena húmeda de una playa— que un grupo dejó al andar sobre las cenizas recientes de un volcán (luego lloviznó, y la impresión de sus pies endureció como si hubieran caminado sobre cemento fresco). De ellos se ha reconocido hasta el momento nada menos que media docena de especies, y todo apunta a que alguna de ellas —nadie sabe cuál— debió haber sido nuestra superabuela...
Ningún australopiteco alcanzó el metro y medio de altura. Su pequeña talla no es razón para pensar que eran de pocas luces, pero el volumen de su cerebro, que ha sido medido con precisión, fue tres veces menor que el nuestro; o sea, apenas un poco mayor que el de un chimpancé. Eso indica que desde el punto de vista intelectual estaban mucho más cerca de este simio, que de nosotros. Además, se cree que debieron haber tenido una pelambre respetable.
Si algunos australopitecos hubieran sobrevivido en algún lugar remoto —algo que solo puede ocurrir en un sueño—, los consideraríamos tan animales como cualquier orangután o gorila. Luego de capturados, probablemente irían a parar a un centro de investigaciones, al cual viajarían con urgencia los más famosos antropólogos (la gente dedicada a estudiar el desarrollo de las sociedades humanas y sus culturas) y primatólogos (quienes estudian a los monos y su parentela cercana).
Los australopitecos son seres ambiguos, pues no solo fueron primates y simios, sino también algo humanos. No mucho; pero algo. Su vocabulario debió haber sido muy limitado: quizás se valían de algunas decenas de exclamaciones, chillidos, alaridos, sílabas sueltas..., nada con lo cual poder contarse uno a otro las experiencias. Pero a ellos le siguieron criaturas cuyo cerebro poco a poco aumentó de tamaño. Hasta el momento se han encontrado los fósiles de unas diez especies del género que le siguió, Homo, que fueron más y más cabecigrandes y debieron haber sido más y más capaces de valerse de voces más complejas. Una de ellas —y, de nuevo, nadie sabe cuál— dio lugar a nosotros, la especie Homo sapiens.
Las palabras no dejan huellas en las rocas, pero al aumentar el tamaño del cerebro nuestros ancestros alcanzaron la capacidad para: a) inventarle un nombre a cada cosa, b) concebir palabras (verbos) para distinguir una acción de otra; y las de ayer, hoy y mañana, c) crear voces (adjetivos) destinadas a cualificar los elementos y sucesos del entorno, y d) manipular un vocabulario que permitía coordinar las actividades y narrar los incidentes más significativos del día...
Al respecto, la incertidumbre no es absoluta. Se puede afirmar, con casi toda seguridad, que el primer idioma complejo debió ser africano, y que a partir de él surgieron las muchas lenguas que eventualmente dieron lugar a los seis mil a siete mil idiomas conocidos en la actualidad. La mayoría de los investigadores coinciden en que aquella lengua primordial debió aparecer entre 100.000 y 60.000 años atrás; y es de suponer que por esa época se comenzó a explicar el origen de cuanto se veía, oía, olía y tocaba.
Los ancianos debieron haber sido los expertos en asuntos terrenales, pues habían presenciado más plantas, animales, paisajes y eventos naturales que los demás, y en cada situación tenían la mejor idea de cómo proceder.
Pero quienes más peso tuvieron a la hora de dar explicaciones fueron los chamanes (o hechiceros, brujos, curanderos,magos…), que en cada región se ganaron un nombre particular: dukún (Indonesia), mudang (Corea), bomoh o pawang (Malasia), jigari (Mongolia), jhakri (India y Nepal), alignalghi (esquimales asiáticos), ayauasqueros (Perú), yascomo (tribu amazónica waiwai), machi (mapuches de Chile y Argentina), yatiri (tribu suramericana aymara), kadji (Oceanía), sangoma (tribu africana zulú), inyanga (tribu africana nguni)... El término «chamán» es original de las tribus tunguses del norte de Asia, pero se le aplica hoy, de manera genérica, a todos sus homólogos.
Luego de ingerir pócimas de sustancias hoy conocidas como enteogénicas («que producen dioses»), hechas a base de hierbas y hongos, y en un ambiente de humos, golpes de tambor y danzas agotadoras y estrafalarias, los chamanes «volaban» por los aires, «visualizaban» toda suerte de prodigios y «escuchaban» a las fuerzas que movían el mundo o «se entrevistaban» con ellas. Ante la inminencia de cualesquiera peligros naturales —la ocultación del sol cada atardecer, la erupción de un volcán, una sequía muy prolongada, el brote de alguna enfermedad contagiosa, la disminución repentina de los animales que les servían de alimento...—, ellos eran quienes mediaban con las fuerzas del Más Allá a fin de hacer que el mundo regresara a la normalidad. Inauguraron el ejercicio sacerdotal.
Hace dos mil cuatrocientos años, el filósofo Sinesio de Cirene —un poblado griego al norte de África— ya estaba al tanto de la copiosa fertilidad de la mente humana. En sus palabras, «La imaginación relega a nada cosas que existen; y provoca la llegada, desde la nada, de cosas que no existen y que no pueden existir. […] No hay ley alguna que limite a quien duerma elevarse al cielo […] y volar mejor que las águilas. […] En sueños es posible conversar con las estrellas […], y los carneros, las zorras, los pavorreales y hasta el mar se vuelven capaces de hablar. Las audacias de la imaginación son insignificantes si las comparamos con la temeridad de los sueños». Los sueños y delirios de los chamanes fueron el barro que dio pie a los mitos. Los siglos se encargaron luego de hornearlos.
Según Colin M. Turnbull, el principal beneficio social de los chamanes estuvo en suprimir los intentos, de parte de los hombres adultos, de considerarse superiores. Al decir de estos brujos, más allá de las nubes había poderes mucho más magníficos que cualesquiera terrestres; y eso debió constituir una imperiosa llamada a la humildad.
La mayoría de los chamanes de hoy son pillos orientados al turismo, pero hasta hace unas pocas décadas los hubo auténticos (los cuales, no obstante, practicaban, al igual que los magos, picardías de prestidigitación). Vestían como demonios, y sus ceremonias impresionaban sobremanera. Hacían las veces de médico, traedor de lluvia, adivinador, exorcista, guía espiritual... Se atribuían saber cuanto había ocurrido en el pasado, sus porqués y qué podía deparar el futuro. Su estatura social era tan elevada, que hasta se les consultaba para dirimir los conflictos sociales. En ocasiones, eran mujeres.
Las ideas pueden dejar dos tipos de huellas, de todos conocidas. La primera ocurre cuando una frase, una afirmación o un cuento impresionan y son almacenados en el cerebro de otra persona…, y de esta pasa a otras y otras. Y la segunda, cuando lo dicho o pensado se escribe en algún material duradero.
Hasta tanto se inventó la escritura —algo que ocurrió, de manera independiente, hace unos 6.000 años en el Oriente Medio, hace unos 5.000 años en Mesoamérica, y hace unos 3.200 en China—, la única manera de preservar las nociones dependió por completo de la memoria. Gracias a este archivo portátil y tan maleable fue que los grandes acontecimientos del pasado y las antiquísimas ideas acerca del origen y el funcionamiento de todo llegaron a los tiempos de las tablas de barro, el papiro y el papel.
Nuestra memoria colectiva, siempre tan inclinada a atesorar las experiencias más sobrecogedoras y las percepciones más penetrantes fue quien nos trajo las historias que hoy llamamos mitos.
Como mejor un relato echa raíces en la memoria colectiva es exagerándolo hasta niveles que sobrepasen la credibilidad, la razón y el sentido común; o sea, hasta que asombre y pasme. Para bien y para mal, los seres humanos nacemos con una fenomenal tendencia a exagerar los eventos vividos. Las historias sosas murieron por el camino; y sobrevivieron las que más prodigios acumularon.
Imbricado en las insólitas tramas de los mitos estuvo lo más importante de la sabiduría colectiva. Cada uno de estos relatos fue, para la comunidad que lo generó, sagrado; y aquellos que llegaron a ser escritos se convirtieron en textos sagrados, de los cuales se conoce más de un centenar. En el tiempo, van desde el Rig Veda de los hindúes, de 4.250 años de antigüedad, hasta los de algunas de las decenas de religiones que siguen surgiendo cada año; y en el abecedario, desde los textos de Adidam (un líder espiritual californiano del siglo xx) hasta los de Zoroaster (otro líder espiritual, pero persa, de hace 2.500 años).
Al leer los mitos, viajamos hacia el pasado de las culturas, hacia el cosmos, hacia las profundidades de la lujuria, hacia las confusiones e intrigas del amor..., visitamos miedos y anhelos más antiguos que el lenguaje y que la habilidad para caminar sobre dos extremidades, y recorremos los amplios espacios donde cohabitan el Bien y el Mal.
No hay por qué asombrarse mucho de los sinsentidos y sinrazones —ni de la incoherencia y aparente tontería— de la trama de los mitos. Surgieron y pasaron de padres a hijos y a nietos y biznietos porque fueron los mejores cuentos para escuchar, para sentirse extasiado y para actuar en función de la naturaleza y la colectividad.
En los mitos, las formidables batallas entre los dioses, demonios, héroes y villanos son una escenificación emocionante de los desafíos cotidianos. El impulso por generar escenarios de lucha y salvación sigue hoy vibrante. Su expresión está en toda la literatura y el cine, desde la magnífica novela La guerra y la paz, de Lev (o León) Tolstoi, hasta la más simplona película de Supermán. Y tanto las fantasías de otra vida paradisíaca más allá de la muerte prometidas por algunas religiones, como las de futuros inmediatos rosados, o menos grises, ofrecidas durante los últimos siglos por filósofos, son, en esencia, ejercicios mitológicos.
En la actualidad, cuando leemos una novela o vemos una película —ya sea romántica, policíaca, de horror, de ciencia ficción o una comedia—, también presenciamos narrativas ficticias. Ambos tipos de relato nos mantienen absortos, y a menudo contienen mensajes y lecciones.
Aun cuando en el lenguaje cotidiano mito equivalga a «leyenda», «fábula» y «cuento de hadas», entre los cuatro conceptos hay diferencias. Las leyendas narran las aventuras de personajes en buena medida imaginarios; las fábulas cuentan historias sencillas, cada una con su moraleja, mediante el uso de animales parlantes; y los cuentos de hadas son ficción pura y descarada, presentada siempre en un tiempo y lugar indefinidos, y con un final feliz. Como bien apuntó Paul Shepard, las fábulas y los cuentos de hadas son para los niños; y las leyendas, para los adolescentes. Los mitos, sin embargo, fueron generados para el consumo de los adultos. No obstante, en la vida real las fronteras entre las cuatro categorías puede ser nebulosa.
La inmensa mayoría de las ideas contenidos en los mitos —las relativas a la creación del mundo, al origen de los seres vivientes, a las causas de los fenómenos naturales— han sido superadas con creces; otras luces, como las que tienen que ver con nuestros impulsos básicos, mantienen mucha vigencia.
Si no se le conoce autor a mito alguno es porque nunca lo tienen. Proceden de un tiempo en que nuestros ancestros vivían profundamente imbricados en la naturaleza salvaje. Tanto en África, como en cada uno de los continentes e islas colonizados después, la supervivencia fue muy precaria. Dependía de la habilidad para encontrar y matar aquellos animales que servían de alimento; del ingenio para evitar convertirse ellos mismos en alimento de carnívoros grandes; y del sentido de identidad de cada individuo hacia su grupo, y de cada grupo con su entorno.
En los mitos más antiguos, las fieras principales fueron convertidas en dioses. Ese fue el truco intelectual que permitió «conversar» con la fuente del peligro, pedirle que no hiciera daño y ofrecerle al «conocido y casi amigo» carne fresca —los llamados «sacrificios», que desde su inicio fueron, en esencia, intentos de auténtico soborno— a fin de satisfacer su apetito y aplacar su furor. Por sorprendente que parezca, así surgieron los primeros protagonistas de las religiones.
A fin de no cargar el texto con excesivas aclaraciones acerca del «presunto», «supuesto», «imaginario» y «ficticio» esto y lo otro —o con entrecomillados a las palabras de la acción—, al relatar los mitos por lo común solté las riendas, tratándolos como hechos reales. A fin de cuentas, así se les escuchaba. Además, para no aburrir con el uso de un mismo término, el concepto «mito» a menudo fue sustituido por «narración», «narrativa», «relato», «historia», «leyenda» o «cuento».
Sin más dilación, aquí va una muestra de la insólita fauna de la mitología mundial. Conocer a sus integrantes equivale a lanzarte en paracaídas sobre un zoológico repleto de criaturas muy extrañas. Sus ámbitos son tridimensionales, pues se extienden alto en dirección a las estrellas, bajo tierra y a mucha profundidad en el mar. Una vez que aterrices, verás que todas están sueltas.
Animales de la mitología tradicional
El sentido de consanguinidad con los animales es la base de toda la mitología. Esa hermandad no es una simple ecología, ni una abstracción moral. Es un lazo familiar y conlleva responsabilidad. La justificación del enorme costo de salvar la Naturaleza no será proveído por una ética filosófica acerca de los 'derechos de los animales', ni tampoco por una tesis científica acerca de la estabilidad de los sistemas naturales, sino por un sentido claro de que los Otros son también, de alguna manera, nosotros mismos.
Paul Shepard
Toros y caballos fantásticos
Al toro-vaca es preferible referirse así, pues, por increíble que parezca, no existe un término que agrupe a ambos sexos. Referirse a él como «ganado vacuno» rebaja al animal a la categoría de cosa o recurso, y lo transforma en una simple pieza de la economía. (Resulta tentador aplicar un neologismo que los agrupe —tora o vaco, por ejemplo—, pero la correctora de estilo y el editor de este texto pondrían el grito en el cielo.)
La brutal separación del macho y la hembra de Bos taurus —pues así es su nombre científico— ocurrió a lo largo de milenios, y es tan grande o mayor que la que existe entre, por ejemplo, una lagartija y una iguana. Las implicaciones de las frases «Está como un toro» y «Está como una vaca» no pueden ser más contrarias: la primera afirmación es el mejor de los elogios para un hombre, y la segunda constituye el peor de los insultos a una mujer. Los diccionarios confirman el desglose: «Toro. Macho adulto del ganado vacuno...», y «Vaca. Hembra del toro». Al primero jamás se le describe como el sexo opuesto de la segunda. El muro entre la vaca y el toro, y el destierro de la primera a una posición secundaria, afloran con claridad en los mitos; y derivan de la inclinación de nuestros varones a verse a sí mismos como seres aventajados, superiores a las hembras.
Bos taurus es de originario de las regiones tropicales y templadas del Viejo Mundo. Ese es el motivo por el cual no aparece en los mitos de las culturas de las Américas, donde sí los hay de bisontes, o búfalos, que pertenecen a otro linaje y una de cuyas especies es autóctona de América del Norte.
En la extensa patria de este animal fue donde nuestros ancestros primero ejercitaron a todo vapor el flamante incremento de su masa cerebral. Allí inventaron la rueda; aprendieron a fundir el cobre, el bronce y el hierro; y domesticaron las primeras plantas y animales. Allá también nacieron la escritura, el ábaco (el primer instrumento para realizar cálculos numéricos) y, en Mesopotamia, los primeros «mapas del mundo», que abarcaban tierras solo un poco más distantes del alcance de la vista. Los mitos que arrastraban estaban repletos de toros.
Los fósiles nos dicen que desde hace casi dos millones de años la versión salvaje del toro-vaca, conocida como uro, formó parte del paisaje y la vida de nuestros ancestros.
El macho era un poco más grande que la hembra, y debió haber sido una bestia espectacular, tan admirable como peligrosa. Alcanzó, según se ha calculado a partir de decenas de fósiles, hasta 1,8 m de altura en el lomo, y unos 1.500 kg…, y llevaba sobre su cabeza un impresionante par de cuernos. Cada animal fue, pues, un respetable bulto de carne; mucha piel para confeccionar abrigos; y una abundancia de tendones y huesos, útiles para hacer cordeles y herramientas. Bos taurus correteó desde España hasta China, y desde el sur de Suecia hasta el norte de África e India. El último ejemplar murió en 1627, en un bosque de Polonia.
Unos 10.500 años atrás, los iraníes llegaron a domesticar la criatura; y hace unos 8.000, también los hindúes. De ahí surgió la vaca-toro moderna, que con los siglos fue llevada por todo el Viejo Mundo y mucho más tarde —en 1493— a las Américas. Del esfuerzo de los hindúes surgió la raza cebú, con la prominente joroba de grasa en el lomo y las grandes orejas caídas.
De que la cacería de uros fue importantísima no hay la menor duda: ellos están entre las «estrellas» de las espectaculares pinturas rupestres —de hasta 40.000 años de antigüedad— encontradas en las cavernas de Europa. Además, algunos de sus huesos muestran marcas de haber sido impactados por flechas.
Tanta cacería y ganadería explican la frecuente presencia de la bestia en numerosos mitos de la región. A pesar de los enormes beneficios que se pueden obtener del ganado vacuno, las primeras religiones de Egipto, Grecia, Israel, Roma y Alemania llegaron a endiosar a tal punto a estos animales, que prohibieron el consumo de su carne. En Nepal y algunas partes de India estas creencias siguen vivas.
La más antigua referencia al toro como animal sagrado aparece en la Épica de Gilgamesh —considerada la primera gran obra de literatura, y escrita en tablas de barro— de los sumerios, la más antigua de las civilizaciones del Oriente Medio, de unos 3.800 años de antigüedad. Allí el dios-toro Gulaganna —hoy mejor conocido como Toro del Cielo—, fue tan monumental, que su andar sacudía las montañas. El animal fue, al parecer, una deidad lunar, y sus cuernos representaban el arco del astro en los días cercanos a la luna nueva.
Unos cinco milenios atrás, el toro Apis estuvo entre las primeras deidades de los egipcios.
Había surgido a partir de un rayo, y se le consideraba hijo de la diosa-vaca Hathor, encargada de proteger a las mujeres y los niños. Se le identificaba con la parte masculina de la realeza, y fue símbolo de fuerza, valentía, fertilidad y dignidad. A menudo era representado con el disco solar (el símbolo de Hathor) entre los cuernos.
En las zonas de Egipto donde Apis era venerado con mayor intensidad, los terneros se inspeccionaban con lujo de detalles. Aquellos que nacían con una mancha blanca triangular en la frente, un viso de pelos blancos en el lomo, una marca que remedaba un escarabajo por debajo de la lengua, arcos de pelos blancos por los flancos y los pelos terminales de la cola algo bifurcados, eran tenidos por sagrados. El animal que pasara estas pruebas tenía una vida fácil: se le alimentaba y cuidaba con esmero, y se le asignaba, para su «uso» exclusivo, un harén de las mejores vacas.
Los movimientos de aquellos animales servían para realizar profecías y su aliento era considerado curativo. Hasta su mera estampa era suficiente para dar fuerzas a quienes estuvieran alrededor. En los templos había ventanas destinadas a dar ese servicio a los interesados; y en ciertas fechas el dichoso supervarón era paseado por las calles cubierto de flores y joyas.
En los primeros tiempos de la veneración a Apis, la muerte de un toro sagrado debió equivaler a una noticia de primera plana con un titular enorme, pues el animal era momificado entero y en la más natural de las posiciones: de pie. Más tarde se le enterraba en galerías especiales, con una inscripción que detallaba el nombre de la madre y la fecha de nacimiento.
Entre los griegos y los egipcios hubo mucho jaleo respecto a la veneración a Apis. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, hizo sacrificios al toro-dios. Más tarde, los griegos sustituyeron a Apis por otro dios con forma humana, al que llamaron Serapis.
Según un mito del Oriente Medio, el toro primordial se llamó Gavaevodata(que significa «ganado») y fue eliminado en los primeros tiempos de la creación. Este dios fue hermafrodita (macho y hembra a la vez), pues daba leche y producía semen.
Para los hindúes, al principio de la creación hubo dos dioses-toro, bueno y malo. Este último atacó al mundo, pero la deidad benevolente respondió con la colocación de las primeras plantas, el ganado y los humanos en las cercanías de las estrellas, el Sol y la Luna. El dios malévolo vivía a un lado de un río, mientras que en la otra orilla vivía el primer ser humano. Luego de otro ataque del dios malo, Gavaevodata murió, y de su cuerpo salieron el ajonjolí, las lentejas, el puerro, las uvas, la mostaza y decenas de otras plantas. Su espíritu regresó al planeta en la forma del alma del ganado.
Un mito irlandés del siglo viii narra los conflictos entre dos grupos humanos que peleaban por la posesión del gran toro Cuernos Blancos.
El problema comenzó con una discusión entre un rey y su esposa, pues ambos se creían dueños del animal. Originalmente la criatura había sido de ella, pero se había pasado al rebaño de él por no desear pertenecer a una mujer. Esta no encontró más opción que buscar otro animal parecido, y el único a la vista fue Toro Castaño. Pero el dueño de este último se resistía a perderlo, y la esposa del rey optó por tomarlo a la fuerza… Entonces se organizaron ejércitos, ocurrieron maldiciones, hubo combates de a dos y de centenares, con escudos y armas mágicas, en los que murió una multitud de reyes, soldados, mujeres y niños.
Luego de la fantástica reyerta, ocurre otra más, taurina, pues cuando Toro Castaño por fin llegó a los predios de la mujer y emitió tres rugidos potentes, Cuernos Blancos corrió a enfrentarse con él. La contienda fue aun más monumental, pues no solo duró una noche entera, sino que tuvo lugar por toda Irlanda. Al amanecer, Cuernos Blancos llevaba el cadáver de Toro Castaño encajado sobre los cuernos…, pero el cansancio hizo que le fallara el corazón, y él también murió. El único bien después de tantas vidas perdidas, fue que las partes en conflicto no pelearon más a lo largo de los siguientes siete años.
La veneración al toro se manifestó en un ejercicio propio de circos que fue practicado en Grecia y el Oriente Medio, 3.500 años atrás. Consistía en saltar por encima de uno de estos animales, lo mismo de un lado a otro, que desde el frente hacia atrás, apoyándose a medio vuelo en el lomo, o en los cuernos... Hay murales y estatuillas que celebran la osadía.
Con ciertas diferencias, la práctica de saltar sobre los toros sobrevivió en España hasta principios del siglo xix