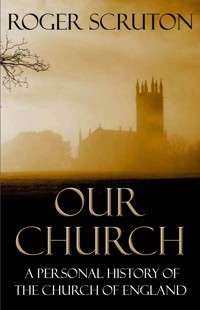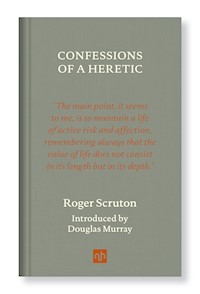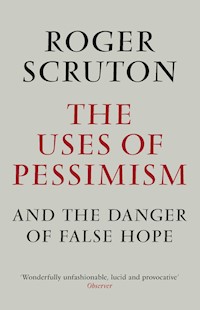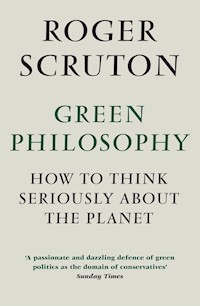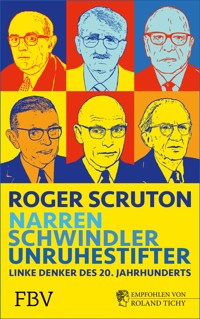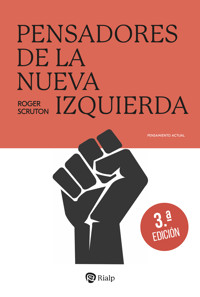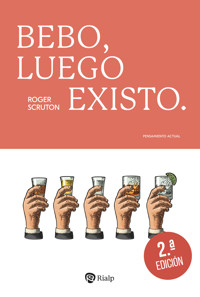Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Actual
- Sprache: Spanisch
Extensa reflexión sobre la necesidad de lo sagrado para la vida humana, y las consecuencias de su pérdida. Una vez que la ciencia define qué es el hombre, ¿queda todo dicho? El filósofo Roger Scruton defiende la experiencia de lo sagrado frente a la moda propuesta por el ateísmo. Basándose en el arte, la arquitectura, la música y la literatura, trata la ineptitud de la ciencia para explicar la belleza, que permite mirar la realidad "desde los ojos de Dios".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROGER SCRUTON
El alma del mundo
Traducción de Rafael Serrano
EDICIONES RIALP, S. A.
MADRID
Título original: The Soul of the World.
© 2014 byROGER SCRUTON.Publicada en acuerdo con International Editors Co. y Princeton University Press.
© 2016 de la versión española por RAFAEL SERRANO,
by EDICIONES Rialp, S. A.,
Colombia, 63, 8º A - 28016 Madrid
(www.rialp.com)
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN: 978-84-321-4647-3
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
PREFACIO
INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
1.CREER EN DIOS
RELIGIÓN Y PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
PUNTOS DE VISTA INTERNOS Y EXTERNOS
NATURALISMO
LA PRESENCIA REAL
RELIGIÓN Y MAGIA
LA RELIGIÓN Y LO SAGRADO
PENSAMIENTOS SOBRE GIRARD
EPISTEMOLOGÍA DE LO SAGRADO
CONFRONTACIÓN CON EL ESCÉPTICO
2.EN BUSCA DE PERSONAS
EL CONCEPTO DE PERSONA
ENTENDER Y EXPLICAR
DUALISMO COGNITIVO
QUALIA
INTENCIONALIDAD
MÁS DUALISMO COGNITIVO
3.UNA MIRADA AL CEREBRO
SOBREDETERMINACIÓN
LA IDEA DE INFORMACIÓN
LA FALACIA MEREOLÓGICA
EN PRIMERA PERSONA
AÚN MÁS DUALISMO COGNITIVO
SUJETO Y OBJETO
INTENCIONALIDAD DESBORDANTE
4.LA PRIMERA PERSONA DEL PLURAL
EL ORDEN DE LA ALIANZA
EL CÁLCULO DE DERECHOS
INFLACIÓN DE DERECHOS
LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS
JUSTICIA Y LIBERTAD
OBLIGACIONES NO CONTRACTUALES
MÁS ALLÁ DE LA ALIANZA
5.DE CARA UNOS A OTROS
SONREÍR, MIRAR, BESAR, SONROJARSE
ENMASCARAR EL YO
DESEAR AL INDIVIDUO
EL MITO DE LOS ORÍGENES
HEGEL, LA DIALÉCTICA Y LA AUTOCONCIENCIA
LIBERTAD
6.DE CARA A LA TIERRA
EL ASENTAMIENTO Y LA CIUDAD
EL TEMPLO
OTRO MITO DE LOS ORÍGENES
COLOFÓN IMAGINADA
LA CALLE Y EL LIBRO DE PATRONES
EL MUNDO CAÍDO
BELLEZA Y ASENTAMIENTO
7.EL ESPACIO SAGRADO DE LA MÚSICA
CIENTIFICISMO Y ENTENDIMIENTO HUMANO
ENTENDER LA MÚSICA
EL ESPACIO DE LA MÚSICA
CULTURA MUSICAL
CULTURA DE MASAS Y ADICCIÓN
EL SENTIDO DEL SILENCIO
EL SIGNIFICADO DE LA MÚSICA
SIGNIFICADO Y METÁFORA
SIGNIFICADO Y COMPRENSIÓN
BAILAR CON LA MÚSICA
SOBRE NADA
MÚSICA Y MORAL
8.BUSCANDO A DIOS
EL ORDEN DE LA CREACIÓN
MUERTE Y SACRIFICIO
DAR Y PERDONAR
DUALISMO COGNITIVO Y CREENCIA RELIGIOSA
LA EXISTENCIA DE DIOS
LA NATURALEZA DE LA RELIGIÓN
MUERTE Y TRASCENDENCIA
ÍNDICE ANALÍTICO
ÍNDICE ONOMÁSTICO
ROGER SCRUTON
PREFACIO
Este libro está basado en las Conferencias Stanton, pronunciadas en el trimestre de san Miguel (otoño) de 2011, en la Facultad de Teología de la Universidad de Cambridge. Mi intención ha sido aprovechar argumentaciones filosóficas sobre la mente, el arte, la música, la política y el derecho, para determinar lo que está en juego en las actuales disputas sobre la naturaleza y el fundamento de la creencia religiosa. De esta forma, creo que hago un lugar, en cierta medida, a la cosmovisión religiosa, sin llegar ni mucho menos a defender la doctrina o la práctica de una fe particular. Aquí y allá doy referencias; pero predomina un tono informal, y las alusiones a otros autores son más coloquiales que académicas. Los capítulos 5 y 6 vuelven sobre temas de mis Conferencias Gifford, pronunciadas en 2010 en St. Andrews y publicadas en 2012 con el título The Face of God. Sin embargo, los presentan en otro contexto y arrojan sobre ellos una luz bastante distinta. En el capítulo 6 me baso en argumentos desarrollados con mayor amplitud en The Aesthetics of Architecture [1] (1979, reeditado en 2013) y en The Classical Vernacular: Architectural Principles in an Age of Nihilism (1994). En el capítulo 7 trato sobre asuntos que examiné más a fondo en The Aesthetics of Music (1997) y en Understanding Music (2009). Al mirar de nuevo esos cuatro libros desde la perspectiva que ofrecen las Conferencias Stanton, he podido ver con más claridad que las posturas con las que espontáneamente sintonizo en estética también admiten un desarrollo teológico.
Estoy muy agradecido a la Facultad de Teología de Cambridge por invitarme a dar estas conferencias, y a los oyentes curiosos que acudieron semanalmente a alentarme. Estoy especialmente agradecido a Douglas Hedley por su apoyo y por hacerme repensar las cuestiones. Fiona Ellis, Robert Grant, Douglas Hedley, Anthony O’Hear y David Wiggins leyeron versiones previas de este libro, y les estoy muy agradecido por sus útiles observaciones. También estoy agradecido por los luminosos comentarios de los dos revisores anónimos consultados por Princeton University Press, así como a Ben Tate, de Princeton University Press, por su estímulo.
Scrutopia, mayo de 2013
[1] Versión española de Jesús Fernández Zulaica: La estética de la arquitectura, Alianza, Madrid, 1985 (N. del T.).
INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
Como filósofo, Roger Scruton, nacido en 1944 en un pequeño pueblo de Inglaterra, es reconocido en especial por su contribución en el ámbito de la estética, a la que prestó atención ya desde su tesis doctoral, defendida en Cambridge, su alma mater. A esta disciplina dedicó luego algunas de sus obras principales: The Aesthetics of Architecture (1979) —traducida al español—, The Aesthetic Understanding (1983), The Aesthetics of Music (1997), Beauty (2010). Temas de estos libros afloran en otros suyos, como el presente. Al estudiar la belleza, Scruton no la ha tomado como el feudo de un especialista, y por eso ha encontrado conexiones con materias que están separadas de ella solo en la superficie. La percepción estética es una vía de acceso a lo específico del ser humano, al que no basta con tener las necesidades materiales satisfechas, y le resultan imprescindibles cosas que son biológicamente superfluas.
El interés por distintos territorios del pensamiento es característico de Scruton, que no ha seguido una carrera académica ordinaria. Aunque ha enseñado en universidades de Gran Bretaña y Estados Unidos, y aún hoy es profesor visitante en la de Oxford, desde los años ochenta trabaja por cuenta propia en la docencia, ciertamente, pero sobre todo como escritor y polemista, y también en diversas iniciativas para la promoción de la cultura. En el mundo anglosajón, quien no haya leído alguno de sus más de treinta libros, puede sin embargo conocerlo por sus artículos, sus conferencias o su participación en debates, sus intervenciones en televisión u otros medios.
Scruton encaja en el perfil de lo que se suele entender como intelectual público, que aborda cuestiones de interés común y se dirige a los ciudadanos en general. Cuando trata asuntos de actualidad —éticos, políticos, sociales…—, Scruton aporta una perspectiva conservadora, lo que en él no equivale sin más a la postura de cualquier partido así llamado o descrito. Por ejemplo, él coincide poco con las tesis del thatcherismo. Su conservadurismo tiene raíces menos ideológicas que culturales e intelectuales. Ser conservador, según Scruton, no es simple apego a las tradiciones, a lo que ha superado la prueba de la duración. Ser conservador supone comprender que “es fácil destruir las cosas buenas, pero no es fácil crearlas”. No aparecen por ucase: van creciendo a partir de lo heredado, en un proceso que es de todos sin que nadie en particular lo domine. El conservadurismo, entonces, pide atención y apertura al cambio, pues desarrollo y variación es ley inscrita en la naturaleza y en la sociedad: congelarlas es matarlas. Mas, por eso mismo, el conservador desconfía de las novedades impuestas en nombre de ideas abstractas: utopías, mesianismos, soluciones de laboratorio, transformaciones radicales. Un sobrio realismo exige respetar la finitud, como subraya Scruton en Usos del pesimismo[1], donde examina la fe en el progreso característica de la modernidad.
Por esas razones, Scruton sostiene además que el ecologismo no es una causa propia de la izquierda o del progresismo; no es una causa liberal, ni anticapitalista. El conservacionismo es, justamente, conservador. El conservadurismo, dice en Green Philosophy (2012), suministra los más profundos motivos para proteger la naturaleza. Con respecto concretamente a los animales, la actitud correcta es la piedad, había dicho en Animal Rights and Wrongs (1996): frente a las teorías de los derechos de los animales, Scruton centra la cuestión en nuestros deberes hacia ellos, como criaturas, no productos nuestros, que son.
Otra faceta de Scruton como intelectual público es su trabajo para impulsar estudios e intercambios culturales, principalmente en la Europa del Este durante la última década del comunismo. Es uno de los iniciadores de dos fundaciones educativas, una que aún opera en Eslovaquia y la República Checa, y otra que estuvo activa en Polonia y Hungría hasta que el fin del totalitarismo en 1989 la volvió innecesaria. También fundó una asociación cultural anglo-libanesa, que funcionó durante ocho años en el Líbano hasta 1995, cuando el dominio de Siria y su aliada Hezbolá hizo imposible continuar con ella.
No cabe una semblanza de Scruton sin referencia a su amor por la música. Además de las obras que él mismo cita en el Prefacio, así como un capítulo y otros pasajes de El alma del mundo, lo manifiesta su actividad de creador y estudioso. Ha compuesto dos óperas, con libretos escritos por él mismo. Es miembro del Future Symphony Institute, un think tank que promueve la difusión de la música clásica.
Ha escrito también cuatro novelas y un libro de relatos, y un documental televisivo titulado “Por qué importa la belleza”, que produjo y emitió la BBC. Es autor de obras de divulgación filosófica. Tiene ensayos sobre filosofía política y cultura, sobre la identidad de Inglaterra, el vino o la caza. En otros examina de modo crítico corrientes de pensamiento contemporáneas, como el multiculturalismo (The West and the Rest, 2002) o los estructuralismos y neomarxismos alumbrados en el París de 1968 y entre historiadores y sociólogos británicos (Thinkers of the New Left, 1986, ampliado y actualizado en 2015 con el título Fools, Frauds and Firebrands).
En español se han publicado, además de las obras ya citadas, Historia de la filosofía moderna: de Descartes a Wittgenstein (Edicions 62, 1983; Península, 2003); Filosofía para personas inteligentes (Península, 1999); Cultura para personas inteligentes (Península, 2001); su contribución al volumen colectivo Los costes sociales de la pornografía (Rialp, 2014).
El presente libro es el más reciente de los tres que el autor ha dedicado específicamente a asuntos de religión. Tal vez el lector se sorprenda de que en varios capítulos no se trate de Dios. No es que Scruton pierda de vista el tema. La razón es, más bien, que en la época moderna, las objeciones a la religión no se refieren directamente a los contenidos de la fe: están más atrás. El teísmo queda simplemente descartado si se profesa un cientificismo que solo reconoce validez al conocimiento empírico y que reduce el ser humano a producto de la evolución, y la conducta inteligente, a chisporroteo de neuronas. La religión —y también la moral— es entonces, a lo sumo, una ventaja adaptativa, útil para la supervivencia de la especie, pero sin significado objetivo.
Scruton no pretende defender ningún credo ni ningún artículo de fe en particular. Acude a la discusión en ese terreno previo. Argumenta que ese empirismo no solo niega valor a la religión: también deja sin sentido a la música, anula las matemáticas, torna inexplicables las relaciones interpersonales. Las explicaciones científicas son válidas —o no: la historia de la ciencia está llena de hipótesis desechadas—, pero no captan todo. La acústica revela la naturaleza física de los sonidos de una sinfonía, pero la música, aunque se da en aquello que la acústica analiza, no es lo que captan unos sensores de intensidad, frecuencia y otras magnitudes que se pueden registrar en un fonograma. Tampoco la conducta humana resulta comprensible solo por su dimensión biológica, ni aun en sus manifestaciones más simples: la descripción y explicación de los movimientos musculares implicados no permite entender una sonrisa, que puede ser acogedora, sardónica, amarga, sincera, falsa.
La tentación es dividir la realidad en dos, como hace —en expresión de Scruton— el “mito del alma”, entendida como el yo metido dentro de un cuerpo que es su cascarón; pero tal solución lleva a aporías. Scruton, inspirado en una larga tradición filosófica, propone un “dualismo cognitivo”. El mundo, y el hombre, es uno, pero se conoce de dos maneras: la de la ciencia –la explicación– y la de la comprensión. Las personas comparecen por la segunda vía, que es también la de la religión. Esta distinción de perspectivas, válidas pero inconmensurables, no aclara la cuestión ontológica. Pero muestra que, si la ciencia empírica no detecta en la naturaleza ninguna traza de Dios, eso no basta para negarlo.
Esto abre la cuestión de cómo se puede encontrar a Dios, es decir: cómo Dios, que está fuera del orden natural, puede manifestarse a seres —los humanos— que pertenecen a este orden. Ha de ser mediante la comprensión, como nos encontramos las personas; no en la cadena causal propia del espacio y el tiempo. En el ámbito teleológico, el de las razones, el de las personas, se mueven los “mitos de los orígenes”, que iluminan la condición humana exponiendo su situación presente como el resultado de una historia: como la del pecado original en la Biblia o las que proponen otras tradiciones religiosas. Aunque no sean explicaciones, sino relatos —y Scruton llega a decir que la doctrina cristiana de la Encarnación es uno más—, no se pueden tomar como simples fantasías o metáforas, pues expresan verdades muy hondas que no caben en el lenguaje de la ciencia.
Creo que Roger Scruton presta con este libro un valioso servicio por su inteligente crítica al cientificismo. Aun lectores que discrepen de él en algunas de sus interpretaciones de la religión, podrán agradecer la habilidad con que despeja el camino apartando la maraña de extrapolaciones de evolucionistas y neurocientíficos —más aún neurofilósofos— que, por haber alcanzado grandes hallazgos, creen poder explicarlo todo. Un reduccionismo es un simplismo que —digamos, parafraseando a Leibniz—, si acierta en lo que afirma, yerra por lo que niega.
Rafael Serrano
[1] Roger Scruton, Usos del pesimismo. El peligro de la falsa esperanza, trad. de Gonzalo Torné de la Guardia, Ariel, Barcelona, 2010. Edición original: The Uses of Pessimism: And the Danger of False Hope, Atlantic Books, Londres, 2010.
1.
CREER EN DIOS
Las discusiones al uso hoy día en torno a la creencia religiosa responden, en parte, a la confrontación entre cristianismo y ciencia moderna, y en parte a los ataques del 11-S, que atrajeron la atención sobre otro enfrentamiento: entre el islam y el mundo moderno. Según una opinión muy extendida, en ambas confrontaciones la razón apunta en una dirección y la fe en la otra. Y si la fe justifica el asesinato, la fe no es una opción.
Sin embargo, las dos confrontaciones tienen orígenes completamente distintos. Uno es intelectual, el otro emocional. Uno se refiere a cómo es la realidad; el otro, a cómo debemos vivir. Los intelectuales que han abrazado la causa del ateísmo a menudo dan la impresión de creer que la religión se define por una explicación general del mundo, que incidentalmente da consuelo y esperanza, pero que, como toda explicación, puede ser refutada con pruebas. Pero la religión de los islamistas no es así. No es ante todo un intento de explicar el mundo, o de mostrar qué implica la creación para el curso normal de las cosas. Proviene de una necesidad de sacrificio y obediencia. Sin duda, los islamistas sostienen muchas creencias metafísicas, entre ellas que el mundo fue creado por Alá. Pero también creen que están sometidos a los mandatos de Alá, que están llamados a ofrecerse en sacrificio por Alá, y que su vida cobrará sentido al darla por Alá. Esas creencias son más importantes para ellos que la metafísica, y no sucumbirán a intentos quisquillosos de refutar los principios básicos de teología. Esas creencias expresan una necesidad emocional que precede a los argumentos racionales y condiciona las conclusiones de la teología.
Esta necesidad emocional está muy extendida, y se puede ver no solo en comunidades de carácter expresamente religioso. El deseo de sacrificio está profundamente arraigado en todos nosotros, y es invocado no solo por las religiones, sino también por las comunidades civiles, especialmente en tiempo de emergencia o guerra. Es más: si damos crédito a Durkheim, esta es la experiencia religiosa central: la experiencia de mí mismo como miembro de algo, llamado a renunciar a mis intereses por el bien del grupo y a celebrar mi pertenencia al grupo con actos de devoción que podrían no tener otra justificación que estar mandados[1]. Otros han subrayado la conexión entre sacrificio y sentido. Patočka, por ejemplo, sostiene que el sentido de la vida, aun en el descreído siglo XX, reside en aquello por lo que la vida —la propia vida de uno— se puede sacrificar. Esta impresionante idea tuvo un profundo impacto en el pensamiento centroeuropeo en la época comunista, y en especial en los escritos de Václav Havel[2]. Pues sugiere que, en las sociedades totalitarias, donde la incesante sucesión de pequeños castigos va socavando la capacidad de sacrificio, no queda nada que sea digno de nuestra solicitud. Esto es lo que queda, en el ámbito secular, de la idea religiosa central: que lo sagrado y lo sacrificial coindicen. Por supuesto, hay una enorme diferencia entre las religiones que exigen el sacrificio de uno mismo y las que —como la de los aztecas— exigen sacrificar a otros. Si hay en la historia religiosa de la humanidad algo que pueda llamarse progreso, es la gradual preferencia por uno mismo en vez del otro como víctima primaria del sacrificio. Precisamente en esto funda el cristianismo su pretensión de superioridad moral.
RELIGIÓN Y PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Vivimos en una era de explicaciones desenmascaradoras, y los desenmascaramientos antes en boga de los sociólogos son ahora desenmascarados a su vez por la psicología evolutiva. Según una idea muy extendida, hechos sociales que antes se entendían como parte de la “cultura” se han de explicar ahora como adaptaciones, y una vez así explicados, les hemos quitado su aura, por así decir: los hemos privado de todo poder propio sobre nuestras creencias y sentimientos, y los hemos reducido a aspectos de nuestra biología. La teoría durkheimiana de la religión ha sido reinterpretada en este sentido. Las religiones sobreviven y ganan adeptos, se dice, porque favorecen las “estrategias” reproductivas de nuestros genes[3]. Al pertenecer a un grupo cuyos miembros están obligados por la regla del sacrificio, uno obtiene sustanciales ventajas reproductivas: territorio, seguridad, cooperación y defensa colectiva. De ahí que las religiones no solo estimulen y exijan el sacrificio: muestran un vivo interés por la vida reproductiva de sus miembros. Los dioses se congregan en los ritos de paso en que una generación prepara el terreno y cede el mando a su sucesora: nacimiento, mayoría de edad, matrimonio y muerte. Están fascinados con nuestros hábitos sexuales, y en algunos casos exigen mutilación genital, circuncisión y complicados rituales de pureza sexual. Condenan severamente el incesto, el adulterio y la promiscuidad, y en general nos compelen a ejercer la sexualidad dando preferencia a los hijos futuros sobre los placeres presentes, y a la transmisión de capital social sobre el despilfarro de recursos morales. Tan perfectamente se ajustan las religiones tradicionales a las estrategias de nuestros genes, y tan implacablemente parecen favorecer el genotipo sobre el fenotipo, que uno está tentado de decir que poco o nada más queda por entender a quien busque una explicación del impulso religioso. Es una adaptación como cualquier otra, y si parece tan profundamente arraigada en nuestro interior que se diría fuera del alcance de la argumentación racional, eso es justamente lo que cabía esperar, pues así es como se transmiten las adaptaciones.
Por tanto, si adoptamos el punto de vista de la psicología evolutiva y damos por válidas tanto las recientes defensas de la “selección grupal” como el ataque contra el “modelo sociológico estándar” del comportamiento social, llegamos a una descripción de la creencia religiosa que parece descartar por completo sus credenciales de racionalidad, por ilusorias en sí mismas y a la vez irrelevantes para la forma y la fuerza del sentimiento religioso[4]. Es importante afrontar esta tesis desde el principio, pues uno de mis objetivos es indicar que las explicaciones funcionales de tipo evolucionista no afectan al contenido de nuestras creencias y emociones religiosas.
Tengo dos razones para decir esto. La primera es la siguiente: las explicaciones como las que se han popularizado en la literatura contemporánea pasan por alto el aspecto de nuestros estados mentales que es más importante para nosotros, y por el cual entendemos los motivos del otro y actuamos en consecuencia; ese aspecto es la intencionalidad: que se refiere a algo. Una buena ilustración de esta idea es el tabú del incesto. Según Freud, el tabú es poderoso porque se interpone en el camino de un deseo poderoso. Nos repugna el incesto porque inconscientemente queremos cometerlo. Los psicólogos evolucionistas rechazan esa explicación: nos dicen que la repugnancia al incesto surge no porque queramos cometerlo, sino porque no queremos. No queremos porque no quererlo es un rasgo adquirido por selección natural. Los seres humanos a los que no repele el incesto han muerto en su mayoría.
Científicamente hablando, no hay duda de con qué teoría debemos quedarnos. Freud no da una verdadera explicación causal del tabú del incesto, sino que más bien lo reinterpreta como parte de una estrategia racional, aunque seguida por el inconsciente. Para hacer funcionar su explicación, Freud tiene que inventar una entidad, el inconsciente, de cuya existencia no tenemos más indicios, o solo indicios que vienen de otras pseudoexplicaciones del mismo tipo. Sin embargo, podemos sentir cierta simpatía por Freud. Pues él quiere explicar no solo por qué está prohibido el incesto, sino también por qué el pensamiento del incesto nos afecta en lo más hondo de nuestro ser. El asco que sentimos, y que llevó a Edipo a clavarse un puñal en los ojos y a Yocasta a ahorcarse, tiene una intencionalidad o dirección peculiar. Se dirige a la idea de que esta persona es mi hermana, madre, hermano o padre, y me dice que cualquier contacto sexual con ella sería una especie de corrupción, sería echar a perder algo que después ya nunca será lo mismo. El incesto, pues, se ve como un crimen existencial que cambia lo que somos para nosotros mismos y para los demás.
Desde el punto de vista de la evolución, bastaría que el incesto provocara repugnancia de la misma manera que la provocan la carne podrida o las heces. Los procesos mentales no añaden nada a la función reproductiva. Al contrario: la ponen en peligro, al envolverla en la peculiar intencionalidad de nuestras relaciones personales, haciéndonos sacar este error reproductivo del oscuro reino de la biología a la luz de la reflexión moral y, así, haciéndonos encontrar no solo razones contra el incesto, sino también razones a favor: como las comunes entre los faraones egipcios, o como las que se impusieron a Segismundo y Siglinda en su único momento de gozo.
Pero esto significa que hay algo en el tabú del incesto que la explicación evolucionista no explica: su intencionalidad, su aspecto más importante para nosotros, por el que el incesto entra en nuestro pensamiento y es a su vez transformado en algo que puede ser tanto deseado como prohibido. Y eso, sin duda, es lo que nos atrae en Freud: que su explicación, por más débil que sea como ciencia, es un intento de explicar lo específico del tabú del incesto y de mostrar por qué nosotros, seres racionales, personales, conscientes, lo experimentamos como un tabú, mientras que otros animales sencillamente no lo practican (a no ser, claro, que lo practiquen).
PUNTOS DE VISTA INTERNOS Y EXTERNOS
Esto me lleva a mi segunda razón para descartar las explicaciones evolucionistas: que no pueden atender al orden interno de nuestros estados mentales. La evolución explica la conexión entre nuestros pensamientos y el mundo, y entre nuestros deseos y su cumplimiento, con razones pragmáticas. Pensamos y sentimos de la manera que favorece la meta de reproducirse. Pero nuestros estados mentales no tienen tal meta. Buscamos lo verdadero, lo bueno y lo bello, aunque lo falso, lo repugnante y lo desordenado podrían muy bien haber sido igual de útiles a nuestros genes. El caso de las matemáticas es especialmente elocuente. Podríamos haber evolucionado sin la capacidad de entender el campo de la verdad matemática y, sin embargo, estar igual de bien adaptados para resolver los pequeños problemas aritméticos que encuentra el cazador-recolector. Entonces, ¿cómo se explica el hecho crucial: que nuestro pensamiento “se aferra” a un ámbito de verdades necesarias y va infinitamente más allá de los problemas que necesitamos resolver? Una vez pasado lo peor —aprender a contar—, la especie humana fue capaz de adentrarse en este nuevo territorio para gozar del suculento fruto del conocimiento inútil, construir teorías y demostraciones y, en general, transformar su visión del mundo, sin provecho alguno para su potencial reproductivo, o con provecho que llega demasiado tarde para ejercer alguna presión evolutiva en favor de la investigación que lo produce. La teoría evolucionista puede darnos un esquema del surgimiento de las operaciones aritméticas básicas, pero uno podría entender el esquema sin entender matemáticas. Y del razonamiento matemático surge la auténtica cuestión filosófica, la cuestión que la biología nunca podría resolver: ¿de qué tratan las matemáticas? ¿Qué son los números, conjuntos y cardinales transfinitos?
Pero las matemáticas no son un caso especial. De muchas maneras, las personas adquieren una mejor comprensión del mundo interpretando signos y símbolos; e incluso si ello confiere una ventaja adaptativa, la interpretación también despliega una visión del mundo distinta de la que ofrece la teoría de la evolución[5]. El lenguaje es el caso más llamativo. No sabemos cómo surgió. Pero sabemos que nos hace capaces de entender el mundo como ningún animal mudo podría entenderlo. El lenguaje nos hace capaces de distinguir la verdad y la falsedad; el pasado, el presente y el futuro; lo posible, lo actual y lo necesario, etc. Podemos decir que vivimos en un mundo distinto del que habitan las criaturas sin lenguaje. Ellas viven inmersas en la naturaleza; nosotros permanecemos para siempre en el borde de la naturaleza. Como las emociones y los motivos se fundan en pensamientos, nuestra vida emocional y nuestros motivos para obrar son de un género completamente distinto a los de los otros animales. Sin duda por eso hemos de poner en cuestión esas teorías que definen el altruismo como una “estrategia evolutiva estable”; teorías defendidas y afinadas por John Maynard Smith, David Sloan Wilson, Elliott Sober, Matt Ridley y otros[6]. Pues en las personas, el altruismo no es algo meramente instintivo, aunque tenga un componente instintivo. Es también una respuesta pensada, basada unas veces en el agapé o amor al prójimo, otras en complejas emociones interpersonales como el orgullo o la vergüenza, que a su vez se fundan en el reconocer al otro como mi semejante. En las personas, el altruismo siempre implica juzgar que lo que es malo para el otro es algo que yo tengo un motivo para remediar. Y la existencia de tal pensamiento es precisamente lo que no explica la teoría de que el altruismo sea también una estrategia dominante en el juego de la reproducción.
Así como las matemáticas nos descubren el mundo de las necesidades matemáticas, la moralidad nos descubre el mundo de los valores, y la ciencia el mundo de las leyes naturales. Pensamos sobre el mundo, y esto significa dirigir el pensamiento más allá de nuestras necesidades genéticas, hasta el mundo del que formamos parte. Desde el punto de vista evolutivo, es pura casualidad que hayamos dado ese paso desde el instinto útil al pensamiento objetivo. El filósofo Thomas Nagel sostiene que tal cosa no puede ser mera casualidad, y sugiere que el universo debe, por tanto, estar gobernado por leyes teleológicas. En opinión de Nagel, es una ley de la naturaleza que nuestro pensamiento científico tienda a la verdad, nuestra moralidad al bien y, quizás —aunque él no llega tan lejos—, nuestro gusto a lo bello[7]. Volveré sobre esa propuesta radical en capítulos posteriores. Pensemos lo que pensemos al respecto, debemos reconocer que la psicología evolutiva no puede dar una visión completa ni de nuestros estados mentales, ni del universo representado en ellos. La misma teoría de la evolución es una teoría científica. Tenemos razones para creerla solo porque confiamos en que la objetividad de nuestro pensamiento no es un subproducto accidental del proceso evolutivo, sino una guía imparcial para explorar la realidad, cuyas credenciales no se reducen a sus ventajas adaptativas. La teoría de la evolución puede parecer que ofrece una perspectiva externa de la ciencia. Pero está escrita en el lenguaje de la ciencia. Si la teoría realmente ofreciera una perspectiva externa, entonces cabría que hubiese llegado a la conclusión de que las creencias falsas son más útiles para sobrevivir que las verdaderas, y por tanto que todas nuestras creencias son probablemente falsas. Pero, entonces, ¿qué pasaría con la teoría que así dice? Si es verdadera, probablemente es falsa. En otras palabras, si intentamos dar la preeminencia al naturalismo por esta vía, nos topamos con una versión de la paradoja del mentiroso, un obstáculo ante el que solo cabe una reacción: ¡vuelta atrás!
NATURALISMO
Esto me lleva de nuevo a la religión. Explicar la religión en función de su utilidad reproductiva es dejar sin explicar y ni siquiera captar lo esencial del fenómeno, que es el pensamiento religioso: la intencionalidad del impulso al sacrificio, de la necesidad de dar culto y obedecer, de la turbación del que se acerca a las cosas santas y prohibidas e implora su permiso.
Por supuesto, de ahí no se sigue que la explicación de este pensamiento se halle fuera de las circunstancias biológicas y sociales de la persona que lo tiene. Los pensamientos religiosos podrían ser como los de los sueños, que remitimos no a los objetos representados en ellos, sino a cosas que pasan en el sistema nervioso durante el sueño. De hecho, hay culturas en que los sueños se consideran como el vehículo principal por el que los dioses y sus obras se dan a conocer. Por esa misma razón, sin embargo, esas culturas no comparten nuestras teorías sobre el origen orgánico de los sueños. Más bien piensan que los sueños dan acceso a otro mundo y a los seres que lo habitan.
Es fácil ver, a partir de la comparación con los sueños, que hay un problema real en torno a la epistemología de los pensamientos religiosos. La tradición teológica que hemos heredado —que comienza con Platón y Aristóteles, y alcanza su máxima elaboración en la época medieval con Avicena, Averroes, Maimónides y Tomás de Aquino— tiende a afirmar que hay un único Dios, creador y conservador del mundo físico, pero que a la vez es trascendente, está fuera del espacio y del tiempo y, por tanto, no es parte del mundo físico. Si saltamos varios siglos, hasta la Crítica de la razón pura de Kant, y luego un poco más, hasta la teoría de la relatividad de Einstein, llegamos a la conclusión de que un Dios así no puede ser parte del sistema de causas, pues el continuo del espacio-tiempo es la matriz en que se dan las causas. Si existe algo que se pueda llamar —en palabras de Eliot— «el punto de intersección de lo intemporal con el tiempo», la física no puede descubrirlo. En cuyo caso no puede haber conexión causal entre Dios y nuestros pensamientos sobre él.
Quine y otros sostienen que la epistemología debe ser “naturalizada” para que dé la explicación empírica de nuestro conocimiento, en vez de un supuesto fundamento a priori de él[8]. Según esos pensadores, deberíamos mirar las cuestiones epistemológicas desde fuera, como cuestiones que atañen a la relación entre un organismo y su medio ambiente. Las creencias verdaderas y las percepciones verídicas son creencias y percepciones que relacionan al organismo con su medio como es debido, que le dan información fiable sobre las causas de ellas. Las ilusiones y las creencias falsas ejemplifican “cadenas causales anómalas”, y se han de explicar no por referencia a los objetos representados en ellas, sino de otra manera: como se explican los sueños, por ejemplo. Según esta teoría, nuestra ontología consiste en todos esos objetos a los que remite la verdadera explicación de nuestras creencias. No incluye las criaturas que aparecen en nuestros sueños ni los personajes de ficción; como tampoco los dioses y espíritus, por más queridos que nos sean, y por más imposible que nos resulte liberarnos de la creencia de que existen.
Sin embargo, si Dios es un ser trascendente, si vive fuera del continuo del espacio-tiempo, entonces es una verdad profunda, necesaria quizás, que Dios no ejerce influencia causal alguna en las creencias que lo tienen por objeto… ni en cualquier otra cosa que suceda en el espacio y el tiempo. Si esto basta para excluir a Dios de nuestra ontología, entonces hay que excluir también muchas otras cosas. También tenemos creencias sobre números, conjuntos y otros objetos matemáticos. Y también estos están fuera del espacio y del tiempo, o en todo caso no ejercen influencia causal en el mundo físico. Naturalmente, por eso mismo es discutido el estatuto de las verdades matemáticas. ¿Las matemáticas describen algún ámbito trascendental de objetos eternamente existentes? ¿O de alguna manera esbozan las leyes del pensamiento, pero sin verdadero compromiso ontológico? No es este el lugar para examinar esas cuestiones, que han absorbido las energías de todas las grandes cabezas filosóficas desde Platón hasta hoy. Basta decir que en torno al tema de la verdad matemática se ha avanzado en sofisticación, pero no en consenso. Y esto significa que al tema de la verdad teológica no se le puede dar carpetazo tan fácilmente como quieren los ateos. Los monoteístas están obligados por su propia teología a admitir que la explicación causal de su creencia en Dios puede no hacer referencia al Dios en que creen. Que esta creencia debe ser explicada en términos de procesos biológicos, sociales o culturales, es una verdad contenida en la creencia misma. Entonces, ¿cómo pueden esas explicaciones mostrar que la creencia es falsa?
LA PRESENCIA REAL
Eso no es un argumento a favor de la verdad de la creencia religiosa, sino solo una sugerencia que librará al creyente de la carga de la prueba. Supone exigir al ateo que busque argumentos dirigidos al contenido de la creencia, no a su origen, Pero surge un problema nuevo, bien conocido de la teología judía, cristiana y musulmana desde principios de la Edad Media, y es el problema de la presencia de Dios. Este problema será mi punto de partida, y por eso ahora tengo que plantearlo con todo cuidado.
Que Dios está presente entre nosotros y se comunica directamente con nosotros es una afirmación central del Antiguo Testamento. Esta “presencia real” o shekiná es, sin embargo, un misterio. Dios se revela ocultándose, como se ocultó de Moisés en la zarza ardiente, y como se oculta de los fieles en el Tabernáculo (mishkán) y el Santo de los Santos. Los nombres shekiná y mishkán derivan del verbo shakán: habitar o establecerse; en árabe, sakana, del que deriva el sustantivo sakinah, usado en distintas partes del Corán (v.gr., al Baqara, 2, 248) para designar la paz y el consuelo que viene de Dios. Habitar y establecerse son los temas subyacentes a la Torá, que nos cuenta la historia de la Tierra Prometida y del pueblo que finalmente se asienta allí para construir en Jerusalén el Templo cuyos diseño y rituales fueron dados a Moisés, y que será para Dios un lugar donde habitar. Como deja claro la narración, el pueblo elegido no es el único que va en busca de un lugar donde asentarse: también Dios, que solo puede habitar en medio de ellos estando ritualmente oculto a ellos. Como le dice Dios a Moisés, «ningún hombre verá mi rostro y quedará con vida» [Ex 33, 20]. Y toda la atormentada historia de la relación entre Dios y el pueblo elegido nos pone ante los ojos la terrible verdad: que Dios no puede mostrarse en este mundo sino escondiéndose de aquellos a quienes atrapa haciéndolos confiar en él, como atrapó a los judíos. El conocimiento de su presencia va unido a la imposibilidad de encontrarlo.
Metafísicamente hablando, esto es lo que cabía esperar. No es solo que la intervención de un Dios trascendente en el mundo del espacio y del tiempo sería un milagro (aunque los milagros, por las razones que expusieron Spinoza y Hume, no son las simples excepciones que sus defensores dicen). Es más bien que resulta difícil entender cómo esto, aquí y ahora, puede ser una revelación de un ser eterno y trascendente. Un encuentro personal directo con Dios, si se entiende a Dios a la manera filosófica de Avicena o Tomás de Aquino, no es más posible que un encuentro personal directo con el número dos. «Ahora vemos como en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara», dice san Pablo [1 Cor 13, 12]. Sin embargo, por “entonces” entiende “más allá del aquí y ahora”, en el ámbito trascendente que habita Dios. San Pablo puede parecer que niega la naturaleza oculta de Dios; en realidad, está afirmándola.
Y, sin embargo, la experiencia de la “presencia real” está en el corazón de la religión revelada, y es fundamento de la liturgia y el ritual tanto de la sinagoga como de las principales Iglesias cristianas. Es importante captar esto. Muchos de los que hoy escriben contra la religión —y, concretamente, contra la religión cristiana— parecen pensar que la fe consiste solo en sostener creencias de tipo cosmológico en relación a la creación del mundo y la esperanza en la vida eterna. E imaginan que esas creencias son, en cierto modo, rivales de las teorías de la física y están expuestas a refutación por todo lo que sabemos de la evolución del universo. Pero los verdaderos phenomena de la fe no son así. Incluyen la oración y la vida de oración; el amor de Dios y el sentido de su presencia en la vida del fiel; obediencia y sumisión ante la tentación y las cosas de este mundo; la experiencia de que ciertos tiempos, lugares, objetos y palabra son “sagrados”, es decir, en expresión de Durkheim, «puestos aparte y prohibidos», reservados para usos que solo se pueden comprender bajo el supuesto de que esas experiencias median entre este mundo y otro que no se nos revela de otra manera.
De estas ideas surgen dos cuestiones inmensamente difíciles. No son cuestiones que inquieten a los creyentes comunes. Pero son fundamentales para entender qué está en juego en la cosmovisión religiosa. La primera es metafísica: ¿Cómo puede lo trascendente manifestarse en lo empírico, para que el Dios eterno sea una presencia real en la vida de sus fieles de la tierra? La segunda es conceptual: ¿Qué pensamiento anima el encuentro con lo sagrado, o sea, qué conceptos, creencias y percepciones definen la intencionalidad de la fe? Dejo para más adelante la primera de estas cuestiones porque no creo que se pueda responder hasta que nos hayamos aclarado con la segunda. Con razón pensamos que hay algo misterioso y quizás inexplicable en la “presencia real”. Pero nadie que tenga la experiencia de ello se inclina a pensar que es mera ilusión: se acredita por sí sola ante nosotros con una autoridad que hace enmudecer el escepticismo, aunque a la vez queda abierta a interpretación. Tal fue la nuit de feu de Pascal: la noche del 23 de noviembre de 1654, cuando, durante dos horas, experimentó la certeza total de que estaba en la presencia de Dios: «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no el Dios de los filósofos y de los sabios»; en otras palabras, un Dios personal, íntimamente revelado, no aparecido al conjuro de un argumento abstracto. «Père juste, le monde ne t’ai point connu, mais je t’ai connu» [cfr. Jn 17, 25], escribió entonces en el trozo de papel en que registró la experiencia: palabras asombrosas, que solo una completa convicción pudo haber engendrado.
RELIGIÓN Y MAGIA
Cuando los antropólogos abordaron por primera vez el tema de la mentalidad religiosa, muy pronto descubrieron pautas de pensamiento muy extendidas entre los seres humanos, y también difíciles o imposibles de asimilar a los objetivos y métodos de la investigación científica. Aunque sir James Frazer escribe (en The Golden Bough) como si el pensamiento mágico naciera como un conato de ciencia —usado para predecir y dominar el alcance de las acciones humanas—, sin duda está muy claro tanto que la magia, al contrario que la ciencia, no representa el mundo como totalmente independiente de la voluntad del que intenta entenderlo, como que la magia pretende no tanto predecir resultados cuanto dominarlos. El instrumento primario de la magia es el conjuro. A diferencia de una inferencia científica, un conjuro se dirige directamente al mundo natural, mandándole obedecer los deseos del que lo pronuncia. Aunque el mago necesite invocar poderes ocultos para obtener la cooperación de dioses y espíritus, no pretende descubrir cómo funciona la naturaleza, ni usar las leyes de la naturaleza para producir el efecto deseado. Pretende ahorrarse por completo la predicción para dirigirse a la naturaleza como a un sujeto a semejanza de él mismo: como algo que puede someterse a sus mandatos y ser movido por su súplica[9].
Muchos condenarían tal pretensión como superstición e idolatría. Pero, aunque dejemos atrás el pensamiento mágico, en la mentalidad religiosa permanece la idea central de otro sujeto, el dios al que uno dirige sus pensamientos y sentimientos. La presencia real no es la de una misteriosa fantasía, un espectro que merodea ni una visión. Es la presencia de un sujeto, una primera persona del singular a la que uno puede dirigirse, implorar, argumentar y amar. Los creyentes pueden no creer completamente y del todo que en sus oraciones se dirigen a otro sujeto: su fe puede ser débil y vacilante, o pueden llegar al momento sagrado con algún distanciamiento estético, o de una manera u otra pueden no entregarse por entero a la experiencia inmediata. Pero su estado mental está “dirigido a un sujeto”. Tiene la intencionalidad particular que informa todas nuestras actitudes interpersonales, y que se adhiere a ellas porque son formas de dirigirse una persona a otra: una disposición a dar y aceptar razones, a hacer peticiones y también a responder a peticiones, un reconocimiento de la libertad de uno frente al otro, con todos los bienes y peligros que implica. Una disposición, podríamos decir, recordando la historia veterotestamentaria de Jacob y el ángel, a “luchar con Dios”: la idea significada en el nombre Isra-el.
Quienes buscan a Dios, ni buscan la demostración de la existencia de Dios, ni les sería de ayuda ser persuadidos, digamos, por las cinco vías de Tomás de Aquino, o por la versión del argumento cosmológico formulada por Avicena, o por cualquiera de esos especiosos argumentos que han circulado en los últimos años sobre la improbabilidad de que el universo fuera justamente como es si no hubiera sido creado por Dios[10]. No buscan argumentos, sino un encuentro de sujeto a sujeto, cosa que se da en esta vida pero que a la vez se extiende de alguna manera más allá de esta vida. Quienes afirman haber encontrado a Dios siempre escriben o hablan en esos términos: dicen haber encontrado la intimidad de un encuentro personal y un momento de confianza. Los grandes testigos de esto —santa Teresa de Jesús, Margery Kempe, san Juan de la Cruz, Rumi, Pascal— sin duda nos persuaden de que al menos una parte del encuentro con Dios consiste en la irrupción en la conciencia de un estado mental intersubjetivo, pero que conecta con un sujeto que no es meramente humano. E incluido en ese estado mental está el sentido de reciprocidad, de que el Otro se dirige a mí, de tú a tú.
Pero la historia no acaba aquí. Resulta evidente, al menos desde Durkheim, que la religión es un fenómeno social, y que la busca individual de Dios responde a una profunda necesidad de la especie. Los seres humanos desean “compartir su suerte” con algo, dejar de estar proscritos, rechazados, geworfen, no ser meros individuos, y pertenecer a una comunidad, aun si el precio es la sumisión o islam. Las personas se unen de muchas maneras, y algunas, como los eremitas, quieren estar solas con su Dios. Pero la tendencia normal del impulso religioso es a la pertenencia, por la que entiendo una red de relaciones que no son ni contractuales, ni negociadas, sino que se reciben como un destino y un don. Uno de los puntos débiles de la filosofía política moderna es que da muy poco espacio a las relaciones de esta clase: las relaciones de pertenencia que preceden a la opción política y la hacen posible. Pero, como sostengo en el capítulo 4, son el núcleo de toda verdadera comunidad y se reconocen precisamente por su carácter “trascendente”, es decir, un carácter que surge de fuera del ámbito de la opción individual. Durkheim señalaba que uno no simplemente cree en una religión, sino —lo que es más importante— pertenece a una religión, y que las disputas sobre doctrinas religiosas no son simplemente, por regla general, discusiones en torno a abstrusas cuestiones metafísicas, sino intentos de fijar un criterio de pertenencia y, por tanto, una manera de identificar y excluir a los herejes que amenazan a la comunidad desde dentro.
LA RELIGIÓN Y LO SAGRADO
Pero ¿qué distingue la identidad religiosa de, digamos, el parentesco, la nacionalidad, las lealtades tribales o la conciencia de que una tierra y unas costumbres son “nuestras”? Según Durkheim, «una religión es un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, cosas puestas aparte y prohibidas; creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada “Iglesia”, a todos los que se adhieren a ellas». Pero esta definición simplemente traslada el problema a los conceptos enunciados en ella, los conceptos de sagrado e Iglesia.
La caracterización parentética que hace Durkheim de lo sagrado como “puesto aparte y prohibido” es sugerente, pero dista mucho de ser satisfactoria. Queremos saber de qué modo las cosas sagradas están puestas aparte y cómo están prohibidas. No están prohibidas al modo como lo está el chocolate por los padres de un niño o conducir bebido por el Estado. En el contexto religioso, lo que está prohibido para una persona está permitido o incluso exigido para otra. La hostia que el creyente común no puede tocar sin sacrilegio, sin embargo, se le puede ofrecer junto al altar de manos del sacerdote. Y en la tradición católica, el fiel está obligado a recibir el sacramento dos veces al año.
Una cosa está clara: las viejas teorías de la magia, representadas por sir Edward Burnett Tylor, Frazer y las escuelas decimonónicas de antropología, no explican lo sagrado. En la magia hay algo de prosaico, de aquí y ahora, de utilitario, que tiene poco o nada en común con la reverencia que inspiran, por su carácter ultramundano, las cosas sagradas. Consideremos los ejemplos que nos son familiares: la Eucaristía y los objetos de culto; las oraciones con que nos dirigimos a Dios; la Cruz, el rollo de la Torá, las páginas del Corán. Los fieles se acercan a esas cosas con reverencia, no porque tengan poder mágico, sino porque parecen estar a la vez en nuestro mundo y fuera de él: como un puente entre lo inmediato y lo trascendente. Están a la vez presentes y ausentes, como el mishkán y lo que oculta a nuestra vista.
Eso, en efecto, parece ser un rasgo de lo sagrado en todas las religiones. Objetos, palabras, animales, ceremonias, lugares sagrados: todo parece estar en el horizonte de nuestro mundo, mirando, por un lado, a lo que no es de este mundo porque pertenece a la esfera de lo divino, y, por otro, al interior de nuestro mundo, para encontrarse con nosotros cara a cara. Por medio de las cosas sagradas podemos influir en lo trascendente y recibir su influjo. Si en este mundo hay alguna presencia de lo divino, ha de ser en la forma de un acontecimiento, momento, lugar o encuentro sagrado: al menos así hemos creído siempre los humanos.
Hay verdad en lo que dice Durkheim: que las cosas sagradas están de alguna manera prohibidas. Pero lo prohibido es tratar una cosa sagrada como si perteneciera al orden común de la naturaleza: como si no tuviera función de mediación. Tratar una cosa sagrada de esa manera ordinaria es una profanación[11]. Un paso ulterior a la profanación es el sacrilegio, por el que un objeto sagrado es arrancado de su condición separada de lo común y arrojado o reducido de alguna manera a la condición contraria hasta hacerlo vulgar y repugnante. La tradición judaica es rica en ejemplos de lo sagrado: de hecho, el Templo era una especie de depósito de cosas sagradas, y se alzaba como símbolo de la presencia protectora de Dios durante los años gloriosos del triunfo judío, así como más tarde, cuando los judíos pudieron negociar suficiente autonomía para conservar la Ciudad Santa como propia. La destrucción del Templo por los romanos en el año 70 fue acompañada de sacrilegios, como el saqueo de vasos sagrados por paganos o la quema de los libros santos. Esos actos fueron vividos por los judíos como un profundo trauma existencial: la repetición del trauma de la primera profanación, unos seiscientos años antes, que es el tema de las Lamentaciones de Jeremías. En ambas ocasiones, lo que pensaron los judíos fue lo siguiente. Esos objetos sagrados están bajo la protección de Dios mismo: le pertenecen, son su propiedad. Por eso son santos. Entonces, si Dios permite que sean profanados, es porque nos ha abandonado: ha rechazado nuestras ofrendas y las prácticas con que actualizamos su presencia entre nosotros. Ese es el aterrador pensamiento que recorre las Lamentaciones, un texto que intenta hallar sentido al sacrilegio contra el Templo viéndolo precisamente como la manera que usa Dios para dejar claro que se ha apartado de nosotros, retirando la protección sobre su Templo y sobre su pueblo.
Frazer y sus contemporáneos quedaron hondamente impresionados por el concepto polinesio de tabú, palabra que desde entonces ha pasado a todos los idiomas. Objetos, personas, palabras, lugares son tabú cuando se deben evitar, cuando no podemos tocarlos, acercarnos a ellos o aun pensar en ellos sin contagiarnos. Un tabú puede ser impuesto