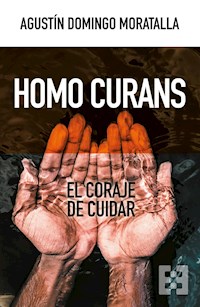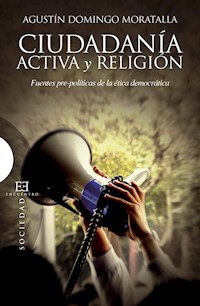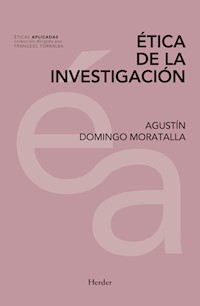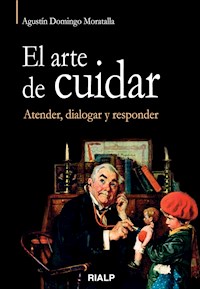
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
El cuidado se ha convertido en una de las categorías centrales de la ética contemporánea. El libro analiza la génesis y evolución de la ética del cuidado, como una ética de la responsabilidad en el horizonte filosófico abierto por las investigaciones de Paul Ricoeur y Pedro Laín Entralgo. Este horizonte evita el sentimentalismo, promueve una cultura de la responsabilidad y potencia el diálogo como principio y fundamento de la bioética.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA
EL ARTE DE CUIDAR: ATENDER, DIALOGAR Y RESPONDER
EDICIONES RIALP, S.A.
MADRID
© 2013 by AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA
© 2013 by EDICIONES RIALP, S.A.
Alcalá, 290 - 28027 Madrid (www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
El editor se encuentra a disposición de los titulares de derechos de autor con los que no haya podido ponerse en contacto.
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN: 978-84-321-4262-8
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
I. Introducción
Curar y Cuidar
Olvido y memoria filosófica del cuidado
Responsabilidad y Cuidado
Aplicarse en el cuidado: vocación, profesión y arte
Atender, dialogar y responder
PARTE I. ANTROPOLOGÍA DEL CUIDAR
I. Dos tradiciones antropológicas para aprender a cuidar
La encrucijada de la filosofía moral
La tradición zubiriana de Laín Entralgo
La tradición hermenéutica de Paul Ricoeur
Argumentar para aprender a cuidar
II. Una ética para la libertad real y el cuidado responsable
Introducción
Una antropología de la disponibilidad
Vida como libertad y adaptación
Circunstancias y condiciones de libertad
Un concepto abierto y reflexivo de situación
La autonomía como disponibilidad
De la libertad abstracta a la libertad sensata
Hacernos cargo de una libertad real
Esclavitudes que favorecen desánimo y desconcierto
La esclavitud del emotivismo
La esclavitud de una vida despreciada
La esclavitud del atomismo
Esclavitudes que dificultan compromisos duraderos
El olvido del carácter
La confusión de acción responsable con agitación social
La seducción por la seguridad de la técnica
Ética narrativa con imaginación compasiva
Diez claves para una ética del cuidado
III. Responsabilidad y diálogo en Lévinas: claves para una bioética del cuidado
Introducción
Responsabilidad y filosofía moral
Contra la desmoralización de la responsabilidad
Del diálogo verbal al diálogo presencial
De la alteridad al cuidado y la solicitud
PARTE II. FUENTES DEL CUIDADO EN LA ÉTICA APLICADA
IV. Sentido y valor del giro aplicado en la ética contemporánea
Introducción: se buscan maestros de «Ética sin más»
La indignación en las dinámicas de moralización y desmoralización
El giro aplicado como desencantamiento de la Filosofía moral
El giro aplicado como reencantamiento de la Filosofía moral
Un encantamiento por transformación y revisión
Un encantamiento por reacción y tradición
Un encantamiento por convicción e integración
De una aplicación funcional a una aplicación integral
Conclusión
V. Tradiciones de verdad y responsabilidad en la ética contemporánea
Fundamentar la verdad o ¿«Adiós» a la verdad?
Tradición y verdad
La perspectiva de la responsabilidad hermenéutica
Fundamentación, tradición y tradiciones
Existencia, resistencia y testimonio
La renovación de la verdad en la hermenéutica de Gadamer
La verdad militante de Charles Taylor
La verdad confesante de Paul Ricoeur
PARTE III. APLICARSE EN EL CUIDADO
VI. Interdisciplinariedad y mediación: nuevas claves para la intervención social
Introducción
Bioética, interdisciplinariedad y mediación
Sentido débil y fuerte de la interdisciplinariedad
La tentación del nuevo moralismo
La disposición antidogmática de la filosofía moral
El doble uso de la interdisciplinariedad
El arte de la mediación: aprender a mediar para aprender a cuidar
Siglo XXI, siglo de Mediación
Diez claves para formarse en mediación
VII. Aprender a dialogar para aprender a cuidar
Introducción: sentido y valor del diálogo
El diálogo en la tradición fenomenológica
El diálogo en el personalismo comunitario
El diálogo en la ética discursiva
La hermenéutica dialógica de Gadamer
El diálogo y la analogía del juego
La estructura dialógica de la vida humana
Elementos para una ética de la responsabilidad dialógica
Ámbitos de aplicación de la responsabilidad dialógica
Cuidar el diálogo en la sociedad de la información
VIII. Aplicarse en la amistad para aprender a cuidar
El lector como amigo y confidente
La amistad en tiempos de (in)comunicación global
El camino de la verdadera amistad: expresión de respeto y amor
Los cuatro momentos de la amistad
Benevolencia: el amigo y la proximidad
Benedicencia: el amigo y la sinceridad
Beneficencia: el amigo en la realización del bien
Benefidencia: el amigo y la instalación confiada en la vida
Seis reglas para cuidar la amistad
Ética que narra el cuidado y cuida la amistad
ORIGEN DE LOS TEXTOS
Introducción
Curar y Cuidar
Hace unos años Pedro Laín Entralgo publicó un interesante artículo donde recordaba que gran parte de las profesiones del futuro estarían directamente relacionadas con la alimentación y el cuidado. Apoyaba su argumentación en Goethe y Nietzsche cuando anunciaron que los trabajos y los días de siglos futuros estarían administrados por la actividad de cuidadores y despenseros, como si la última conclusión de la sabiduría estuviera en la sencilla idea de que cada hombre sería el enfermero de otro hombre. No eran reflexiones arqueológicas sobre las intuiciones de estos maestros sino un intuitivo ejercicio de prospectiva en los años noventa para advertirnos por dónde irían las profesiones del futuro. Quince años después de la publicación de aquellos párrafos comprobamos lo acertado del título con el que se preguntaba: «¿Dos profetas?» [1].
Tradicionalmente, el cuidado estaba asociado al conjunto de actividades que completaban el trabajo que realizaban médicos o cirujanos. Mientras la Medicina y la Cirugía eran profesiones orientadas por el curar, la Enfermería se orientaba por el cuidar. En la Historia de la Medicina y las Humanidades médicas no siempre han tenido el mismo valor porque el cuidar estaba subordinado al curar. Con independencia de los problemas organizativos y profesionales, se trataba de una subordinación basada en una determinada cosmovisión cultural, social y filosófica que concedía más valor al curar que al cuidar. En el diagnóstico de un paciente calificado como «incurable» o ante el padecimiento de una enfermedad «incurable», la única esperanza posible venía del cuidar. Por eso, el cuidado y todas las actividades que le acompañan estaban subordinadas a la intervención del médico o cirujano[2].
Esta relación entre curar y cuidar está cambiando, no solo porque en ámbitos como la Medicina preventiva o la Medicina paliativa el curar sea tan importante como el cuidar, sino porque el cuidado se ha convertido en una categoría clave para comprender, explicar e interpretar el cambio de época al que estamos asistiendo[3]. Si nos fijamos en el ámbito de las Ciencias de la Naturaleza, el cuidado se ha convertido en una categoría básica para establecer el tipo de relación que los seres humanos mantenemos —o deberíamos mantener— con la Naturaleza. De una relación donde el dominio fue interpretado como control, posesión y propiedad, hemos pasado a una relación donde el dominio es interpretado como cuidado. El señorío de los seres humanos sobre la tierra o el planeta ya no es (o no debería ser) interpretado como administración depredadora sino como administración y gestión guiada por el cuidado. Los nuevos horizontes de la ética ecológica están marcados por la categoría del cuidado.
Si nos fijamos en el ámbito de las Ciencias Sociales y el conjunto de las Humanidades, el cuidado se ha convertido, también, en una categoría central para reconstruir todas las investigaciones, al tratarse de una dimensión esencial que había sido olvidada en el estudio de la mente humana, la sociedad, la historia, la cultura y la filosofía en general. Podemos empezar recordando el desafío que Carol Gilligan lanzó a las investigaciones de Lawrence Kohlberg, cuando reivindicó la necesidad de Una voz diferente en el estudio del desarrollo moral. Mientras la propuesta de Kohlberg se movía dentro de los presupuestos racionales, de tradiciones cognitivas que interpretan los procesos de maduración humana en términos de principios universales de justicia, Gilligan recuperaba presupuestos emocionales, afectivos y disposicionales en su interpretación de los procesos de maduración o desarrollo moral[4].
De esta forma emergía en las últimas décadas del siglo XX el horizonte interpretativo de una ética del cuidado que no solo permitía ensanchar el horizonte de una ética de la justicia, sino que se proponía como horizonte alternativo[5]. Las investigaciones sobre el desarrollo moral y la aparición de las teorías de las inteligencias múltiples han contribuido a consolidar la importancia del cuidado en las investigaciones psicológicas, sociales, políticas y culturales. Incluso se ha convertido en la categoría central que preside la reconstrucción feminista de los procesos sociales, porque estaba asociada a las actividades propias de la mujer que se realizaban en los espacios privados (hogar, crianza, atención a mayores…), y quedaban subordinadas a las actividades del varón, que se realizaban en los espacios públicos (trabajo, seguridad, participación cívica…).
Olvido y memoria filosófica del cuidado
Este protagonismo del cuidado no puede explicarse adecuadamente sin algunas tradiciones del pensamiento contemporáneo como el personalismo comunitario, la fenomenología hermenéutica y el racio-vitalismo con el que Ortega se mide ante Unamuno y establece así las bases para una transformación cordial de la racionalidad[6]. Estas tradiciones, que están directamente relacionadas con lo que en la filosofía de nuestros días hemos llamado giro hermenéutico, giro aplicado o incluso giro lingüístico, han sentado las bases para una transformación de los presupuestos filosóficos de la Modernidad. Estos presupuestos alimentan una racionalidad atomista, instrumental y utilitarista en extremo guiada por una aplicación ingenua de métodos positivistas.
En la revisión de estos presupuestos, el cuidado aparece como categoría olvidada que había que pensar de nuevo. El olvido que hasta entonces se había hecho del cuidado no era ingenuo o inocente, estaba relacionado con una racionalidad instrumental, limitada únicamente al horizonte de la Modernidad, del sujeto pensado como átomo individual y, sobre todo, de una cosmovisión cultural científico-técnica construida de espaldas a todo aquello que no se podía ver, tocar, medir, pesar, dominar o incluso comprar y vender.
En los distintos capítulos de este libro el lector encontrará algunos desarrollos de esta transformación cordial de la racionalidad contemporánea y entenderá el papel de algunos filósofos, sin los que hoy no sería posible hablar de una ética del cuidado[7]. Como observará el lector, las diferentes aportaciones de las figuras filosóficas que aparecen en este libro no plantean una ruptura con las éticas de la justicia ni se olvidan del horizonte universalista marcado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Ética del Cuidado ensancha el horizonte de una Ética de la Justicia y no se limita únicamente a una revisión o supervisión de sus lagunas o deficiencias. Ciertamente la categoría de cuidado supone una lectura crítica con la Modernidad, una revisión radical de sus presupuestos antropológicos y, sobre todo, la activación de formas nuevas, no solo de pensar, sino de actuar y entender la relación del ser humano con el mundo. El cuidado no es simplemente una categoría para encajar con cierta sensibilidad los cambios que se están produciendo en nuestra época. Quizá sea la categoría central que nos mantiene despiertos ante el tiempo nuevo que está por llegar. Un tiempo complejo que, como planteamos en el conjunto de ensayos de este trabajo, tendrá que ser un tiempo de responsabilidad.
Responsabilidad y Cuidado
A diferencia de otro tiempo que fue descrito entre nosotros con los términos de Martín Santos como tiempo de silencio, el nuestro parece ser el tiempo de la responsabilidad. Hoy no sería posible reconstruir la historia de la Ética del cuidado sin detenernos en las propuestas que, por un lado, hizo Max Weber de una ética de la responsabilidad convencida, o que, por otro, planteó Hans Jonas como el principio de responsabilidad[8]. Tampoco la podríamos reconstruir sin contar con el protagonismo de la ética de los valores, donde se nos instruye para hacernos cargo de la realidad, una tradición donde M. Scheler y D. von Hildebrand completan los ricos planteamientos de las diferentes tradiciones personalistas de Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Jean Lacroix o, entre nosotros, Xavier Zubiri y Carlos Díaz.
Una reconstrucción en la que poco a poco ha cobrado un protagonismo especial el diálogo. Un diálogo que no se plantea como herramienta o instrumento para la comunicación entre sujetos ya constituidos sino como categoría constitutiva de la vida personal. Sin responsabilidad, convicciones, valores y diálogo sería imposible plantear adecuadamente la reconstrucción de la ética del cuidado. Aparece así la necesidad de dar forma y figura a una antropología del cuidar como la que presentamos en la primera parte del libro, pensada para reconstruir estas categorías y anclar el tiempo de la responsabilidad en una antropología del cuidar [9].
La segunda parte del libro tiene como objetivo presentar las fuentes del cuidado en la ética aplicada. El desarrollo de la ética aplicada en ámbitos aparentemente tan distantes como la Ecología o la Bioética no podría explicarse sin la categoría de «cuidar». Por eso dedicamos un capítulo para reconstruir los usos que habitualmente hacemos del verbo «aplicar». A diferencia de quienes promueven un uso funcional o instrumental, nosotros proponemos un uso integral. El cuidado no es una actividad subordinada, secundaria o posterior a otras como la curación, investigación o la deliberación moral.
No se trata solo de aplicar los conocimientos científico-técnicos «con cuidado», o tener precaución en los descubrimientos o terapias, sino de plantear el cuidado como raíz del conocimiento[10]. Vivir en la responsabilidad y atender a la constitución dialógica nos sitúan ante nuevas formas de conocimiento y sabiduría que surgen del cuidado. No nos referimos a una parte del método o a una forma de realizar las obligaciones (aplicar «con cuidado»), nos referimos al cuidado como actitud, disposición y forma de estar en el mundo. Tampoco se trata de lo que en terminología de Heidegger se tradujo como «cura» o «procura» (befindlichkeit), como un existencial propio de la vida humana. Se trata de un cuidado personal, personalizante y personalizador, planteado desde la condición y constitución dialógica de la vida humana. Por eso las tradiciones de verdad y responsabilidad que aparecen en el capítulo 5 complementan la historia del concepto de ética aplicada que hacemos en el capítulo 4.
Aplicarse en el cuidado: vocación, profesión y arte
Aplicar con cuidado es distinto de Aplicarse en el cuidado. No es un simple juego de palabras porque con la primera expresión el cuidado es una de las posibles formas en las que la ética se realiza o aplica, como si la ética fuera anterior al cuidar. Aplicarse en el cuidado es promover una tradición moral donde el cuidar es constitutivo de la vida moral. El cuidado nos mantiene despiertos, alerta y vigilantes para que nuestra fragilidad, dependencia y vulnerabilidad no sean planteadas como defectos o imperfecciones, sino como oportunidades de plenitud. El cuidado transforma en diligentes las iniciativas de racionalidad humana y, lo que es más importante, evita situaciones de negligencia, descuido y olvido de la responsabilidad.
Hoy no construimos primero la Ética y luego miramos a ver cómo la aplicamos o desarrollamos. En la hermenéutica filosófica y la tradición del personalismo comunitario la aplicación es constitutiva de la vida moral. Hay Ética cuando nos aplicamos en el cuidado. Si nos olvidamos del cuidado o le damos la espalda en la construcción de los saberes podremos tener ciencia, técnica, filosofía o incluso conocimiento, pero no tenemos auténtica vida moral. Este es el sentido de la tercera parte de nuestro trabajo donde analizamos conceptos tan importantes como los de interdisciplinariedad, mediación o diálogo.
El presente trabajo no plantea el cuidado como «técnica» o conjunto de habilidades, como si las Éticas del cuidado desempeñaran una función instrumental o subsidiaria de otras tradiciones morales. En el título recuperamos el cuidar no como técnica, herramienta o habilidad, sino el cuidar como «Arte». El libro puede ayudar a los profesionales del cuidado porque les proporciona argumentos y tradiciones filosóficas con las que fundamentar sus prácticas[11]. Como bien saben estos profesionales, el cuidado bien entendido exige evitar el descuido de uno mismo. Ya hemos señalado en otros trabajos que, además de un cuidado incondicional o un cuidado educativo, hay un cuidado responsable, relacionado con el cuidado de sí. La Ética del Cuidado no ha surgido para completar la formación o capacitación técnica de los profesionales del cuidado, ha surgido para despertar el cuidado como vocación, es decir, para cuestionar desde el cuidado el sentido o valor de todas las profesiones o actividades humanas. Cabría pensar que hay unas personas y profesiones con vocación para cuidar y otras no, como si la Ética del cuidado fuera única y exclusivamente para los profesionales del cuidado. Pues bien, el cuidado al que nos referimos es propio de todos, describimos una nota constitutiva del vivir despierto, del vivir vigilante e incluso del vivir esperanzado, como mostramos en los capítulos 2 y 3 del libro.
Como en todo arte, es importante la preparación, la capacitación y el entrenamiento en el cuidado. Como en todo arte, es importante la sensibilidad, la capacidad para lo sorprendente, el sentido de la admiración y, sobre todo, la disponibilidad para el misterio. Cuando buceamos en nuestra interioridad, cuando desarrollamos nuestra capacidad para la atención y cuando nos conocemos con radicalidad, descubrimos potencialidades inexploradas dentro de nosotros mismos que pueden ser fuente de serenidad, armonía y plenitud.
Atender, dialogar y responder
A diferencia de otras formas de entender el arte, la que aquí presentamos como arte de cuidar se estructura en tres momentos, que se analizan en las diferentes partes de nuestro trabajo. El arte de cuidar requiere capacidad para la atención, sensibilidad para estar despierto ante las necesidades del otro y de uno mismo, disponibilidad para actuar con vigilancia y solicitud. Por eso cuidar es atender. También el arte de cuidar requiere capacidad para dialogar, es decir, capacidad para buscar apalabradamente juntos la verdad. Este es el sentido del capítulo 7, donde vemos la estrecha relación entre aprender a cuidar y aprender a dialogar.
Además de atender y dialogar, el arte de cuidar requiere responder. No solo respondemos a las necesidades o demandas propias o de los otros, también entendemos la respuesta como una actitud y orientación ante la vida. Responder no es solo devolver una respuesta o activar un compromiso, porque alguien nos necesita o reclama nuestra intervención. Las distintas formas de intervención social de las que hablan las ciencias sociales son respuestas a problemas, necesidades o desafíos humanos. Aquí cobra sentido el capítulo 6, donde planteamos la necesidad de organizar y plantear las respuestas en clave de mediación e interdisciplinaridad.
Junto al responder propio de la conversación, el diálogo y el encuentro profesional o interpersonal, también hay un responder propio de acompañar silenciosamente, del atender sin pestañear, del acompañar en silencio o del compadecer, incluso del confiar ingenuo o del más simple compartir. Es el cuidado que se profesan los amigos. Por ello, uno de los caminos privilegiados para aprender a cuidar es la amistad, como analizamos en el capítulo 8, dejándonos llevar por los maestros con los que habíamos arrancado nuestras reflexiones en el capítulo 1.
Antes de concluir esta introducción quiero agradecer a los responsables de las publicaciones donde apareció una primera versión de estos escritos que me hayan permitido agruparlos como libro. Algunas versiones preliminares aparecieron en revistas como Sal Terrae, libros que recogían actas de congresos o misceláneas de investigaciones en ética aplicada. También quiero agradecer a mis compañeros del departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política los comentarios y sugerencias que hicieron a los trabajos, cuando aparecieron por primera vez a lo largo de estos años. Ello me ha permitido contrastarlos, revisarlos y enriquecerlos. Con ellos, además de compartir proyectos de investigación en Ética Aplicada, Hermenéutica filosófica y Teorías de la Democracia, he podido reconstruir los mimbres de la Ética del cuidado ensanchando el horizonte de la Ética de la justicia[12]. También quisiera agradecer a Jesús Ballesteros y a Santiago Herraiz el interés que han mostrado para que el trabajo salga a la luz. En algún momento de una conversación que mantuvieron apareció providencialmente mi nombre y aceptaron revisar el libro con el título que ahora tiene. Gracias, de corazón. Por último, el libro está dedicado íntegramente a Esther, mi madre. Estoy seguro de que ella, como muchas madres, algunas cuidadoras que me han seguido en las clases y los lectores que han llegado al final de esta introducción, se atreverán a leer el primer capítulo y lo harán, como siempre, con mucho cuidado.
Valencia, otoño de 2012
[1] P. LAÍN ENTRALGO, «¿Dos profetas?»: El País, 8 de octubre de 1996, p. 13.
[2] La recuperación del cuidado en la práctica de la Bioética ha vuelto a despertar un gran interés filosófico y clínico con la aparición del libro de Alfred I. Tauber, Confesiones de un médico. Un ensayo filosófico. Triacastela, Madrid, 2011, trad. A. Casado.
[3] Este papel del cuidado en la historia de la Enfermería y la Bioética ha sido desarrollado por L. FEITO en su trabajo Ética y Enfermería, San Pablo-Comillas, Madrid, 2009. También aparece de manera destacada en el trabajo de J. R. AMOR, Introducción a la Bioética. PPC, Madrid, 2005, 2ª ed.
[4] C. GILLIGAN, In a different voice: psycological theory and Women’s development. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1982.
[5] En un trabajo anterior proponíamos la complementariedad de la ética de la justicia y la ética del cuidado, cfr. capítulo VII de Ética y Voluntariado. Una solidaridad sin fronteras. PPC, Madrid, 1989, 2ª ed.
[6] Sobre el personalismo comunitario pueden verse nuestros trabajos Un humanismo del siglo XX: el personalismo. Pedagógicas, Madrid, 1985, 15ª Ed., Ciudadanía activa y religión. Fuentes prepolíticas de la ética democrática. Encuentro, Madrid, 2011, 2ª ed.
[7] Sobre el concepto de razón cordial puede verse el trabajo de A. CORTINA, Ética de la Razón cordial. Nobel, Madrid, 2007.
[8] M. WEBER no contrapone la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad, sino la ética de las convicciones ciegas al puro pragmatismo de quienes dan la espalda a las convicciones morales. Leída con detenimiento la conferencia de Max Weber podemos comprobar que plantea la necesidad de unir responsabilidad y convicción en una responsabilidad convencida, aquella responsabilidad propia del hombre maduro o auténtico. Cfr. El político y el científico. Alianza, Madrid, 1982, trad. de F. Rubio Llorente, p. 176 ss. El clásico libro de Hans Jonas lleva por título El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Círculo, Barcelona, 1994.
[9] Esta dimensión antropológica ha sido destacada por el profesor J. CONILL en todos sus trabajos, de manera especial puede verse en: El poder de la mentira. Tecnos, Madrid, 2011, 3ª ed.; Ética hermenéutica. Tecnos, Madrid, 2006.
[10] Así hemos interpretado el papel de una ética prudencial en la hermenéutica filosófica de H. G. GADAMER: El arte de poder no tener razón. La hermenéutica dialógica de H. G. Gadamer. Publicaciones de la Universidad Pontificia Salamanca, Salamanca, 1989.
[11] El ámbito de la Bioética requiere recursos imaginativos que contribuyan a dar cuenta y razón de las decisiones responsables. Uno de ellos, como ya señalara Julián Marías, es el cine. Sobre el papel del «séptimo arte» en la Bioética es imprescindible el reciente libro T. Domingo, Bioética y Cine. De la narración a la deliberación. San Pablo-Comillas, Madrid, 2011.
[12] Este estudio se inserta en el Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico FFI2010-21639-C02-01, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y con Fondos FEDER de la Unión Europea, y en las actividades del grupo de investigación de excelencia PROMETEO/2009/085 de la Generalitat Valenciana.
PARTE I
ANTROPOLOGÍA DEL CUIDAR
I. DOS TRADICIONES ANTROPOLÓGICAS PARA APRENDER A CUIDAR
La encrucijada de la filosofía moral
Si la Ética se ha convertido en uno de los desafíos más necesarios para iniciar el siglo XXI no es solo por el hecho de que en la situación internacional encontremos pocas pistas para la esperanza, tampoco porque nuestras instituciones públicas funcionen a intervalos de buenas voluntades. La Ética se ha convertido en una tarea urgente porque en nuestra vida cotidiana andamos a medio gas, como si estuviésemos necesitando un empuje y una reanimación que nos despierte del sueño de la rutina, como si necesitásemos que nos zarandeen de vez en cuando para afrontar el mundo con nuevas energías y rehacerlo con los ánimos de una esperanzada lucidez.