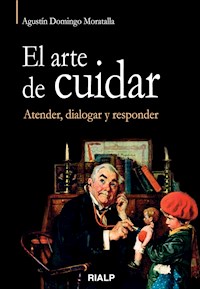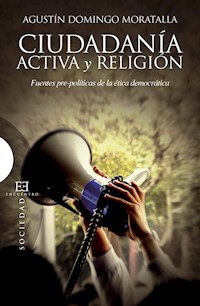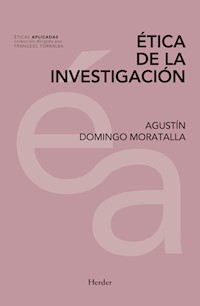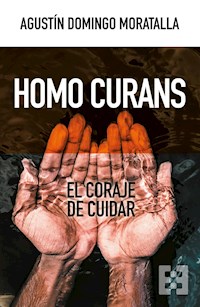
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
El cuidado se ha convertido en una de las actividades más importantes de nuestra vida cotidiana. Cuidamos la salud, atendemos a los familiares más próximos, nos preocupamos por las personas vulnerables de nuestro entorno y ahora nos hemos propuesto cuidar la naturaleza. El cuidado es el nuevo y más urgente nombre de la responsabilidad, por eso ha llegado el tiempo del «Homo curans». Este libro aborda el cuidado como actividad que define nuestras prácticas como especie, como sociedades que se transforman y como personas. Es una actividad que moviliza manos, corazón y cabeza, por eso el profesor Agustín Domingo Moratalla propone «cuidar con toda el alma». El cuidado generativo requiere ensanchar los horizontes de la responsabilidad personal para afrontar las tendencias a la desvinculación, fragmentación y mecanización digital. Tendencias a las que responden los capítulos de este libro cuando reclaman una razón abierta por el coraje de cuidar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agustín Domingo Moratalla
Homo curans
El coraje de cuidar
© El autor y Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2022
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 104
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-440-4
Depósito Legal: M-11962-2022
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Introducción
I. Personalizar el cuidado en la era digital
«Homo curans»: bases para una ética del cuidado
Fuentes para promover un cuidado integral
El cuidado en la Investigación e Innovación Responsable (RRI)
Atención y responsabilidad cordial: del cuidado integral al cuidado generativo
De la responsabilidad en el dominio al descuido de la donación
La fatiga del cuidado
Personalizar la responsabilidad en la era digital
II. Cuidado y responsabilidad cordial: de Jonas a Gilligan pasando por Lévinas
Cuidado y responsabilidad, de Jonas a Lévinas
Una voz diferente: el legado de Carol Gilligan
Un significado nuevo
III. Cuidado y desvinculación social: lecciones del profeta Zygmunt Bauman
Desvinculación en la era digital
Diez claves interpretativas para la acción social
La despersonalización del mundo
IV. Institucionalizar el cuidado: de la ebriedad tecnológica a la sobriedad ecológica
De la Bioética del cuidado a la institucionalización de los cuidados
La riqueza invisible del cuidado
Del Estado del bienestar a la sociedad del bienestar
De la sociedad del bienestar a la sociedad de los cuidados
De la sociedad de los cuidados al contrato de cuidados
Retos ante el horizonte político de la Inteligencia Artificial
V. Confianza y economía civil: horizontes éticos para la amistad cívica
Homo oeconomicus y homo reciprocans
La urgencia de «hermeneutizar» la economía: personalizar y humanizar
El horizonte antropológico del capitalismo dominante
Horizonte antropológico de la economía civil
De la crisis a la reinvención
VI. Cuidado generativo y ciudadanía digital: confianza, pandemia y proximidad
Perplejidad, descuido y responsabilidad
El tsunami de la digitalización
El cuidado generativo y proximidad
Pandemia y confianza
Bibliografía
Para Julia
Introducción
El coraje de cuidar.
Claves para una responsabilidad cordial
Al final de la Segunda Guerra Mundial, Paul Tillich pronunció en la Universidad de Yale una serie de conferencias que fueron publicadas más tarde con el título El coraje de ser1. En ellas, este teólogo protestante reconstruye históricamente el concepto de coraje desde su relación con la fortaleza (Platón y santo Tomás), la sabiduría (estoicismo), la autoafirmación (Spinoza) y la vida (Nietzsche). Señala que puede ser una virtud entre otras y, a su vez, tener el estatuto de una virtud propia que acompaña a todas las demás. Nos recuerda dos indicaciones históricas importantes. En primer lugar, que puede ser una tozudez sin dirección alguna, una fortaleza mental, como si fuera fruto de una decisión voluntarista, propia de una persona noble e intrépida, una virtud asociada a una tradición heroica y aristocrática. En segundo lugar, que va unida a la sabiduría, es decir, la virtud que representa la unidad de las otras cuatro virtudes cardinales tradicionales: fortaleza, justicia, prudencia y templanza.
Aplicado al cuidado, podemos decir que en este, tanto de otros como de uno mismo, estamos señalando el valor de la decisión y momento más personal: «he decidido cuidarme», «ha llegado la hora de cuidar de ellos». Queremos pensar el cuidado desde una existencia que no es planteada como dificultad o enfermedad, sino como carga, peso y responsabilidad. La dificultad de la existencia no es una enfermedad, por eso, el coraje del cuidar no necesariamente presupone estar enfermo. La dificultad tiene que ver con la vulnerabilidad esencial que nos sitúa a la intemperie física, metafísica y ética, pero también «con el miedo que a veces sentimos ante la sima de nuestra propia libertad»2.
El título del presente libro amplía el significado del cuidado médico en su sentido más humanista y recupera esta dimensión personal, de valentía firme y aristocrática del cuidado: podríamos dedicarnos a otras cosas pero hemos dejado de ser negligentes, descuidados o irreflexivos, nos «hemos decidido cuidar». Junto a este elemento cognitivo y reflexivo propio del momento de la decisión racional, también destaco un elemento existencial, emocional y sentiente, propio de las entrañas y el corazón humano. Describimos el hecho de que el cuidado no se realiza solo con la cabeza o la reflexión, sino que se realiza con toda el alma. Si es un cuidado sincero, se está cuidando con todo el ser, con «cuerpo y alma», desde dentro, con toda la energía y capacidad del corazón, como cuando afirmamos «ha llegado la hora de cuidarse». Mientras el primer sentido recupera la dimensión de valentía reflexiva y crítica, el segundo recupera la dimensión afectiva, disposicional y de inteligencia cordial. El cuidado al que se refieren estas páginas describe un hacer o actuar (to care) y una disposición necesaria, una afirmación imprescindible, una exigencia y participación significativa para no dejar de estar en el mundo.
Los análisis podrían extenderse en amplitud y llegarían hasta las distintas interpretaciones del cuidado como «cura» (Sorge) que realiza Heidegger en Ser y Tiempo, pasando por la síntesis de formas de entender «el coraje de cuidar» que encontramos en El Quijote de Cervantes3. No retomo los planteamientos de Tillich para iniciar una traslación completa y detallada del «coraje de ser» al «coraje de cuidar», sino para mostrar el momento de reconstrucción ética en el que se ofrecen estas conferencias. Corría el año 1951, precisamente un tiempo en el que Occidente se reconstruía material y mentalmente en la postguerra. Se iniciaba un tiempo importante donde la fenomenología de Husserl-Heidegger daría paso a la hermenéutica comunicativo dialógica de Jaspers-Gadamer, mediante instituciones vertebradas por el personalismo comunitario de Mounier-Maritain.
En este amplio contexto histórico, el presente ensayo tiene su sentido como una aplicación de la «pequeña ética» de Paul Ricoeur, quien nos recordó a finales del siglo XX la necesidad de organizar la filosofía moral y política con la siguiente formulación: «estima de sí, preocupación por el otro y deseo de vivir en instituciones justas»4. Este horizonte es fundamental para contextualizar la relevancia del «cuidado» dentro de la cultura contemporánea. Además, para entender el protagonismo de esta categoría en todos los órdenes del saber, desde la Bioética cuando hablamos de una «Bioética del cuidado» para diferenciarla de una «Bioética principialista», hasta las «Políticas del cuidado», pasando por la emergencia de una Economía o Sociología de los cuidados. Y esto sin contar con el desarrollo de la categoría en el ámbito de las ciencias naturales cuando nos referimos al «cuidado del medio ambiente» o la naturaleza. Recordemos también la centralidad teológica de una «cultura del cuidado» en las recientes encíclicas Laudato Si o Fratelli Tutti.
Esta eclosión del cuidado en la cultura contemporánea no se presenta de la manera sistemática y coherente a la que Ricoeur nos invita, como si hubiera un orden lógico necesario entre el «cuidado de sí», la «preocupación» por los otros y el «deseo de vivir» en instituciones justas. Esta ordenación supone una delimitación y análisis de los usos del cuidado, porque a veces el «cuidado de sí» se plantea descuidándose de los demás, de los mimbres de una sociedad justa o del cuidado de la naturaleza. A veces se invierte esta lógica porque el «cuidado del medio ambiente» anula cualquier otra reflexión sobre el cuidado de los más próximos, convirtiendo al ser humano en una especie más de una naturaleza naturalizada o cosificada. No solo ha llegado el momento del cuidado y la revolución de los cuidados, sino el momento de preguntarse qué hace «bueno» un cuidado, cómo entender la importancia de «cuidar bien» y, también, en qué medida necesitamos criterios o mediaciones reflexivas para organizar las diferentes formas de cuidar.
Con este título quiero retomar el hilo argumental de Paul Ricoeur, quien comparte planteamientos con Paul Tillich, y muestra su respeto por las reflexiones que realiza Michel Foucault sobre el «cuidado de sí» en el año 1982. Ahora bien, el planteamiento ético de Paul Ricoeur supone una transformación filosófica del concepto cuyo alcance aún está por precisar. Lo digo porque hasta estos años ochenta, en Ricoeur, la ética del cuidado se planteaba como una preocupación antropológica, dado que la vida se plantea como don, tarea y problema, como «deseo de ser y esfuerzo por existir». En la línea del personalismo de Emmanuel Mounier, la persona no es un dato sino una conquista. El cuidado de sí solo tiene sentido como un doble ejercicio de desposesión y reapropiación, de abandono de sí y de reapropiación después de haber pasado por hacerse cargo de sí en el mundo. Gracias a este doble ejercicio, el conocimiento de sí y el cuidado de sí son partes de la misma vida con sentido.
A partir de esos años ochenta y el encuentro con la ética de Emmanuel Lévinas, Ricoeur plantea el cuidado de forma nueva. El verdadero cuidado de sí pasa por que los otros puedan contar con uno, pero no solo como «uno más», sino como «uno mismo». De esta forma, una ética del cuidado de sí es, por un lado una ética que promueve el devenir humano y adulto, con valores tan importantes como la ayuda mutua, la justicia y el reconocimiento; por otro una «vida buena con y para con otros en instituciones justas». El cuidado se ensancha, fecunda y descentra porque se integra el cuidado del otro dentro del «cuidado de sí», con ello la ética del cuidado ya no se puede plantear de espaldas a la búsqueda del bien común y la justicia. Arranca un horizonte de capacitación personal y comunitaria, que aprende de las crisis como oportunidades de cambio y crecimiento, un cuidado complejo que en estas páginas hemos descrito como integral y generativo.
A partir de este impulso ricoeuriano, he propuesto clarificar el significado y alcance de una ética del cuidado en la era digital. Continúo un trabajo que ya inicié en otros ensayos, algunos inéditos aún y otros ya publicados. Pronto verá la luz un ensayo sobre la ética y la política de Ricoeur como fecundo sistema filosófico con el que afrontar los retos de la cultura del cuidado. Con el título Crítica y Convicción. Fundamentos de responsabilidad cordial, pretendo mostrar la renovación del concepto de responsabilidad que realiza la síntesis del personalismo y la hermenéutica en este pensador francés. Ya han visto la luz otras aplicaciones de este horizonte filosófico, por ejemplo la aplicación a la Bioética fundamental que realizo en El arte de cuidar: atender, dialogar y responder (Rialp, 2013), o la aplicación que realizo a la Antropología en Condición humana y ecología integral (PPC, 2017). Incluso también al reciente ámbito de las Humanidades digitales en el libro Del hombre carnal al hombre digital (Teell, 2021).
Desde esta tradición filosófica también podría llevar otro subtítulo con el que orientar, enmarcar y contextualizar los seis ensayos que aquí recojo. Podría ser el de «claves para una responsabilidad cordial», con él describo la intención última de nuestras reflexiones sobre el cuidado: interpretar en clave cordial el concepto de responsabilidad que se ha propuesto como eje de la urgente «transformación de la filosofía» a la que, con el mismo espíritu de Paul Ricoeur, nos invitó Karl Otto Apel. Es un trabajo en el que estamos embarcados otros compañeros de investigación, donde quiero destacar, entre otros, a los profesores Adela Cortina, Jesús Conill, Domingo García-Marzá, Juan Carlos Siurana y Francisco Arenas. Enlazamos así con la tradición agustiniana que han renovado Max Scheler y José Ortega y Gasset cuando utilizan los términos de «ordo amoris» o «razón cordial».
Como mostramos en este ensayo, la razón cordial no está antes o después de la responsabilidad, como si fuera una condición o una consecuencia en la tarea de «cargar con», «en cargarnos de» o «hacernos cargo» del mundo. Es un talante filosófico generador de hábitos en la mejor tradición de Pascal, sobre todo para que las inquietudes del corazón no le sean ajenas al ejercicio de la razón. La renovación de la ética de la responsabilidad, como una «ética del cuidado», también puede ser pensada recuperando la intimidad corporal, recuperando el vigor del corazón humano y evitando el mecanicismo moral de una digitalización que tiende a la cosificación y despersonalización de la vida. A diferencia de quienes recuperan lo cordial en clave puramente visceral, epidérmica, emocional o sentimental, nuestra recuperación quiere ser también histórica y reflexiva. No se trata solo de promover una «cultura del cuidado», sino una «cultura del cuidado» que sea agradecida, inteligente y vigorizante. Esta es una de las claves centrales para entender nuestra propuesta de cuidado generativo, la responsabilidad cordial recoge las tres dimensiones básicas de la responsabilidad: retrospectiva (pasado), prospectiva (futuro) y respectiva (presente).
El primer capítulo describe cómo entender el cuidado en la era digital acercándonos al perfil del «homo curans». En la tradición del «homo viator» que nos describía Gabriel Marcel, el cuidado desempeña un lugar estructural en el siglo XXI: desde el quehacer científico hasta el social, político y cultural. Los dos capítulos siguientes recogen aportaciones valiosas para construir una cultura del cuidado y promover una ética del buen cuidar. Jonas, Lévinas, Gilligan o Bauman son nombres fundamentales para tomarse en serio el cuidado en todas sus dimensiones: desde la psicología del desarrollo hasta la sociología, pasando por la ética y la política. Completan este enfoque los capítulos IV y V, páginas donde analizo la institucionalización de los cuidados y reivindico una actividad económica basada en la confianza. Con ello muestro que el coraje del cuidar debe servirnos para cuestionar las versiones gregarizantes del Estado del bienestar y fortalecer iniciativas dinámicas de amistad cívica. En el último capítulo propongo el concepto de cuidado generativo como una oportunidad ética para afrontar procesos de digitalización o algoritmización de todas las decisiones, que deshumanizan la responsabilidad en todas sus dimensiones, que despersonalizan, descordializan y achican el sentido de la vida.
Dado que estas páginas han visto la luz en estos dos últimos años de pandemia, este libro también quiere ser un pequeño homenaje de agradecimiento a todos los que activaron su coraje de cuidar. Entre los múltiples voluntarios y profesionales a los que puedo recordar, voy a mencionar a uno: José Carlos Bermejo. Desde los primeros días del confinamiento hasta hoy, este religioso de la orden de San Camilo nos ha regalado todas las noches unos minutos de oración con la que despedir cada uno de los días nuevos a los que íbamos amaneciendo. Por esta razón, los beneficios que se obtengan con la comercialización de estas páginas irán destinados al centro de humanización de la salud que tienen los religiosos camilos en Tres Cantos, Madrid.
Por último, quiero señalar que este estudio se inserta en el Proyecto Coordinado de Investigación Científica y Desarrollo «Ética discursiva y Democracia ante los retos de la Inteligencia Artificial» PID2019-109078RB-C21 y PID2019-109078RB-C22 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033. También en las actividades del grupo de investigación de excelencia PROMETEO/2018/121 de la Generalitat Valenciana. Estas ayudas a la investigación han sido un estímulo importante para debatir y compartir con los compañeros de la vida universitaria la necesidad de promover una ética del cuidado en la era digital. También he contado con el cuidado intelectual y la amistad de José Luis García Martínez para dialogar sobre cada uno de estos trabajos y mejorar este difícil arte de transmitir ideas. Para que no se me quede nada en este tintero de agradecimientos, quiero mencionar a Manuel Oriol y Carlos Perlado que aceptaron la propuesta de editar este libro sobre el cuidado generativo en la era digital. Y lo hicieron justo el día en el que Julia vino al mundo.
I. Personalizar el cuidado en la era digital
«La máquina gobierna. La vida humana está rigurosamente encadenada por ella, sujeta a las voluntades terriblemente exactas de los mecanismos. Estas criaturas de los hombres son exigentes. Ahora reaccionan contra sus creadores y los modelan según ellas mismas. Necesitan humanos bien adiestrados; borran poco a poco las diferencias, y los adecúan a su funcionamiento regular, a la uniformidad de sus regímenes. Entonces se fabrican una humanidad a su conveniencia, casi a su imagen y semejanza».
Paul Valery, Variedad. Ensayos casi políticos5
«Homo curans»: bases para una ética del cuidado
Método y tradición
El «Homo curans» describe al hombre como cuidador, integrado en una Naturaleza y una Historia que cuida y protege. No es una antropología nueva o una técnica. Describe un cambio de perspectiva, un nuevo paradigma en relación con la vida biológica (cuidado de la naturaleza), la vida biográfica (cuidado de «sí») y la vida generacional (cuidado social y político). Es un cambio ecológico, porque el cuidado afecta también al conjunto de la Naturaleza, sustituye al «Homo destruens» y busca hacer un planeta habitable. Nacemos biológicamente vinculados, e instintivamente hay un compromiso biológico con el cuidado que la filosofía moral está llamada a repensar.
La recuperación del cuidado y de una filosofía de la mutualidad es una exigencia moral en sociedades atomizadas, donde la persona corre el peligro de convertirse en simple algoritmo. Si estamos pre-parados y dis-puestos para el cuidado y la compasión, si la neuroética y nuestras «amigas» las neuronas espejo nos recuerdan nuestra naturaleza empática, ¿por qué no tomamos más en serio el altruismo, la caridad y el cuidado de los otros?, ¿por qué no ampliar nuestra responsabilidad inmediata de la mutualidad y la reciprocidad a un cuidado social, político y global?, ¿por qué no ensanchamos las dimensiones de la «casa propia» a la «casa común» para convertirla en hogar habitable?
La atención prestada al cuidado se realiza como una transformación interna de la «Ética de la justicia». No quiero sustituir o desplazar la centralidad de la justicia en el ámbito de la filosofía moral, más bien analizar la transformación interna que se ha producido en determinadas tradiciones filosóficas que enriquecen, completan, modifican o revisan las «Teorías de la Justicia» con la voz diferente de una «Ética del Cuidado». Si las planteáramos como opuestas reproduciríamos estereotipos que violentan la realidad, por eso: «existe una tensión teórica y práctica entre los derechos y los cuidados, tensión que refleja de modo real la complejidad de la vida moral en la que están inmersos por igual hombres y mujeres»6.
Aunque las dos expresiones anteriores describen las posiciones paradigmáticas de J. Rawls y C. Gilligan, también podemos referirnos al contraste entre las posiciones de L. Kohlberg o N. Noddings, o entre J. Habermas y A. MacIntyre, cuando los primeros refuerzan el horizonte de una justicia global y cosmopolita, los segundos refuerzan el horizonte de la fragilidad o dependencia en el cuidado de todo lo creado. Como recuerda éste último «el reconocimiento de la dependencia es la clave de la independencia»7.
Lo difícil es reconstruir modelos de racionalidad y tradiciones filosóficas que han atendido en todo momento la complejidad de la naturaleza personal del ser humano en el conjunto de lo real. Esta reconstrucción se ha producido desde los planteamientos de una hermenéutica crítica, atendiendo la evolución interna que ha desarrollado el personalismo contemporáneo.
No resulta difícil rastrear esta reconstrucción en la ética de Adela Cortina y Jesús Conill, cuando nos aproximan dos tradiciones aparentemente tan diferentes en los manuales convencionales como la kantiana y la aristotélica. Al insertarse en la tradición de la ética contemporánea, la reconstrucción recoge los frutos de las grandes figuras de la filosofía española del siglo XX, que han huido de las simplificaciones y que hunden sus raíces en «una naturaleza humanizada». Si nos fijamos en las propuestas éticas de estos autores observaremos que hemos asistido a dos procesos interesantes y complementarios en la filosofía contemporánea: el proceso de «cordialización» del cuidado y el proceso de la «hermeneutización».
Desde esta tradición no resulta difícil afrontar de una manera integral las transformaciones de la razón práctica que se han producido en las últimas décadas. Llámese «aplicado», «hermenéutico» o «del cuidado», el giro viene exigido por un concepto de razón ampliada que no se limita al ámbito matemático, científico o estrictamente positivista. Se trata de un giro exigido por una razón abierta a razones, argumentos y acontecimientos que nos lleva a describirla como «cordial», porque cuenta con lo que Pascal llamaría las «razones del corazón». El giro no viene exigido por una lógica supuestamente autónoma de la razón científica, que ahora pasa a ser vital o histórica porque se ha descubierto limitada, frágil y vulnerable para responder a los desafíos del sentido. Viene exigido por una radicalización del conocimiento como tal, es decir, una integración del saber en la vida, una integración de la pasión por la verdad que mueve al quehacer de los científicos de todos los saberes, con la lucha por la dignidad y libertad real que moviliza a los ciudadanos de todo el planeta.
Nos hallamos ante una antropología de las capacidades, con la que repensar esperanzadamente la naturaleza humanizada en todas sus dimensiones, desde la más política o institucional hasta la más íntima y personal. Esta transformación interna, generada por los problemas propios de lo que Julián Marías llamaría «antropología metafísica», la podemos rastrear en la evolución filosófica de autores tan distintos como H. G. Gadamer, J. Habermas, H. Jonas, P. Ricoeur, E. Lévinas, A. MacIntyre y, entre nosotros, X. Zubiri. Como nos recuerda Diego Gracia:
Xavier Zubiri considera que la inteligencia humana tiene una función primaria, que es biológica, la de hacer viable a un ser que, de otro modo, desaparecería. La inteligencia permite «hacerse cargo» de la realidad, de la fragilidad, y abre un horizonte en el que el hombre vive desajustado y tiene que buscar su propio ajustamiento, tiene que «justificarse»8.
Y en la necesidad de justificarse consiste el núcleo de su vida moral. Esto permite ver, según Diego Gracia, la relación entre la vida frágil (y amenazada) y la vida del espíritu (ética). A la ética le es consustancial una cierta fragilidad. Podríamos decir que nace de esa peculiar fragilidad que, a su vez, contiene un potencial moral.
Aunque no hayan desarrollado explícitamente una «Ética del cuidado», que haya surgido de una transformación de anteriores «Éticas de la justicia», estos autores ofrecen interesantes propuestas antropológicas, que transitan los caminos que unas veces van de la justicia al cuidado y otras del cuidado a la justicia. Basta fijarnos en la consideración de la realidad personal en acción para comprobar que no aparecemos como simple individuo entre la masa, o átomo entre un conjunto de fuerzas, sino como «agente, actor y autor». Por eso no es difícil describir en estos autores elementos para una transformación radical del concepto de responsabilidad. Ya no se plantea desde una perspectiva puramente externa, conductista o instrumental, como «imputación».
Tenemos elementos para recuperar, también, una perspectiva que sea vocacional e integral porque interpreta la vida personal concernida e interpelada por los otros. Si las éticas de la justicia nos pedían una teoría decisional de la responsabilidad, las éticas del cuidado nos piden una renovación de la responsabilidad ante nuestra vida débil, vulnerable y dependiente.
Sin tomar plena conciencia de las raíces filosóficas que lo alimentan, el enfoque de las éticas del cuidado como éticas de la responsabilidad emerge en determinada tradición de la ética feminista. Recordemos el comienzo del famoso libro de MacIntyre con las siguientes palabras:
«Con la dependencia sucede lo mismo que con la vulnerabilidad y la aflicción… falta un reconocimiento de la magnitud de esta dependencia… Recientemente la filosofía feminista ha dado un gran paso adelante para corregir esto. Primero porque comprender la ceguera respecto a la mujer y su denigración están vinculadas con los intentos masculinos de negar el hecho de la dependencia, pero también porque subraya la importancia de la relación madre-hijo como paradigma de las relaciones morales… los hábitos mentales que han impedido que los filósofos morales vieran con claridad la importancia de los fenómenos de la aflicción y la dependencia no solo están ampliamente extendidos, sino que resulta difícil desprenderse de ellos»9.
Las investigaciones que proceden de la ética feminista y de la enfermería se preguntan: ¿puede ser codificada la ética del cuidado? La respuesta no pasa únicamente por el análisis ético de los códigos de conducta en los colegios profesionales, sino por tratar la ética del cuidado como una ética de la responsabilidad teniendo en cuenta tres características: la relación, la responsabilidad y el poder10.
Tomar tierra
El giro del cuidado también puede interpretarse como un intento de tomar tierra de la filosofía moral, como un aterrizaje de unas propuestas que transitan de los principios a las prácticas, de la globalización a la proximidad, de las leyes a las virtudes, de los valores a los actos. Cuando no se cuenta con el giro hermenéutico o el giro aplicado, este aterrizaje es más forzoso y hasta violento. Cuando las reflexiones sobre el cuidado se plantean como una reacción a las teorías de la justicia, o cuando los profesionales socio-sanitarios lo plantean como una reacción a los profesionales de la medicina-cirugía para reclamar «otro modo de praxis», entonces se puede percibir, en multitud de ocasiones, el bajo nivel de rigor y seriedad en esta reacción. La pura reivindicación de «una voz diferente» no siempre cuenta con la complejidad antropológica, ética y política de las propuestas. En este sentido, se puede observar cómo los planteamientos de una Bioética del cuidado se han enriquecido, modulado y moldeado con las categorías de la hermenéutica y el personalismo.
En el cuidado también han aterrizado las éticas de la virtud porque, como ha señalado Marta López Alonso, es muy difícil comprender no solo la aplicación de los principios, sino la práctica de una ética de las virtudes sin la diligencia, atención y la solicitud existencial que hay detrás del «cuidado» en su sentido más amplio11. No es fácil plantear el cuidado como virtud12. No afecta solo a la buena voluntad, tampoco es una simple obligación de conciencia. Afecta a la persona en su integridad, es una práctica que afecta al cuerpo y al alma, a la intimidad y a la extimidad. Un buen y justo cuidado es aquel que defiende la subjetividad del otro y facilita las condiciones que permiten la presencia del otro en su singularidad13.
Si hasta ahora el cuidado no se había considerado como virtud era porque en el cuadro general de las virtudes era descrito desde determinadas teorías del carácter provenientes de tradiciones individualistas. Filósofas como Virgina Held han evitado plantear el cuidado como virtud porque interpretaban las teorías de la virtud sin contar con una teoría relacional de la autonomía moral, como aparece en los procesos de hermeneutización y cordialización de la ética contemporánea. En la tradición del personalismo contemporáneo y la ética hermenéutica sí es posible plantear el cuidado como virtud, porque no caemos en lo que los defensores de la ética del cuidado han llamado «el mito de la autonomía»14.
No consideramos la autonomía como un mito (a menos que precisemos hermenéuticamente el «mito»); porque no planteamos la autonomía como la «independencia» propia de tradiciones individualistas. Proponemos una autonomía relacional que se plantea como una alternativa a su simplificación como independencia arbitraria. Como señala Barnes cuando reclama nuevas políticas del cuidar:
…este mito […] es poderoso y el discurso de la independencia se ha convertido en dominante, en la mayoría de los sistemas de bienestar social de los estados occidentales. La independencia está relacionada tanto con no depender del estado para obtener apoyo económico, como gestionar la vida sin depender de otras personas para satisfacer nuestras necesidades diarias. La independencia no solo parece reducir la demanda de recursos del Estado, sino que también es un indicador de mérito moral. Contribuye a que muchas personas sean reacias a aceptar ayuda. Sin embargo, no todos los activistas con discapacidad se han sentido cómodos con el llamamiento a la independencia porque han reconocido que para una persona con discapacidad es necesaria la ayuda para vivir… la dicotomía entre autonomía/independencia y dependencia se percibe como algo vulgar e inútil… El hecho de que la independencia sea valorada y la dependencia se asocie con un valor moral menor ha sido interiorizado por muchas personas y genera un gran rechazo, tanto para reconocer la necesidad como para aceptar la ayuda15.
Tras la virtud de cuidar
El cuidado es más amplio que el socorro de las necesidades, por lo que merece ser tenido como virtud16. Al plantearse en la ética de santo Tomás en el lado de las actividades serviles y de las obras de misericordia, el cuidado quedaba vinculado a la virtud de dar limosna. Considerar serviles esas actividades o atenciones, el término fue abandonado por las teorías de la virtud. Además, había sido restringido al ámbito de la vida familiar y se planteaba asociado a las mujeres. Hoy se han invertido los términos y podemos plantear la hipótesis del cuidado como virtud, con dimensiones no solo personales sino políticas y globales. Con ello, continuando los planteamientos de Gregorio de Nisa, Marta López Alonso sostiene:
…el cuidado implica atemperar el alma con lo que necesita para permanecer estable y dueña de sí misma. Se trata de prestar atención al equilibrio entre las diversas fuerzas, dicha atención se ejercita hasta ser virtud en el sujeto. El cuidado es, pues, virtud con repercusiones ad intra y ad extra17.
La suavidad y normalidad del aterrizaje está condicionada por el conocimiento y aproximación a determinadas tradiciones filosóficas. Mientras que la cordialización y la hermeneutización de la racionalidad filosófica facilitan este tránsito, otras tradiciones que se desentienden de la naturaleza humanizada lo tienen más difícil, bien porque caen en naturalismo deshumanizante, bien porque caen en planteamientos de un humanismo idealizador. Si adoptamos unas propuestas como las de Ricoeur o Zubiri, donde el participio de ese concepto de «naturaleza humanizada» se transforma desde el gerundio como «humanizanda», entonces resultan más fáciles los aterrizajes porque contamos con una antropología de las capacidades, potencialidades y poderes. La apropiación hermenéutica o el apoderamiento de posibilidades se convierte en un proceso de crecimiento, maduración, creatividad, en un proceso de generatividad. Este carácter gerundivo está también en la base de las investigaciones filosóficas sobre Internet, la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías. El profesor Floridi ha señalado: «necesitamos una ontología de las interacciones que sustituya a una ontología de las entidades, o, mediante un juego de palabras, las -ings o sufijo -ando (como interactuando, procesando, haciendo, siendo, etc.) sustituyen a las cosas»18.
También hay otra forma de plantear el aterrizaje, como desafío y reto a los problemas que la globalización y la sociedad del conocimiento están planteando al conjunto de la humanidad, en general, y a las futuras generaciones, en particular. Desde frentes tan diferentes como la ecología, la psicología del desarrollo moral, las éticas profesionales, la ética del trabajo, la ética de las instituciones, o la propia inteligencia artificial (IA) en sus bio-nano-tecnológicas aplicaciones, el aterrizaje se plantea como imperativo de personalización. No se trata de una ingenua o simplificadora humanización, se trata de una reflexiva y compleja personalización.
Aterrizar en el cuidado no es únicamente humanizar o singularizar las propuestas morales, los programas de intervención política o las prácticas profesionales. No basta con situarnos ante el problema, o relación hombre-máquina, o razón moral-razón instrumental. Aterrizar en el cuidado es dar un paso más, tomando conciencia de que el «cuidado de sí» es algo más que una preocupación básica por las mínimas necesidades o mínimos de salud. No está en peligro el individuo, el sujeto o el átomo del enjambre social, está en peligro la persona como realidad relacional consigo misma y con los demás. Es más correcto entender el aterrizaje como personalización que como simple humanización. En terminología de Zubiri, no nos referimos únicamente al ya ambicioso dinamismo de la humanización, nos referimos al delicado dinamismo de la sustantivación que comprende la olvidada suidad e intimidad corporal.
En esta dirección se ha pronunciado lúcidamente el profesor Conill cuando reacciona a la tendencia naturalizadora de la intimidad y recupera una concepción dinámica de la intimidad corporal «ante el triunfo de la extimidad». Además de la gerundividad propia de la naturaleza «humanizanda», reclama entender la intimidad como ejecutividad para hacer frente a los reduccionismos filosóficos habituales. Estos son, por un lado, el reduccionismo del objetivismo que plantea la humanización como apelación a la conciencia y, por otro, el reduccionismo del subjetivismo que tiende al idealismo cuando plantea el recurso a la intimidad en términos de introspección. A juicio del profesor Conill, la biohermenéutica ofrece posibilidades filosóficas para hacer frente al mentalismo y al computacionismo como coordenadas en las que nos quieren situar los reduccionismos cientificistas19.
La distinción entre personalización y humanización también nos puede resultar de utilidad para promover una Ética del cuidado que además de evitar la tentación de la «extimidad», recupere la potencialidad de unos «adentros» que suelen estar marginados y olvidados si solo nos cuidamos de los «afueras». La Ética del cuidado está llamada a trabajar en una doble dirección. Por un lado, para universalizar los procesos de personalización y, por otro, para promover una ética de «buen» cuidar. No estamos ante un simple aterrizaje pragmático o sociológico en el cuidado, nos preocupa una teoría normativa del cuidar, es decir, la promoción de una filosofía que no oculta su vocación perfectiva y plantea la urgencia de un «buen cuidado». ¿Cuáles son sus condiciones?, ¿basta con la simple codificación de unas prácticas, como se preguntan Tronto y Kohlen?20
En la misma dirección de esta pregunta, Stephanie Collins en su libro The Core of Care Ethics señala que, en el núcleo de la ética del cuidado, se encuentra un hecho indiscutible en la ética de la responsabilidad a la que nos hemos referido: las relaciones de dependencia generan deberes21. Por eso las recientes investigaciones sobre la ética del cuidado han entrado en una nueva fase, que ya no se restringe a las dimensiones personales, sino que lo amplía hacia dimensiones sociales, comunitarias y políticas. Tronto y Fisher han ampliado el horizonte y plantean el cuidado como un imperativo con dimensiones que afectan al conjunto de la especie humana: lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, «buscando entre todos entretejer una red compleja que sostenga la vida»22.
Fuentes para promover un cuidado integral
Hace unos años, en su investigación sobre el cuidado, el profesor Torralba distinguió entre lo trascendental, lo esencial y lo categorial en el cuidar23