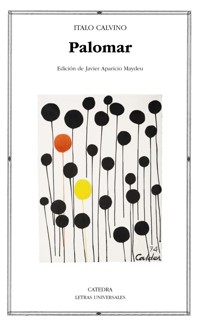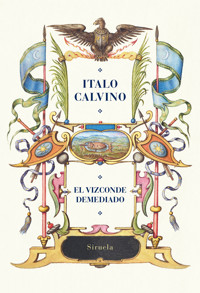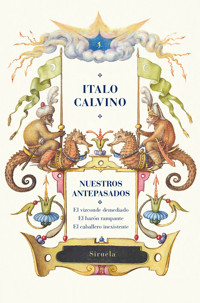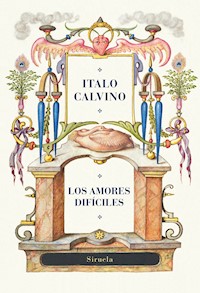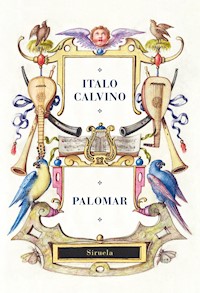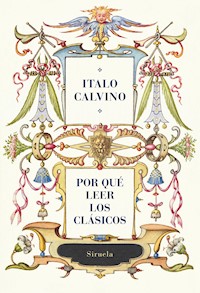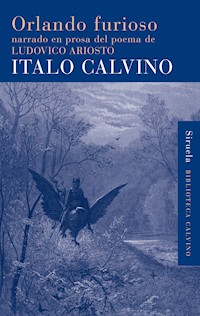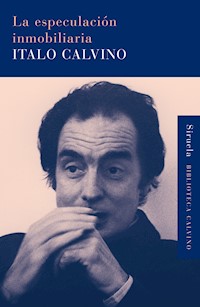Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Italo Calvino
- Sprache: Spanisch
La voz del caballero Agilulfo llegaba metálica desde dentro del yelmo cerrado, como si no fuera una garganta, sino la propia chapa de la armadura la que vibrase. Y es que, en efecto, la armadura estaba hueca, Agilulfo no existía. Sin embargo, con fuerza de voluntad, con convicción, había logrado forjarse una identidad para combatir contra los infieles en el Ejército de Carlomagno, y había conseguido robar el corazón a la altiva amazona Bradamante. ¿Será el amor tan constante como la guerra? En esta novela de aventuras —teñida de un delicioso sentido del humor—, que es a la vez una reflexión sobre la identidad, sobre la diferencia entre ser y creer que se es, Calvino se pregunta la razón por la que un hombre es amado, por la que otro desea vengarse, por la que un tercero se considera hijo, amante, amigo o caballero. La respuesta se encuentra tal vez en la pregunta misma, en su melancolía y su extrañeza.El caballero inexistente forma parte de la popular trilogía «Nuestros antepasados», junto con El vizconde demediado y El barón rampante, con los que comparte el tono de fábula fantástica y el propósito de indagación del alma humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Nota preliminar
El caballero inexistente
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Notas
Créditos
Nota preliminar
El caballero inexistente fue publicado en noviembre de 1959 por la editorial Einaudi, de Turín. El primero de los textos que se incluyen en la presente Nota preliminar figuraba en la solapa de aquella edición, y la autoría es seguramente del propio Calvino; el segundo es una carta que dirigió Calvino al semanario Mondo Nuovo en respuesta a una reseña a la novela del crítico Walter Pedullà.
Esta novela de Calvino viene a sumarse a El vizconde demediado y El barón rampante, culminando una trilogía de emblemáticas figuras, casi un árbol genealógico de antepasados del hombre contemporáneo. En esta ocasión, Calvino se ha internado más en los siglos y su novela se desarrolla entre los paladines de Carlomagno, en esa Edad Media ajena a cualquier verosimilitud histórica y geográfica, típica de los poemas caballerescos.
Pero el sabor de las invenciones calvinianas es más moderno que nunca. ¿Cuándo, si no hoy, en el corazón de la más abstracta civilización de masas, donde la persona humana aparece tan a menudo difuminada tras la pantalla de las funciones, de las atribuciones y de los comportamientos preestablecidos, podría haberse dado vida a Agilulfo, el caballero inexistente? ¿Quién podría parecerse más a un guerrero encerrado e invisible en su armadura que los millones de hombres encerrados e invisibles en sus automóviles que desfilan ininterrumpidamente ante nuestros ojos? ¿Y el escudero Gurdulú, que está pero no sabe que está, acaso podría concebirse fuera de toda la literatura de hoy, empeñada en indagar la humanidad preconsciente, la existencia todavía indiferenciada del mundo de las cosas? Y –entre las apariciones que sirven de coro a los sucesos– ese grotesco wagneriano de los Caballeros del Grial ¿no posee también un sabor de actualidad, hoy, cuando tan de moda está el budismo zen?
Pero lo más importante es que El caballero inexistente se lee prescindiendo de todos los significados posibles, pasándolo en grande con las aventuras de Agilulfo y de Gurdulú, con la aguerrida amazona Bradamante y el joven Rambaldo, con el sombrío Turrismondo, con la maliciosa Priscila y con la plácida Sofronia. En plena sucesión de hallazgos bufonescos, de batallas y duelos y naufragios, no tardamos en descubrir el típico tono de Calvino, su activa moral y su irónica y melancólica reserva, su aspiración a una plenitud de vida, a una humanidad total.
Llevo varios meses viajando por los Estados Unidos, y solo ahora, de vuelta en Nueva York, llega a mis manos algún recorte de periódico sobre mi última novela, El caballero inexistente, aparecida cuando ya me encontraba en Norteamérica. Así, leo con gran retraso un artículo firmado por Walter Pedullà, publicado en la edición del 31 de enero de tu periódico, con el título «La novela de un ex comunista».
Un crítico está en su derecho de interpretar como le parezca la obra que sea, pero me siento en la obligación de advertir a tus lectores que la interpretación en clave alegórico-política de El caballero inexistente es completamente arbitraria, no se corresponde en absoluto con mis intenciones ni con mis sentimientos y desnaturaliza completamente la lectura del libro.
El caballero inexistente es una historia sobre los distintos grados de existencia del hombre, sobre las relaciones entre existencia y conciencia, entre sujeto y objeto, sobre nuestra posibilidad de realizarnos y de establecer contacto con las cosas; es una transfiguración en clave lírica de interpretaciones y conceptos que se repiten continuamente hoy en la investigación filosófica, antropológica, sociológica, histórica; lo escribí a la par que mi ensayo Il mare dell’oggettività1, publicado en Il menabò, n.º 2, que puede constituir un equivalente teórico de lo que he pretendido expresar en la novela de forma fantástica. Pero ¿qué diantres tiene que ver la alegoría de los comunistas en todo esto?
Hasta ahora no he podido ver sino algunas de las reseñas publicadas, pero leo que también otros han visto en mi personaje llamado Agilulfo nada menos que a un ¡«funcionario de partido»! Me parece que semejantes interpretaciones de un texto que no ofrece la menor base para argumentaciones así son fruto del peligroso empeño de verlo todo en clave de política contingente.
En El caballero inexistente, como en mis dos anteriores novelas fantástico-morales o lírico-filosóficas, o como se las quiera llamar, no me he propuesto ninguna alegoría política, sino tan solo estudiar y representar las condiciones del hombre de hoy, la forma de su «alienación», las vías para la consecución de una humanidad total.
Pedullà afirma: «Los caballeros del santo Grial son una grotesca alegoría de los comunistas». Grotesca o, mejor dicho, del todo absurda es la interpretación de Pedullà. ¿Qué cabida pueden tener en ese punto, en ese contexto, los comunistas? En ese punto, en el marco de las distintas ejemplificaciones de la relación entre individuo y mundo exterior, yo precisaba ejemplificar un tipo especial de relación: la mística, de comunión con el todo; y la explico, a lo mejor con demasiada claridad incluso, y enuncio mi postura contra esa actitud, en uno de los capítulos del libro que más defiendo desde el punto de vista «ideológico». Pedullà, en cambio, ve allí a los comunistas y a Hungría. ¡Eso ya es obsesión pura y simple!
Precisamente en el capítulo de los Caballeros del Grial ponía incluso, a modo de contraste, la ejemplificación de la toma de conciencia en el plano histórico: el pueblo de los curvaldos que cobra conciencia de existir cuando lucha por su libertad, siendo ésta la única «alegoría política» del libro, aunque tampoco es alegoría, en puridad, sino palmario ejemplo de los pueblos y de las clases que por medio de la lucha se realizan en el plano del Ser.
Si escribo cuentos fantásticos, es porque me gusta dotar a mis historias de una carga de energía, de acción, de optimismo, para lo cual no encuentro inspiración en la realidad contemporánea. Por supuesto, si un crítico me define como «decadente», puedo discrepar con él, pero no protestar; es un juicio histórico-literario en el que mis intenciones cuentan poco. Pero una definición de postura política es asunto de datos de hecho; por consiguiente, me asiste el derecho de desmentirla y poner en guardia a los lectores contra las interpretaciones tendenciosas. Sobre todo me molesta que en mi caso se hable de «fe» (en el comunismo) y de «pérdida de fe» (con el consiguiente anticomunismo); una actitud a lo Dio che è fallito2 que ha estado siempre en los antípodas de todo cuanto he escrito hecho dicho pensado.
EL CABALLERO INEXISTENTE
I
Bajo las rojas murallas de París estaba formado el ejército de Francia. Carlomagno iba a pasar revista a los paladines. Ya llevaban allí más de tres horas; hacía calor; era una tarde de comienzos del verano, algo cubierta, nublada; dentro de las armaduras se hervía como en ollas a fuego lento. No hay que descartar que alguno de aquella inmóvil hilera de caballeros hubiera perdido ya el sentido o se hubiera adormilado, pero la armadura les mantenía erguidos en la silla, a todos por igual. De pronto, tres toques de trompeta: las plumas de las cimeras se sobresaltaron en el aire inmóvil como ante una ráfaga de viento, y enmudeció de inmediato aquella especie de bramido marino que se había oído hasta entonces, y que era, está visto, un roncar de guerreros ensordecido por las golas metálicas de los yelmos. Y por fin, le descubrieron avanzando desde lejos, llegaba Carlomagno en un caballo que parecía mayor de lo natural, con la barba sobre el pecho, las manos en el pomo de la silla. Reina y guerrea, guerrea y reina, dale que dale, parecía algo avejentado, desde la última vez que le habían visto aquellos guerreros.
Detenía el caballo ante cada oficial y se volvía a mirarlo de arriba abajo:
–¿Y quién sois vos, paladín de Francia?
–¡Salomón de Bretaña, sire! –respondía aquel a voz en grito, alzando la celada y descubriendo el rostro acalorado, y añadía alguna noticia práctica, del tipo–: cinco mil caballeros, tres mil quinientos infantes, mil ochocientos de servicio, cinco años de campaña.
–¡Adelante con los bretones, paladín! –decía Carlos, y tac-tac, tac-tac, se acercaba a otro jefe de escuadrón.
–¿Y-quién-sois-vos, paladín de Francia? –volvía a empezar.
–¡Oliveros de Viena, sire! –recalcaban los labios nada más levantar la rejilla del yelmo. Y así–: Tres mil caballeros escogidos, siete mil de tropa, veinte máquinas de asedio. Vencedor del pagano Fierabrás, por la gracia de Dios y para gloria de Carlos, rey de los francos.
–Bien hecho, valiente... el vienés –decía Carlomagno, y, a los oficiales del séquito–: Flacuchos... esos caballos, aumentadles el forraje. –Y seguía adelante–: ¿Y-quién- sois-vos, paladín de Francia? –repetía, siempre con la misma cadencia: «Tatá-tatatá, tatatá-tatá...».
–¡Bernardo de Mompolier, sire! Vencedor de Brunamonte y Galiferno.
–-¡Bella ciudad, Mompolier! ¡Ciudad de bellas mujeres! –Y al séquito–: Veamos si lo ascendemos de grado –cosas todas que dichas por el rey dan gusto, pero eran siempre las mismas frases, desde hacía muchos años.
–¿Y-quién-sois-vos, con ese blasón que conozco? –Conocía a todos por las armas que llevaban en el escudo, sin necesidad de que le dijeran nada, pero la costumbre era que fueran ellos los que descubrieran su nombre y su rostro. Quizá, porque si no, alguien que tuviera algo mejor que hacer que pasar revista habría podido mandar allí su armadura con otro dentro.
–Alardo de Dordoña, del duque Aymon...
–Buen chico, Alardo, ¿qué dice papá? –y así sucesivamente. «Tatá-tatatá, tatatá-tatá...»
–¡Gualfredo de Monjoie! ¡Ocho mil caballeros sin contar los muertos!
Ondeaban las cimeras.
–¡Ugier el danés! ¡Namo de Baviera! ¡Palmerín de Inglaterra!
Caía la noche. Los rostros, entre el ventalle y la barbera, ya no se distinguían nada bien. Cada palabra, cada gesto, eran ya previsibles, lo mismo que todo lo demás en aquella guerra que duraba tantos años, cada enfrentamiento, cada duelo, realizado siempre según las mismas reglas, de modo que se sabía ya hoy quién vencería mañana, quién perdería, quién sería un héroe, quién cobarde, a quién le tocaba quedar destripado y quién se libraría al ser derribado con un culetazo en el suelo. En las corazas, por la noche a la luz de las antorchas, los herreros martilleaban siempre las mismas abolladuras.
–¿Y vos? –El rey había llegado ante un caballero de armadura totalmente blanca; solo una fina línea negra corría todo alrededor, por los bordes; el resto era cándida, bien conservada, sin un rasguño, bien acabada en todas las juntas, coronada en el yelmo por un penacho de quién sabe qué raza oriental de gallo, cambiante con todos los colores del iris. En el escudo había dibujado un blasón entre dos extremos de un amplio manto drapeado, y dentro del blasón se abrían otros dos extremos de manto con un blasón más pequeño en medio, que contenía otro blasón en su manto aún más pequeño. Con dibujo cada vez más fino se representaba una sucesión de mantos que se abrían uno dentro de otro, y en medio debía de haber quién sabe qué, pero no se conseguía distinguir, de tan diminuto que se hacía el dibujo–. Y vos ahí, os presentáis tan pulcro... –dijo Carlomagno, que cuanto más duraba la guerra menos respeto por la limpieza veía en los paladines.
–¡Yo soy –la voz llegaba metálica desde dentro del yelmo cerrado, como si no fuera una garganta, sino la propia chapa de la armadura la que vibrase, y con un leve retumbar de ecoAgilulfo Emo Bertrandino de los Guildivernos y de los Otros de Corbentraz y Sura, caballero de Selimpia Citerior y Fez!
–Aaah... –dijo Carlomagno, y del labio inferior, algo salido, le brotó un pequeño trompeteo, como diciendo: «Si tuviera que acordarme del nombre de todos ¡estaría aviado!». Pero de inmediato frunció el ceño–. ¿Y por qué no alzáis la celada y mostráis vuestro rostro?
El caballero no hizo ningún gesto; su diestra enguantada con una férrea y bien ensamblada manopla se aferró más fuerte al arzón, mientras que el otro brazo, que sostenía el escudo, pareció sacudido por un escalofrío.
–¡Os hablo a vos, paladín! –insistió Carlomagno–. ¿Cómo es que no mostráis la cara a vuestro rey?
La voz salió neta de la mentonera: –Porque yo no existo, sire.
–¡Y ahora esto! –exclamó el emperador–. ¡Entonces tenemos entre nuestras filas un caballero que no existe! Dejadme ver.
Agilulfo pareció vacilar un momento, y después, con mano firme pero lenta, levantó la celada. El yelmo estaba vacío. Dentro de la armadura blanca de iridiscente cimera no había nadie.
–¡Vaya, vaya! ¡Lo que hay que ver! –dijo Carlomagno–. ¿Y cómo os las arregláis para prestar servicio, si no existís?
–¡Con fuerza de voluntad –dijo Agilulfo– y fe en nuestra santa causa!
–Claro, claro, muy bien dicho, así es como se cumple con el deber. Bueno, para ser alguien que no existe, valéis mucho.
Agilulfo cerraba la fila. El emperador había pasado ya revista a todos; dio media vuelta al caballo y se alejó hacia las tiendas reales. Era viejo, y tendía a apartar de su mente las cuestiones complicadas.
La trompeta tocó la señal de «rompan filas». Hubo la habitual desbandada de caballos y el gran bosque de lanzas se dobló, se movió en oleadas como un campo de trigo cuando pasa el viento. Los caballeros bajaban de la silla, movían las piernas para desentumecerse, los escuderos se llevaban los caballos de las riendas. Después, del tropel y la polvareda se separaron los paladines, agrupados en corrillos tremolantes de cimeras coloreadas, desahogando la forzada inmovilidad de aquellas horas con bromas y bravatas, con chismorreos sobre mujeres y honores.
Agilulfo dio unos pasos para mezclarse con uno de estos corrillos, después sin ningún motivo pasó a otro, pero no se abrió paso y nadie se fijó en él. Permaneció un rato indeciso tras las espaldas de este o aquel, sin participar en sus diálogos, y después se quedó apartado. Oscurecía; las plumas irisadas de la cimera parecían ahora todas de un único e indistinto color; pero la armadura blanca se destacaba aislada allí en el prado. Agilulfo, como si de repente se sintiera desnudo, hizo ademán de cruzar los brazos y encogerse de hombros.
Después se recobró y a grandes pasos se dirigió hacia las caballerizas. Llegado allí, observó que el cuidado de los caballos no se realizaba según las reglas, reprendió a los palafreneros, infligió castigos a los mozos, inspeccionó todos los turnos de faenas, redistribuyó las tareas explicando minuciosamente a cada uno cómo había que realizarlas y haciéndose repetir lo dicho para ver si habían entendido bien. Y como a cada momento salían a flote negligencias en el servicio de sus colegas oficiales paladines, les llamaba uno a uno, sustrayéndoles de las dulces conversaciones ociosas de la noche, y discutía con discreción pero con firme exactitud sus fallos, y les obligaba a uno a ir de piquete, a otro de guardia, a otro de ronda allá abajo y así sucesivamente. Siempre tenía razón, y los paladines no podían desentenderse, pero no ocultaban su descontento. Agilulfo Emo Bertrandino de los Guildivernos y de los Otros de Corbentraz y Sura, caballero de Selimpia Citerior y Fez, era desde luego un modelo de soldado; pero a todos les era antipático.
II
La noche, para los ejércitos en campaña, está regulada como el cielo estrellado: los turnos de centinela, el oficial de guardia, las rondas. Todo lo demás, la perpetua confusión del ejército en guerra, el hormigueo diurno de donde lo imprevisto puede surgir como el encabritarse de un caballo, ahora calla, pues el sueño ha vencido a todos los guerreros y cuadrúpedos de la Cristiandad, estos en fila y de pie, a veces restregando un casco contra el suelo o soltando un breve relincho o rebuzno, aquellos, por fin liberados de yelmos y corazas y satisfechos de sentirse de nuevo como personas humanas distintas e inconfundibles, pues ya están ahí todos roncando.
En el otro lado, en el campo de los Infieles, todo igual: los mismos pasos arriba y abajo de los centinelas, el jefe del piquete que ve pasar el último grano de arena en el reloj y va a despertar a los hombres del relevo, el oficial que aprovecha la noche en vela para escribir a la esposa. Y las patrullas cristiana e infiel se adentran ambas media milla, llegan casi hasta el bosque pero luego dan media vuelta, una por aquí y otra por allí sin encontrarse nunca, regresan al campamento a informar de que todo está tranquilo, y se van a la cama. Las estrellas y la luna corren silenciosas sobre los dos campos opuestos. En ningún sitio se duerme tan bien como en el ejército.
Solo Agilulfo no conocía este consuelo. Dentro de la armadura impoluta, enjaezada de punta en blanco, bajo su tienda, una de las más ordenadas y cómodas del campamento cristiano, intentaba quedarse boca arriba, y continuaba pensando: no los pensamientos ociosos y distraídos de quien está a punto de adormecerse, sino razonamientos determinados y exactos. Al poco rato se alzaba sobre un codo: sentía la necesidad de dedicarse a cualquier ocupación manual, como sacar brillo a la espada, que ya estaba reluciente, o untar con grasa las juntas de la armadura. No se entretenía mucho: se levantaba, salía de la tienda empuñando lanza y escudo, y su sombra blanquecina recorría el campamento. De las tiendas cónicas se alzaba el concierto de las pesadas respiraciones de los dormidos. Agilulfo no podía saber qué era poder cerrar los ojos, perder conciencia de sí, hundirse en el vacío de sus propias horas, y después al despertar encontrarse igual que antes, reanudar los hilos de la vida; y su envidia por la facultad de dormir de las personas existentes era una envidia vaga, como de algo que ni siquiera puede concebirse. Le sorprendía e inquietaba más la vista de los pies desnudos que sobresalían acá y allá del borde de las tiendas, con los pulgares hacia arriba; el campamento dormido era el reino de los cuerpos, una extensión de vieja carne de Adán, exhalando el vino bebido y el sudor de la jornada guerrera; mientras, en el umbral de los pabellones yacían descompuestas las armaduras vacías, que los escuderos y fámulos bruñirían por la mañana y pondrían a punto. Agilulfo pasaba, atento, nervioso, altivo; el cuerpo de la gente que tenía un cuerpo, además de causarle un malestar semejante a la envidia, le producía también una punzada que era de orgullo, de superioridad desdeñosa. Los colegas tan nombrados, los gloriosos paladines. ¿Qué eran? La armadura, testimonio de su grado y nombre, de las hazañas realizadas, del poderío y el valor, se veía ahora reducida a un envoltorio, a una vacía chatarra; y las personas allí, todos roncando, con la cara aplastada contra la almohada, un hilo de baba que caía por los labios abiertos. A él no, no era posible descomponerlo en piezas, desmembrarlo; era y seguía siendo en cada momento del día y de la noche Agilulfo Emo Bertrandino de los Guildivernos y de los Otros de Corbentraz y Sura, armado caballero de Selimpia Citerior y Fez el día tal, habiendo realizado para gloria de las armas cristianas las acciones tal y tal y cual, y encargado en el ejército del emperador Carlomagno del mando de las tropas tales y tales. Y poseedor de la más bella y cándida armadura de todo el campo, inseparable de él. Y oficial mejor que muchos que se jactan de muy ilustres; más aún, el mejor de todos los oficiales. Y, sin embargo, paseaba infeliz en la noche.
Oyó una voz: –Seor oficial, con su permiso, pero ¿cuándo va a llegar el relevo? ¡Ya llevo plantado aquí tres horas! –Era un centinela que se apoyaba en la lanza como si tuviera retortijones.
Agilulfo ni siquiera se volvió, dijo:
–Te equivocas, no soy el oficial de guardia. –Y siguió adelante.
–Perdonadme, seor oficial. Viéndoos dar vueltas por aquí, me creía...
El más pequeño fallo del servicio despertaba en Agilulfo el afán de comprobarlo todo, de encontrar otros errores y negligencias en el trabajo ajeno, un sufrimiento agudo por aquello que está mal hecho, fuera de lugar... Pero al no entrar en sus deberes realizar una inspección de ese tipo a aquellas horas, su actitud también habría podido considerarse fuera de lugar, e incluso indisciplinada. Agilulfo intentaba contenerse, limitar su interés a cuestiones particulares que de todas formas tendría que atender al día siguiente, como el ordenar ciertas perchas donde se guardaban las lanzas, o los dispositivos para mantener el heno seco... Pero su blanca sombra siempre se le metía por medio al jefe de la guardia, al oficial de servicio, a la patrulla que revolvía en la cantina buscando una garrafita de vino que había sobrado la noche anterior... A cada ocasión, Agilulfo tenía un momento de incertidumbre, si debía comportarse como quien sabe imponer con su sola presencia el respeto a la autoridad o como quien, encontrándose donde no tiene motivos para encontrarse, retrocede, discreto, y finge no estar allí. Con esta incertidumbre se detenía, pensativo, y no conseguía adoptar ni una actitud ni otra; notaba solo que fastidiaba a todos, y le habría gustado hacer algo para entablar una relación cualquiera con el prójimo, por ejemplo, ponerse a gritar órdenes, improperios propios de un cabo, a burlarse y decir palabrotas como entre camaradas de taberna. Y en cambio murmuraba unas palabras de despedida ininteligibles, con una timidez enmascarada de soberbia, o una soberbia corregida por la timidez, y continuaba su camino; pero como le seguía pareciendo que ellos le habían dirigido la palabra, se volvía apenas, y les decía: «¿Eh?», después se convencía inmediatamente de que no hablaban con él y se marchaba como si escapara.