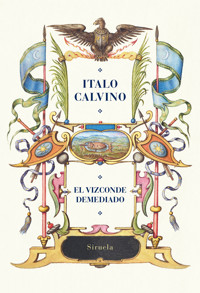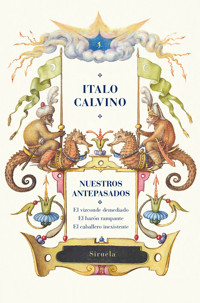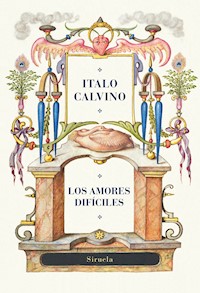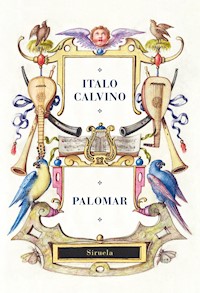Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Italo Calvino
- Sprache: Spanisch
Cuando tenía doce años, Cosimo Piovasco, barón de Rondò, en un acto de rebelión contra la rígida disciplina familiar, se encaramó a una encina del jardín de la casa paterna. Ese mismo día, el 15 de junio de 1767, conoció a la hija de los marqueses de Ondarivia y le anunció su propósito de no bajar nunca de los árboles. Desde entonces y hasta el final de su vida, Cosimo permanece fiel a ese principio. Desde las postrimerías del siglo XVIII y hasta los albores del XIX, el barón participa tanto en la Revolución francesa como en las invasiones napoleónicas, pero sin abandonar nunca esa distancia necesaria que le permite estar dentro y fuera de las cosas al mismo tiempo. En esta espléndida obra, auténtica novela de aventuras rebosante de humorismo poético y fantástico, Calvino se enfrenta con el que, según él mismo declaró, es su verdadero tema narrativo: «Una persona se fija voluntariamente una difícil regla y la sigue hasta sus últimas consecuencias, ya que sin ella no sería él mismo ni para sí ni para los otros».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Nota preliminar
El barón rampante
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
Notas
Créditos
Nota preliminar
El barón rampante fue publicado por primera vez en junio de 1957 por la editorial Einaudi, de Turín. En 1965, Italo Calvino cuidó una edición anotada para estudiantes de bachillerato, ocultándose bajo el anagrama de Tonio Cavilla. Para esta edición escribió la siguiente Nota preliminar.
Un chico se encarama a un árbol, trepa por sus ramas, pasa de una planta a otra, decide no bajar nunca más. El autor de este libro no ha hecho sino desarrollar tan sencilla imagen y llevarla hasta sus últimas consecuencias: la vida entera del protagonista transcurre en los árboles, una vida nada monótona, antes bien, llena de aventuras, y nada eremita, aunque entre él y sus semejantes mantenga siempre esa mínima pero infranqueable distancia.
Nace así un libro, El barón rampante, bastante insólito en la literatura contemporánea, escrito en 1956-1957 por un autor que tenía entonces treinta y tres años; un libro que rehúye cualquier definición precisa, tal y como el protagonista salta de una rama de encina a la de un algarrobo y resulta más inaprensible que un animal selvático.
Humorismo, fantasía, aventura
Así pues, el mejor modo de abordar este libro es considerarlo una especie de Alicia en el país de las maravillas, de Peter Pan o de El Barón de Munchhausen, esto es, identificar su fuente en esos clásicos del humorismo poético y fantástico, en esos libros escritos como juego, que están tradicionalmente destinados a la estantería de los jóvenes. En la misma tradicional estantería, esos libros están junto a las adaptaciones para jóvenes de sesudos clásicos como Don Quijote y Gulliver; así, esos libros de autores que se proponen volver a la infancia para dar rienda suelta a su imaginación revelan una imprevisible hermandad con libros llenos de sentido y de doctrina, sobre los que se han escrito bibliotecas enteras, pero de los que los chicos se adueñan precisamente a través de las situaciones y las imágenes visualmente inolvidables.
Que detrás del divertimento literario de El barón rampante se percibe el recuerdo –más aún, la nostalgia– de las lecturas de la infancia, repletas de personajes y casos paradójicos, parece indudable. También puede detectarse la afición a esos clásicos de la narrativa de aventuras, en los que un hombre ha de solventar las dificultades de una situación dada, de una lucha con la naturaleza (empezando por Robinson Crusoe náufrago en la isla desierta), o de una apuesta consigo mismo, de una prueba que debe ser superada (como Phileas Fogg, que da la vuelta al mundo en ochenta días). Solo que aquí la prueba, la apuesta, es algo absurdo e increíble; falta la identificación con el suceso, primera regla de los libros de aventuras, ya traten del joven Mowgli criado por los lobos de la selva o de su pariente menor Tarzán, crecido entre los monos en los árboles africanos.
El fondo dieciochesco
El barón rampante es, pues, una aventura escrita como juego, pero a veces el juego parece complicarse, transformarse en algo distinto. El hecho de que se desarrolle en el siglo XVIII brinda de entrada al libro tan solo un escenario apropiado, luego el autor acaba zambulléndose en el mundo que ha evocado, para proyectarse en el siglo XVIII. Entonces el libro tiende por momentos a parecerse a un libro escrito en el siglo XVIII (a ese especial género de libro que fue el «cuento filosófico», como el Cándido, de Voltaire, o Jacques el fatalista, de Diderot), y por momentos a convertirse en un libro sobre el siglo XVIII, una novela histórica alrededor de cuyo protagonista gira la cultura de la época, la Revolución francesa, Napoleón...
Sin embargo, «cuento filosófico» no es. Voltaire y Diderot tenían una tesis intelectual bien clara que sustentar por medio del humor de sus invenciones fantásticas, y era la lógica de su polémica la que sustentaba la estructura del cuento; para el autor de El barón rampante, en cambio, está primero la imagen, y el cuento nace de la lógica que enlaza el desarrollo de las imágenes y de las invenciones fantásticas.
Tampoco es «novela histórica». Esos aristócratas y esos «ilustrados», esos jacobinos y esos napoleónicos, no son más que figurillas de un ballet. También las actitudes morales (el individualismo fundado en la voluntad, que alienta la vida de Alfieri) nos llegan como caricaturizadas por un espejo deformante. A lo sumo, la «novela histórica» sigue siendo, para el autor de este libro, objeto de un amor continuamente declarado pero que él sabe inalcanzable, porque el árbol de la literatura aguanta mal los frutos de fuera de temporada.
Un nostálgico entrelazamiento de referencias se puede establecer, por ejemplo, entre El barón rampante y Le confessioni d’un Italiano, de Ippolito Nievo (otro libro ideal de esa estantería de lecturas juveniles). El arco de la vida de Cosimo di Rondò abarca aproximadamente los mismos años que los de la de Carlino di Fratta; no falta la galería de los excéntricos hidalgos de provincia, entre ellos un familiar vestido a la turca (como en Nievo el resucitado padre de Carlino); Viola puede considerarse una hermana menor de Pisana; y los ecos de la Revolución, los Árboles de la Libertad, hasta el encuentro con el emperador Napoleón en persona, son elementos que comparten ambos libros. Pero el recuerdo de la cálida, afectuosa, apasionada visión del mundo de Nievo no hace sino resaltar la estilización grotesca, escueta, irónica, toda ella arrebatos y brincos rítmicos de El barón rampante.
¿Nos hallamos, entonces, ante una «parodia» de la novela histórica? No exactamente: el autor trata siempre de evitar los anacronismos intencionados, las caricaturas demasiado fáciles, el sabor de entretenimiento didáctico propio de las parodias.
Para ubicar con exactitud el trasfondo del libro, conviene recordar que en las últimas décadas los historiadores italianos (especialmente los del ámbito al que pertenece el autor: la Turín de la editorial Einaudi) se han ocupado sobre todo del periodo que antecede, acompaña y sigue a la Revolución francesa, de sus reflejos en la historia de las ideas y de la literatura en Italia, de los «ilustrados» y de los «jacobinos» que constituyeron minorías intelectuales combativas en todos los países de Europa. El barón rampante es también esto: una burlona invasión del autor en el terreno de sus amigos estudiosos.
El paisaje ligur
Dicho material de construcción de procedencia intelectual no debe hacernos olvidar que el libro nace de una imagen ligada a los recuerdos infantiles –el muchacho que trepa al árbol–, es decir, que su primer impulso lo encuentra en el espacio lírico de esa «literatura de la memoria» que tanto lugar ocupa en la narrativa del siglo XX. Los momentos de abandono lírico del autor, aunque raros y siempre controlados, no solo existen, sino que además sin ellos el libro probablemente no habría visto la luz. Hay, casi oculto dentro del libro, otro libro más quedo, de nostálgica evocación de un paisaje, o mejor dicho: de re-invención de un paisaje a través de la composición, la ampliación, la multiplicación de elementos sueltos de memoria. Y las páginas lírico-paisajísticas son las que muestran una mayor precisión visual y lingüística, son las más elaboradas en el sentido de escritura musical, rica y exacta.
La novela se desarrolla en un pueblo imaginario, Ombrosa, pero pronto nos damos cuenta de que esa Ombrosa queda en un punto indeterminado de la Riviera ligur. Los datos biográficos del autor nos dicen que es de San Remo, que en esa pequeña ciudad ligur pasó su infancia y su juventud, hasta la inmediata posguerra; en otros escritos del autor su vínculo con el pueblo se nutre de recuerdos más antiguos (una vieja familia local de pequeños terratenientes), de familiaridad con la naturaleza (reaparece en muchos cuentos el personaje del anciano padre, gran cazador, apasionado cultivador, que vuelve a sus campos después de haber recorrido el mundo con su profesión de agrónomo), de una tradición familiar laica, mazziniana, vinculada al racionalismo de los siglos XVIII y XIX: y así muchos elementos del libro no son superposiciones culturales, sino parte constitutiva de la memoria del autor (a lo mejor completados además por alguna lectura de historia local).
Pero todo este paisaje geográfico e ideal pertenece al pasado: sabemos que la Riviera en la posguerra se vuelve irreconocible por la caótica forma en que ha sido llenada de bloques urbanos, hasta convertirla en una extensión de cemento; sabemos que las especulaciones económicas y un fácil hedonismo rigen las relaciones humanas de una extensa parte de nuestra sociedad. Y es solo de todos estos elementos sumados de donde podemos extraer la raíz lírica del libro, el primer aliento de la invención poética. Partiendo de un mundo que ya no existe, el autor retrocede a un mundo que no ha existido jamás pero que contiene los núcleos de lo que fue y de lo que habría podido ser, las alegorías del pasado y del presente, los interrogantes sobre su propia experiencia.
La búsqueda de una moral
Así, la fuga del presente hacia la reevocación del mundo infantil se une al arraigo en el presente, que pide cuentas de lo que se ha aprendido viviendo. Con treinta y tres años, cuando el impulso vital de la juventud es aún fuerte, el autor siente la primera ilusión de una madurez, de una conquista de experiencia: a lo mejor eso explica el tono sentencioso que el libro adopta de cuando en cuando, casi como si su pretensión fuese la definición de una moral de vida.
También esta dirección queda solo esbozada, en ningún momento se adentra en ella. ¿Ese chico que se refugia en los árboles quiere ser un héroe de la desobediencia, una especie de Gian Burrasca sobre el trasfondo de la borrasca de todo un mundo? La primera lección que podríamos sacar del libro es que la desobediencia cobra sentido solo cuando se convierte en una disciplina moral más rigurosa y ardua que aquella contra la que se rebela. Pero ¿no estamos yendo demasiado lejos al cargar de significados un libro que pretendía ser siempre guasón?
El autor nos cuenta muchas cosas como si todas fuesen esenciales, pero lo único que al final queda de esencial es la imagen que él nos propone: la del hombre que vive en los árboles. ¿Es una alegoría del poeta, de su manera de estar en el mundo en suspenso? ¿Y, más concretamente, es una alegoría de la «falta de compromiso»? ¿O bien, por el contrario, del «compromiso»? ¿El racionalismo dieciochesco se vuelve a proponer como un ideal actual o se hace burla de él a la manera en que Ariosto y Cervantes se mofaban de la caballería? ¿O acaso lo que Cosimo busca es proponer una nueva síntesis de racional e irracional? Pero ¿qué actitud muestra el autor para con Cosimo? No la de distanciamiento caricaturesco veteado de trágica piedad, como la de Cervantes con Don Quijote; ni la de participación romántica filtrada a través de una despiadada lucidez crítica, como la de Stendhal con Fabrizio del Dongo. De hecho, quien quiera extraer una moraleja del libro cuenta con muchas vías abiertas, aunque de ninguna de ellas se puede tener la certeza de que sea la adecuada.
Lo que podemos apuntar como dato cierto es la propensión del autor a las actitudes morales, a la autoconstrucción voluntariosa, a la prueba humana, al estilo de vida. Y todo ello en equilibrio sobre puntales tan frágiles como ramas en medio del vacío.
Italo Calvino
EL BARÓN RAMPANTE
I
Fue el 15 de junio de 1767 cuando Cosimo Piovasco di Rondò, mi hermano, se sentó por última vez entre nosotros. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos en el comedor de nuestra villa de Ombrosa, las ventanas enmarcaban las frondosas ramas de la gran encina del parque. Era mediodía, y nuestra familia, según su vieja costumbre, se sentaba a la mesa a esa hora, pese a que ya los nobles seguían la moda, llegada de la poco madrugadora Corte de Francia, de disponerse a comer bien entrada la tarde. Soplaba un viento del mar, recuerdo, y se movían las hojas. Cosimo dijo: –¡He dicho que no quiero y no quiero! –y apartó el plato de caracoles. Jamás se había visto desobediencia más grave.
En la cabecera estaba el Barón Arminio Piovasco di Rondò, nuestro padre, con su larga peluca sobre las orejas, a lo Luis XIV, pasada de moda como tantas cosas suyas. Entre mi hermano y yo se sentaba el Abate Fauchelafleur, limosnero de la familia y ayo nuestro. Enfrente teníamos a la Generala Corradina di Rondò, nuestra madre, y a nuestra hermana Battista, monja doméstica. En el otro extremo de la mesa, enfrente de nuestro padre, se sentaba, vestido a la turca, el Caballero Abogado Enea Silvio Carrega, administrador y encargado de las aguas de nuestras fincas, y tío natural nuestro, al ser hermano ilegítimo de nuestro padre.
Hacía pocos meses, al cumplir Cosimo doce años y yo ocho, habíamos sido admitidos a la mesa de nuestros padres; es decir, yo me había beneficiado antes de tiempo de la misma promoción que mi hermano, porque no quisieron dejarme comer solo. Y digo beneficiado por decir algo; en realidad, tanto para Cosimo como para mí se había acabado la buena vida, y añorábamos las comidas en nuestro cuarto, los dos solos con el Abate Fauchelafleur. El Abate era un viejecito seco y arrugado, que tenía fama de jansenista, y de hecho había huido del Delfinado, su tierra natal, para librarse de un juicio de la Inquisición. Pero el carácter riguroso que todos solían alabar en él, la severidad interior que se imponía a sí mismo y a los demás, cedían continuamente frente a su fundamental vocación por la indiferencia y el dejar correr, como si sus largas meditaciones con la vista clavada en el vacío solo le hubieran conducido a un gran aburrimiento y desgana, y en cualquier dificultad, incluso mínima, solo viera la señal de una fatalidad contra la que no merecía la pena oponerse. Nuestras comidas en compañía del Abate comenzaban tras largas oraciones, con movimientos de cuchara correctos, rituales, silenciosos, y ¡ay del que alzara los ojos del plato o hiciera el menor ruido al sorber el caldo!; pero al final de la sopa el Abate ya estaba cansado, aburrido, miraba al vacío, chasqueaba la lengua a cada sorbo de vino, como si solo las sensaciones más superficiales y caducas consiguieran alcanzarle; con el primer plato ya podíamos ponernos a comer con las manos, y acabábamos la comida tirándonos corazones de pera, mientras el Abate dejaba caer de vez en cuando uno de sus perezosos: –...Ooo bien! ...Ooo alors!
Ahora, en cambio, sentados a la mesa con la familia, resucitaban los rencores familiares, capítulo triste de la infancia. Nuestro padre, nuestra madre siempre allí delante, el uso de los cubiertos para el pollo, y estate derecho, y fuera los codos de la mesa, y así continuamente, y encima aquella antipática de nuestra hermana Battista. Empezaron una serie de regañinas, de porfías, de castigos, de plantes, hasta el día en que Cosimo rechazó los caracoles y decidió separar su suerte de la nuestra.
De esta acumulación de resentimientos familiares solo me di cuenta después; entonces solo tenía ocho años, todo me parecía un juego, nuestra guerra de niños contra los mayores era la habitual de todos los niños, y no comprendía que la obstinación que en ella ponía mi hermano escondía algo más profundo.
Nuestro padre, el Barón, era un hombre aburrido, es cierto, pero no malo; aburrido porque su vida estaba dominada por ideas desfasadas, como suele ocurrir en épocas de transición. La agitación de los tiempos contagia a muchos una necesidad de revolverse pero en sentido contrario, fuera de lugar. Y así, nuestro padre, con lo que entonces se estaba cociendo, exigía el título de Duque de Ombrosa, y no pensaba más que en genealogías y sucesiones y rivalidades y alianzas con los potentados vecinos y lejanos.
Por eso en nuestra casa se vivía siempre como si estuviéramos en un ensayo general de una invitación a la Corte, no sé si la de la Emperatriz de Austria, la del Rey Luis, o acaso la de esos montañeses de Turín. Se servía un pavo, y nuestro padre nos miraba con recelo para ver si lo trinchábamos y descarnábamos según todas las reglas reales, y el Abate casi no lo probaba para no ser cogido en falta, él que debía apoyar a mi padre en sus reproches. En cuanto al Caballero Abogado Carrega, habíamos descubierto su falsedad; hacía desaparecer muslos enteros bajo los faldones de su ropón turco, para comérselos después a mordiscos como a él le gustaba, escondido en la viña; y habríamos jurado (aunque nunca conseguimos pillarle de tan ágiles que eran sus movimientos) que venía a la mesa con un bolsillo lleno de huesecitos ya pelados, para dejarlos en el plato en lugar de los cuartos de pavo hechos desaparecer enteros. Nuestra madre la Generala no contaba, porque utilizaba bruscos modales militares incluso al servirse en la mesa, «So! Noch ein wenig! Gut!», y nadie replicaba; pero con nosotros le importaba, si no la etiqueta, sí la disciplina, y secundaba al Barón con sus órdenes de campo de maniobras, «Sitz’ ruhig! ¡Y límpiate la boca!». La única que se encontraba a sus anchas era Battista, la monja doméstica, que descarnaba pollitos con minucioso ensañamiento, fibra a fibra, con unos cuchillitos afilados que tenía solo ella, una especie de bisturíes. El Barón, que habría debido ponérnosla de ejemplo, no se atrevía a mirarla, porque con aquellos ojos trastornados bajo las alas de la toca almidonada, los dientes apretados en su amarilla carita de ratón, le daba miedo también a él. Así se entiende que la mesa fuera el lugar donde salían a la luz todos los antagonismos, las incompatibilidades entre nosotros, y también todas nuestras locuras e hipocresías; y que justamente en la mesa se produjera la rebelión de Cosimo. Por eso me detengo en el relato, pues no volveremos a encontrar mesas puestas en la vida de mi hermano, podemos estar seguros.
Era también el único sitio donde nos encontrábamos con los mayores. Durante el resto del día nuestra madre estaba retirada en sus habitaciones haciendo encajes y bordados y puntillas, porque en verdad la Generala solo sabía atender a estas labores tradicionalmente femeninas y solo en ellas desfogaba su pasión guerrera. Eran encajes y bordados que solían representar mapas; y extendidos sobre cojines o tapices, nuestra madre los punteaba con alfileres y banderitas, marcando los planes de batalla de las Guerras de Sucesión, que conocía al dedillo. O bien bordaba cañones, con las distintas trayectorias que partían de la boca de fuego, y las horquillas de tiro, y los ángulos de proyección, porque era muy competente en balística, y además tenía a su disposición toda la biblioteca de su padre el General, con tratados de arte militar y tablas de tiro y atlas. Nuestra madre era una Von Kurtewitz, Konradine, hija del general Konrad von Kurtewitz, que veinte años antes había ocupado nuestras tierras al mando de las tropas de María Teresa de Austria. Huérfana de madre, el General se la llevaba consigo al campo de batalla; nada novelesco, viajaban bien equipados, alojados en los mejores castillos, con un tropel de sirvientas, y ella se pasaba los días haciendo encajes de bolillos; eso que cuentan de que también ella iba a la batalla, a caballo, son puras leyendas; siempre fue una mujercita de piel rosada y nariz respingona como la recordamos nosotros, pero le había quedado la pasión militar paterna, quizá como protesta contra su marido.
Nuestro padre era de los pocos nobles de nuestra región que se unieron a los imperiales en aquella guerra; recibió con los brazos abiertos al general Von Kurtewitz en su feudo, puso a su disposición sus hombres, y para mostrar mejor su entrega a la causa imperial se casó con Konradine; todo con la esperanza del Ducado, pero también entonces la cosa le salió mal, como de costumbre, porque los imperiales desalojaron pronto y los genoveses le abrumaron a impuestos. Pero había ganado una buena esposa, la Generala, como se la llamó después de morir su padre en la expedición a Provenza, y María Teresa le mandó un collar de oro sobre un cojín de damasco; una esposa con la que casi siempre estuvo bien aunque ella, educada en los campamentos, solo soñaba con ejércitos y batallas y le reprochaba no ser más que un liante poco afortunado.
Pero en el fondo los dos se habían quedado en la época de las Guerras de Sucesión, ella con la artillería en la cabeza, él con los árboles genealógicos; ella soñaba para nosotros sus hijos con un grado en un ejército, en cualquiera, él nos veía en cambio casados con una gran duquesa electora del Imperio... Con todo, fueron excelentes padres, pero tan distraídos que los dos pudimos crecer casi abandonados a nosotros mismos. ¿Fue un mal o un bien? ¿Quién puede decirlo? La vida de Cosimo fue tan fuera de lo común, la mía tan ordenada y modesta... y sin embargo, pasamos juntos nuestra niñez, indiferentes ambos a los resquemores de los adultos, buscando caminos distintos de los trillados por la gente.
Trepábamos a los árboles (estos primeros juegos inocentes ahora en mi recuerdo se cargan de una luz de iniciación, de presagio; pero ¿quién pensaba en eso, entonces?), remontábamos los torrentes saltando de roca en roca, explorábamos cavernas a la orilla del mar, nos deslizábamos por las balaustradas de mármol de las escalinatas de la villa. En uno de estos deslizamientos empezó para Cosimo una de las más graves razones de choque con nuestros padres, porque se le castigó, injustamente según él, y desde entonces guardó un rencor contra la familia (¿o la sociedad?, ¿o el mundo en general?) que se expresó después en su decisión del 15 de junio.
A decir verdad, ya nos habían prohibido deslizarnos por la balaustrada de mármol de las escaleras, no por miedo a que nos rompiésemos un brazo o una pierna, que esto no preocupaba a nuestros padres y por eso –creo– nunca nos rompimos nada, sino porque al crecer y al aumentar de peso podíamos tirar al suelo las estatuas de antepasados que nuestro padre había mandado colocar en las pilastras finales de las balaustradas, en cada tramo de las escaleras. De hecho, Cosimo ya había derribado una vez a un tatarabuelo obispo, con mitra y todo; fue castigado, y a partir de entonces aprendió a frenar un instante antes de llegar al final del tramo y a saltar a punto de chocar contra la estatua. También yo aprendí, porque lo seguía en todo, solo que yo, más modesto y prudente, saltaba a mitad del tramo o bien me deslizaba a trechos, con continuos frenazos. Un día él bajaba por la balaustrada como una flecha, y ¿quién subía por las escaleras? El Abate Fauchelafleur, que deambulaba con el breviario abierto, pero con la mirada clavada en el vacío como una gallina. ¡Si hubiera estado medio dormido, como de costumbre! Pues no, estaba en uno de esos momentos, que también tenía, de suma atención y aprensión por todas las cosas. Ve a Cosimo, piensa: balaustrada, estatua, ahora choca, ahora me regañan también a mí (porque por cada travesura nuestra también le regañaban a él, que no sabía vigilarnos), y se lanza sobre la balaustrada a sujetar a mi hermano; Cosimo choca con el Abate, lo arrastra balaustrada abajo (era un vejete todo piel y huesos), no puede frenar, tropieza con redoblado impulso contra la estatua de nuestro antepasado Cacciaguerra Piovasco, cruzado en Tierra Santa, y acaban todos al pie de las escaleras: el cruzado hecho migas (era de yeso), el Abate y él. Hubo reprimendas inacabables, azotes, deberes, reclusión a pan y sopa fría. Y Cosimo, que se sentía inocente porque la culpa no había sido suya sino del Abate, salió con aquella invectiva feroz: –¡Me traen al fresco todos vuestros antepasados, señor padre! –que anunciaba ya su vocación de rebelde.
Igual que nuestra hermana, en el fondo. También ella, a pesar del aislamiento en que vivía, impuesto por nuestro padre después de la historia del Marquesito de la Mela, siempre había sido un alma rebelde y solitaria. Nunca se supo muy bien lo que había pasado con el Marquesito. Hijo de una familia hostil a nosotros, ¿cómo pudo colarse en nuestra casa? ¿Y para qué? Para seducir, mejor dicho, para violar a nuestra hermana, se dijo en la larga querella que surgió entre las familias. En realidad, nunca conseguimos imaginarnos a aquel bobalicón pecoso como un seductor, y todavía menos con nuestra hermana, desde luego más fuerte que él, y famosa por echar pulsos incluso con los mozos de cuadra. Y, además, ¿por qué fue él quien gritó? ¿Y cómo lo encontraron los criados que acudieron con nuestro padre, con los calzones hechos jirones, desgarrados como por las zarpas de una tigresa? Los De la Mela nunca quisieron admitir que su hijo hubiera atentado contra el honor de Battista ni consentir la boda. De modo que nuestra hermana acabó enterrada en casa, con hábitos de monja, aunque sin haber pronunciado nunca votos ni de terciaria, dada su dudosa vocación.
Su ánimo malvado se manifestaba sobre todo en la cocina. Era una excelente cocinera, pues no carecía de diligencia ni de fantasía, dotes principales de toda cocinera, pero donde ella ponía las manos nunca se sabía qué sorpresas podían llegar a la mesa: una vez había preparado unas tostadas de paté, finísimas a decir verdad, con hígado de ratón, y solo nos lo dijo cuando ya las habíamos comido y apreciado; por no hablar de las patas de saltamontes, las de atrás, duras y dentadas, puestas en mosaico sobre una tarta; y las colitas de cerdo asadas como si fueran rosquillas; y aquella vez que mandó cocer un puerco espín entero, con todas las púas, quién sabe por qué, desde luego solo para impresionarnos al levantar el cubreplatos, porque ni siquiera ella, que siempre se comía cualquier clase de cosa que hubiera preparado, quiso probarlo, aunque era un puerco espín cachorro, rosado, y desde luego tierno. En realidad, gran parte de su horrenda cocina se la inventaba solo por la apariencia, más que por el placer de hacernos saborear con ella alimentos de gusto espeluznante. Estos platos de Battista eran obras de delicadísima filigrana animal o vegetal: cabezas de coliflor con orejas de liebre puestas sobre un cuello de piel de liebre; o una cabeza de cerdo de cuya boca salía, como si sacara la lengua, una langosta roja, y la langosta sostenía en las pinzas la lengua del cochino como si se la hubiera arrancado. Y además los caracoles: había conseguido decapitar no sé cuántos caracoles, y las cabezas, aquellas cabezas de caballitos blandos, blandos, las había clavado, creo que con un palillo, cada una en un profiterol, y parecían, al llegar a la mesa, una bandada de pequeñísimos cisnes. Más aún que la vista de aquellas delicias impresionaba pensar en el celoso ensañamiento que desde luego había puesto Battista al prepararlas; imaginaos sus finas manos desmembrando aquellos cuerpecitos de animales.
La forma en que los caracoles excitaban la macabra fantasía de nuestra hermana nos indujo, a mi hermano y a mí, a una rebelión, que era a la vez solidaridad con los pobres animales despedazados, desagrado por el sabor de los caracoles cocinados, e intolerancia hacia todo y todos, hasta el punto de que no hay que asombrarse de que a partir de entonces Cosimo madurase su gesto y lo que le siguió.
Habíamos tramado un plan. Cuando el Caballero Abogado traía a casa una canasta llena de caracoles comestibles, estos se colocaban en la bodega en un barril, para que estuvieran en ayunas, comiendo solo salvado, y se purgasen. Al quitar la tapa de madera de aquel barril aparecía una especie de infierno, donde los caracoles se movían por las duelas con una lentitud que era ya un presagio de agonía, entre restos de salvado, estrías de opaca baba grumosa y caracolescos excrementos coloreados, recuerdo del buen tiempo al aire libre y de las hierbas. Algunos estaban completamente fuera de la concha, con la cabeza tendida y los cuernos abiertos, algunos replegados sobre sí, mostrando solo las desconfiadas antenas; otros en corrillos como comadres, otros dormidos y cerrados, otros muertos con la concha al revés. Para salvarlos del encuentro con aquella siniestra cocinera, y para salvarnos a nosotros de sus exquisiteces, practicamos un agujero en el fondo del barril, y desde allí trazamos, con briznas de hierba picada y miel, un camino lo más escondido posible, detrás de barricas y enseres de la bodega, para atraer a los caracoles por la vía de escape, hasta un ventanuco que daba a un arriate inculto y lleno de malezas.
Al día siguiente, cuando bajamos a la bodega a comprobar los resultados de nuestro plan, y a la luz de una vela inspeccionamos los muros y los pasadizos, ¡Uno aquí!... ¡Y otro allí!... ¡Y mira este dónde ha llegado!, ya una fila de caracoles recorría con breves intervalos el pavimento y los muros desde el barril al ventanuco, siguiendo nuestro rastro. –¡Deprisa, caracolitos! ¡Daos prisa, escapad! –no pudimos evitar decirles, al ver a los animalitos andar despacio, desviándose en ociosos rodeos por las ásperas paredes de la bodega, atraídos por ocasionales sedimentos y mohos y costras calcáreas; pero la bodega estaba oscura, atestada, y llena de accidentes; esperábamos que nadie pudiera descubrirlos, que tuvieran tiempo de escapar todos.
Y en cambio, el alma sin paz de nuestra hermana Battista recorría de noche toda la casa a la caza de ratones, sosteniendo un candelero, y con el fusil bajo el brazo. Pasó por la bodega aquella noche, y la luz del candelero iluminó un caracol extraviado por el cielo raso, con su estela de baba de plata. Resonó una descarga. Todos nos sobresaltamos en nuestras camas, pero inmediatamente volvimos a hundir la cabeza en las almohadas, acostumbrados como estábamos a las cacerías nocturnas de la monja doméstica. Pero Battista, destruido el caracol y derribado un trozo de revoque con aquel escopetazo irracional, empezó a gritar con su vocecilla estridente: –¡Socorro! ¡Se escapan todos! ¡Socorro! –acudieron los sirvientes medio desnudos, nuestro padre armado con un sable, el Abate sin peluca, y el Caballero Abogado, antes de enterarse de nada, por temor a incordios, escapó al campo y se fue a dormir a un pajar.
A la luz de las antorchas todos se pusieron a dar caza a los caracoles por la bodega, aunque nadie los apreciara, pero ya estaban despiertos y no querían, por el bendito amor propio, admitir que se les había molestado por nada. Descubrieron el agujero en el barril y comprendieron de inmediato que habíamos sido nosotros. Nuestro padre vino a atraparnos en la cama con el látigo del cochero. Acabamos cubiertos de estrías violeta en la espalda, las nalgas y las piernas, encerrados en el mísero cuartito que nos servía de prisión.
Nos tuvieron allí tres días a pan agua ensalada cortezas de buey y sopa fría (que, afortunadamente, nos gustaba). Después, primera comida en familia, como si nada hubiera ocurrido, todos muy en punto, ese mediodía del 15 de junio. ¿Y qué había preparado nuestra hermana Battista, superintendente de la cocina? Sopa de caracoles, y guiso de caracoles. Cosimo no quiso tocar ni una concha. –¡Comed o en seguida os encerramos en el cuartito! –yo cedí, y comencé a engullir aquellos moluscos. (Fue una cobardía por mi parte, e hizo que mi hermano se sintiera más solo, de modo que en el acto de abandonarnos había también una protesta contra mí, que le había decepcionado; pero yo solo tenía ocho años, y además ¿de qué sirve comparar mi fuerza de voluntad, mejor dicho, la que podía tener de niño, con la obstinación sobrehumana que marcó la vida de mi hermano?)
–¿Y bien? –dijo nuestro padre a Cosimo.
–¡No y no! –dijo Cosimo, y apartó el plato.
–¡Fuera de esta mesa!
Pero ya Cosimo nos había dado la espalda a todos y estaba saliendo de la sala.
–¿Adónde vas?
Lo veíamos por la puerta de cristales mientras en el vestíbulo cogía su tricornio y su espadín.
–¡Yo lo sé! –corrió al jardín.
Al rato, por las ventanas, lo vimos encaramarse a la encina. Estaba vestido y peinado con gran propiedad, como nuestro padre quería que viniera a la mesa, a pesar de sus doce años: cabellos empolvados con lazo en la coleta, tricornio, corbata de encaje, frac verde con colas, calzones de color malva, espadín, y altas polainas de piel blanca hasta medio muslo, única concesión a un modo de vestir más acorde con nuestra vida campesina. (Yo, como solo tenía ocho años, estaba exento de empolvarme el cabello, salvo en las ocasiones de gala, y del espadín, que en cambio me habría gustado llevar.) Y así trepaba por el nudoso árbol, moviendo brazos y piernas por las ramas con una seguridad y una rapidez producto de las largas prácticas que habíamos hecho juntos.
Ya he dicho que pasábamos horas y horas en los árboles, y no por motivos prácticos como hacen muchos niños, que suben a ellos solo para buscar fruta o nidos, sino por el placer de superar difíciles protuberancias del tronco y horcaduras, y llegar lo más alto que podíamos, y encontrar buenos sitios donde pararnos a mirar el mundo allá abajo, a gastar bromas y decir cosas a quien pasaba. Me pareció, pues, natural que la primera idea de Cosimo, ante aquel injusto ensañamiento contra él, hubiera sido trepar a la encina, árbol que nos era familiar y que al extender sus ramas a la altura de las ventanas de la sala imponía su actitud desdeñosa y ofendida a la vista de toda la familia.
–Vorsicht! Vorsicht! ¡Se va a caer, pobrecillo! –exclamó llena de angustia nuestra madre, que nos habría visto de buen grado a la carga bajo los cañonazos, pero a la que preocupaba cualquiera de nuestros juegos.
Cosimo subió hasta la horqueta de una gruesa rama donde podía estar cómodo, y se sentó allí, con las piernas colgantes, los brazos cruzados con las manos bajo las axilas, la cabeza hundida entre los hombros, el tricornio calado sobre la frente.
Nuestro padre se asomó al antepecho.
–¡Cuando te canses de estar ahí cambiarás de idea! –le gritó.
–¡Nunca cambiaré de idea! –dijo mi hermano, desde la rama.
–¡Te las verás conmigo en cuanto bajes!
–¡Yo no bajaré nunca más!
Y mantuvo su palabra.
II
Cosimo estaba en la encina. Las ramas se desplegaban, altos puentes sobre la tierra. Soplaba un viento ligero; hacía sol. El sol estaba entre las hojas, y nosotros, para ver a Cosimo, teníamos que protegernos con la mano. Cosimo miraba el mundo desde el árbol; todo, visto desde allá arriba, era distinto, y eso era ya una diversión. La avenida ofrecía una perspectiva muy distinta, como los arriates, las hortensias, las camelias, la mesita de hierro para tomar el café en el jardín. Más allá las copas de los árboles eran menos frondosas y la huerta descendía en pequeños campos escalonados, sujetos por muros de piedra; la loma era oscura por los olivares y, detrás, la población de Ombrosa asomaba con sus tejados de ladrillo descolorido y pizarra, y se divisaban vergas de barcos allá abajo, donde estaba el puerto. Al fondo se extendía el mar, alto de horizonte, y un lento velero lo surcaba.
El Barón y la Generala, después del café, salían al jardín. Miraban un rosal, fingían no preocuparse por Cosimo. Iban del brazo, pero después en seguida se separaban para discutir y gesticular. Yo me acerqué a la encina en cambio, como jugando por mi cuenta, pero en realidad tratando de llamar la atención de Cosimo; pero él me guardaba rencor y allá seguía mirando a lo lejos. Le dejé y me acurruqué detrás de un banco para poder continuar observándole sin ser visto.
Mi hermano estaba como de vigía. Miraba todo, y todo le daba igual. Entre los limoneros pasaba una mujer con un cesto. Subía un arriero por la cuesta agarrado a la cola de la mula. No se vieron entre sí; la mujer, al ruido de los cascos herrados, se volvió y se acercó al camino, pero no llegó a tiempo. Entonces se puso a cantar, pero el arriero pasaba ya la curva, aguzó el oído, restalló el látigo y dijo a la mula: –¡Aah! –y todo quedó en eso. Cosimo veía esto y aquello.
Por la avenida pasó el Abate Fauchelafleur con el breviario abierto. Cosimo cogió algo de la rama y se lo dejó caer en la cabeza; no vi qué era, quizá una arañita, o una astilla de corteza; no le dio. Cosimo se puso a hurgar con el espadín en un agujero del tronco. Salió una avispa furiosa; él la puso en fuga agitando el tricornio y siguió su vuelo con la mirada hasta una planta de calabaza, donde se escondió. Veloz como siempre, el Caballero Abogado salió de casa, echó a andar por las escalerillas del jardín y se perdió entre las hileras de la viña; Cosimo, para ver adónde iba, trepó a otra rama. Allí, entre el follaje, se oyó un aleteo, y un mirlo alzó el vuelo. Cosimo quedó a disgusto porque había estado todo aquel tiempo arriba y no lo había visto. Estuvo mirando a contraluz si había otros. No, no había.
La encina estaba junto a un olmo; las dos copas casi se tocaban. Una rama del olmo pasaba a medio metro por encima de una rama del otro árbol; a mi hermano le resultó fácil dar el salto y conquistar así la cima del olmo, que no habíamos explorado nunca por ser de horcadura alta y poco accesible desde el suelo. Desde el olmo, buscando siempre el lugar donde una rama pasaba codo con codo con las ramas de otro árbol, se pasaba a un algarrobo, y luego a una morera. Y así veía yo a Cosimo avanzar de rama en rama, caminando suspendido sobre el jardín.
Ciertas ramas de la gran morera llegaban al muro de nuestra villa y lo sobrepasaban, y allí estaba el jardín de los De Ondariva. Nosotros, aunque limítrofes, no sabíamos nada de los Marqueses de Ondariva y Nobles de Ombrosa, porque al disfrutar ellos desde hacía varias generaciones de unos derechos feudales a los que mi padre aspiraba, un odio recíproco separaba a las dos familias, así como un alto muro que parecía el bastión de una fortaleza dividía nuestras villas, no sé si hecho erigir por nuestro padre o por el Marqués. Agréguese a esto el celo con que los De Ondariva rodeaban su jardín, poblado, según se decía, de especies de plantas nunca vistas. Ya el abuelo de los actuales Marqueses, discípulo de Linneo, había puesto en marcha a la vasta parentela con que la familia contaba en las Cortes de Francia e Inglaterra para que le enviasen las más valiosas rarezas botánicas de las colonias, y durante años los navíos habían desembarcado en Ombrosa sacos de semillas, haces de esquejes, arbustos en macetas y hasta árboles enteros, con enormes cepellones en torno a las raíces; al final en aquel jardín había crecido –decían– una mezcla de bosques de las Indias y de las Américas, e incluso de Nueva Holanda.
Lo único que nosotros podíamos ver era asomarse por encima del muro las hojas oscuras de una planta recién importada de las colonias americanas, la magnolia, en cuyas ramas negras brotaba una carnosa flor blanca. Desde nuestra morera Cosimo llegó al borde del muro, dio unos pasos en equilibrio, y después, sujetándose con las manos, se dejó caer al otro lado, donde estaban las hojas y la flor de magnolia. Allí desapareció de mi vista, y lo que ahora diré, como muchas cosas de este relato de su vida, me lo contó él después, o bien yo mismo lo deduje de dispersos testimonios e inducciones.
Cosimo estaba en la magnolia. Aunque de ramas tupidas, este árbol era muy accesible para un muchacho experto en todas las especies de árboles, como mi hermano, y las ramas aguantaban el peso, aunque no eran muy gruesas y tenían una madera blanda que la punta de los zapatos de Cosimo pelaba, abriendo blancas heridas en lo negro de la corteza; y envolvía al muchacho en un fresco perfume de hojas, cuando el viento las movía, volviendo sus páginas en un verdear ora opaco, ora brillante.
Pero lo que olía era todo el jardín, y aunque Cosimo aún no conseguía recorrerlo con la vista, pues era irregularmente espeso, lo exploraba con el olfato, y trataba de distinguir los diversos aromas, que ya conocía desde que, llevados por el viento, llegaban a nuestro jardín, y nos parecían todo uno con el secreto de aquella villa. Después miraba las frondas y veía nuevas hojas, algunas grandes y lustrosas como si corriese por ellas un velo de agua, otras minúsculas y emplumadas, y troncos todos lisos o todos escamosos.
Había un gran silencio. Solo se alzó un vuelo de pequeñísimos reyezuelos, gritando. Y se oyó una vocecita que cantaba: Oh lá lá lá La ba-lan-çoire... Cosimo miró hacia abajo. Colgado de la rama de un gran árbol cercano se balanceaba un columpio, con una niña sentada de unos diez años.
Era una niña rubia, con un alto peinado algo ridículo para una chiquilla, un vestido azul también demasiado de persona mayor, con una falda que ahora, levantada por el columpio, rebosaba puntillas. La niña miraba con los ojos entornados, altiva, como si tuviera la costumbre de hacerse la dama, y comía una manzana a mordiscos, doblando cada vez la cabeza hacia la mano que debía al tiempo sostener la manzana y agarrarse a la cuerda del columpio, y se daba impulso clavando la punta de los zapatitos en el suelo cuando el columpio llegaba al punto más bajo de su trayectoria, y escupía con fuerza los trozos de piel de manzana mordida y cantaba: Oh lá lá lá La ba-lan-çoire..., como una muchachita a la que ya no le importa nada, ni el columpio, ni la canción, ni (aunque algo más) la manzana, y tiene otras cosas en que pensar.
Cosimo, desde la cima de la magnolia, había bajado hasta la horcadura más baja, y ahora estaba con los pies plantados uno aquí y otro allá en dos horquetas y los codos apoyados en una rama delante de él, como en un antepecho. Los vuelos del columpio le traían a la niña justo bajo su nariz.
Ella no estaba atenta y no se había dado cuenta. De pronto lo vio allí, erguido en el árbol, con tricornio y polainas. –¡Oh! –dijo.
La manzana se le cayó de la mano y rodó al pie de la magnolia. Cosimo desenvainó el espadín, se inclinó desde la última rama, alcanzó la manzana con la punta del espadín, la ensartó y se la tendió a la niña, que entre tanto había hecho un recorrido completo con el columpio y estaba allí de nuevo. –Cójala, no se ha manchado, solo está un poco magullada por un lado.
La niña rubia se había arrepentido ya de haber mostrado tanto asombro por aquel muchacho desconocido aparecido allí en la magnolia, y había recobrado su aire afectado y altivo. –¿Sois un ladrón? –dijo.
–¿Un ladrón? –dijo Cosimo, ofendido; después se lo pensó mejor: sobre la marcha la idea le había gustado–. Yo sí –dijo, calándose el tricornio sobre la frente–. ¿Algo en contra?
–¿Y qué habéis venido a robar?
Cosimo miró la manzana que había ensartado en la punta del espadín, y se le pasó por la cabeza que tenía hambre, que casi no había probado bocado en la mesa. –Esta manzana –dijo, y empezó a mondarla con la hoja del espadín, que tenía, a pesar de las prohibiciones familiares, afiladísima.
–Entonces sois un ladrón de fruta –dijo la niña.
Mi hermano pensó en las pandillas de niños pobres de Ombrosa, que saltaban tapias y setos y saqueaban los frutales, una ralea de muchachos que le habían enseñado a despreciar y eludir, y por primera vez pensó lo libre y envidiable que debía ser aquella vida. Eso es; quizá podía convertirse en alguien como ellos, y vivir así a partir de ahora. –Sí –dijo. Había cortado en gajos la manzana y se puso a masticarla.
La niña rubia estalló en una carcajada que duró todo un vuelo del columpio, arriba y abajo. –¡Qué va! ¡Conozco a los chicos que roban fruta! ¡Son todos amigos míos! ¡Y van descalzos, en mangas de camisa, despeinados, no con polainas y peluquín!
Mi hermano se puso rojo como la piel de la manzana. El que le tomaran el pelo no solo por la peluca empolvada, que no le gustaba, sino también por las polainas, que le gustaban muchísimo, y el ser juzgado de aspecto inferior a un ladrón de fruta, a aquella ralea despreciada hasta un momento antes, y sobre todo el descubrir que aquella damisela que hacía de ama del jardín de los De Ondariva era amiga de todos los ladrones de fruta pero no amiga suya, todas estas cosas juntas le llenaron de despecho, vergüenza y celos.
–Oh lá lá lá... ¡Con polainas y peluquín! –canturreaba la niña en el columpio.
Sintió su orgullo despechado. –¡No soy un ladrón de esos que conocéis! –gritó–. ¡No soy un vulgar ladrón! Lo decía para no asustaros; porque si supierais quién soy en serio, os moriríais de miedo: soy un bandido. ¡Un terrible bandido!
La niña seguía volándole debajo de la nariz, se diría que quería llegar a rozarlo con las puntas de los pies.
–¡Qué va! ¿Y dónde está la escopeta? ¡Los bandidos llevan todos escopeta! ¡O espingarda! ¡Yo los he visto! ¡A nosotros nos han parado cinco veces la carroza, en los viajes del castillo aquí!
–¡Pero no el jefe! ¡Yo soy el jefe! ¡El jefe de los bandidos no lleva escopeta! ¡Lleva solo espada! –y adelantó su espadín.
La niña se encogió de hombros. –El jefe de los bandidos –explicó– es uno que se llama Gian dei Brughi y viene siempre a traernos regalos, por Navidad y Pascua.