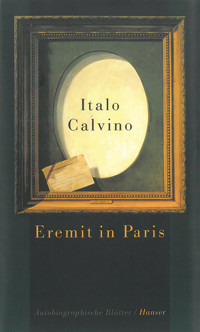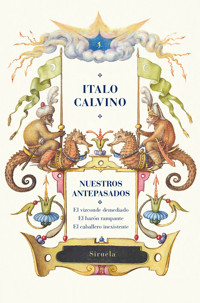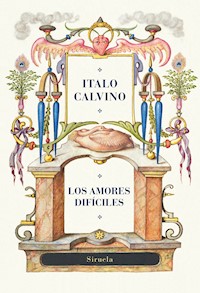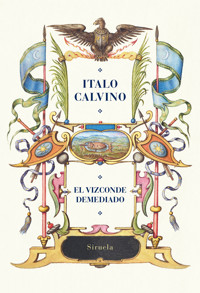
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Italo Calvino
- Sprache: Spanisch
El vizconde demediado es la primera incursión de Italo Calvino en lo fabuloso. Cuenta la historia del vizconde de Terralba, quien fue partido en dos por un cañonazo de los turcos y cuyas dos mitades continuaron viviendo por separado. Símbolo de la condición humana dividida, Medardo de Terralba sale a caminar por sus tierras. A su paso, las peras que cuelgan de los árboles aparecen todas partidas por la mitad. «Cada encuentro de dos seres en el mundo es un desgarrarse», le dice la mitad mala del Vizconde a la mujer de quien se ha enamorado. Pero ¿seguro que se trata de la mitad mala? Esta magnífica fábula, cuajada de fantasía y sentido del humor, plantea la búsqueda del ser humano en su totalidad, quien suele estar hecho de algo más que de la suma de sus mitades. El vizconde demediado forma parte de la popular trilogía «Nuestros antepasados», junto con El caballero inexistente y El barón rampante, con los que comparte el tono de fábula fantástica y el propósito de indagación sobre el alma humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Nota preliminar
El vizconde demediado
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Notas
Créditos
Nota preliminar
La primera edición de El vizconde demediado fue publicada en febrero de 1952 por la editorial Einaudi, de Turín.
Esta Nota preliminar recoge extractos de una entrevista con los estudiantes de Pésaro del 11 de mayo de 1983 (transcrita y publicada en Il gusto dei contemporanei, Quaderno n.º 3, Italo Calvino, Pésaro 1987, pág. 9).
La nota a pie de página reproduce parte de una carta que Calvino escribió a Carlo Salinari en respuesta a una reseña publicada por este en L’Unità del 6 de agosto de 1952.
Cuando empecé a escribir El vizconde demediado quería ante todo escribir una historia entretenida para entretenerme yo mismo, y, si acaso, para entretener a los demás; tenía la imagen de un hombre partido en dos y pensé que ese tema del hombre partido en dos, del hombre demediado, era un tema significativo, con significación contemporánea: todos nos sentimos, de algún modo, incompletos, todos realizamos una parte de nosotros mismos y no la otra1. Para lograrlo procuré crear una historia congruente, una historia con simetría, con ritmo de cuento y de aventura a la vez, pero también como de ballet. Para diferenciar las dos mitades, me pareció que con una mala y con otra buena conseguía el mayor contraste. Se trataba de una elaboración narrativa basada en los contrastes. Por lo tanto, la historia se basa en una serie de efectos sorpresa: en el hecho de que, en lugar del vizconde entero, regrese al pueblo un vizconde demediado muy cruel, vislumbré el mayor efecto sorpresa posible; y en el de que luego, en un momento dado, se descubra un vizconde absolutamente bueno en lugar del malo, otro efecto sorpresa. Que esas dos mitades fuesen igualmente insoportables, la buena y la mala, era un efecto cómico y al tiempo significativo, porque a veces los buenos, las personas demasiado programáticamente buenas y llenas de buenas intenciones, son terribles chinches. En algo así, lo importante es lograr una historia que funcione precisamente como técnica narrativa, que se apodere del lector. Por lo demás, siempre presto mucha atención a los significados: procuro que al final la historia no se interprete al revés de como la concebí; por tanto, también los significados son muy importantes, aunque en un cuento como este el aspecto de funcionalidad narrativa y, por qué no decirlo, de diversión tiene gran importancia. Yo creo que divertir es una función social, encaja en mi moral; siempre pienso en el lector que tiene que aguantar todas esas páginas, es necesario que se divierta, que tenga también una gratificación; esa es mi moral: uno compra el libro, le cuesta dinero, invierte su tiempo, se tiene que divertir. No soy el único que piensa así; también un escritor muy preocupado por los contenidos como Bertolt Brecht, por ejemplo, decía que la primera función social de una obra de teatro era la diversión. Yo creo que la diversión es una cosa seria.
EL VIZCONDE DEMEDIADO
I
Había una guerra contra los turcos. El vizconde Medardo de Terralba, mi tío, cabalgaba por la llanura de Bohemia hacia el campamento cristiano. Lo seguía un escudero llamado Curzio.
Las cigüeñas volaban bajo, en blancas bandadas, cruzando el aire opaco y quieto.
—¿Por qué tantas cigüeñas? —preguntó Medardo a Curzio—, ¿adónde vuelan?
Mi tío era un novato, al haberse alistado hacía muy poco, por complacer a ciertos duques vecinos nuestros comprometidos en aquella guerra. Se había provisto de un caballo y un escudero en el último castillo en manos cristianas, e iba a presentarse al cuartel imperial.
—Vuelan a los campos de batalla —dijo el escudero, tétrico—. Nos acompañarán durante todo el camino.
Al vizconde Medardo le habían dicho que en aquellas tierras el vuelo de las cigüeñas es señal de buena suerte; y quería mostrarse contento al verlas. Pero, a pesar suyo, se sentía inquieto.
—¿Qué es lo que puede atraer a las zancudas a los campos de batalla, Curzio? —preguntó.
—Ahora ya también ellas comen carne humana —respondió el escudero—, desde que la carestía ha marchitado los campos y la sequía ha secado los ríos. Donde hay cadáveres, las cigüeñas y los flamencos y las grullas han sustituido a los cuervos y a los buitres.
Mi tío estaba aún en la primera juventud; la edad en que los sentimientos se mezclan todos en un confuso impulso, sin distinguir aún entre mal y bien; la edad en que toda nueva experiencia, por macabra e inhumana que sea, se muestra trémula y cálida de amor por la vida.
—¿Y los cuervos? ¿Y los buitres? —preguntó—. ¿Y las otras aves rapaces? ¿Adónde han ido? —estaba pálido, pero sus ojos brillaban.
El escudero era un soldado negruzco, bigotudo, que nunca levantaba la mirada. —A fuerza de comerse a los muertos de peste, la peste les ha matado también a ellos —e indicó con la lanza unos negros matojos que, mirados con atención, no mostraban ramas, sino plumas y patas resecas de rapaz.
—Ya no se sabe quién ha muerto antes, si el pájaro o el hombre, y quién se ha lanzado sobre el otro para destrozarlo —dijo Curzio.
Para huir de la peste que exterminaba las poblaciones, familias enteras se habían ido al campo, y la agonía les había llegado allí. En marañas de despojos, diseminados por la yerma llanura, se veían cuerpos de hombre y de mujer, desnudos, desfigurados por los bubones y, cosa inexplicable al principio, emplumados: como si en sus macilentos brazos y costillas hubieran crecido negras plumas y alas. Eran los cadáveres de buitres mezclados con sus restos.
Ya el terreno estaba sembrado de signos de pasadas batallas. La marcha se había hecho más lenta porque los dos caballos se plantaban, dando arrancadas y encabritándose.
—¿Qué les pasa a nuestros caballos? —preguntó Medardo al escudero.
—Señor —respondió él—, nada disgusta tanto a los caballos como el olor de sus propias vísceras.
La franja de llanura que estaban atravesando se encontraba cubierta de cadáveres equinos, algunos supinos, con los cascos al cielo, otros pronos, con el hocico hundido en la tierra.
—¿Por qué tantos caballos caídos en este lugar, Curzio? —preguntó Medardo.
—Cuando el caballo nota que está desventrado —explicó Curzio— intenta retener sus vísceras. Algunos colocan la panza en el suelo, otros se tumban sobre el dorso para que no les cuelguen. Pero la muerte no tarda en llegarles por igual.
—¿De modo que los que mueren en esta guerra son sobre todo los caballos?
—Las cimitarras turcas parecen estar hechas aposta para hendir de un tajo sus vientres. Más adelante verá los cuerpos de los hombres. Primero les toca a los caballos y luego a los jinetes. Pero el campamento ya está ahí.
En los límites del horizonte se alzaban los pináculos de las tiendas más altas, y los estandartes del ejército imperial, y el humo.
Galopando hacia allá, vieron que los caídos de la última batalla habían sido recogidos y enterrados casi todos. Solo se distinguía algún miembro suelto, casi siempre dedos, entre los rastrojos.
—De vez en cuando hay un dedo que nos indica el camino —dijo mi tío Medardo—. ¿Qué significa?
—Dios les perdone: los vivos cortan los dedos a los muertos para quitarles los anillos.
—¿Quién va? —dijo un centinela de capote cubierto de moho y musgo, como la corteza de un árbol expuesto al cierzo.
—¡Viva la sagrada corona imperial! —gritó Curzio.
—¡Y muera el sultán! —replicó el centinela—. Pero, os lo ruego, llegados al mando, decidles que se decidan pronto a mandarme el relevo, ¡que estoy echando raíces!
Los caballos corrían ahora para escapar de la nube de moscas que rodeaba el campo, zumbando sobre las montañas de excrementos.
—El estiércol de ayer de muchos valientes —observó Curzio— aún está en el suelo, y ellos ya están en el cielo —y se santiguó.
A la entrada del campamento pasaron junto a una fila de baldaquinos, bajo los cuales gruesas mujeres de pelo rizado, con largos trajes de brocado y los senos desnudos, les acogieron con chillidos y risotadas.
—Son los pabellones de las cortesanas —dijo Curzio—. Ningún otro ejército las tiene tan bellas.
Mi tío cabalgaba ya con el rostro hacia atrás, mirándolas.
—Cuidado, señor —agregó el escudero—, están tan sucias y apestadas que ni los turcos las querrían como presa de un saqueo. Ya no solo están cargadas de ladillas, chinches y garrapatas, sino que en ellas anidan escorpiones y lagartos.
Pasaron ante las baterías de campo. Por la noche, los artilleros hervían su rancho de agua y nabos en el bronce de las espingardas y de los cañones, al rojo por los muchos disparos del día.
Llegaban carros llenos de tierra y los artilleros la pasaban por un tamiz.
—Ya escasea la pólvora —explicó Curzio, pero la tierra donde han sido las batallas está tan impregnada que, si se quiere, puede recuperarse alguna carga.
Después venían las cuadras de la caballería, donde, entre moscas, los veterinarios, siempre manos a la obra, remendaban la piel de los cuadrúpedos con costuras, cinchas y emplastos de alquitrán hirviendo, todos relinchando y coceando, incluso los doctores.
Los campamentos de infantería continuaban por un largo trecho. Ya atardecía, y ante cada tienda estaban sentados los soldados con los pies descalzos metidos en palanganas de agua tibia. Habituados como estaban a repentinas alarmas noche y día, incluso a la hora del pediluvio tenían el yelmo en la cabeza y la pica empuñada. En tiendas más altas y encortinadas en forma de quiosco, los oficiales se empolvaban las axilas y se daban aire con abanicos de encaje.
—No lo hacen por afeminamiento —dijo Curzio—, al contrario: quieren mostrar que se hallan completamente a sus anchas en medio de las asperezas de la vida militar.
El vizconde de Terralba fue llevado de inmediato a presencia del emperador. En su pabellón, todo tapices y trofeos, el soberano estudiaba en cartas geográficas los planes de futuras batallas. Las mesas estaban atestadas de mapas desenrollados y el emperador clavaba en ellos alfileres, cogiéndolos de un acerico que uno de los mariscales le tendía. Los mapas estaban ya tan cargados de alfileres que no se entendía nada, y para leer algo había que quitar los alfileres y luego volverlos a poner. Con tanto quita y pon, para tener las manos libres, tanto el emperador como los mariscales tenían los alfileres entre los labios y solo podían hablar con gruñidos.
Al ver al joven que se inclinaba ante él, el soberano emitió un gruñido interrogativo y se sacó al punto los alfileres de la boca.
—Un caballero recién llegado de Italia, majestad —le presentaron—, el vizconde de Terralba, de una de las más nobles familias del Genovesado.
—Nómbresele de inmediato teniente.
Mi tío hizo chocar las espuelas en posición de firmes, mientras el emperador hacía un amplio gesto real y todos los mapas se enrollaban sobre sí mismos y rodaban por el suelo.
Aquella noche, aunque cansado, Medardo tardó en dormirse. Caminaba de arriba abajo cerca de su tienda y oía las alertas de los centinelas, el relinchar de los caballos y el entrecortado hablar en sueños de algún soldado. Miraba en el cielo las estrellas de Bohemia, pensaba en su nuevo grado, en la batalla del día siguiente, y en la patria lejana, en el crujido de cañas de sus torrentes. Su corazón no sentía nostalgia, ni dudas, ni aprensión. El mundo para Medardo era todavía algo entero e indiscutible, como su propia persona. Si hubiera podido prever la terrible suerte que le esperaba, quizá le habría parecido justa y natural, con todo su dolor. Tendía su mirada al borde del horizonte nocturno, donde sabía que estaba el campo enemigo, y cruzado de brazos se abrazaba con las manos los hombros, contento de poder apreciar a la vez la certeza de realidades lejanas y distintas, y de su propia presencia entre ellas. Sentía que la sangre de aquella guerra cruel, derramada en mil regueros sobre la tierra, llegaba hasta él; y se dejaba lamer por ella, sin experimentar ensañamiento ni piedad.
II
La batalla comenzó puntualmente a las diez de la mañana. Desde lo alto de la silla, el teniente Medardo contemplaba la amplitud de la alineación cristiana, dispuesta para el ataque, y tendía el rostro hacia el viento de Bohemia, que levantaba olor de cascabillo como de una era polvorienta.
—No, no se vuelva hacia atrás, señor —exclamó Curzio, que, con el grado de sargento, estaba a su lado. Y, para justificar lo perentorio de la frase, agregó, bajito—: dicen que trae mala suerte, antes del combate.
En realidad no quería que el Vizconde se descorazonase, al advertir que el ejército cristiano consistía solo en aquella fila alineada, y que las tropas de refuerzo eran apenas unas escuadras de infantes en baja forma.
Pero mi tío miraba a lo lejos, a la nube que se acercaba en el horizonte, y pensaba: «Eso es, aquella nube son los turcos, los turcos de verdad, y los que tengo al lado escupiendo tabaco son los veteranos de la cristiandad, y esta trompeta que ahora suena es el ataque, el primer ataque de mi vida, y este estruendo y traqueteo, el bólido que penetra en el suelo contemplado con perezoso aburrimiento por los veteranos y los caballos, es una bala de cañón, la primera bala enemiga que veo. Ojalá no llegue el día en que tenga que decir: “Esta es la última”».
Con la espada desenvainada se encontró galopando por la llanura, con los ojos puestos en el estandarte imperial que desaparecía y reaparecía entre el humo, mientras los cañonazos amigos rotaban en el cielo sobre su cabeza, y los enemigos abrían ya brechas en el frente cristiano e improvisados refugios de tierra. Pensaba: «¡Veré a los turcos! ¡Veré a los turcos!». Nada gusta tanto a los hombres como tener enemigos y ver luego si son como se los han imaginado.
Vio a los turcos. Llegaban dos justamente por allí. Con los caballos bardados, el pequeño escudo redondo, de cuero, el traje de listas negras y azafrán. Y el turbante, la cara color ocre y los bigotes como uno al que llamaban en Terralba Miqué el Turco. Uno de los dos turcos murió y el otro mató a alguien. Pero estaban llegando quién sabe cuántos y se combatía con arma blanca. Vistos dos turcos era como haberlos visto a todos. Eran militares también ellos, y sus cosas eran material del ejército. Tenían las caras curtidas y tozudas como las de los campesinos. Medardo, lo que es verlos, ya los había visto; podía regresar con nosotros a Terralba a tiempo para el paso de las codornices. Y en cambio se había alistado para la guerra. Y así corría, esquivando los golpes de las cimitarras, hasta que encontró un turco bajo, a pie, y lo mató. Al ver cómo se hacía, fue a buscar uno alto a caballo, e hizo mal. Porque los peligrosos eran los pequeños. Llegaban hasta debajo de los caballos, con las cimitarras, y los mataban.
El caballo de Medardo se detuvo, abierto de patas. —¿Qué haces? —dijo el Vizconde. Apareció Curzio señalando hacia abajo: —Mire eso. —Tenía todas las asaduras ya en el suelo. El pobre animal miró hacia arriba, al dueño, luego bajó la cabeza como si quisiera roer los intestinos, pero era solo un alarde de heroísmo: se desmayó y luego murió. Medardo de Terralba quedaba a pie.