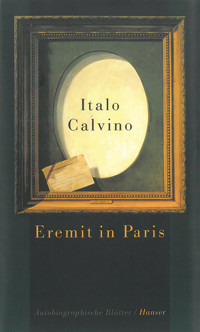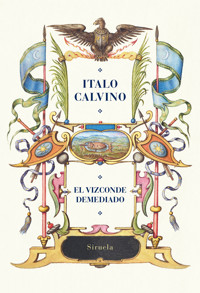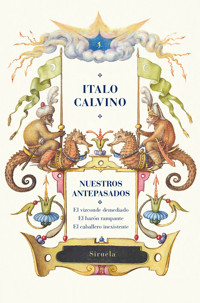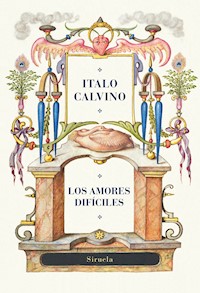Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Italo Calvino
- Sprache: Spanisch
«[…] Yo quisiera servirme del dato científico como de una carga propulsora para salir de los hábitos de la imaginación y vivir incluso lo cotidiano en los confines más extremos de nuestra experiencia; en cambio me parece que la ficción científica tiende a acercar lo que está lejos, lo que es difícil de imaginar, y que tiende a darle una dimensión realista». Italo Calvino En este volumen se reúnen todas las cosmicómicas, relatos en los que su autor asumió el divertido deber de aligerar los arduos conceptos de la ciencia contemporánea, y creó así un género más próximo a los mitos cosmogónicos que a la ciencia ficción. Según sus propias palabras: «Muchos críticos han definido estos cuentos míos como un nuevo tipo de ficción científica. Ahora bien, yo no tengo nada en contra de la science fiction, de la que soy —como todos— un apasionado y divertido lector, pero me parece que los cuentos de ficción científica están construidos con un método completamente diferente del de los míos. La primera diferencia, observada por varios críticos, es que la science fiction trata del futuro, mientras que cada uno de mis cuentos se remonta a un pasado remoto, como si remedara un "mito de los orígenes"».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2024
Título original: Tutte le cosmicomiche
En cubierta: ilustración de Model Book of Caligraphy, Georg Bocskay y Joris Hoefnagel (1561>-1596>) / Rawpixel Public Domain
En la página 1: Italo Calvino, por cortesía de la familia CalvinoDiseño gráfico: Gloria Gauger
© Herederos de Italo Calvino, 2024
All rights reserved
© De la traducción, Ángel Sánchez-Gijón
© Ediciones Siruela, S. A., 2007>, 2017>, 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-08-7
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
TODAS LAS COSMICÓMICAS
LAS COSMICÓMICAS
La distancia de la Luna
Al romper el día
Un signo en el espacio
Todo en un punto
Sin colores
Juegos sin fin
El tío acuático
¿Cuánto apostamos?
Los dinosaurios
La forma del espacio
Los años luz
La espiral
TIEMPO CERO
Primera parte. OTROS QFWFQ
La blanda Luna
El origen de los pájaros
Los cristales
La sangre, el mar
Segunda parte. PRISCILA
I. Mitosis
II. Meiosis
III. Muerte
Tercera parte. TIEMPO CERO
Tiempo cero
La persecución
El conductor nocturno
El conde de Montecristo
OTRAS HISTORIAS COSMICÓMICAS
La Luna como un hongo
Las hijas de la Luna
Los meteoritos
El cielo de piedra
Hasta que dure el Sol
Tempestad solar
Las caracolas y el tiempo
La memoria del mundo
NUEVAS COSMICÓMICAS
La nada y lo poco
La implosión
UNA COSMICÓMICA TRANSFORMADA
La otra Eurídice
TODAS LAS COSMICÓMICAS
LAS COSMICÓMICAS
La distancia de la Luna
Hubo un tiempo, según sir George H. Darwin, en que la Luna estaba muy próxima a la Tierra. Fueron las mareas las que poco a poco la empujaron lejos: las mareas que la Luna provoca en las aguas terrestres y en las que la Tierra pierde energía lentamente.
¡Yo lo sé! —exclamó el viejo Qfwfq—. Vosotros no podéis recordarlo pero yo sí. La teníamos siempre encima. La Luna desmesurada: cuando era plenilunio —noches claras como de día pero de una luz color mantequilla—, parecía como si nos aplastase; cuando era luna nueva rodaba por el cielo como una negra sombrilla llevada por el viento; y cuando era luna creciente se adelantaba con los cuernos tan bajos que parecía que iba a clavarse en la cresta de un promontorio y quedarse anclada allí. Pero todo el mecanismo de las fases era muy distinto al de hoy: debido a que las distancias desde el Sol eran distintas, y las órbitas, y la inclinación ya no recuerdo de qué; si hablamos de eclipses, con la Tierra y la Luna tan pegadas, los había a cada momento: imaginémonos si aquellos dos animalotes no encontraban el modo de hacerse sombra continua y recíprocamente.
¿La órbita? Elíptica, por supuesto, elíptica: a veces nos aplastaba y a veces alzaba el vuelo. Cuando la luna se hallaba más baja, las mareas subían hasta el punto de que nadie las podía sujetar. Había noches de luna llena baja baja y de marea alta alta que si la Luna no se bañaba en el mar era por un pelo, digamos unos pocos metros. ¿Que si no intentamos nunca subirnos a ella? ¿Cómo no? Bastaba con ir justo debajo de ella en barca, apoyar en ella una escala de mano y subir.
El punto en que la Luna pasaba más baja era frente a los Escollos de Zinc. Íbamos en aquellas barquitas de remos que se usaban entonces, redondas y planas, de corcho. En ellas cabíamos bastantes: el capitán Vhd Vhd, su mujer, mi primo el sordo y a veces también la pequeña Xlthlx, que entonces tendría unos doce años, y yo. En aquellas noches calmísimas el agua era tan plateada que parecía mercurio, y los peces, dentro, violeta, que al no poder resistir la atracción de la Luna salían todos a flote, así como pulpos y medusas color azafrán. Siempre había un vuelo de bichos menudísimos —pequeños cangrejos, calamares y también algas ligeras y diáfanas y plantitas de coral— que se desprendían del mar y acababan en la Luna, colgando boca abajo de aquel techo color cal, o se quedaban a media altura en un enjambre fosforescente que alejábamos agitando hojas de platanero.
Nuestro trabajo era el siguiente. En la barca llevábamos una escala de mano: uno la sujetaba, otro subía hasta su extremo y, otro, en los remos, mientras tanto empujaba hasta allí, debajo de la Luna; para esto era necesario que fuésemos muchos (solo he nombrado a los principales). El que estaba en la cima de la escala, en cuanto la barca se acercaba a la Luna, gritaba asustado: «¡Alto! ¡Alto! ¡Que me voy a dar un coscorrón!». Esa era la impresión que daba al vérsela encima tan inmensa, tan accidentada de punzones cortantes y bordes mellados y aserrados. Ahora a lo mejor es distinto, pero entonces la Luna, o mejor su fondo, el vientre de la Luna, resumiendo, la parte que pasaba más próxima a la Tierra hasta casi deslizarse por encima de ella, estaba cubierta por una costra de esquirlas puntiagudas. Se iba asemejando al vientre de un pez, y su mismo olor, por lo que recuerdo, era si no precisamente de pescado, apenas algo más tenue, como salmón ahumado.
En realidad, en la cima de la escala se llegaba justo a tocarla extendiendo los brazos, en equilibrio en el último peldaño. Habíamos tomado bien las medidas (todavía no sospechábamos que se estuviera alejando); a lo único que había que estar muy atentos era a cómo se ponían las manos. Elegía una esquirla que pareciera firme (teníamos que subir todos por turno en grupos de cinco o seis), me agarraba con una mano, luego con la otra e inmediatamente notaba que la escala y la barca se escapaban debajo de mí y el movimiento de la Luna me arrancaba de la atracción terrestre. Sí, la Luna tenía una fuerza que te arrastraba, te dabas cuenta en el momento de paso entre la una y la otra: había que lanzarse hacia arriba de un salto, en una especie de cabriola, agarrarse a las esquirlas, levantar las piernas, para encontrarse de pie en el fondo lunar. Visto desde la Tierra parecías como colgado cabeza abajo, pero para ti era la misma posición de siempre, y lo único extraño era, al levantar la vista, ver encima de ti el manto del mar brillante con la barca y los compañeros boca abajo que se columpiaban como un racimo en su sarmiento.
Quien en aquellos saltos exhibía un particular talento era mi primo el sordo. Sus rudas manos, apenas tocaban la superficie lunar (siempre era el primero en saltar de la escala), de repente se volvían suaves y seguras. Enseguida encontraban el punto al que agarrarse para izarse, es más, parecía que solo con la presión de las palmas se pegase a la corteza del satélite. Incluso una vez me pareció que la Luna, mientras él extendía sus manos, viniera a su encuentro.
Igualmente hábil era en la bajada a la Tierra, operación más difícil todavía. Para nosotros, consistía en un salto hacia arriba, lo más arriba que pudiéramos, con los brazos levantados (visto desde la Luna, porque visto desde la Tierra, en cambio, era más parecido a una zambullida o a nadar en profundidad, con los brazos colgando), igual, idéntico al salto desde la Tierra, resumiendo, solo que ahora nos faltaba la escala porque en la Luna no había nada en qué apoyarla. Pero mi primo, en vez de tirarse con los brazos por delante, se inclinaba sobre la superficie lunar cabeza abajo como en una cabriola y empezaba a pegar saltos haciendo fuerza con las manos. Nosotros en la barca lo veíamos derecho en el aire como si sujetase el enorme balón de la Luna y lo hiciese rebotar golpeándolo con las palmas, hasta que sus piernas se ponían a tiro y conseguíamos agarrarlo por los tobillos y bajarlo a bordo.
Ahora me preguntaréis qué demonios íbamos a hacer en la Luna y yo os lo explico. Íbamos a recoger leche con una gran cuchara y un cubo. La leche lunar era muy espesa, como una especie de requesón. Se formaba en los intersticios entre esquirla y esquirla por la fermentación de distintos cuerpos y sustancias de procedencia terrestre, transportados hasta allí desde los prados y bosques y lagunas que el satélite sobrevolaba. Se componía esencialmente de jugos vegetales, renacuajos, betún, lentejas, miel de abeja, cristales de almidón, huevas de esturión, mohos, pólenes, sustancias gelatinosas, gusanos, resinas, pimienta, sales minerales y material de combustión. Bastaba con meter la cuchara bajo las esquirlas que cubrían el suelo costroso de la Luna y se retiraba repleta de aquel precioso lodo. No en estado puro, por supuesto; las escorias eran muchas: durante la fermentación (al atravesar la Luna las extensiones de aire tórrido sobre los desiertos) no todos los cuerpos se fusionaban; algunos se quedaban metidos allí: uñas y cartílagos, clavos, caballitos de mar, avellanas y tallos, cacharros rotos, cebos de pesca y, algunas veces, hasta un peine. Así pues, este puré, después de ser recolectado, necesitaba ser desnatado, y había que pasarlo por un colador. Pero lo difícil no era eso: lo difícil era cómo mandarlo a la Tierra. Se hacía así: se lanzaba hacia arriba cada cucharada, maniobrando la cuchara como una catapulta, con las dos manos. El requesón volaba, y si el tiro era lo bastante fuerte iba a aplastarse en el techo, es decir en la superficie marina. Una vez allí se quedaba a flote y recogerla desde la barca era coser y cantar. También en estos lanzamientos mi primo el sordo demostraba una particular destreza; tenía pulso y puntería; con un golpe firme conseguía lanzar su tiro en un cubo que le tendíamos desde la barca. En cambio yo, a veces fallaba; la cucharada no lograba vencer la atracción lunar y me caía en un ojo.
Todavía no os he dicho todo de las operaciones en las que mi primo sobresalía. Ese trabajo de exprimir leche lunar de las esquirlas para él era como un juego: a veces, en lugar de la cuchara bastaba con que metiera debajo de las escamas la mano o solo un dedo. No actuaba con orden sino en puntos aislados moviéndose del uno al otro a saltos, como si quisiera gastarle bromas a la Luna, sorprenderla o incluso hacerle cosquillas. Y donde metía la mano, la leche brotaba como de las ubres de una cabra. Hasta el punto de que nosotros no teníamos más que seguirle y recoger con las cucharas la sustancia que él iba, ora aquí ora allá, haciendo rezumar; pero siempre como por casualidad, dado que los itinerarios del sordo no parecían responder a ningún claro propósito práctico. Por ejemplo, había puntos que tocaba solamente por el gusto de tocarlos: intersticios entre esquirla y esquirla, arrugas desnudas y tiernas de la pulpa lunar. A veces, mi primo las apretaba no con los dedos de la mano sino —en un movimiento bien calculado de sus saltos— con el dedo gordo del pie (subía a la Luna descalzo), y parecía que ello fuera para él el colmo de la diversión, a juzgar por el gorjeo que emitía su garganta y los nuevos saltos que daba a continuación.
El suelo de la Luna no era uniformemente escamoso sino que descubría irregulares zonas desnudas de una resbaladiza arcilla pálida. Al sordo estos espacios blandos le provocaban la fantasía de hacer cabriolas o vuelos casi como un pájaro, como si quisiera imprimirse en la pasta lunar con toda su persona. Alejándose así, en un determinado punto lo perdíamos de vista. Sobre la Luna se extendían regiones que nunca habíamos tenido motivo o curiosidad de explorar, y era allí donde mi primo desaparecía; y yo me había hecho a la idea de que todas aquellas cabriolas y pellizcos con los que se desahogaba ante nuestros ojos no eran más que una preparación, un preludio de algo secreto que debía de ocurrir en las zonas ocultas.
De nosotros se apoderaba un especial humor frente a los Escollos de Zinc; alegre, pero algo contenido, como si dentro del cráneo sintiéramos, en lugar del cerebro, un pez que flotara atraído por la Luna. Y así navegábamos tocando y cantando. La mujer del capitán tocaba el arpa; tenía unos brazos larguísimos, plateados en aquellas noches como anguilas, y axilas oscuras y misteriosas como erizos de mar; y el sonido del arpa era tan dulce y agudo, dulce y agudo que casi no se podía soportar, y nos veíamos obligados a lanzar largos gritos, no tanto como acompañamiento de la música como para proteger nuestros oídos.
Medusas transparentes afloraban a la superficie marina, vibraban un poco y alzaban el vuelo hacia la Luna ondeando. La pequeña Xlthlx se divertía cazándolas en el aire, pero no era fácil. Una vez, al extender sus bracitos para agarrar una, dio un saltito y ella también se quedó ingrávida. Flacucha como era, le faltaban algunas onzas de peso para que la gravedad la devolviera a la Tierra venciendo la atracción lunar: así, volaba entre las medusas colgada sobre el mar. Enseguida se asustó, se echó a llorar, luego se rió y más tarde se puso a jugar cazando al vuelo crustáceos y pececillos, llevándose algunos de ellos a la boca y mordisqueándolos. Nosotros bogábamos para seguirla: la Luna corría por su elipse arrastrando consigo aquel enjambre de fauna marina por el cielo y una cola de largas algas enrolladas, y la niña suspendida allí en medio. Xlthlx tenía dos trencitas muy finas, que parecían volar por su cuenta en dirección a la Luna; pero mientras tanto pateaba, daba patadas con las espinillas al aire como si quisiera combatir aquella influencia, y las medias —había perdido las sandalias en el vuelo— se le escapaban de los pies y colgaban atraídas por la fuerza terrestre. Nosotros, en la escala, intentábamos agarrarlas.
Eso de ponerse a comer los animalitos flotantes en el aire fue una buena idea; cuanto más peso ganaba Xlthlx más bajaba hacia la Tierra, es más, como entre aquellos cuerpos flotantes el suyo era el de mayor masa, moluscos, algas y plancton empezaron a gravitar sobre ella y pronto la niña quedó cubierta de minúsculas cáscaras silíceas, corazas quitinosas, caparazones y filamentos de hierbas marinas. Y cuanto más se perdía en esta maraña, más se iba liberando de la influencia lunar, hasta que llegó a ras del agua y se hundió.
Remamos listos para recogerla y socorrerla: su cuerpo se había imantado y nos costó trabajo quitarle todo lo que tenía incrustado encima. Corales tiernos le envolvían la cabeza, y del pelo a cada golpe de peine hacía llover anchoas y camarones; sus ojos estaban sellados por lapas de moluscos que se pegaban a sus párpados con sus ventosas; tentáculos de sepia se enrollaban en sus brazos y en su cuello, y su vestidito parecía tejido solo de algas y esponjas. La liberamos de las cosas más grandes y, más tarde, durante semanas siguió quitándose de encima aletas y conchitas; pero su piel picoteada por diminutas diatomeas le quedó para siempre bajo la apariencia —para quien no la mirase bien— de un sutil polvillo de lunares.
Así de disputado era el intersticio entre Tierra y Luna por dos influjos que se equilibraban. Diré más: un cuerpo que bajaba a Tierra desde el satélite permanecía durante algún tiempo cargado de fuerza lunar y rechazaba la atracción de nuestro mundo. También yo, que era grande y grueso, cada vez que estuve allá arriba tardaba en volverme a acostumbrar al arriba y abajo terrestres, y mis compañeros tenían que agarrarme por los brazos y sujetarme con todas sus fuerzas colgados en racimo en la barca ondeante, mientras yo, cabeza abajo, seguía alargando las piernas hacia el cielo.
—¡Sujétate! ¡Agárrate fuerte a nosotros! —me gritaban, y yo en este tanteo a veces acababa agarrando un pecho de la señora Vhd Vhd, que los tenía redondos y duros, y su contacto era bueno y seguro, ejercía una atracción igual o mayor que la de la Luna, especialmente si en mi caída cabeza abajo conseguía con el otro brazo ceñir sus caderas, y así de nuevo ya había pasado a este mundo y caía de golpe en el fondo de la barca, y el capitán Vhd Vhd, para reanimarme, me echaba un cubo de agua.
Así comenzó la historia de mi enamoramiento por la mujer del capitán, y de mis sufrimientos. Porque no tardé en darme cuenta de a quién se dirigían las miradas más obstinadas de la señora: cuando las manos de mi primo se posaban seguras en el satélite, yo la miraba a ella y en su mirada leía los pensamientos que aquella confianza entre el sordo y la Luna le iba suscitando, y cuando él desaparecía en sus misteriosas exploraciones lunares, la veía inquieta, como sobre ascuas, y ya todo me quedaba claro; la señora Vhd Vhd estaba celosa de la Luna y yo celoso de mi primo. La señora Vhd Vhd tenía ojos de diamante; llameaban cuando miraba la Luna como en un desafío, como si dijera: «no lo tendrás». Y yo me sentía excluido.
De todo esto, el que menos se daba por enterado era el sordo. Cuando lo ayudábamos en su descenso tirándole —como ya os he explicado— de las piernas, la señora Vhd Vhd perdía toda compostura prodigándose en hacerle pesar encima su persona, envolviéndolo con sus largos brazos de plata; yo sentía una punzada en el corazón (las veces en que yo me agarraba a ella, su cuerpo era dócil y amable, pero no echado hacia delante como con mi primo), mientras él permanecía indiferente, todavía perdido en su rapto lunar.
Yo miraba al capitán preguntándome si él también habría notado el comportamiento de su mujer; pero ninguna expresión se mostraba nunca en aquel rostro roído por la sal, surcado de arrugas alquitranadas. Como el sordo siempre era el último en abandonar la Luna, su descenso era la señal de partida de las barcas. Entonces, con un gesto insólitamente gentil, Vhd Vhd recogía el arpa del fondo de la barca y se la tendía a su mujer. Ella se veía obligada a tomarla y a sacarle algunas notas. Solo el sonido del arpa podía apartarla del sordo. Yo empezaba a entonar aquella canción melancólica, que dice: «Todo pez brillante está a flote está a flote y todo pez oscuro en el fondo en el fondo…», y todos, menos mi primo, me hacían coro.
Cada mes, apenas el satélite había pasado al otro lado, el sordo volvía a su aislado desapego por las cosas del mundo; solo la proximidad de la luna llena lo despertaba. Esta vez yo me las había arreglado para no estar en el turno de subida y quedarme en la barca cerca de la mujer del capitán. Y entonces, apenas mi primo había empezado a subir por la escala, la señora Vhd Vhd dijo:
—¡Hoy yo también quiero subir allí arriba!
Nunca había sucedido que la mujer del capitán subiera a la Luna, pero Vhd Vhd no se opuso, es más, casi la empujó con todo su peso por la escala, exclamando:
—¡Pues ve! —y entonces todos empezamos a ayudarla y yo la sujetaba por detrás y la sentía en mis brazos redonda y mórbida, y para sostenerla apretaba contra ella las palmas de mis manos y mi cara, y cuando sentí que se alzaba en la esfera lunar se apoderó de mí una desazón por aquel contacto perdido, hasta el punto de que intenté lanzarme tras ella diciendo:
—¡Yo también voy arriba a echar una mano!
Me detuvo algo como una tenaza.
—Tú te quedas aquí que aquí tienes que hacer —me ordenó sin levantar la voz el capitán Vhd Vhd.
En ese momento las intenciones de cada cual ya estaban claras. Y, sin embargo, yo no entendía nada, es más, todavía ahora no estoy seguro de haberlo interpretado con exactitud. Ciertamente, la mujer del capitán había incubado durante mucho tiempo el deseo de apartarse allí arriba con mi primo (o, al menos, el deseo de no dejar que él se quedase solo con la Luna), pero, probablemente, su plan tenía un objetivo más ambicioso, hasta el punto de haber tenido que urdirlo con el sordo: esconderse juntos allá arriba y permanecer en la Luna un mes. Pero puede ser que mi primo, sordo como era, no hubiera comprendido nada de lo que ella había intentado explicarle o que incluso no se hubiera dado cuenta siquiera de que era objeto de los deseos de la señora. ¿Y el capitán? No esperaba otra cosa que liberarse de su mujer; tanto es así que, apenas ella quedó atrapada allá arriba, le vimos abandonarse a sus inclinaciones y hundirse en el vicio, y entonces comprendimos por qué no había hecho nada para retenerla. Pero ¿sabía ya desde el principio que la órbita de la Luna se iba ensanchando?
Ninguno de nosotros podía sospecharlo. El sordo, quizá solo el sordo: en la manera larvaria en que él sabía las cosas, había presentido que esa noche le tocaba decir adiós a la Luna. Por eso, se escondió en sus lugares secretos y solo reapareció para regresar a bordo. Y la mujer del capitán empeñada en seguirlo: la vimos atravesar la superficie escamosa varias veces a lo largo y a lo ancho, y de repente se detuvo mirando a los que nos habíamos quedado en la barca como si estuviera a punto de preguntarnos si lo habíamos visto.
Ciertamente, había algo insólito aquella noche. La superficie del mar, en lugar de estar tersa como siempre que había luna llena, mejor dicho, como arqueada hacia el cielo, ahora parecía estar relajada, floja, como si el imán lunar no ejerciera toda su fuerza. Y tampoco se podría decir que la luz fuera la misma de otras lunas llenas, como si hubiera un espesamiento de la tiniebla nocturna. Los compañeros de allá arriba también debieron de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, pues levantaron hacia nosotros sus ojos despavoridos. Y de sus bocas y de las nuestras, en el mismo momento, salió un grito:
—¡La Luna se aleja!
Todavía no se había apagado ese grito cuando en la Luna apareció mi primo, corriendo. No parecía asustado ni tampoco asombrado: puso las manos en el suelo impulsándose con su voltereta de siempre, pero esta vez, después de haberse lanzado al aire, se quedó allí colgado, como ya le había ocurrido a la pequeña Xlthlx, estuvo dando vueltas durante unos momentos entre Luna y Tierra, se quedó boca abajo, y luego, con un esfuerzo de los brazos como el que al nadar debe vencer una corriente, se dirigió con insólita lentitud hacia nuestro planeta.
En la Luna los otros marineros se apresuraron a imitar su ejemplo. Nadie pensaba en hacer llegar a las barcas la leche lunar recogida, ni el capitán les reprendía por ello. Ya habían esperado demasiado, la distancia era ya difícil de salvar; por mucho que intentaran imitar el vuelo o el nado de mi primo, se quedaron gesticulando colgados en mitad del cielo.
—¡Daos prisa! ¡Imbéciles! ¡Daos prisa! —gritó el capitán. Al oír su orden, los marineros intentaron reagruparse, hacer masa, empujar todos a la vez hasta alcanzar la zona de atracción terrestre: hasta que, de repente, una cascada de cuerpos se precipitó en el mar de golpe.
Las barcas remaban para recogerlos.
—¡Esperad! ¡Falta la señora! —grité. La mujer del capitán también había intentado el salto, pero se había quedado suspendida a pocos metros de la Luna y movía blandamente sus largos brazos plateados en el aire. Trepé por la escala, y en el vano intento de ofrecerle un apoyo tendía el arpa hacia ella—. ¡No llega! ¡Hay que ir a recogerla! —e intenté lanzarme blandiendo el arpa. Por encima de mí el enorme disco lunar ya no parecía ser el mismo de antes, hasta tal punto había empequeñecido, es más, ahora se iba contrayendo cada vez más como si mi mirada fuera la que lo empujara lejos, y el cielo liberado se abría como un abismo en cuyo fondo las estrellas iban multiplicándose, y la noche vertía sobre mí un río de vacío, me sumergía en desazón y en vértigo.
«¡Tengo miedo! —pensé—. ¡Tengo demasiado miedo para lanzarme! ¡Soy un cobarde!», y en ese momento me lancé. Nadaba por el cielo furiosamente y tendía el arpa hacia ella, y en lugar de venir a mi encuentro ella daba vueltas sobre sí misma mostrándome ora su rostro impasible ora la parte posterior.
—¡Juntémonos! —grité, y ya la alcanzaba, y la agarraba por la cintura y enlazaba mis miembros a los suyos—. ¡Juntémonos y bajemos juntos! —y concentraba mis fuerzas en unirme más estrechamente a ella y mis sensaciones en saborear la plenitud de aquel abrazo. Hasta el punto de que tardé en darme cuenta de que estaba arrancándola de su estado de liberación pero haciéndola regresar a la Luna. ¿No me di cuenta? O bien, ¿esa fue desde el principio mi intención? Todavía no había logrado formular un pensamiento y ya un grito irrumpía desde mi garganta—: ¡Seré yo el que se quede un mes contigo! Es más, ¡sobre ti! —gritaba en mi excitación—: ¡Yo sobre ti un mes! —y en ese momento la caída en el suelo lunar había roto nuestro abrazo y nos había hecho rodar, a mí aquí y a ella allá, entre aquellas frías esquirlas.
Levanté la vista como hacía cada vez que tocaba la corteza de la Luna, seguro de ver encima de mí mi mar natal como un ilimitado techo, y lo vi, sí, también esta vez lo vi, pero cuánto más alto y cuán exiguamente limitado por sus contornos de pendientes y escollos y promontorios, y cuán pequeñas parecían las barcas y cuán irreconocibles los rostros de los compañeros, los foques y sus gritos. Desde poca distancia me alcanzó un sonido: la señora Vhd Vhd había encontrado su arpa y la acariciaba iniciando un acorde triste como un lamento.
Comenzó un largo mes. La Luna daba vueltas lentamente alrededor de la Tierra. En el globo suspendido ya no veíamos nuestra orilla familiar sino el transcurrir de océanos profundos como abismos, desiertos de lapilli incandescentes, continentes de hielo, bosques hirvientes de reptiles, las murallas de rocas de las cadenas montañosas cortadas por la hoja de los ríos que se precipitaban, ciudades palustres, necrópolis de toba e imperios de arcilla y fango. La lejanía esparcía sobre todas las cosas un mismo color: las perspectivas extrañas hacían extraña toda imagen; manadas de elefantes y enjambres de langostas recorrían las llanuras tan igualmente vastos y densos y apretados que no se diferenciaban.
Tendría que haber sido feliz: como en mis sueños, estaba solo con ella, la intimidad con la Luna tantas veces envidiada a mi primo y la de la señora Vhd Vhd ahora eran mías exclusivamente; un mes de días y de noches lunares se extendía ininterrumpido ante nosotros; la corteza del satélite nos alimentaba con su leche de sabor acidulado y familiar, nuestra mirada se alzaba hacia arriba al mundo en el que habíamos nacido, finalmente recorrido en toda su multiforme extensión, explorado en paisajes jamás vistos por ningún terrestre, o bien contemplaba las estrellas más allá de la Luna, grandes como frutas de luz maduradas en las curvas ramas del cielo, y todo estaba más allá de las esperanzas más luminosas, y en cambio, en cambio, en cambio, era el exilio.
No dejaba de pensar en la Tierra. Era la Tierra la que hacía que cada uno fuese exactamente ese cada uno y no otro; aquí arriba, arrancados a la Tierra, era como si yo ya no fuese ese yo ni ella para mí esa ella. Estaba ansioso por volver a la Tierra y temblaba por temor de haberla perdido. El cumplimiento de mi sueño de amor había durado solo ese instante en el que nos habíamos juntado dando vueltas entre Tierra y Luna; privado de su terreno terrestre, mi enamoramiento ahora no conocía más que la nostalgia desgarradora de lo que nos faltaba; un dónde, un entorno, un antes, un después.
Eso era lo que yo sentía. ¿Y ella? Al preguntármelo me hallaba desgarrado por mis temores. Porque si ella tampoco pensaba más que en la Tierra, podía ser una buena señal, señal de un entendimiento conmigo finalmente alcanzado, pero también podía ser señal de que todo había sido inútil, de que todavía el sordo era el único objeto de sus deseos. No alzaba nunca la mirada al viejo planeta, caminaba pálida entre aquellas landas musitando cantinelas y acariciando el arpa, como ensimismada en su provisional (creía yo) condición lunar. ¿Era señal de que había vencido a mi rival? No: había perdido; una derrota desesperada. Porque ella había comprendido muy bien que el amor de mi primo era solo para la Luna y todo lo que ella quería ya era convertirse en Luna, asimilarse al objeto de aquel amor extrahumano.
Cumplido que hubo la Luna su vuelta al planeta, nuevamente volvimos a vernos sobre los Escollos de Zinc. Los reconocí con pavor: ni siquiera en mis más negras previsiones había esperado verlos tan empequeñecidos por la distancia. En aquel charco de mar mis compañeros habían vuelto a navegar sin las escalas ya inútiles; pero de las barcas se levantó algo como una selva de largas lanzas; cada uno blandía una, guarnecida en la punta de un arpón o garfio, quizá con la esperanza de rascar un poco más el último requesón lunar y, tal vez, ofrecernos a nosotros, los desventurados, alguna ayuda. Pero enseguida quedó claro que no había pértiga bastante larga para alcanzar la Luna; y volvieron a caer ridículamente cortas, humilladas, flotando en el mar; y en ese alboroto alguna barca se desequilibró y volcó. Pero justo entonces, de otra embarcación comenzó a alzarse una más larga, arrastrada hasta allí a flor de agua: debía de ser de bambú, de muchas y muchas cañas de bambú encajadas la una en la otra, y para levantarla había que ir despacio para que —fina como era— las oscilaciones no la rompieran, y maniobrarla con gran fuerza y pericia para que su peso completamente vertical no desequilibrara la barquita.
Y he aquí que estaba claro que la punta de aquella lanza habría alcanzado la Luna, y la vimos rozar y apretar el suelo escamoso, apoyarse en él un momento y dar algo así como un pequeño empujón, mejor dicho, un gran empujón que la hacía alejarse aún más y luego volver a golpear en ese punto como de rebote para de nuevo alejarse. Y entonces lo reconocí, los dos —la señora y yo— reconocimos a mi primo; no podía ser más que él, era él, que jugaba por última vez con la Luna, uno de sus trucos, con la Luna en la punta de la caña como si la sostuviera en equilibrio. Y nos dimos cuenta de que su destreza no pretendía nada, no pretendía alcanzar ningún resultado práctico; al contrario, se diría que estaba empujando a la Luna, que estaba secundando su alejamiento, que quería acompañarla a su órbita más distante. Y esto también era muy suyo: él no sabía concebir deseos en contradicción con la naturaleza de la Luna y su curso y su destino; y si la Luna ahora tendía a alejarse de él, pues él disfrutaba de este alejamiento como hasta entonces había disfrutado de su proximidad.
Ante esto, ¿qué debía hacer la señora Vhd Vhd? Solo en ese momento demostró ella hasta qué punto su enamoramiento por el sordo no había sido un frívolo capricho sino una entrega sin vuelta atrás. Si lo que ahora mi primo amaba era la Luna lejana, ella estaría lejos en la Luna. Lo intuí al ver que no daba un paso hacia el bambú y que solo dirigía el arpa hacia la Tierra, arriba en el cielo, pellizcando las cuerdas. Digo que la vi, pero en realidad solo capté su imagen con el rabillo del ojo, porque apenas la lanza había tocado la corteza lunar yo había saltado para agarrarme a ella, y ahora, rápido como una serpiente, trepaba por los nudos del bambú, subía a fuerza de brazos y de rodillas, ligero en el espacio enrarecido, impulsado como por una fuerza de la naturaleza que me ordenaba regresar a la Tierra olvidando el motivo que me había llevado allí arriba, o quizá más que nunca consciente de su resultado desafortunado; y ya la escalada a la pértiga ondeante había llegado al punto en el que ya no debía hacer ningún esfuerzo, solo dejarme deslizar cabeza abajo atraído por la Tierra, hasta que en esta carrera la caña se rompió en mil pedazos y caí al mar entre las barcas.
Era el dulce regreso, la patria reencontrada, pero mi pensamiento solo era de dolor por la pérdida de ella, y mis ojos se fijaban en la Luna, para siempre inalcanzable, buscándola. Y la vi. Estaba allí donde la había dejado, tumbada en una playa situada justo encima de nuestras cabezas, y no decía nada. Era del color de la Luna; tenía el arpa junto a su costado y movía una mano en arpegios lentos y espaciados. Se distinguía bien la forma de su pecho, de sus brazos, de sus caderas, tal como todavía la recuerdo, tal como incluso ahora que la Luna se ha convertido en ese pequeño círculo plano y lejano, siempre la voy buscando con la mirada en cuanto en el cielo aparece el primer gajo; y cuanto más crece más me imagino verla, a ella o alguna cosa de ella pero nada más que a ella, en cien, en mil vistas distintas, a ella que hace Luna a la Luna y que en cada luna llena obliga a los perros a aullar durante toda la noche y a mí con ellos.
Al romper el día
Los planetas del sistema solar, explica G. P. Kuiper, empezaron a solidificarse en las tinieblas por la condensación de una fluida e informe nebulosa. Todo era frío y oscuro, más tarde el Sol empezó a concentrarse hasta que se redujo casi a sus dimensiones actuales, y en este esfuerzo la temperatura subió, subió a millares de grados y empezó a emitir radiaciones en el espacio.
Negro como la pez —confirmó el viejo Qfwfq—. Yo todavía era un niño, apenas lo recuerdo. Estábamos allí como siempre, papá y mamá, la abuela Bb’b, unos tíos que estaban de visita, el señor Hnw, el que luego se transformó en caballo, y nosotros, los más pequeños. En las nebulosas, creo haberlo contado ya otras veces, se estaba como si dijésemos tumbados, es decir, aplastados, quietos quietos, dando vueltas por la parte en que daba la vuelta. No es que se yaciera en el exterior, no sé si me explico, en la superficie de la nebulosa; no, allí había demasiado ruido; estábamos debajo, como realzados en un estrato de materia fluida y granulosa. Modo de calcular el tiempo, no lo había; cada vez que nos poníamos a contar los giros de la nebulosa se alzaban protestas, dado que en la oscuridad no había puntos de referencia, y acabábamos peleándonos. Por ello, preferíamos dejar pasar los siglos como si fuesen minutos; solo podíamos esperar, taparnos lo poco que podíamos, dormitar, emitir una voz de vez en cuando para asegurarnos de que todos seguíamos siempre allí; y —naturalmente— rascarnos; porque, por más que se diga, todo este remolino de partículas no producía más efecto que un molesto picor.
Qué esperábamos, nadie habría sabido decirlo; claro, la abuela Bb’b todavía se acordaba de cuando la materia estaba uniformemente dispersa en el espacio y el calor y la luz; aun con todas las exageraciones que debía de haber en esos cuentos de viejos, también los tiempos habían sido de alguna manera mejores o, en cualquier caso, distintos; y para nosotros se trataba de dejar pasar esa enorme noche.
Mejor que nadie se encontraba mi hermana G’d(w)n por su carácter introvertido: era una muchacha esquiva y le gustaba la oscuridad. Para estar, G’d(w)n elegía lugares apartados en el borde de la nebulosa y contemplaba lo negro y dejaba correr los granitos de pulvísculo en pequeñas cascadas y hablaba para sí con risitas que eran como pequeñas cascadas de pulvísculo y canturreaba y se abandonaba —dormida o despierta— a sus sueños. No eran sueños como los nuestros —en medio de la oscuridad nosotros soñábamos más oscuridad, pues no se nos ocurría otra cosa—; ella soñaba —por lo que podíamos comprender de su delirio— una oscuridad cien veces más profunda y variada y aterciopelada.
Fue mi padre el primero en darse cuenta de que algo estaba cambiando. Yo me había quedado traspuesto y su grito me despertó:
—¡Atención! ¡Aquí se toca!
Debajo de nosotros la materia de la nebulosa, que siempre había sido fluida, comenzaba a condensarse.
Verdaderamente, hacía algunas horas que mi madre daba vueltas y decía: «¡Uf, no sé de qué lado ponerme!»; resumiendo, al oírla a ella, habría advertido un cambio en el sitio donde estaba acostada: el pulvísculo ya no era el de antes, blando, elástico, uniforme, para regodearse cuanto uno quisiera sin dejar huella, sino que se iba formando algo así como un valle o un foso, especialmente donde ella solía apoyarse con todo su peso. Y le parecía sentir allí abajo como muchos gránulos o espesamientos o charcos, que luego a lo mejor estaban sepultados a cientos de kilómetros más abajo y apretaban a través de todos esos estratos de pulvísculo tierno. No es que habitualmente hiciéramos mucho caso de estas premoniciones de mi madre: pobrecilla, para una hipersensible como ella, y ya bastante entrada en años, el modo de estar de entonces no era el más indicado para sus nervios.
Y luego fue mi hermano Rwzfs, en aquel tiempo niño, al que en cierto momento, oyéndolo, ¿qué sé yo?, dar golpes, excavar, en resumen, agitarse, pregunté:
—¿Qué haces?
Y él me dijo:
—Juego.
—¿Juegas? ¿y con qué?
—Con una cosa —dijo.
¿Comprendéis? Era la primera vez. Cosas con las que jugar nunca había habido. ¿Y cómo queréis que jugásemos? ¿Con aquella papilla de materia gaseosa? Menuda diversión: eso era algo que le iba bien a mi hermana G’d(w)n. Si Rwzfs jugaba era señal de que había encontrado algo nuevo: hasta el punto de que a continuación dijo, con una de sus habituales exageraciones, que había encontrado una piedra. Piedra no, pero seguramente un conjunto de materia más sólida o —digamos— menos gaseosa. Sobre esta cuestión nunca fue preciso; es más, contó otras historias a medida que se le ocurrían, y cuando llegó la época en que se formó el níquel, y no se hablaba más que de níquel, él dijo:
—Eso es, era el níquel, jugaba con el níquel —por lo que se le quedó el mote de «Rwzfs de níquel». (No como alguien dice ahora que lo llamábamos así porque se hubiera convertido en níquel, no pudiendo, torpe como era, ir más allá del estadio mineral; las cosas son muy distintas, lo digo en honor a la verdad, no porque se trate de mi hermano: siempre había sido un poco torpe, eso sí, pero no de tipo metálico, más bien coloidal; hasta tal punto que, todavía jovencísimo, se casó con un alga, una de las primeras, y nunca más se supo de él).
Resumiendo, parece que todos habían sentido algo menos yo. Será porque soy distraído. Oí —no recuerdo si en sueños o ya despierto— la exclamación de nuestro padre: «¡Aquí se toca!», una expresión sin sentido (dado que antes de entonces nada había tocado jamás nada, podéis estar seguros), pero que adquirió un significado en el mismo momento en que fue dicha, es decir, significó la sensación que comenzábamos a sentir, levemente mareante, como una hoja de lodo que nos pasase por debajo, de plano, y en la que nos parecía rebotar. Y yo dije con tono de reproche:
—¡Oh, abuela!
Muchas veces me he preguntado más tarde por qué mi primera reacción fue tomarla con nuestra abuela. La abuela Bb’b, por haber seguido con sus costumbres de otros tiempos, a menudo hacía cosas fuera de lugar: seguía creyendo que la materia estaba en expansión uniforme y que, por ejemplo, bastaría con arrojar la basura allí como caía para verla enrarecerse y desaparecer a lo lejos. Que el proceso de condensación había comenzado hacía poco, es decir, que la porquería se apretaba en las partículas de tal manera que no había forma de quitársela de encima, eso era algo que no le entraba en la cabeza. Así yo, oscuramente, relacioné el hecho nuevo del «¡Se toca!» con algo equivocado que podía haber hecho mi abuela y lancé esa exclamación.
Y entonces, la abuela Bb’b:
—¿Qué? ¿Encontraste mi flotador?
Ese flotador era un pequeño elipsoide de materia galáctica que mi abuela había encontrado a saber dónde en los primeros cataclismos del universo y había llevado siempre consigo para sentarse. En cierto momento, en medio de la gran noche, se había perdido, y mi abuela me acusaba de habérselo escondido. Bueno, era verdad que yo siempre había odiado ese flotador, tan ridículo y fuera de lugar parecía en nuestra nebulosa, pero todo lo más que podía reprochárseme era no haberle montado guardia permanentemente como mi abuela pretendía.
Incluso mi padre, que con ella siempre era muy respetuoso, no pudo dejar de hacérselo observar:
—Pero oye, mamá, aquí está ocurriendo no sé qué y tú, ahora, con tu flotador.
—¡Ah! Ya decía yo que no conseguía dormir —dijo mi madre, ella también con una salida poco apropiada a la situación. En estas se oye:
—¡Puah! ¡Guah! ¡Sgrr! —y comprendimos que al señor Hnw le debía de haber pasado algo: escupía y tosía a más no poder.
—¡Señor Hnw! ¡Señor Hnw! ¡Cálmese! ¿Dónde ha ido a meterse? —empezó a decir mi padre, y en aquellas tinieblas todavía sin resquicio, a tientas, conseguimos agarrarlo e izarlo a la superficie de la nebulosa para que recobrase el aliento. Lo acostamos en aquel estrato externo que entonces iba asumiendo una consistencia cuajada y resbaladiza.
—¡Guah! ¡Esta cosa te envuelve todo! —intentaba decir el señor Hnw, que en cuanto a capacidad de expresión nunca había estado muy dotado—. Uno baja, uno baja, y traga. ¡Scrrah! —y escupía.
La novedad era esta: que ahora en la nebulosa, si uno no tenía cuidado, se hundía. Mi madre, con el instinto de las madres, fue la primera en comprenderlo, y gritó:
—Los niños: ¿estáis todos? ¿Dónde estáis?
La verdad es que nos habíamos distraído un poco, y mientras antes, cuando todo giraba regularmente durante siglos, siempre nos cuidábamos de no dispersarnos, ahora se nos había olvidado.
—Calma, calma. Que nadie se aleje —dijo mi padre—. ¡G’d(w)n! ¿Dónde estás? ¿Y los gemelos? Quien haya visto a los gemelos que lo diga.
Nadie respondió.
—¡Ay de mí, se han perdido! —gritó nuestra madre. Mis hermanitos no habían alcanzado la edad de saber comunicar ningún mensaje: por ello se perdían fácilmente y tenían que ser vigilados continuamente.
—Voy a buscarlos —dije yo.
—Sí, ve. ¡Bravo, Qfwfq! —dijeron papá y mamá, y luego, de repente, se arrepintieron—: pero, si te alejas, tú también te perderás. ¡Quédate aquí! Bueno, ve, pero haznos saber dónde estás: ¡silba!
Empecé a caminar, en la oscuridad, en el pantano de aquella condensación de nebulosa emitiendo un silbido prolongado. Digo: caminar, es decir, un modo de moverse en superficie hasta hace pocos minutos inimaginable, y que ahora como mucho podía insinuarse, porque la materia oponía tan poca resistencia que, si no se tenía cuidado, en lugar de continuar sobre la superficie uno se hundía en línea oblicua e incluso vertical y acababa sepultado. Pero en cualquier dirección que anduviera y a cualquier nivel, las probabilidades de encontrar a mis hermanitos eran las mismas: a saber dónde se habían metido esos dos.
De repente caí rodando como si me hubieran puesto —como se diría hoy— la zancadilla. Era la primera vez que me caía, ni siquiera sabía qué era ese «caer», pero todavía estábamos en blando y no me hice nada.
—No pises aquí —dijo una voz—, Qfwfq, no quiero —era la voz de mi hermana G’d(w)n.
—¿Por qué? ¿Qué hay ahí?
—He hecho cosas con las cosas… —dijo. Necesité algo de tiempo para darme cuenta, a tientas, de que mi hermana, farfullando en esta especie de cieno, había levantado una montañita toda pináculos, almenas y agujas.
—Pero ¿qué estás haciendo?
G’d(w)n siempre daba respuestas sin pies ni cabeza:
—Un afuera con dentro un adentro. Tzlll, tzlll, tzlll…
Seguí mi camino entre una voltereta y otra. También tropecé con el inevitable señor Hnw, que había vuelto a caer de cabeza dentro de la materia en condensación.
—¡Vamos, señor Hnw, señor Hnw! ¿Es posible que no consiga ponerse derecho? —y tuve que volver a ayudarlo a salir, esta vez con un empujón de abajo arriba, porque yo también estaba completamente hundido.
El señor Hnw, tosiendo y resoplando y estornudando (hacía un frío que pelaba), salió a la superficie en el mismo sitio donde había estado sentada la abuela Bb’b. La abuela voló por los aires y enseguida se emocionó.
—¡Mis nietecitos! ¡Han vuelto mis nietecitos!
—No, mamá, mira, es el señor Hnw —ya no se oía nada.
—¿Y mis nietecitos?
—Aquí estoy —grité—, y también tengo el flotador.
Los gemelos debían de haberse hecho hacía tiempo un escondite secreto en el espesor de la nebulosa, y habían sido ellos los que habían escondido el flotador allí abajo para jugar con él. Mientras la materia fue fluida, sueltos allá en medio, también podían hacer saltos mortales a través del flotador, pero ahora estaban presos en una especie de requesón esponjoso: el agujero del flotador estaba tapado y se sentían aplastados por todos lados.
—¡Agarraos al flotador! —intenté hacerles comprender—, que yo os sacaré, tontines —tiré y tiré y en cierto momento, antes de que se hubieran dado cuenta, ya daban volteretas en la superficie, que ahora se hallaba recubierta de una película esmaltada como clara de huevo. En cambio, el flotador, apenas emergido, ya se había disuelto. Vete tú a saber qué tipo de fenómenos ocurrían en esos días y vete a explicárselo a la abuela Bb’b.
Justo entonces, como si no hubieran podido elegir un momento mejor, mis tíos se levantaron lentamente y dijeron:
—Bueno, se ha hecho tarde, a saber qué harán nuestros niños, estamos un poco preocupados, encantados de haberos vuelto a ver, pero ahora es mejor que nos vayamos.
No se puede decir que no tuvieran razón; al contrario, habría sido oportuno alarmarse y marcharse de allí antes; pero estos tíos míos, quizá por el sitio a trasmano en que vivían habitualmente, eran unos tipos algo indecisos. Posiblemente habían estado sobre ascuas desde entonces y no se habían atrevido a decirlo.
Mi padre dice:
—Si queréis marcharos yo no os retengo, pero pensad bien si no os conviene esperar a que la situación se haya aclarado, porque en estos momentos no sabemos qué peligros nos encontraremos —resumiendo, un consejo lleno de sentido común.
Pero ellos:
—No, no, gracias por vuestra amabilidad, fue una charla muy agradable, pero ya no molestamos más —y otras sandeces. Bueno, no es que nosotros entendiéramos mucho, pero ellos no se daban cuenta absolutamente de nada.
Estos tíos eran tres, para concretar más: una tía y dos tíos, los tres largos largos y prácticamente idénticos; nunca supimos bien quién de ellos fuese marido o hermano de quién y ni siquiera cuál era exactamente su relación de parentesco con nosotros: en esos tiempos eran muchas las cosas que no estaban claras.
Empezaron a marcharse uno a uno, los tíos, cada uno en una dirección distinta hacia el cielo negro, y de vez en cuando, para mantener el contacto, decían: «¡Oh! ¡Oh!». Todo lo hacían de ese modo. Ni siquiera valían para actuar con un mínimo de método.
Los tres ya habían partido y ya oíamos sus «¡Oh! ¡Oh!» desde puntos lejanísimos, aunque debían de estar todavía a pocos pasos de allí. Y también se oían algunas exclamaciones que no sabíamos qué significaban: «¡Pero si esto está vacío!». «Por aquí no se pasa.» «¿Y por qué no vienes aquí?» «¿Y dónde estás?» «Venga, salta.» «¿Y qué salto, listillo?» «Por aquí volvemos atrás.» En suma, no entendíamos nada, salvo el hecho de que entre nosotros y mis tíos se iban abriendo enormes distancias.
Fue la tía, la última en partir, la que se desgañitó en un discurso mejor argumentado:
—Y yo ahora me quedo sola encima de un trozo de esta cosa que se me ha pegado…
Y las voces de mis dos tíos, ya débiles por la lejanía, que repetían:
—Majadera… Majadera… majadera…
Estábamos escudriñando esa oscuridad atravesada por voces cuando se produjo el cambio: el único gran cambio al que pude asistir, y en comparación con el cual lo demás no era nada. Resumiendo: aquello que comenzó en el horizonte, esa vibración que no se parecía a las que entonces llamábamos sonidos ni a aquellas de las que ahora decíamos «se toca», ni a ninguna otra, una especie de ebullición ciertamente lejana y que al mismo tiempo aproximaba lo que estaba próximo. Resumiendo: de repente todo se volvió oscuro oscuro en contraste con otra cosa que no era oscura, es decir, la luz. En cuanto pudimos hacer un análisis más cuidadoso de cómo estaban las cosas, resultó que había: primero, el cielo oscuro como siempre pero que comenzaba a no ser tal; segundo, la superficie en que nos encontrábamos, toda gibosa e incrustada, de un hielo sucio que daba asco y que se iba derritiendo rápidamente porque la temperatura aumentaba a toda prisa; y, tercero, lo que luego llamaríamos una fuente de luz, es decir, una masa que se estaba poniendo incandescente, separada de nosotros por un enorme espacio vacío, y que parecía ensayar uno a uno todos los colores con sobresaltos cambiantes. Y todavía más: allí, en medio del cielo, entre nosotros y la masa incandescente, un par de islotes iluminados y bellos, que giraban en el vacío con nuestros tíos y otra gente encima reducidos a sombras lejanas que emitían una especie de chillido.
Así pues, lo principal ya estaba hecho: el corazón de la nebulosa, al contraerse, había desarrollado calor y luz y ahora era el Sol. Todo lo demás seguía girando alrededor, separado y coagulado en varios pedazos, Mercurio, Venus, la Tierra, otros más allá, y todo lo que había. Y además de todo eso, hacía un calor infernal.
Nosotros, allí con la boca abierta, de pie y erguidos, excepto el señor Hnw que aún andaba a cuatro patas por precaución. Y mi abuela que no paraba de reírse. Ya lo he dicho: la abuela Bb’b era de la época de la luminosidad difusa y durante todo ese tiempo oscuro había seguido hablando como si de un momento a otro las cosas debieran volver a ser igual que antes. Ahora creía que era su momento. Durante un rato había querido mostrarse indiferente, como la persona para la que todo lo que ocurre es perfectamente natural; luego, visto que no le hacíamos caso, había empezado a reírse y a apostrofarnos:
—Burros… Más que burros…
Sin embargo, no lo decía totalmente de buena fe, a menos que la memoria ya no le fuese tan útil. Mi padre, por lo poco que comprendía, le dijo, siempre con cautela:
—Mamá, sé lo que quieres decir, pero esto, date cuenta, parece un fenómeno distinto… —y señalando el suelo—: ¡Mira ahí abajo! —exclamó.
Miramos hacia abajo. La Tierra que nos sostenía seguía siendo una acumulación gelatinosa, diáfana, que cada vez se volvía más dura y opaca, empezando por el centro donde se iba condensando algo así como una yema de huevo; pero aún nuestras miradas podían atravesarla de una a otra parte, iluminada como estaba por aquel primer Sol. Y en medio de esta especie de burbuja transparente veíamos una sombra que se movía como nadando y volando. Y nuestra madre dijo:
—¡Hija mía!
Todos reconocimos a G’d(w)n: quizá asustada por el incendio del Sol, en un impulso de su alma retraída, se había hundido dentro de la materia de la Tierra en condensación y ahora intentaba abrirse paso en las profundidades del planeta, y parecía una mariposa de oro y plata cada vez que pasaba por una zona todavía iluminada y diáfana, o bien desaparecía en la esfera de sombra que se ensanchaba se ensanchaba.
—¡G’d(w)n! ¡G’d(w)n! —gritábamos, y nos tirábamos al suelo intentando abrirnos paso, para alcanzarla. Pero la superficie terrestre ya se encogía cada vez más en una cáscara porosa y mi hermano Rwzfs, que había conseguido meter la cabeza en una grieta, por poco no se ahogó.
Luego, ya no la vimos: la zona sólida ocupaba ya toda la parte central del planeta. Mi hermana se había quedado allí y nunca supe de ella, si se había quedado sepultada en las profundidades o si se había puesto a salvo en el otro lado, hasta que la encontré mucho más tarde, en Canberra, en 1912, casada con un tal Sullivan, jubilado del ferrocarril, tan cambiada que casi no la reconocí.
Nos levantamos. El señor Hnw y la abuela estaban allí delante llorando y envueltos en llamas azul y oro.
—¡Rwzfs! ¿Por qué le pegaste fuego a la abuela? —había ya empezado a gritar nuestro padre, pero, al volverse hacia mi hermano, también lo vio envuelto en llamas. Y también mi padre y mi madre y yo y todos ardíamos en el fuego. O sea: no ardíamos, estábamos inmersos en el fuego como en un deslumbrante bosque. Las llamas se alzaban sobre toda la superficie del planeta, era un aire de fuego en el que podíamos correr y levantar el vuelo, hasta el punto de que se apoderó de nosotros una nueva alegría.
Las radiaciones del Sol estaban quemando las envolturas de los planetas, hechas de helio e hidrógeno: en el cielo, allí donde estaban nuestros tíos, giraban globos llameantes que arrastraban largas barbas de oro y turquesa, como los cometas su cola.
Volvió la oscuridad. Ya creíamos que todo lo que podía suceder había sucedido, y:
—Esto sí que es el fin —dijo la abuela—. Haced caso a los viejos.
En cambio, la Tierra apenas había dado una de sus habituales vueltas. Era la noche. Aquello no había hecho más que empezar.
Un signo en el espacio
Situado en la zona exterior de la Vía Láctea, el Sol tarda unos doscientos millones de años en dar una vuelta completa a la Galaxia.
Exacto, ese es el tiempo que tarda, más o menos —dijo Qfwfq—. Una vez, mientras pasaba, tracé un signo en un punto del espacio, adrede, para poder volverlo a encontrar doscientos millones de años más tarde, cuando volviéramos a pasar por allí en la próxima vuelta. ¿Un signo cómo? Es difícil decirlo, porque si se dice signo vosotros pensáis enseguida en algo que se distinga de un algo, y allí no había nada que se distinguiera de nada; vosotros enseguida os imagináis un signo marcado con algún utensilio o bien con las manos, que luego el utensilio o las manos se quitan y el signo en cambio permanece, pero en esos tiempos todavía no había utensilios y ni siquiera manos ni dientes ni narices, todas ellas cosas que se tuvieron más adelante, pero mucho tiempo más tarde. Vosotros decís que la forma que dar al signo no es un problema porque, tenga la forma que tenga, un signo basta con que sirva como signo, es decir, ya sea distinto o igual a otros signos: aquí también os resulta muy fácil hablar, pero en aquella época yo no tenía ejemplos en los que apoyarme para decir lo hago igual o lo hago distinto; cosas que copiar no había, y ni siquiera una línea, ya fuera recta o curva, ni se sabía qué fuese un punto ni un saliente ni un entrante. Tenía la intención de hacer un signo, eso sí, o sea tenía la intención de considerar signo cualquier cosa que me diera la gana de hacer; así pues, habiendo yo en ese punto del espacio, y no en otro, hecho algo pretendiendo hacer un signo, resultó que de verdad había hecho un signo.
Resumiendo, para ser el primer signo que se hacía en el universo, o al menos en el circuito de la Vía Láctea, diré que me quedó muy bien. ¿Visible? Sí, qué listo, ¿y quién tenía ojos para ver en aquellos tiempos? Nada había sido nunca visto por nada, ni siquiera se planteaba la cuestión. Que fuera reconocible sin riesgo de equivocarme, eso sí: debido a que todos los demás puntos del espacio eran iguales e indistinguibles y, en cambio, este llevaba el signo.
Así los planetas prosiguiendo en sus vueltas y el Sistema Solar en la suya, muy pronto dejé el signo a mis espaldas, separado por campos interminables de espacio. Y ya no podía dejar de pensar en cuando volviera a encontrarlo, y en cómo lo habría reconocido, y en el placer que me habría producido, en aquella extensión anónima, al cabo de cien mil años luz recorridos sin toparme con nada que me fuera familiar, nada durante centenares de siglos, durante millares de milenios, regresar y verlo allí en su lugar, tal como lo dejé, desnudo y crudo, pero con aquella impronta —digamos así— inconfundible que le había dado.
Lentamente, la Vía Láctea daba vueltas sobre sí misma con sus flecos de constelaciones y de planetas y de nubes, y el Sol junto con los demás, hacia el borde. En todo aquel carrusel solo el signo estaba quieto, en un punto cualquiera al abrigo de cualquier órbita (para hacerlo, me había salido algo de los márgenes de la Galaxia, para que se quedase allí y las vueltas de todos aquellos mundos no se le viniesen encima), en un punto cualquiera que ya no era cualquiera desde el momento en que era el único punto del que se estuviese seguro que estaba allí y en relación con el cual se podrían determinar otros puntos.
Pensaba en ello día y noche; es más, no podía pensar en nada más; o sea, esa era la primera ocasión que tenía de pensar algo; o mejor aún, pensar en algo nunca había sido posible; en primer lugar porque faltaban cosas en las que pensar, y segundo porque faltaban los signos para pensarlas; pero desde el momento en que ya había hecho ese signo, era posible que quien pensara, pensara en un signo, y en consecuencia en ese, en el sentido de que el signo era la cosa que se podía pensar y también el signo de la cosa pensada, es decir, de sí mismo.
Así pues, la situación era esta: el signo servía para signar un punto, pero al mismo tiempo signaba que allí había un signo, cosa todavía más importante porque puntos había muchos pero signo solo había ese, y al mismo tiempo el signo era mi signo, el signo de mí, porque era el único signo que yo había hecho nunca y yo era el único que alguna vez hubiera hecho un signo. Era como un nombre, como el nombre de aquel punto, y también mi nombre que yo había signado en aquel punto; en suma, era el único nombre disponible para todo lo que requería un nombre.