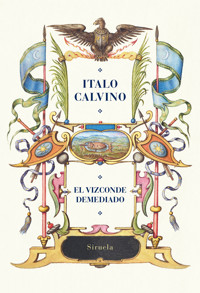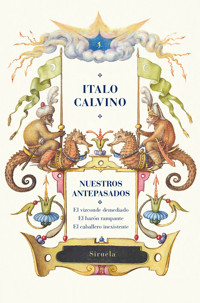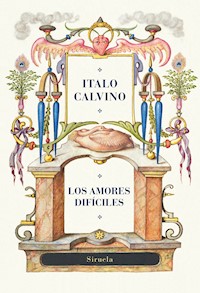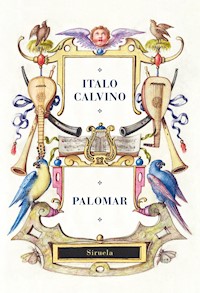Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Italo Calvino
- Sprache: Spanisch
«La empresa de tratar de escribir novelas apócrifas, que me imagino escritas por un autor que no soy yo y que no existe, la llevé a sus últimas consecuencias en este libro. Es una novela sobre el placer de leer novelas; el protagonista es el lector, que empieza diez veces a leer un libro que por vicisitudes ajenas a su voluntad no consigue acabar. Tuve que escribir, pues, el inicio de diez novelas de autores imaginarios, todos en cierto modo distintos de mí y distintos entre sí: una novela toda sospechas y sensaciones confusas; una toda sensaciones corpóreas y sanguíneas; una introspectiva y simbólica; una revolucionaria existencial; una cínico-brutal; una de manías obsesivas; una lógica y geométrica; una erótico-perversa; una telúrico-primordial; una apocalíptica alegórica. Más que identificarme con el autor de cada una de las diez novelas, traté de identificarme con el lector...».Italo Calvino Así, en la primera página de esta novela, un viajero se encuentra en la pequeña estación de tren de una ciudad de provincias, en un país sin precisar durante una noche invernal. Lleva en la mano una maleta de contenido misterioso que debe entregar a una persona a la que nunca ha visto. Desde este momento, Calvino captura la atención del lector sumergiéndolo en una aventura que se bifurca en diez itinerarios por completo diferentes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Nota preliminar
Si una noche de invierno un viajero
I
Si una noche de invierno un viajero
II
Fuera del poblado de Malbork
III
Asomándose desde la abrupta costa
IV
Sin temor al viento y al vértigo
V
Mira hacia abajo donde la sombra se adensa
VI
En una red de líneas que se entrelazan
VII
En una red de líneas que se intersecan
VIII
Sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna
IX
En torno a una fosa vacía
X
¿Cuál historia espera su fin allá abajo?
XI
XII
Notas
Créditos
NOTA PRELIMINAR
La primera edición de Si una noche de invierno un viajero fue publicada por la editorial Einaudi en junio de 1979. Con motivo de la salida del libro, aparecieron en diarios y revistas numerosas entrevistas con Calvino. Pero la mejor ocasión para reflexionar y discutir sobre la estructura y el significado del libro se la brindó una recensión del crítico Angelo Guglielmi: Calvino le respondió con la intervención que sigue, titulada Si una noche de invierno un narrador, y aparecida en diciembre de 1979 en la revista Alfabeta.
Querido Angelo Guglielmi, «llegado aquí haría a Calvino dos preguntas», escribes, aunque en realidad son varios los interrogantes, explícitos o implícitos, que planteas a propósito de mi Viajero en tu artículo del n.° 6 de Alfabeta, titulado justamente «Preguntas para Italo Calvino». Trataré, en la medida en que pueda, de contestarte.
Comenzaré por la parte de tu artículo que no plantea interrogantes, es decir en la que tu razonamiento coincide con el mío, para después identificar los puntos donde nuestros senderos se bifurcan y empiezan a alejarse. Describes muy fielmente mi libro y sobre todo defines con precisión los diez tipos de novela que se le proponen sucesivamente al lector:
«...En una novela la realidad es inasible como la niebla; en otra los objetos se presentan con caracteres demasiado corpóreos y sensuales; en una tercera triunfa el enfoque introspectivo; en otra actúa una fuerte tensión existencial proyectada hacia la historia, la política y la acción; en otra más estalla la violencia más brutal; y luego en otra crece un sentimiento insostenible de malestar y angustia. Y además está la novela erótico-perversa, la telúrico-primordial, y por último la novela apocalíptica»1.
Mientras que la mayoría de los críticos, para definir estos diez incipit, buscó posibles modelos o fuentes (y a menudo de esas listas de autores surgen nombres en quienes nunca había yo pensado, lo cual atrae la atención hacia un campo hasta ahora poco explorado: cómo funcionan las asociaciones mentales entre textos distintos, por qué caminos nuestra mente asimila un texto o lo empareja con otro), tú sigues el que fue mi procedimiento, o sea proponerme cada vez un planteamiento estilístico y de relación con el mundo (en torno al cual dejo luego que se adensen con naturalidad ecos de recuerdos de tantos libros leídos), planteamiento que defines perfectamente en los diez casos.
¿En los diez casos? Fijándome mejor, advierto que los ejemplos que pones son sólo nueve. Hay una laguna, marcada por el punto y por el «Y además...» que corresponde al cuento de los espejos (En una red de líneas que se intersecan), es decir a un ejemplo de narración que tiende a construirse como una operación lógica o una figura geométrica o una partida de ajedrez. Si quisiéramos también nosotros intentar la aproximación de los nombres propios, podríamos hallar al más ilustre padre de este modo de contar en Poe y la meta más cumplida y actual en Borges. Entre estos dos nombres, aunque distantes, podemos situar a cuantos autores tienden a filtrar las emociones más novelescas a un clima de enrarecida abstracción, guarnecido a menudo con algún preciosismo erudito.
Otros críticos han hecho mucho hincapié (¿quizás demasiado?) en En una red de líneas que se intersecan y a ti en cambio es el único que se te olvida. ¿Por qué? Porque, digo yo, si lo hubieras tenido presente, habrías debido tener en cuenta que entre las formas literarias que caracterizan nuestra época está también la obra cerrada y calculada en la cual cierre y cálculo son apuestas paradójicas que no hacen sino indicar la verdad opuesta a la tranquilizadora (por plenitud y cabida) que la propia forma parece significar, esto es transmiten la sensación de un mundo precario, en equilibrio, hecho añicos.
Pero, si admitieras eso, deberías reconocer que todo el libro del Viajero responde en alguna medida a este modelo (empezando por la utilización –típica de este género– del viejo topos novelesco de una conspiración universal de poderes incontrolables –en clave cómico alegórica, al menos de Chesterton en adelante–, dirigida por un proteiforme deus ex machina; el personaje del Gran Mistificador que me echas en cara como un hallazgo demasiado simple es, en este contexto, un ingrediente casi obligado), modelo en el que la primera regla del juego consiste en que «salgan las cuentas» (o mejor dicho: que parezca que las cuentas salen cuando sabemos que no salen en absoluto). El «que salgan las cuentas» es sólo para ti una solución cómoda, mientras que muy bien puede verse como un ejercicio acrobático para desafiar –e indicar– el vacío que hay debajo.
En suma, si no te hubieras saltado (¿o tachado?) en la lista la «novela geométrica», una parte de tus preguntas y objeciones se hubiera derrumbado, empezando por la de su «inconclusividad». (Te escandalizas porque yo «concluyo» y te preguntas: «¿Será una desatención del Autor?». No, he puesto mucha atención, por el contrario, calculándolo todo para que el «final feliz» más tradicional –la boda del héroe y la heroínaviniese a sellar el marco que abarca el desbarajuste general.)
En cuanto a la discusión sobre lo «no acabado» –tema sobre el cual dices muchas cosas certeras en un sentido literario general– quisiera primero despejar el campo de posibles equívocos. Quisiera sobre todo dejar muy claros dos puntos:
1) El objeto de la lectura que está en el centro de mi libro no es tanto «lo literario» como «lo novelesco», esto es, un procedimiento literario determinado –propio de la narrativa popular y de consumo pero variadamente adoptado por la literatura culta– que se basa en primer lugar en la capacidad de sujetar la atención en torno a una trama, en continua espera de lo que va a ocurrir. En la novela «novelesca» la interrupción es un trauma, pero también puede institucionalizarse (la interrupción de las entregas de los folletines en el momento culminante; el corte de los capítulos; el «volvamos ahora atrás»). El haber convertido la interrupción de la trama en un motivo estructural de mi libro tiene este concreto y circunscrito sentido y no toca la problemática de lo «no acabado» en arte y en literatura, que es muy otra cosa. Mejor decir que no se trata aquí de lo «no acabado» sino de lo «acabado interrumpido», de lo «acabado cuyo fin está oculto o es ilegible», tanto en sentido literal como en sentido metafórico. (Me parece que en alguna parte digo algo así como: «Vivimos en un mundo de historias que empiezan y no acaban».)
2) ¿Será verdad, en serio, que mis incipit se interrumpen? Algún crítico (véase Luce d’Eramo, Il manifesto, 16 de septiembre) y algún lector de paladar fino sostienen que no: opinan que son cuentos completos, que dicen todo lo que debían decir y a los que no cabe añadir nada. No me pronuncio sobre este punto. Sólo puedo decir que, al empezar, quería hacer novelas interrumpidas, o mejor dicho: representar la lectura de novelas que se interrumpen; después me salieron predominantemente textos que hubiera podido publicar por separado como cuentos. (Cosa bastante natural, dado que siempre he sido más autor de cuentos que novelista.)
El natural destinatario y saboreador de lo «novelesco» es el «lector medio» y por eso quise que fuera el protagonista del Viajero. Protagonista doble, pues se escinde en un Lector y una Lectora. Al primero no le di una caracterización ni gustos muy precisos: podría ser un lector ocasional y ecléctico. La segunda es una lectora vocacional, que sabe explicar sus expectativas y sus rechazos (formulados en los términos lo menos intelectualistas posible, aun cuando –más aún, precisamente porque– el lenguaje intelectual va tiñendo irremisiblemente el habla cotidiana), sublimación de la «lectora media» pero muy orgullosa de su papel social de lectora por pasión desinteresada. Es un papel social en el que creo, y en el cual se asienta mi trabajo, y no sólo el de este libro.
Sobre este destino al «lector medio» lanzas tu ataque más categórico cuando preguntas: «¿No será que Calvino despliega, con Ludmilla, aunque sea inconscientemente, un trabajo de seducción (de adulación) al lector medio, que al fin y al cabo es el verdadero lector (y comprador) de su libro, prestándole algunas de las extraordinarias cualidades de la insuperable Ludmilla?».
De todo este razonamiento lo que no trago es aunque sea inconscientemente. ¿Que es eso de «inconscientemente»? Cuando coloqué al Lector y a la Lectora en el centro del libro sabía lo que hacía. Y no olvido ni siquiera un minuto (dado que vivo de mis derechos de autor) que el lector es comprador, que el libro es un objeto que se vende en el mercado. Quien crea que puede prescindir de la materialidad de la existencia y de cuanto ésta entraña nunca ha merecido mi respeto.
En fin, si me tachas de seductor, pase; de adulador, pase; de mercachifle de feria, pase también; ¡pero, si me llamas inconsciente, entonces me ofendo! Si en el Viajero quise representar (y alegorizar) la implicación del lector (del lector común) en un libro que nunca es el que se espera, no hice sino explicitar lo que ha sido mi intención consciente y constante en todos los libros anteriores. Y aquí nos meteríamos en un razonamiento de sociología de la lectura (y hasta de política de la lectura) que nos llevaría muy lejos de la discusión sobre la sustancia del libro que nos ocupa.
Mejor volver, pues, a las dos preguntas principales en torno a las que toma cuerpo tu discusión: 1) ¿cabe apuntar, para superar el yo, a la multiplicación de los yo?; 2) ¿cabe reducir a diez todos los autores posibles? (Sintetizo así sólo pro memoria, pero al contestarte trato de tener presente toda la argumentación de tu texto.)
Sobre el primer punto sólo puedo decir que perseguir la complejidad a través de un catálogo de diversas posibilidades lingüísticas es un procedimiento que caracteriza toda una franja de la literatura de este siglo, empezando por la novela que narra en dieciocho capítulos, cada uno con un planteamiento estilístico distinto, un día cualquiera de un tipo de Dublín.
Estos ilustres precedentes no excluyen que me agradara alcanzar siempre ese «estado de disponibilidad» del que hablas, «gracias al cual la relación con el mundo pueda desarrollarse no en los términos del reconocimiento sino en la forma de la investigación»; pero, al menos a lo largo de todo este libro, «la forma de la investigación» ha sido para mí la canónica, en cierto modo, de una multiplicidad que converge sobre (o irradia desde) una única temática de fondo. Nada de particularmente nuevo, en este sentido: ya en 1947 Raymond Queneau publicaba Ejercicios de estilo, en los que trata una anécdota de unas cuantas líneas con 99 redacciones diferentes.
Yo elegí, como situación novelesca típica, un esquema que podría enunciar así: un personaje masculino que narra en primera persona se encuentra asumiendo un papel que no es el suyo, en una situación en la que la atracción ejercida por un personaje femenino y la oscura amenaza de una colectividad de enemigos que pesa sobre él lo implican sin remedio. Este núcleo narrativo de base lo declaré al final del libro, en forma de historia apócrifa de Las mil y una noches, pero me parece que ningún crítico reparó en ello (aunque muchos hayan subrayado la unidad temática del libro). Si queremos, cabe reconocer la misma situación en el marco (en este caso podríamos decir que la crisis de identidad del protagonista proviene de no tener identidad, de ser un «tú» en el cual cada uno puede identificar a su «yo»).
Ésta no es sino una de las contraintes o reglas del juego que me impuse. Habrás visto que, en cada capítulo del «marco», el tipo de novela que seguirá se enuncia siempre por boca de la Lectora. Y además cada «novela» tiene un título que responde asimismo a una necesidad, dado que todos los títulos leídos uno detrás de otro constituirán también un incipit. Al ser siempre este título literalmente pertinente al tema de la narración, cada «novela» resultará del encuentro del título con las expectativas de la Lectora, tal y como han sido formuladas por ella en el capítulo anterior. Con esto quiero decirte que, si te fijas bien, en vez de la «identificación en otros yo» encuentras una pauta de recorridos obligados que es la verdadera máquina generativa del libro, a la manera de las aliteraciones que Raymond Roussel se proponía como punto de partida y punto de llegada de sus operaciones novelescas.
Llegamos así a la pregunta n.° 2: ¿por qué precisamente diez novelas? La respuesta es obvia y la das tú mismo unos párrafos después: «había que fijar un límite, por convencional que fuera»; podía decidir también escribir doce, o siete, o setenta y siete; lo suficiente para comunicar la sensación de multiplicidad. Pero descartas de inmediato esta respuesta: «Calvino identifica demasiado sabiamente las diez posibilidades, con lo que descubre su intención totalizadora y su sustancial indisponibilidad para una partida más incierta».
Al interrogarme yo mismo sobre este punto surge una pregunta: «¿En qué lío me he metido?». En efecto, la idea de totalidad siempre me dio cierta alergia; no me reconozco en la «intención totalizadora»; sin embargo, lo escrito escrito está: aquí yo hablo –o mi personaje Silas Flannery habla– justamente de «totalidad», de «todos los libros posibles». El problema concierne no sólo a todos, sino a los posibles; y ahí es donde remachas tu objeción, dado que reformulas enseguida la pregunta n.° 2: «¿es que Calvino cree... que lo posible coincide con lo existente?». Y muy sugestivamente me adviertes «que lo posible no se puede numerar, nunca es resultado de una suma y más bien se caracteriza como una especie de línea que se pierde y en la cual sin embargo cada punto participa del carácter infinito del conjunto».
Para tratar de resolver el lío quizás la pregunta que debería hacerme es: ¿por qué esos diez y no otros? Está claro que si elegí esos diez tipos de novela es porque me parecían más preñados de significado para mí, porque me salían mejor, porque me divertía más escribirlos. Continuamente se me presentaban otros tipos de novela que hubiera podido añadir a la lista, pero no estaba seguro de que me salieran bien, o no me ofrecían un interés formal lo bastante fuerte, o en cualquier caso el esquema del libro estaba ya bastante cargado y no quería ampliarlo. (Cuántas veces pensé, por ejemplo: ¿por qué el yo narrador ha de ser siempre un hombre? ¿Y la escritura femenina? Aunque, ¿existe una escritura «femenina»? ¿O no se podrían imaginar equivalentes «femeninos» para cada ejemplo de novela «masculina»?)
Digamos entonces que en mi libro lo posible no es lo posible en absoluto sino lo posible para mí. Y ni siquiera todo lo posible para mí; no me interesaba, por ejemplo, recorrer mi autobiografía literaria, rehacer tipos de narrativa que ya había hecho; debían ser unos posibles al margen de lo que yo soy y hago, alcanzables con un salto fuera de mí que no sobrepasara los límites de un salto posible.
Esta definición limitativa (esgrimida aquí para desmentir la «intención totalizadora» que me atribuyes) hubiera terminado por dar una imagen empobrecida de mi trabajo de no haber tenido en cuenta un impulso en sentido contrario que siempre lo acompañó: me preguntaba siempre si el trabajo que estaba haciendo tendría un sentido no sólo para mí sino también para los demás. Sobre todo en las últimas fases, cuando el libro estaba prácticamente terminado y sus muchas y obligadas junturas impedían ulteriores desplazamientos, me entró la manía de verificar si podía justificar conceptualmente su trama, su trayectoria, su orden. Intenté varios resúmenes y esquemas, exclusivamente para aclarármelo a mí mismo, pero no lograba cuadrarlos al cien por cien.
Fue entonces cuando le di a leer el libro al más sabio de mis amigos para ver si conseguía explicármelo. Me dijo que en su opinión el libro avanzaba mediante sucesivas cancelaciones, hasta la cancelación del mundo en la «novela apocalíptica». Esta idea, y la simultánea relectura del cuento de Borges «El acercamiento a Almotásim», me llevaron a releer el libro (ya acabado) como la que habría podido ser una búsqueda de la «verdadera novela» y al tiempo de la actitud justa hacia el mundo, donde cada «novela» empezada e interrumpida correspondía a un camino descartado. Con esta óptica el libro venía a representar (para mí) una especie de autobiografía en negativo: las novelas que hubiera podido escribir y que había descartado, y a un tiempo (para mí y para los otros) un catálogo indicativo de actitudes existenciales que conducen a otros tantos caminos cortados.
El amigo sabio recordó el esquema de alternativas binarias que Platón usa en El sofista para definir al pescador de caña: cada vez se excluye una alternativa, y la otra se bifurca en dos alternativas. Bastó esta referencia para que me lanzase a trazar esquemas que dieran razón, conforme a este método, del itinerario delineado en el libro. Te comunico uno, en el cual encontrarás casi siempre, en mis definiciones de las diez novelas, las mismas palabras que has usado tú.
El esquema podría tener una circularidad, en el sentido de que cabe enlazar el último segmento con el primero. ¿Totalizador, pues? En este sentido me gustaría que lo fuese, sí. Y que en los delusivos confines así trazados lograse circunscribir una zona blanca donde situar la actitud «descognoscitiva» hacia el mundo que propones como la única no mistificadora, cuando declaras que «el mundo no puede ser testimoniado (o predicado) sino sólo desconocido, desvinculado de toda clase de tutela, individual o colectiva, y devuelto a su irreductibilidad».
Italo Calvino
Si una noche de invierno un viajero
A Daniele Ponchiroli
I
Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. Relájate. Concéntrate. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla; al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo en seguida, a los demás: «¡No, no quiero ver la televisión!». Alza la voz, si no te oyen: «¡Estoy leyendo! ¡No quiero que me molesten!». Quizá no te han oído, con todo ese estruendo; dilo más fuerte, grita: «¡Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino!». O no lo digas si no quieres; esperemos que te dejen en paz.
Adopta la postura más cómoda: sentado, tumbado, aovillado, acostado. Acostado de espaldas, de lado, boca abajo. En un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puf. En la hamaca, si tienes una hamaca. Sobre la cama, naturalmente, o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo, en postura de yoga. Con el libro invertido, claro.
La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leía de pie, ante un atril. Se estaba acostumbrado a permanecer en pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado de montar a caballo. A caballo a nadie se le ocurría nunca leer; y sin embargo ahora la idea de leer en el arzón, el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del caballo mediante una guarnición especial, te parece atractiva. Con los pies en los estribos se debería de estar muy cómodo para leer; tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura.
Bueno, ¿a qué esperas? Extiende las piernas, alarga también los pies sobre un cojín, sobre dos cojines, sobre los brazos del sofá, sobre las orejas del sillón, sobre la mesita de té, sobre el escritorio, sobre el piano, sobre el globo terráqueo. Quítate los zapatos, primero. Si quieres tener los pies en alto; si no, vuelve a ponértelos. Y ahora no te quedes ahí con los zapatos en una mano y el libro en la otra.
Regula la luz de modo que no te fatigue la vista. Hazlo ahora, porque en cuanto te hayas sumido en la lectura ya no habrá forma de moverte. Haz de modo que la página no quede en sombra, un adensarse de letras negras sobre un fondo gris, uniformes como un tropel de ratones; pero ten cuidado de que no le caiga encima una luz demasiado fuerte que se refleje sobre la cruda blancura del papel royendo las sombras de los caracteres como en un mediodía del sur. Trata de prever ahora todo lo que pueda evitarte interrumpir la lectura. Los cigarrillos al alcance de la mano, si fumas, el cenicero. ¿Qué falta aún? ¿Tienes que hacer pis? Bueno, tú sabrás.
No es que esperes nada particular de este libro en particular. Eres alguien que por principio no espera ya nada de nada. Hay muchos, más jóvenes que tú o menos jóvenes, que viven a la espera de experiencias extraordinarias; en los libros, las personas, los viajes, los acontecimientos, en lo que el mañana te reserva. Tú no. Tú sabes que lo mejor que cabe esperar es evitar lo peor. Ésta es la conclusión a la que has llegado, tanto en la vida personal como en las cuestiones generales y hasta en las mundiales. ¿Y con los libros? Eso, precisamente porque lo has excluido en cualquier otro terreno, crees que es justo concederte aún este placer juvenil de la expectativa en un sector bien circunscrito como el de los libros, donde te puede ir mal o bien, pero el riesgo de la desilusión no es grave.
Conque has visto en un periódico que había salido Si una noche de invierno un viajero, nuevo libro de Italo Calvino, que no publicaba hacía varios años. Has pasado por la librería y has comprado el volumen. Has hecho bien.
Ya en el escaparate de la librería localizaste la portada con el título que buscabas. Siguiendo esa huella visual te abriste paso en la tienda a través de la tupida barrera de los Libros Que No Has Leído que te miraban ceñudos desde mostradores y estanterías tratando de intimidarte. Pero tú sabes que no debes dejarte acoquinar, que entre ellos se despliegan hectáreas y hectáreas de los Libros Que Puedes Prescindir de Leer, de los Libros Hechos Para Otros Usos Que La Lectura, de los Libros Ya Leídos Sin Necesidad Siquiera De Abrirlos Pues Pertenecen A La Categoría De Lo Ya Leído Antes Aun De Haber Sido Escrito. Y así superas el primer cinturón de baluartes y te cae encima la infantería de los Libros Que Si Tuvieras Más Vidas Que Vivir Ciertamente Los Leerías También De Buen Grado Pero Por Desgracia Los Días Que Tienes Que Vivir Son Los Que Son. Con rápido movimiento saltas sobre ellos y caes entre las falanges de los Libros Que Tienes Intención De Leer Aunque Antes Deberías Leer Otros, de los Libros Demasiado Caros Que Podrías Esperar A Comprarlos Cuando Los Revendan A Mitad de Precio, de los Libros Idem De Idem Cuando Los Reediten En Bolsillo, de los Libros Que Podrías Pedirle A Alguien Que Te Preste, de los Libros Que Todos Han Leído, Conque Es Casi Como Si Los Hubieras Leído También Tú. Eludiendo estos asaltos, llegas bajo las torres del fortín, donde ofrecen resistencia.
los Libros Que Hace Mucho Tiempo Tienes Programado Leer,
los Libros Que Buscabas Desde Hace Años Sin Encontrarlos,
los Libros Que Se Refieren A Algo Que Te Interesa En Este Momento,
los Libros Que Quieres Tener Al Alcance De La Mano Por Si Acaso,
los Libros Que Podrías Apartar Para Leerlos A Lo Mejor Este Verano,
los Libros Que Te Faltan Para Colocarlos Junto A Otros Libros En Tu Estantería,
los Libros Que Te Inspiran Una Curiosidad Repentina, Frenética Y No Claramente Justificable.
Hete aquí que te ha sido posible reducir el número ilimitado de fuerzas en presencia a un conjunto muy grande, sí, pero en cualquier caso calculable con un número finito, aunque este relativo alivio se vea acechado por las emboscadas de los Libros Leídos Hace Tanto Tiempo Que Sería Hora de Releerlos y de los Libros Que Has Fingido Siempre Haber Leído Mientras Que Ya Sería Hora De Que Te Decidieses A Leerlos De Veras.
Te liberas con rápidos zigzags y penetras de un salto en la ciudadela de las Novedades Cuyo Autor O Tema Te Atrae. También en el interior de esta fortaleza puedes practicar brechas entre las escuadras de los defensores dividiéndolas en Novedades De Autores O Temas No Nuevos (para ti o en absoluto) y Novedades De Autores O Temas Completamente Desconocidos (al menos para ti) y definir la atracción que sobre ti ejercen basándote en tus deseos y necesidades de nuevo y de no nuevo (de lo nuevo que buscas en lo no nuevo y de lo no nuevo que buscas en lo nuevo).
Todo esto para decir que, recorridos rápidamente con la mirada los títulos de los volúmenes expuestos en la librería, has encaminado tus pasos hacia una pila de Si una noche de invierno un viajero con la tinta aún fresca, has agarrado un ejemplar y lo has llevado a la caja para que se estableciera tu derecho de propiedad sobre él.
Has echado aún un vistazo extraviado a los libros de alrededor (o mejor dicho, eran los libros los que te miraban con el aire extraviado de los perros que desde las jaulas de la perrera municipal ven a un ex compañero alejarse tras la correa del amo venido a rescatarlo) y has salido.
Es un placer especial el que te proporciona el libro recién publicado, no es sólo un libro lo que llevas contigo sino su novedad, que podría ser tambien sólo la del objeto salido ahora mismo de la fábrica, la belleza de la juventud con que también los libros se adornan, que dura hasta que la portada empieza a amarillear, un velo de smog a depositarse sobre el canto, el lomo a descoserse por las esquinas, en el rápido otoño de las bibliotecas. No, tú esperas siempre tropezar con una novedad auténtica, que habiendo sido novedad una vez continúe siéndolo para siempre. Al haber leído el libro recién salido, te apropiarás de esa novedad desde el primer instante, sin tener después que perseguirla, acosarla. ¿Será ésta la vez de veras? Nunca se sabe. Veamos cómo empieza.
Quizá ya en la librería has empezado a hojear el libro. ¿O no has podido, porque estaba envuelto en su capullo de celofán? Ahora estás en el autobús, de pie, entre la gente, colgado por un brazo de una anilla, y empiezas a abrir el paquete con la mano libre, con gestos un poco de mono, un mono que quiere pelar un plátano y al mismo tiempo mantenerse aferrado a la rama. Mira que le estás dando codazos a los vecinos; pide perdón, por lo menos.
O quizá el librero no ha empaquetado el volumen; te lo ha dado en una bolsa. Eso simplifica las cosas. Estás al volante de tu coche, parado en un semáforo, sacas el libro de la bolsa, desgarras la envoltura transparente, te pones a leer las primeras líneas. Te llueve una tempestad de bocinazos; hay luz verde; estás obstruyendo el tráfico.
Estás en tu mesa de trabajo, tienes el libro colocado como al azar entre los papeles, en cierto momento apartas un dossier y encuentras el libro bajo los ojos, lo abres con aire distraído, apoyas los codos en la mesa, apoyas las sienes en las manos cerradas en puño, pareces concentrado en el examen de un expediente y en cambio estás explorando las primeras páginas de la novela. Poco a poco te recuestas en el respaldo, alzas el libro a la altura de la nariz, inclinas la silla en equilibrio sobre las patas posteriores, abres un cajón lateral del escritorio para poner los pies, la posición de los pies durante la lectura es de suma importancia, alargas las piernas sobre la superficie de la mesa, sobre los expedientes sin despachar.
Pero ¿no te parece una falta de respeto? De respeto, por supuesto, no a tu trabajo (nadie pretende juzgar tu rendimiento profesional; admitamos que tus tareas se inserten regularmente en el sistema de actividades improductivas que ocupa tanta parte de la economía nacional y mundial), sino al libro. Peor aún si perteneces en cambio –de grado o por fuerza– al número de esos para quienes trabajar significa trabajar en serio, realizar –intencionadamente o sin hacerlo aposta– algo necesario o al menos no inútil para los demás amén de para sí: entonces el libro que te has llevado contigo al lugar de trabajo como una especie de amuleto o talismán te expone a tentaciones intermitentes, unos cuantos segundos substraídos cada vez al objeto principal de tu atención, sea éste un perforador de fichas electrónicas, los hornillos de una cocina, las palancas de mando de un bulldozer, un paciente tendido con las tripas al aire en la mesa de operaciones.
En suma, es preferible que refrenes la impaciencia y esperes a abrir el libro cuando estés en casa. Ahora sí. Estás en tu habitación, tranquilo, abres el libro por la primera página, no, por la última, antes de nada quieres ver cómo es de largo. No es demasiado largo, por fortuna. Las novelas largas escritas hoy acaso sean un contrasentido: la dimensión del tiempo se ha hecho pedazos, no podemos vivir o pensar sino retazos de tiempo que se alejan cada cual a lo largo de su trayectoria y al punto desaparecen. La continuidad del tiempo podemos encontrarla sólo en las novelas de aquella época en la cual el tiempo no aparecía ya como inmóvil ni todavía como estallando, una época que duró más o menos cien años, y luego se acabó.
Le das vueltas al libro entre las manos, recorres las frases de la contraportada, de la solapa, frases genéricas, que no dicen mucho. Mejor así, no hay un discurso que pretenda superponerse indiscretamente al discurso que el libro deberá comunicar directamente, a lo que tú deberás exprimir del libro, sea poco o mucho. Cierto que también este girar en torno al libro, leerlo alrededor antes de leerlo por dentro, forma parte del placer del libro nuevo pero, como todos los placeres preliminares, tiene una duración óptima si se quiere que sirva para empujar hacia el placer más consistente de la consumación del acto, esto es, de la lectura del libro.
Conque ya estás preparado para atacar las primeras líneas de la primera página. Te dispones a reconocer el inconfundible acento del autor. No. No lo reconoces en absoluto. Aunque, pensándolo bien, ¿quién ha dicho que este autor tenga un acento inconfundible? Al contrario, se sabe que es un autor que cambia mucho de un libro a otro. Precisamente en estos cambios se reconoce que es él. Pero aquí parece que no tiene nada que ver con todo lo demás que ha escrito, al menos por lo que recuerdas. ¿Es una desilusión? Veamos. Acaso al principio te sientes un poco desorientado, como cuando se te presenta una persona a la que por el nombre identificabas con cierta cara, y tratas de hacer coincidir los rasgos que ves con los que recuerdas, y la cosa no marcha. Pero después prosigues y adviertes que el libro se deja leer de todas maneras, con independencia de lo que te esperabas del autor, es el libro en sí lo que te intriga, e incluso bien pensado prefieres que sea así, hallarte ante algo que aún no sabes bien qué es.
Si una noche de invierno un viajero
La novela comienza en una estación de ferrocarril, resopla una locomotora, un vaivén de pistones cubre la apertura del capítulo, una nube de humo esconde parte del primer párrafo. Entre el olor a estación pasa una ráfaga de olor a cantina de la estación. Hay alguien que está mirando a través de los vidrios empañados, abre la puerta encristalada del bar, todo es neblinoso, incluso dentro, como visto por ojos de miope, o bien por ojos irritados por granitos de carbón. Son las páginas del libro las que están empañadas como los cristales de un viejo tren, sobre las frases se posa la nube de humo. Es una noche lluviosa; el hombre entra en el bar; se desabrocha la gabardina húmeda; una nube de vapor lo envuelve; un silbido parte a lo largo de los rieles brillantes de lluvia hasta perderse de vista.
Un silbido como de locomotora y un chorro de vapor se alzan de la máquina del café que el viejo barman pone a presión como si lanzase una señal, o al menos eso parece por la sucesión de las frases del segundo párrafo, donde los jugadores de las mesas cierran el abanico de las cartas contra el pecho y se vuelven hacia el recién llegado con una triple torsión del cuello, de los hombros y de las sillas, mientras los clientes de la barra levantan las tacitas y soplan en la superficie del café con labios y ojos entornados, o sorben la espuma de las jarras de cerveza con atención exagerada, para que no se derrame. El gato arquea el lomo, la cajera cierra la caja registradora que hace tlin. Todos estos signos convergen para informar que se trata de una pequeña estación de provincias, donde quien llega es al punto notado.
Las estaciones se parecen todas; poco importa que las luces no logren iluminar más allá de su halo deslavazado, total, éste es un ambiente que tú conoces de memoria, con el olor a tren que persiste incluso después de que todos los trenes han salido, el olor especial de las estaciones después de haber salido el último tren. Las luces de la estación y las frases que estás leyendo parecen tener la tarea de disolver más que de indicar las cosas que afloran de un velo de oscuridad y niebla. Yo he bajado en esta estación esta noche por primera vez en mi vida y ya me parece haber pasado en ella toda una vida, entrando y saliendo de este bar, pasando del olor de la marquesina al olor a serrín mojado de los retretes, todo mezclado en un único olor que es el de la espera, el olor de las cabinas telefónicas cuando sólo cabe recuperar las fichas porque el número llamado no da señales de vida.
Yo soy el hombre que va y viene entre el bar y la cabina telefónica. O sea: ese hombre se llama «yo» y no sabes más de él, al igual que esta estación se llama solamente «estación» y al margen de ella no existe sino la señal sin respuesta de un teléfono que suena en una habitación oscura de una ciudad lejana. Cuelgo el auricular, espero la lluvia de chatarra que cae por la garganta metálica, vuelvo a empujar la puerta de cristales, a dirigirme hacia las tazas amontonadas a secar entre una nube de vapor.
Las máquinas-exprés en los cafés de las estaciones ostentan un parentesco con las locomotoras, las máquinas exprés de ayer y de hoy con las locomotrices y locomotoras de ayer y de hoy. Por mucho que vaya y venga, que vague y dé vueltas, estoy cogido en la trampa, en esa trampa intemporal que las estaciones tienden infaliblemente. Un polvillo de carbón aletea aún en el aire de las estaciones, aunque haga muchos años que han electrificado todas las líneas, y una novela que habla de trenes y estaciones no puede dejar de transmitir este olor a humo. Hace ya un par de páginas que estás avanzando en la lectura y sería hora de que se te dijera claramente si ésta en la que he bajado de un tren con retraso es una estación de antaño o una estación de ahora; y en cambio las frases siguen moviéndose en el indeterminado, en lo gris, en una especie de tierra de nadie de la experiencia reducida al mínimo común denominador. Ten cuidado: con seguridad se trata de un sistema para implicarte poco a poco, para capturarte en la peripecia sin que te des cuenta: una trampa. O acaso el autor está aún indeciso, como por lo demás tampoco tú, lector, estás muy seguro de qué te gustaría más leer: si la llegada a una vieja estación que te dé la sensación de una vuelta atrás, de una reocupación de los tiempos y lugares perdidos, o bien un relampagueo de luces y sonidos que te dé la sensación de estar vivo hoy, del modo en el cual hoy se cree que da gusto estar vivo. Este bar (o «cantina de la estación» como también se le llama) podrían ser mis ojos, miopes o irritados, los que lo ven desenfocado y neblinoso mientras que nada impide en cambio que esté saturado de luz irradiada por tubos de color relámpago y reflejada por espejos de forma que colme todos los pasillos e intersticios, y que el espacio sin sombras desborde de música a todo volumen que estalla desde un vibrante aparato mata-silencios, y que los futbolines y los otros juegos eléctricos que simulan carreras hípicas y cacerías humanas estén todos en marcha, y que sombras coloreadas naden en la transparencia de un televisor y en la de un acuario de peces tropicales alegrados por una corriente vertical de burbujitas de aire. Y que mi brazo no sostenga una bolsa de fuelle, rebosante y un poco desgastada, sino que empuje una maleta cuadrada de material plástico rígido provista de pequeñas ruedas, manejable con un bastón metálico cromado y plegable.
Tú, lector, creías que allí bajo la marquesina mi mirada se había clavado en las manecillas caladas como alabardas de un redondo reloj de vieja estación, con el vano esfuerzo de hacerlo girar hacia atrás, de recorrer a la inversa el cementerio de las horas pasadas, tendidas exánimes en su panteón circular. Pero ¿quién te dice que los números del reloj no asoman por portillos rectangulares y que yo no veo cada minuto caerme encima de golpe como la hoja de una guillotina? En cualquier caso, el resultado no cambiaría mucho: incluso avanzando por un mundo pulido y asequible mi mano contraída sobre el leve timón de la maleta con ruedas expresaría siempre un rechazo interior, como si aquel desenvuelto equipaje constituyese para mí un peso ingrato y extenuante.
Algo me debe de haber salido torcido: un extravío, un retraso, un transbordo perdido; quizás al llegar habría debido encontrar un contacto, probablemente en relación con esta maleta que parece preocuparme tanto, no está claro si por temor a perderla o porque no veo la hora de deshacerme de ella. Lo que parece seguro es que no es un equipaje cualquiera, como para entregarlo en consigna o fingir olvidarlo en la sala de espera. Es inútil que mire el reloj; si alguien había venido a esperarme ya se habrá ido hace rato; es inútil que rabie con la manía de hacer girar hacia atrás relojes y calendarios esperando retornar al momento precedente a aquel en el cual ha ocurrido algo que no debía ocurrir. Si en esta estación debía encontrar a alguien, que a lo mejor nada tenía que ver con esta estación sino que sólo debía bajar de un tren y volver a marcharse en otro tren, como hubiera debido hacer yo, y uno de los dos debía entregar algo al otro, por ejemplo, yo debía confiar al otro esta maleta con ruedas que en cambio se ha quedado conmigo y me quema las manos, entonces lo único que cabe hacer es intentar restablecer el contacto perdido.
Ya un par de veces he cruzado el café y me he asomado a la puerta que da a la plaza invisible y cada vez el muro de oscuridad me ha rechazado hacia atrás a esta especie de iluminado limbo colgado entre las dos oscuridades del haz de rieles y de la ciudad neblinosa. ¿Salir para ir a dónde? La ciudad allá fuera no tiene aún un nombre, no sabemos si se quedará al margen de la novela o si la contendrá por entero en su negro de tinta. Sé sólo que este primer capítulo tarda en apartarse de la estación y el bar: no es prudente que me aleje de aquí donde aún podrían venir a buscarme, ni que me deje ver por otras personas con esta maleta embarazosa. Por eso sigo atiborrando de fichas el teléfono público que me las escupe cada vez: muchas fichas, como para una conferencia: quién sabe dónde se encuentran, ahora, aquellos de quienes debo recibir instrucciones, digamos incluso acatar órdenes, está claro que dependo de otros, no tengo la pinta de alguien que viaja por una cuestión personal o que dirige sus propios negocios; se diría más bien que soy un ejecutor, un peón de una partida muy complicada, una pequeña rueda de un gran engranaje, tan pequeña que ni siquiera debería verse; en realidad, estaba establecido que pasase por aquí sin dejar rastro; y en cambio cada minuto que paso aquí dejo rastro: dejo rastro si no hablo con nadie pues me califico como alguien que no quiere despegar los labios; dejo rastro si hablo pues toda palabra dicha es una palabra que queda y puede volver a aparecer a continuación, con comillas o sin comillas. Quizá por esto el autor acumula suposición tras suposición en largos párrafos sin diálogos, un espesor de plomo denso y opaco en el cual yo pueda pasar inadvertido, desaparecer.
Soy una persona que no llama nada la atención, una presencia anónima sobre un fondo aún más anónimo, y si tú, lector, no has podido dejar de distinguirme entre la gente que bajaba del tren y de seguirme en mis idas y venidas entre el bar y el teléfono es sólo porque me llamo «yo» y esto es lo único que tú sabes de mí, pero ya basta para que te sientas impulsado a transferir una parte de ti mismo a este yo desconocido. Al igual que el autor, incluso sin tener la menor intención de hablar de sí mismo, y habiendo decidido llamar «yo» al personaje, como para substraerlo a la vista, para no tenerlo que nombrar o describir, porque cualquiera otra denominación o atributo lo hubiera definido más que este desnudo pronombre, sin embargo por el solo hecho de escribir «yo» se siente impulsado a poner en este «yo» un poco de sí mismo, de lo que él siente o imagina sentir. Nada más fácil que identificarse conmigo, por ahora mi comportamiento externo es el de un viajero que ha perdido un transbordo, situación que forma parte de la experiencia de todos; pero una situación que se produce al comienzo de una novela remite siempre a alguna otra cosa que ha sucedido o está a punto de suceder, y es esta otra cosa lo que vuelve arriesgado el identificarse conmigo, para ti, lector, y para él, autor; y cuanto más gris, común, indeterminado y corriente sea el inicio de esta novela, tanto más tú y el autor sentís una sombra de peligro crecer sobre aquella fracción de «yo» que habéis transferido atolondradamente al «yo» de un personaje que no sabéis qué historia lleva a las espaldas, como esa maleta de la que le gustaría tanto conseguir deshacerse.
El deshacerme de la maleta debía ser la primera condición para restablecer la situación de antes: de antes de que sucediese todo lo que sucedió a continuación. Me refiero a eso cuando digo que quisiera remontar el curso del tiempo: querría cancelar las consecuencias de ciertos acontecimientos y restaurar una condición inicial. Pero cada momento de mi vida lleva aparejada una acumulación de hechos nuevos y cada uno de estos hechos nuevos lleva aparejadas sus consecuencias, de modo que cuanto más trato de volver al momento cero del que he partido, más me alejo de él: aun cuando todos mis actos tiendan a cancelar consecuencias de actos precedentes y consiga incluso obtener resultados apreciables en esta cancelación, capaces de abrir mi corazón a esperanzas de alivio inmediato, debo tener empero en cuenta que cada uno de mis movimientos para cancelar sucesos precedentes provoca una lluvia de nuevos sucesos que complican la situación peor que antes y que deberé tratar de cancelar a su vez. Debo pues calcular bien cada movimiento para obtener el máximo de cancelación con el mínimo de recomplicación.
Un hombre a quien no conozco debía encontrarme en cuanto bajara yo del tren, si todo no se hubiera torcido. Un hombre con una maleta de ruedas igual que la mía, vacía. Las dos maletas habrían chocado como accidentalmente en el ir y venir de los viajeros por el andén, entre un tren y otro. Un hecho que puede ocurrir por casualidad, indistinguible de lo que sucede por casualidad; pero habría habido una contraseña que aquel hombre me hubiera dicho, un comentario al título del periódico que sobresale de mi bolsillo, sobre la llegada de las carreras de caballos. «¡Ah, ha ganado Zenón de Elea!», y mientras tanto habríamos desencallado nuestras maletas trajinando con los bastones metálicos, a lo mejor intercambiando alguna frase sobre los caballos, los pronósticos, las apuestas, y nos habríamos alejado hacia trenes divergentes deslizando cada uno su maleta en su dirección. Nadie lo habría advertido, pero yo me hubiera quedado con la maleta del otro y la mía se la hubiera llevado él.
Un plan perfecto, tan perfecto que había bastado una complicación insignificante para mandarlo a paseo. Ahora estoy aquí sin saber qué hacer, último viajero a la espera en esta estación donde no sale ni llega ya ningún tren antes de mañana por la mañana. Es la hora en que la pequeña ciudad de provincias se encierra en su concha. En el bar de la estación han quedado sólo personas del lugar que se conocen todas entre sí, personas que no tienen nada que ver con la estación, pero que se acercan hasta aquí cruzando la plaza oscura quizá porque no hay otro local abierto en los alrededores, o quizá por la atracción que las estaciones siguen ejerciendo en las ciudades de provincias, esa pizca de novedad que se puede esperar de las estaciones, o quizá sólo el recuerdo de los tiempos en que la estación era el único punto de contacto con el resto del mundo.
De nada vale que me diga que no existen ya ciudades de provincias y que acaso nunca han existido: todos los lugares comunican con todos los lugares instantáneamente, la sensación de aislamiento se experimenta sólo durante el trayecto de un lugar a otro, o sea cuando no se está en ningún lugar. Yo justamente me encuentro aquí sin un aquí ni un allá, reconocible como extraño por los no extraños, tanto al menos como los no extraños son por mí reconocidos y envidiados. Sí, envidiados. Estoy mirando desde fuera la vida de una noche cualquiera en una pequeña ciudad cualquiera, y me doy cuenta de que estoy al margen de las noches cualesquiera por quién sabe cuánto tiempo, y pienso en miles de ciudades como ésta, en cientos de miles de locales iluminados donde a esta hora la gente deja que descienda la oscuridad de la noche, y no tiene en la cabeza ninguno de los pensamientos que tengo yo, a lo mejor tendrá otros que no serán nada envidiables, pero en este momento estaría dispuesto a cambiarme por cualquiera de ellos. Por ejemplo, uno de esos jovenzuelos que están recorriendo los comercios para recoger firmas para una petición al Ayuntamiento, sobre el impuesto de los anuncios luminosos, y ahora se la están leyendo al barman.
La novela recoge aquí fragmentos de conversación que parecen no tener otra función que representar la vida cotidiana de una ciudad de provincia.
–Y tú, Armida, ¿has firmado ya? –preguntan a una mujer a la que veo sólo de espaldas, un cinturón que cuelga de un abrigo largo con el ruedo de piel y las solapas levantadas, un hilo de humo que sube desde los dedos en torno al pie de una copa.
–¿Y quién os ha dicho que quiera poner neón en mi tienda? –responde–. Si el Ayuntamiento se cree que va a ahorrar farolas, ¡no seré yo, desde luego, la que ilumine las calles a mi costa! Total, todos saben dónde está la peletería Armida. Y cuando bajo el cierre la calle se queda a oscuras, y se acabó lo que se daba.
–Por eso mismo deberías firmar tú también –le dicen. La tutean; todos se tutean; hablan medio en dialecto; es gente habituada a verse todos los días desde hace quién sabe cuántos años; cada conversación que tienen es la continuación de viejas conversaciones. Se gastan bromas, incluso pesadas:
–Di la verdad, ¡la oscuridad te sirve para que nadie vea quién va a visitarte! ¿A quién recibes en la trastienda cuando echas el cierre?