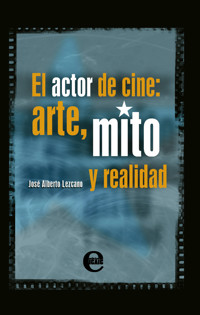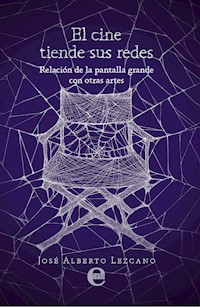
El cine tiende sus redes. Relación de la pantalla grande con otras artes E-Book
José Alberto Lezcano
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Comprometido con el arte del cine desde los ya lejanos días en que fundó el primer cineclub de la provincia pinareña, José Alberto Lezcano ostenta hoy un largo trayecto como investigador. Nos entrega en su nuevo libro una reflexión sobre los vasos comunicantes entre la pantalla grande y manifestaciones artísticas como la pintura, la literatura, la música y el teatro, sin olvidar los nexos con los ámbitos de la televisión, la historieta gráfica y el circo o las vibraciones múltiples del fenómeno audiovisual. La experiencia del crítico y las vivencias del cinéfilo se entretejen en un texto que, además de subrayar confluencias, afinidades y armonías, aborda con agudeza las zonas de resistencia, los puntos de controversia y los ángulos más polémicos del tema. El cine tiende sus redes, fruto del conocimiento, la observación y el análisis, es un libro cuya lectura será muy estimulante para cuantos aman el poder proteico del llamado séptimo arte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición: Miryorly García Prieto
Diseño de cubierta: Pilar Fernández Melo, Fermelo
Reinier Huertemendía Feijoo
Composición y diseño interior: José Israel Diago López
Conversión a ebook: Alejandro Villar Saavedra
Sobre la presente edición:
© José Alberto Lezcano, 2022
© Ediciones ICAIC, 2022
ISBN: 9789593043311
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Ediciones ICAIC
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos
Calle 23, no. 1155, entre 10 y 12, El Vedado,
La Habana, Cuba
Teléf: (53) 7838 2865
E-mail:[email protected]
El cine: suma artística
Necesitamos al cine para crear el arte total al que, desde siempre, han tendido todas las artes.
Ricciotto Canudo
Desde su nacimiento, el cine gravitó sobre encuentros consecutivos: registro de la vida y fotografías animadas, teatro y espectáculode feria, oscuridad y luz, misterio y hallazgo, imaginación y ficción, escenas y contextos, acciones y presencia humanas. Inquietud y más inquietud trajo consigo el cinematógrafo. Luego de un mero reparo utilitario y de su caducidad aparente, vendrían los asedios simultáneos amparados por códigos en apariencia fijos hasta cifrarlo en una forma artística siempre en experimentación.
En su primera etapa, el cine ya era vástago, cuando no sucedáneo de otras manifestaciones creativas: la fotografía, la pintura, el teatro, la danza, la música… Es verdad que en sus inicios hubo más de observación antropológica y social que fin estético. Mas, no deben asombrar las continuas ocasiones en que el séptimo arte ha corrido su cortina para dejar ver cuáles son algunas de sus intenciones, que es como decir cuál es su andamiaje.
Aún hoy no pocos espectadores creen que el cine solo está vinculado a una manifestación artística cuando se trata de unbiopicdedicado a un creador determinado; o si se ciñe a un género, casi siempre el musical; e incluso, cuando posee un tratamiento documental sobre alguna manifestación o exponente en particular. Cuando Martin Scorsese dijo en una entrevista que lo importante sería “realizar películas como si fuese uno pintor. Pintar un filme, sentir físicamente el peso de la pintura sobre el lienzo”,1sugería tomar de donde hiciera falta (movimiento o escuela de pintura) las conquistas técnico/formales para socorrer no solo la puesta en pantalla de sus películas, sino influir en el tratamiento y constancia de temáticas, puntos de vista y argumentos. Dibujos animados comoEl príncipe de Egipto(1998), por ejemplo; documentales comoGoya, el secreto de la sombra(2011) yEl jardín de los sueños(2016); algunas de las obras de Peter Greenaway (El libro de cabecera, 1996;La ronda de noche, 2007;Rembrandt’s J’Accuse, 2008) y el notable híbrido visual que es todo el cine de Aleksander Sokúrov, deshacen las fronteras genéricas para ofrecernos además variantes elocuentes de asociación interartística. Pero, como asegura el catedrático Ángel Quintana:
1 Jacques Aumont: El ojo interminable. Cine y pintura, Ediciones Paidós, Barcelona, 1997, p. 187.
Cuando los historiadores de arte hablan de imágenes, muy pocas veces colocan el cine en su discurso, mientras que cuando los historiadores del cine se refieren a las imágenes, pocas veces van más allá del ámbito cinematográfico para reflexionar sobre la herencia que la historia del arte ha impuesto en esas imágenes que estudian.2
2 Ángel Quintana: “Los dilemas de la historia del cine frente a la historia del arte”, en Archivos de la Filmoteca, No. 35, junio de 2000, Valencia, p. 182.
Es cierto que una propuesta no es mejor o peor por cuanto logre ser la más unitaria en artes. Pero, compleja o sencilla, la obra puede ser significativa y por tanto trascendente en virtud de “que el carácter plural de las percepciones indescriptibles, al ser congregado, al final de la película, en un todo elusivo, literalmente invisible, otorga al cine esa magia peculiar, que tampoco es la de la fotografía, y que el arte de Robert Bresson, André Tarkovski e Ingmar Bergman ha llevado a su punto cimero”.3
3 Santiago Andrés Gómez Sánchez: El cine en busca de sentido. Colección Cine, Editorial Universidad de Antioquia, 2010, Medellín, 2010, p. xxxi.
Las relaciones entre cine y otras artes pueden ser muy reveladoras. Sin embargo, no siempre estamos dispuestos a examinarlas. Muchos quieren quedarse solo con el acontecimiento fílmico, como si este no se amparara de hechos culturales y hasta los condicionara: baste rememorar, en las primicias del cinematógrafo,La llegada del tren(1895) en relación con el futurismo. Para lograr cierta independencia y sincretismo a la vez, desde sus sonidos e imágenes, temas e historias, el cine (re)conoce sus filiaciones con las demás proyecciones artísticas. Ello es cuanto José Alberto Lezcano ensaya en su reciente volumenEl cine tiende sus redes. Relaciones de la pantalla grande con otras artes.
En Cuba, la multiproyección artística de la pantalla grande ha sido hasta ahora una asignatura pendiente, al decir de Lezcano, porque se tiende a relacionarla solo con el par cine-literatura, ya que parece ser lo más manifiesto. Pero concebir una película “como una novela”es una cosa, mientras adaptar una obra literaria es otra, y muy distinta; hasta tal punto distinta que el producto final resulta casi siempre contrario a lo que se esperaba.4 Algunos desean con frecuencia que el cine se apegue en su totalidad al referente literario, cuando en el fondo, ambos son reinos diferentes que pueden enriquecerse. Por lo general, comprobamos que el libro suele ser mejor que la película. No obstante, hay directores que, sin faltarle al material impreso, amplían los confines cinematográficos al asimilar de otras artes, lo cual no deja de ser su visión o interpretación de la obra literaria: Friedrich Wilhelm Murnau, Fred Niblo, Luis Buñuel, George Cukor, Billy Wilder, John Huston, Orson Welles… entre los clásicos; Stanley Kubrick, Roman Polanski, Carlos Saura, FrancisFord Coppola, Ridley Scott, Julie Taymor… entre los más contemporáneos.
4 Jean Mitry: Estética y psicología del cine. 2. Las formas, Siglo XXI Editores, S.A, Madrid, 1986, p. 424.
En cuanto al cine musical clásico y más reciente, no es que no tengan un relato, sino que este se vuelve secundario a menudo en estas películas por una razón clara: hay que privilegiar la puesta en escena y dentro de ella, lo que se canta y baila. Música y danza, escenario y visualidad, intérpretes. Lo otro puede ser un pretexto como tantas veces hemos visto desde –pongamos ejemplos recientes– la sobrevaloradaLa La Land(2017) hasta la pegajosa serieGlee(2009-2015). Ahora, Lezcano se refiere al logro del musical cuando registra:
El género que canta y baila apoya su efectividad en un mecanismo de relojería donde las partes habladas solo adquieren sentido y proporción según el grado de interrelación que mantienen con los números musicales. Está además la construcción de la historia, que exige agilidad, ingenio, dinamismo, un fuerte dominio del espacio y una peculiar concepción del tiempo, que obliga a recordar un juicio de Lorenz Holmes: “La música solicita el mismo tipo de contemplación de la intensidad del tiempo que las estrellas o las pirámides”.
Si bien hay un repaso historiográfico en el libro de Lezcano, su meta no ha sido inventariar todas las propuestas cinematográficas según cada manifestación artística. De lo contrario, se extrañarían entonces las relaciones más directas o evidentes –si se quiere– entre el cine y la arquitectura o la fotografía, desde personajes en películas comoEl manantial(1949) yLa panza del arquitecto(1987) oEl fotógrafo del pánico(1960) yBlow-up(1966), respectivamente. No obstante, su libro es harto atendible por cuanto posee, no por las ausencias. Cada acápite es específico hasta llegar al último y no por ello menos importante “El juego de las matriuskas”, donde Lezcano explaya lo que ha presenciado en una suerte de referentes recombinados por el mismo cine (El cine dentro del cine: ¿narcisismo o autocrítica?,La ambiciosa interactividad audiovisualyCrisis del guion), el símbolo y la alegoría (Pasión y fuerza del simbolismo) y el mito (Las estrategias del mito).Al considerar obras y expresiones, y excluir otras, el autor ha ejercido ya un criterio valorativo de antemano. He aquí su lista analizada y –por supuesto– polémica. Queda al espectador (re)descubrir en el cine del pasado tal vez una obra sobresaliente e incorporar las que vayan emergiendo en la contemporaneidad.
No es un capricho, sino un indicio de relaciones, de cómo el lenguaje de otras artes ha propiciado nuestros acercamientos al cine más allá de admitir que este se instaura cual relato según, claro, los códigos cinematográficos. De ahí que solemos escuchar frases como “una película es un retrato o una fotografía de determinado siglo”, o estas del propio Lezcano: “una pintura del pintor, una arquitectura del sujeto”, así como expresiones sustitutivas como “arquitectura audiovisual” para mencionar al montaje.
ConEl cine tiende sus redesinsiste Lezcano en su ensayismo poliédrico, totalizador, ameno e insaciable. La mar de exigente su escritura relacionante y atractiva. Quien, en cuestión cinéfila –según una de las características que enumera el español José Andrés Dulce a propósito de la cinefilia–, no sostiene con las películas que ama una relación posesiva, y las que detesta tampoco las echa directamente a los perros,5puede ser colocado a la altura de los cubanos Guillermo Cabrera Infante y Eduardo Manet; también del influyente crítico colombiano Luis Alberto Álvarez.
5 José Andrés Dulce: “¿Cinefilia? No, gracias”, en Nickelodeon. Revista trimestral de cine, verano de 1998, No. 11, Madrid, p. 89.
Él manifestó su modestia al confesarme en una entrevista: “Respeto demasiado la palabra ‘ensayista’ para pretender mi inclusión en esta categoría. Creo que soy un crítico, con momentos de lucidez y ataques de incompetencia, como la mayoría de los críticos que conozco”.6Mas, en honor a la verdad, José Alberto Lezcano rebasa la categoría de crítico o analista, y merece ser tenido, con justicia, como uno de los más valiosos entre los escritores cubanos que indagan en el séptimo arte.
6 Entrevista realizada por Daniel Céspedes Góngora a José Alberto Lezcano: “Por cada crítico vacunado, hay millones de espectadores”, en Palabra Nueva, Año XXVII, enero de 2019, No. 285, La Habana, p. 48.
Daniel Céspedes Góngora
A Jorge Luis, por su aporte sin límites.
A Denia y Emilio (El Chino), a Meylíng y Oxana, por su constante apoyo.
A Sandra Rivero, por su paciencia y entrega.
A Nora Peláez, por su respaldo incondicional.
A Luis Hugo Valín, que posee el arte de las letras y el de la amistad.
A Rodolfo Duarte, el escritor de las grandes sorpresas.
A MODO DE INTRODUCCIÓN
Este libro tiene una larga historia y es fruto de inquietudes, lecturas, discusiones, vivencias e intuiciones que, en mi condición de cinéfilo incansable y, después, cultivador de la crítica en radio, televisión y en múltiples publicaciones, permanecían latentes, revisadas una y otra vez, contempladas como tarea inaplazable y, al propio tiempo, intimidante. El eje de las dilaciones: la necesidad de ordenar y actualizar materiales dispersos para establecer, de modo inequívoco, hasta qué punto es deudor el arte cinematográfico de la literatura, el teatro, la música, las artes plásticas y otras manifestaciones de índole creativa, incluyendo la autorreferencia del cine dentro del cine. La respuesta se halla, de entrada, en el selecto grupo de películas que ostentan coherencia, armonía y dignidad, sin temor a las tensiones suscitadas por las bisagras que sostienen a sus componentes. Ejemplo, el hechizo deEnrique V, del irrepetible Laurence Olivier, responde a vínculos con el teatro de mayor altura. Las cámaras, con discreción, tratan de escamotear la transparente teatralidad de ciertos pasajes. La música sabe evocar y traducir, construir y fortificar. La poesía, de manera sutil y desenvuelta, se interna en pasadizos complicados de la historia. Orden y concierto, sin duda, de varias fuerzas diferentes que, como un río fiel a su trayecto, desemboca en el mar, sin ceder ante las metamorfosis.
En mis búsquedas, he puesto énfasis en la necesidad de que el oficio de realizador de cine sea una confiable apertura hacia las fuentes de inspiración y desarrollo que son las artes plásticas (a veces limitadas a las esferas del director de fotografía y el director de arte). Leonardo y Miguel Ángel, Picasso y Mondrián, Goya y Matisse, Rubens y Manet, Vermeer y Van Gogh, entre otros gigantes de la pintura, no son simples auxiliadores a la hora de asumir las demandas delo visual, sino portadores de soluciones, intérpretes de los cuerpos y su fluir, signos de vinculación o retroceso, sometimiento o rebeldía, y en muchos casos, comentaristas en apariencia silenciosos de una realidad-ficción que ellos supieron anticipar.
Nadie puede plantear que han sido escasas las obras investigativas editadas en Cuba que se relacionan con temas medulares del cine. A pesar de ello, el enfoque de la multiproyección artística de la pantalla grande prácticamente ha sido hasta ahora una asignatura pendiente. Si el presente texto, aunque no agote todas las posibilidades del tema, resulta de interés para los cinéfilos y para los estudiosos del arte y la cultura, el objetivo principal de mi libro estará cumplido con creces.
José Alberto Lezcano
LA LITERATURA Y EL CINE
Pienso que no es fácil teorizar sobre las relaciones entre cine y literatura, que casi todo lo que se ha especulado sobre el tema es banal o baladí y que solo es posible abordarlo caso por caso y obra por obra…
Rafael Conte
Etiquetas para una incógnita
La relación entre el cine y la literatura es un tema que ha suscitado el interés de múltiples estudiosos y comentaristas. Junto a la legión de críticos para los cuales el cine es incapaz de proyectar con la profundidad necesaria el contenido de grandes obras de ficción, se alzan quienes consideran que las películas se asemejan más a las novelas y a los poemas que a las creaciones teatrales y que, por ello, un cineasta de talento está en condiciones de llevar decorosamente a la pantalla los monumentos literarios.
¿Realmente aportan argumentos de interés los diver-sos intentos de clasificar los filmes basados en textos narra-tivos? Terreno abonado para la polémica, esas propuestas apenas logran apuntar hacia la superficie del problema. En Francia, por ejemplo, hace varias décadas se establecieron tres categorías: a)ilustración(cintas que reproducen el texto ajeno en sus condicionamientos más evidentes, sinópticos o parafraseables), b)degradación(los casos en que la adaptación deforma o falsea la identidad y esencia del texto, con resultados artísticos muy cuestionables), y c)transfiguración(cuando las virtudes y aportes del texto original son servidos con autoridad y convicción en el lenguaje cinematográfico). Son obvias las grietas que invaden esta clasificación.
Por un lado, es posible, hasta cierto punto, aplicar el esquema a una larga serie de realizaciones fílmicas pasadas y actuales. Películas comoLa princesa de Clèves(Jean Delannoy),Ana Karenina(Aleksandr Zarjí),El rojo y el negro(C. Autant-Lara),La edad de la inocencia(Martin Scorsese),Cadena perpetua(Frank Darabont) yAlbert Nobbs(Rodrigo García), admiten el rótulo de ilustrativas; la degradación está muy presente enLa letra escarlata(Roland Joffe),Cumbres Borrascosas(Peter Kosminsky),Orgullo y prejuicio(Joe Wright),El velo pintado(John Curran) yPedro Páramo(Carlos Velo), cinco títulos entre el millar de realizaciones que no han rendido servicios ni a la literatura ni al cine; mientras que el campo de la transfiguración se ha hecho sentir en obras tan meritorias comoLa noche del cazador(Charles Laughton),Soberbia(Orson Welles),Muerte en Venecia(Luchino Visconti),Vértigo(Alfred Hitchcock),Rashômon(Akira Kurosawa),Lolita(Stanley Kubrick),Jennie(William Dieterle),El fuego fatuo(Louis Malle),American Beauty(Sam Mendes),El sirviente(Joseph Losey),Grandes esperanzas(David Lean) o en filmes latinoamericanos de la talla deNazarín(Luis Buñuel),Memorias del subdesarrollo(Tomás Gutiérrez Alea),Vidas Secas(Nelson Pereira dos Santos),Macunaíma(Joaquim Pedro de Andrade) yFresa y chocolate(Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío).
Por otro lado, como todo encasillamiento, las tres categorías enunciadas chocan con frecuencia con ciertas complejidades. Hay películas que son ilustrativas en determinado nivel dramatúrgico y transfiguran el tema en zonas sensibles de su desarrollo (Tom Jones, Tony Richardson;Lo que el viento se llevó, Victor Fleming); otras que evidencian osadía e inteligencia ante el texto original en la primera parte del metraje y se debilitan en la segunda hasta llegar a una exposición fría y calculada (Pasaje a la India, David Lean;Tallo de hierro, Héctor Babenco); otras, en fin, que parecen destinadas a una degradación del texto y gradualmente consiguen perfilarlo con lucidez (Últimos días de la víctima, Adolfo Aristarain;Tormenta de hielo, de Ang Lee).
Hace más de veinte años, el autor de este libro, pidiendo prestados a la biología algunos términos, proponía el vocablocomensalismocuando la asociación entre el cine y las letras solo beneficia a uno de los dos medios de expresión (anótense en la lista la mayoría de los llamadosbest-sellers, donde los mecanismos de publicidad enganchan ambiciosos proyectos de las firmas productoras de Hollywood);parasitismo, cuando un filme ha pretendido vivir a expensas de la fuente literaria (¿no fueron estos los casos delQuijotede Rafael Gil, losHamletde Franco Zeffirelli y Kenneth Branagh y determinadas novelas de Hemingway, en versiones de Henry King, Charles Vidor y Sam Wood?), ysimbiosis, cuando las letras y la imagen fílmica se enlazan armónicamente en una suerte de beneficio mutuo (de lo que hallamos ejemplos enLa dama del perrito, de Josef Heifitz, sobre un relato de Antón Chéjov;El manuscrito encontrado en Zaragoza, de la obra del polaco Jan Potocky, a cargo de Wojciech Has, yTrenes rigurosamente vigilados, a partir de la narración del checo Bohumil Hrabal, bajo la dirección de Jií Menzel).
Revisitada hoy esta propuesta, tan teñida de subjetividad como muchas otras, el abordaje de la relación entre cine y literatura tiene un fuerte asidero en las palabras de Pio Baldelli:
Que el relato haya sufrido modificaciones con respecto al original, nos importa poco: lo que nos interesa es que las partes no estén desteñidas, y contengan una fuerza vital propia; lo importante es que se mantengan de pie como filmes, no que sean como la novela o el cuento de origen.7
7Pío Baldelli:El cine y la obra literaria. Ed. ICAIC, La Habana, 1996, p. 61.
El guionista ante los retos
Escribir puede ser un medio de ordenar el mundo y una forma indirecta de contribuir a su mayor desequilibrio. El guionista de cine –esa criatura volátil, generalmente poco estimada porque su trabajo no es comparable con “la gran literatura” o porque su función suele ser muy vulnerable ante los dictados de un productor, un director o ese monstruo de mil caras que es la censura– ha adquirido en tiempos recientes una relevancia inusual: en Europa y en los Estados Unidos se publican guiones con frecuencia y muchos de sus autores han ganado el derecho a extensas entrevistas por la radio y la televisión, e incluso existe una oleada de volúmenes centrados en sus filmografías, sus reflexiones sobre la profesión y sus opiniones acerca del matrimonio, a veces turbulento, de la cámara y la letra impresa. Algunos de esos textos (pensemos en Teoría y técnica del guion cinematográfico, de John Howard Lawson, con su dogmatismo y forzadas conclusiones) dejan en un lector acucioso más motivos para la insatisfacción que para el convencimiento; otros, entre los que sobresale Cómo mejorar un guion, de Syd Field, una autoridad reconocida, muestran lucidez y coherencia en su tratamiento del tema.8
8Syd Field:Cómo mejorar un guion. Ed. Plot, Madrid, 2002. La obra se apoya en películas comoSeveny su sorprendente final, yCadena perpe- tua, con la impactante escena de la entrada en prisión del protagonista. Además, ofrece sugerencias para reforzar los guiones sin sustancia, dar con el punto de vista adecuado y trazar personajes creíbles.
Se ha dicho en más de una ocasión que el guion original ejerce menos presión sobre el autor (o autores) que el guion adaptado de un clásico de las letras, situación que se explica casi siempre por el hecho de que el primero brinda mayor libertad de expresión, al no poder confrontarse con un texto precedente, mientras que el segundo asume riesgos sensibles: a) la posibilidad de que el adaptador no logre establecer la química o conexión necesaria con el texto primigenio, b) las limitaciones que se desprenden del reduccionismo, cuando el tiempo habitual de metraje de un filme choca con la extensión de una novela de centenares de páginas, c) la falta de equilibrio dramatúrgico, cuando las subtramas adolecen de un diseño desdibujado o, por el contrario, se magnifican hasta imponerse a la trama central, y d) la camisa de fuerza del imaginario colectivo, que siempre se mantiene latente y tiene sus exigencias sobre el carácter de la historia, comportamiento de los personajes y puntos vitales del subtexto. No es necesario subrayar que estos incisos han sido ignorados o manipulados en adaptaciones de ayer y de hoy. El Frankestein de Kenneth Branagh se alejó en gran medida de la visión tipificada del monstruo que acuñaron las cintas actuadas por Boris Karloff, y fue bien recibido por muchos críticos; el Hamlet edípico de Laurence Olivier provocó polémicas, pero estas no impidieron que la película se colocara entre las más laureadas versiones de Shakespeare; elMacbeth de Roman Polanski se distanció en varias ocasiones de la pupila tradicional y consiguió nuevas vibraciones de la tragedia; la línea divisoria entre trama central y subtramas ha sido rota desde hace tiempo con el auge de la llamada película mosaico (Amores perros y Babel, González Iñárritu; Magnolia, Paul Thomas Anderson).
El reduccionismo como tal ha demostrado no ser por obligación una limitante en el enfoque de un clásico. Más importante que el tiempo de metraje de un filme es la capacidad selectiva de los realizadores para ofrecer la esencialidad de un texto. La mejor versión que ha conocido el cine de la obra maestra de Emily Brontë, Cumbres borrascosas, con guion de Ben Hecht y Charles MacArthur, dirigida por William Wyler en 1939, solo recoge el argumento hasta el capítulo 17 (de los 33 que componen la novela) y su duración apenas rebasa los cien minutos. Un caso similar lo constituye el Oliver Twist de David Lean, encuentro afortunadísimo de la literatura y el cine, que en 105 minutos de proyección entrega los personajes, el entorno social, la ternura y la emotividad, la áspera poesía y el paisaje interior de la novela de Dickens hasta tutearse con el original. En 1948, dos horas de proyección bastaron a John Huston para concretar en imágenes visuales el mundo de ambición y violencia que encierra la novela El tesoro de Sierra Madre, de Bruno Traven. En Cenizas y diamantes (hora y media de duración), el polaco Andrzej Wajda pudo explorar con osadía y hondura el ámbito de la posguerra en su país, con sus dramas y contradicciones, según la novela de Jerzy Andrzejewski.
Cierto: se trata de cuatro cineastas de primera línea. Pero sus obras confirman que los respectivos guiones contenían las claves imprescindibles para una interpretación concisa, sin concesiones, sin alargamientos estériles. Es en este terreno donde guionistas y realizadores se someten a algunas de las pruebas más difíciles. Descubrir la esencia de un relato y convertirla en un instrumento al servicio de la pieza fílmica puede y debe ser el superobjetivo de todo cineasta auténtico.
En un apartado muy peculiar se ubican las cintas que, basadas en novelas de muy escaso mérito literario, adquieren resonancia artística en la pantalla, gracias al enriquecimiento diegético que aportan los adaptadores y/o al caudal de transmutaciones, sugerencias e introspecciones que aporta el director. Los tres ejemplos que analizo a continuación equivalen a batallas ganadas por el talento, la imaginación y el más puro sentido crítico frente a los espectros del lugar común, el efectismo y la banalidad.
En 1958, en medio de una de sus frecuentes crisis financieras, Orson Welles aceptó un contrato para adaptar, interpretar y dirigir en Hollywood una novelita titulada Badge of Evil, firmada por un oscuro escritor llamado Whit Masterson, la cual trataba de un viejo policía corrupto, capaz de fabricar pruebas, inventar pistas y acudir a otros métodos siniestros, para enviar a prisión a cualquier sospechoso que estuviera en la mirilla de sus prejuicios, su xenofobia y su racismo. En estos casos, la inocencia del acusado era una cuestión que, por supuesto, no quitaba el sueño al feroz representante de un poder ciego, sordo y desquiciado. Ya sabemos que el tema dominante de la filmografía de Welles es el poder, en sus diversas formas: el de la prensa sensacionalista en El ciudadano Kane, el de la ambición sin frenos en Macbeth, el de los cambios de época y su efecto sobre una familia a través de varias generaciones, en Soberbia; el de la burocracia congelada y prepotente, en El proceso. Su lectura del modesto relato de Masterson le permitió vislumbrar, por encima y más allá de las limitaciones literarias del libro, otra sugestiva variante del tema: el poder policial, cuando sus móviles neofascistas se disfrazan de legalidad. Welles reinventó la narración, la dotó de trascendencia y, con el título de Touch of Evil (en Cuba: Sombras del mal), entregó un filme “capaz de recoger las cenizas del cine negro y renovarlo”, como apuntó un crítico español.9
9En “Diálogo para recordar” (nota introductoria, sin autor acreditado). EnCinemanía, Madrid, junio de 2003, p. 150.
Cuando, en 1980, se estrenó la cinta El resplandor (The Shining), muchos pensaron que el cine de terror, en su larga historia de monstruos y pesadillas, ya había dicho todo cuanto tenía que decir, y lamentaron que un realizador de tanto prestigio como Stanley Kubrick se hubiera involucrado en un relato de Stephen King (un escritor de estirpe comercial, que construyó una fortuna con una serie de novelas y cuentos marcados por la explotación del tremendismo, los efectos sobrenaturales y un despliegue abrumador de resucitados que claman venganza, antropófagos y pactos diabólicos, en un amasijo de sustracciones al legado de Poe, Hoffman y Sheridan Le Fanu, aunque no contara ni con una pizca del talento narrativo de esos tres maestros). Cuando le preguntaron a Kubrick qué le atrajo, en particular, de la novela de Stephen King, respondió:
Cuando comencé la lectura creí que después de diez páginas no seguiría leyendo, con la consecuente pérdida de mi tiempo. Sin embargo, encontré apasionante la lectura del libro… Diría que la gran habilidad de King se halla en la construcción del texto, no parece que se preocupa mucho en la escritura.10
10Vicente Molina: “Entrevista con Stanley Kubrick”. EnCahiers du Cinéma, No. 319, París, enero de 1981, reproducida enBoletín del Centro de Información Cinematográfica, Ministerio de Cultura, No. 5, La Habana, 1981, p. 42.
El cineasta hizo numerosos cambios al libro en el guion que escribió con la colaboración de Diane Johnson. Los hechos relacionados con la vida del protagonista (Jack Torrance), ocurridos antes de su llegada al hotel que será escenario de la oscura tragedia, fueron eliminados en la película, a pesar del gran espacio que ocupan en el relato de King. Las alusiones del novelista a Poe y La máscara de la muerte roja fueron omitidas en la película. Por otro lado, el filme amplió los nexos entre los personajes principales, profundizó en el sentimiento de soledad de Jack y dio mayor énfasis a su frustración como escritor. Logró, asimismo, contra una vieja tradición, que el ámbito diurno fuese capaz, en igual medida que la nocturnidad, de comunicar una amplia gama de tensiones y terrores. Por encima de todo, El resplandor fue el triunfo de una atmósfera, que adquiere protagonismo paso a paso y secuencia por secuencia hasta devenir la apoteosis de todo el género. El filme que tantos rechazaron en su momento viste hoy, con toda justicia, el ropaje de clásico.
Un tercer ejemplo de realización que supera las dimensiones y la hondura del texto original fue En terreno vedado (Brokeback Mountain), dirigida en 2005 por Ang Lee, con guion de Larry McMurtry y Diana Ossana. El relato de Annie Proulx que le sirvió de base, es una pieza bien construida, aunque algo errátil en su retrato de dos hombres de la Norteamérica profunda que un día descubren su mutua atracción y, contra viento y marea, mantienen su relación al cabo de los años. La sensibilidad del director, el sondeo sicológico de los guionistas y la organicidad de los intérpretes –Heath Ledger y Jake Gyllenhaal– dieron como resultado uno de los filmes que, con mayor sinceridad y altura, han enfocado el frecuente, pero casi siempre descoyuntado tema de la homosexualidad.
Quienes conocen la novela en que se basó la obra maestra de Spielberg La lista de Schindler saben que, en puntos muy sensibles, el libro pierde algún terreno frente al trabajo fílmico. Allí donde el autor del texto [la novela El arca de Schindler (Schindler’s Ark), escrita por Thomas Keneally] se limita a inventariar las crueldades sin límite del fascismo, el cineasta aporta siempre una reflexión en imágenes sobre la barbarie, una indagación en los fenómenos que conducen al sadismo, y por el camino del simbolismo, entrega resonancias metafóricas que la palabra, por sí sola, tal vez no logre expresar. Del mismo modo, la gramática del poder de la mafia italo-americana que desarrolló Mario Puzo en novelas y guiones, con toda su carga de conocimientos y revelaciones, requirió la pupila insaciable de Coppola, que mostró tanto lo externo y evidente cuanto lo más sutil, evasivo e interiorista, en las dos primeras entregas de El padrino (la tercera, como es del dominio público, inquieta y deslumbra por momentos, pero no posee la precisión, el aura casi metafísica, la estructura sinfónica, la locuacidad de los silencios y esa línea muy delgada que separa la técnica del engaño que otorgan cuerpo y resonancia a las obras iniciales).
Al igual que estas películas, muchas otras han evidenciado la claridad de juicio de Baldelli: son obras que contienen una fuerza vital propia y se mantienen de pie. De nada vale exigirles que sean exactamente como la novela o el cuento de origen.
En América Latina
En un pasado ya remoto, las cinematografías de México y Argentina, las más representativas de su época en las zonas hispanoparlantes del Continente, concedían un espacio muy visible a las adaptaciones de obras literarias provenientes de Europa y Estados Unidos. Esta tendencia (que, en el fondo, obedecía al propósito de explotar el idioma español en beneficio de las masas de espectadores que solo tenían acceso a versiones extranjeras, habladas en inglés o francés, con la carga onerosa de los subtítulos) chocó en todo momento con dos obstáculos de importancia: a) la imposibilidad de crear una reconstrucción veraz y convincente de época en ambientes foráneos, no solo por la escasez de recursos escenográficos sino también por la deficiente preparación de la mayoría de los técnicos que asumían la dirección artística, los decorados, el vestuario, y b) el simplismo y la vulnerabilidad que caracterizaban a un gran número de los guionistas, poco aptos para condensar y comunicar la esencia de las obras versionadas. Cuando, en 1990, la televisión española presentó, en un ciclo dedicado al director Emilio Fernández, su viejo filme Pepita Jiménez (1945), con guion del propio realizador y Mauricio Magdaleno, el crítico Jaume Genover escribió:
Adaptación de la famosa novela de Juan Valera, con la que “El Indio” Fernández abandonó por una vez los clásicos ambientes mexicanos. En este punto reside uno de los principales defectos del filme, por cuanto la Andalucía reconstruida en estudios y exteriores mexicanos, resulta muy poco creíble, casi como una caricatura de opereta…11
11 En Fotogramas, Suplemento TV-Cine, No.1, mayo de 1990, p. 9.
Pese a la justicia de ese reproche, se impone admitir que la ambientación fallida no fue un caso aislado en la ola de adaptaciones de novelas foráneas realizadas por el cine mexicano en los años cuarenta. Desempolvar algunos de esos filmes evidencia que, junto a las grietas de los guiones, las desviaciones de atmósfera –del milieu, para emplear un término más preciso– estaban presentes más allá de una duda razonable:
El conde de Montecristo (1941, Chano Urueta). Sobre la célebre novela de Alejandro Dumas. Estrenada siete años después de la mejor construida versión estadounidense de Rowland V. Lee, la mexicana fue una especie de redundancia sin atenuantes. Las escenas que supuestamente transcurren en el Castillo de If escapan a toda definición.
Doña Bárbara (1943, Fernando de Fuentes). Inspirada en la novela de Rómulo Gallegos. Distorsiones en la ambientación y esquematismo en ciertas situaciones clave fueron sus problemas más serios. Pasó a la historia como el filme que erigió el mito María Félix. Otras cintas con diversos males de forma y contenido apelaron al legado del autor venezolano en 1945: Canaima y Cantaclaro, ambas con resultados muy mediocres, realizadas, respectivamente, por Juan Bustillo Oro y Julio Bracho y, un año antes, La trepadora, de Gilberto Martínez Solares, acertada por momentos y, en general, frustrada.
Los miserables (1943, Fernando A. Rivero). Una favorita de los guionistas de medio mundo, la novela de Víctor Hugo ha provocado decepciones en varias de sus visitas a la pantalla grande. Esta vez sucumbió ante la verborrea, el innecesario énfasis sentimental y un elenco de escasa convicción.
Miguel Strogoff, el correo del Zar (1943, Miguel M. Delgado). El encanto de este relato de Julio Verne se disolvió ante la falta de imaginación del director, el envaramiento del guion y la absurda elección de Julián Soler para el papel principal.
El camino de los gatos (1944, Chano Urueta). Basada en una novela de Hermann Sudermann, copió con habilidad la toma de los fusiles cruzados en Octubre, de Eisenstein; mostró parte de la riqueza sicológica del original y la ambientación fue, hasta cierto punto, aceptable.
Amok (1944, Antonio Momplet). La noveleta de Stefan Zweig no auguraba un trabajo fílmico de envergadura y los hechos lo confirmaron. Exotismo y decadencia como ejes de una cinta destinada al olvido total.
La barraca (1945, Roberto Gavaldón). Versión de la novela más estimada del español Vicente Blasco Ibáñez. Aclamada en su estreno, ha resistido muy mal el paso del tiempo. Su mensaje de protesta social debió más a la retórica que a una orgánica visión del tema y los personajes.
La perla (1945, Emilio Fernández). Adaptación de una novela del norteamericano John Steinbeck, cuyo argumento traza la historia de un humilde pescador que enfrenta crueles experiencias tras su hallazgo de una perla valiosa. Algo previsible en su desarrollo, la cinta que algunos señalan como lo mejor de la carrera de El Indio Fernández, oscila entre el naturalismo de la trama y el esteticismo académico de varias secuencias.
Los títulos enfocados ofrecen una idea de los descalabros y errores de perspectiva que abundaron en el camino de los cineastas aztecas en sus relaciones con las letras foráneas, aunque no es menos cierto que la narrativa nacional (desde Mariano Azuela con Los de abajo, filme de Chano Urueta, hasta Martín Luis Guzmán con La sombradel caudillo, realizada por Julio Bracho) ha marcado un trayecto de mayor calado y consistencia, con algunas inevitables excepciones.
En las últimas décadas parece haberse firmado una especie de armisticio entre ambas corrientes. En El callejón de los milagros (1995), Jorge Fons trasladó a México, con hondura y lucidez, la acción de una novela del egipcio Naguib Mahfuz. El crítico español Ángel Fernández Santos dijo de la película: “Se mueve ágilmente entre el tragedión arrabalero y la comedieta de costumbres”,12 combinación que recibió merecidamente el Primer Premio Coral en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, así como seis “Diosas de Plata” de la crítica mexicana. Por otro lado, Arturo Ripstein –que ya había incursionado con pericia en textos de Juan Rulfo y Gabriel García Márquez– se anotó un drama de fuerte impacto, también laureado en el certamen habanero, con Profundo carmesí (nueva versión de un caso real, el de la pareja formada por el proxeneta Ray Fernández y la enfermera Martha Beck, dedicados a atrapar y asesinar mujeres adineradas que llevaban una existencia solitaria). El precedente fílmico de esta obra fue Honeymoon Killers, una película de bajo presupuesto rodada en 1970, que inició Martin Scorsese y concluyó Leonard Kastle; pero el guion de la cinta mexicana, escrito por Paz Alicia Garciadiego, esposa y habitual colaboradora de Ripstein, ensanchó y profundizó el estudio de los personajes centrales hasta recorrer cada resquicio de una relación signada por la pasión loca, la crueldad, la ambición y la falta de escrúpulos. Con menos logros, aunque con toda solvencia dramatúrgica, apareció en 2002 El crimen del padre Amaro, coproducción entre México, España y Francia, sobre la controvertida novela del portugués Eca de Queiroz, con guion de Vicente Leñero y dirección de Carlos Carreras. Acompañada de anatemas y rechazo de muchos católicos en diversos países por su enfoque de la relación entre un cura y una joven virginal, la película se abrió paso en varios festivales internacionales y fue nominada al Oscar para la mejor cinta de habla no inglesa. Liberado actualmente de muchas de las limitaciones que imperaron en el pasado, el cine mexicano se tiende hacia un futuro de grandes posibilidades, trátese de textos importados o nacionales.
12“México da vida a una Berlinale muerta”. EnEl País, Madrid, 15 de febrero de 1995, p. 42.
En lo que atañe a la Argentina, los senderos que cubrió en la primera mitad del siglo no difieren demasiado de los que transitó el cine azteca por la misma época. Con una vocación urbana mucho más fuerte y menos apego al folklorismo, la pantalla bonaerense compartió con la mexicana su inclinación por el melodrama hogareño, los triángulos pasionales y eventuales descensos al bajo mundo. Sus contactos con la literatura universal, del mismo modo, se movieron al compás de instrumentos muy similares.
Entre las novelas que recibieron la atención de los cineastas argentinos en tiempos tan lejanos figuran: Piel de zapa (Balzac), Ana Karenina (Tolstói), Veinticuatro horas en la vida de una mujer (Stefan Zweig), El primo Basilio (Eca de Queiroz), Safo (Alphonse Daudet), Madame Bovary (Flaubert) y –no podía faltar la novelita rosa– Los ojos más lindos del mundo (Jean Sarment). Si la labor de los adaptadores con talento consiste en descifrar, dialogar, recrear, transformar, comunicar unas relaciones con otras y convertir la palabra en alimento, no en sustituto de la imagen cinematográfica, no hay duda de que los títulos citados devinieron frutos ácidos.
A inicios de la segunda mitad del siglo, la irrupción de Leopoldo Torre Nilsson en el panorama fílmico argentino representó una iluminación, un acto de legitimidad e inteligencia capaz de integrar las cámaras a la letra impresa. Su logro más recordable en ese sentido: La casa del ángel, basado en una novela de Beatriz Guido, que más allá de los ecos de Bergman, propició una toma de conciencia artística y anticipó en buena medida el resurgimiento de la pantalla nacional.
Una observación imprescindible: ese renacer no se apoyó en versiones de novelas, cuentos o piezas teatrales, sino en argumentos y guiones originales. El impacto de numerosos filmes argentinos a partir de 1980 –La historia oficial;Asesinato en el senado de la nación; Tangos, el exilio de Gardel; Plata dulce; Tiempo de revancha;