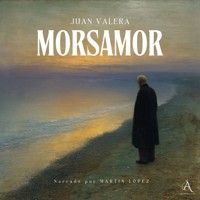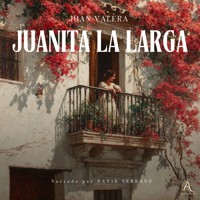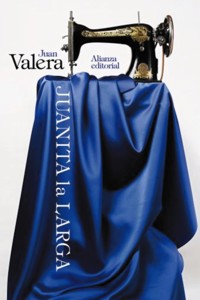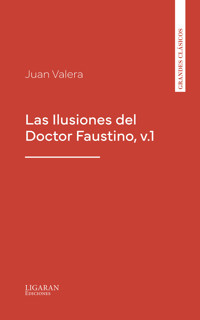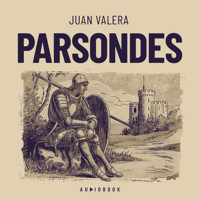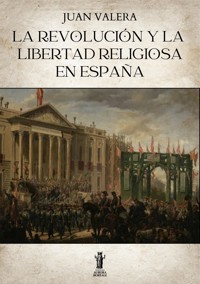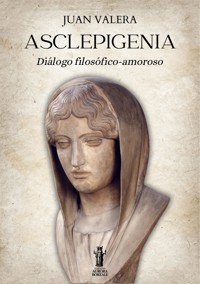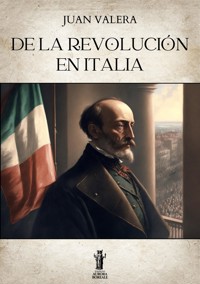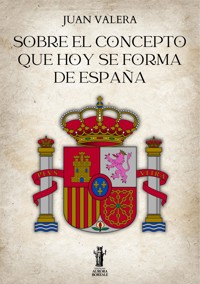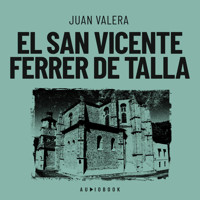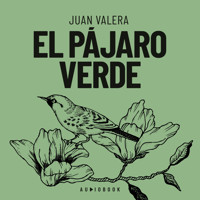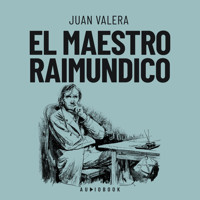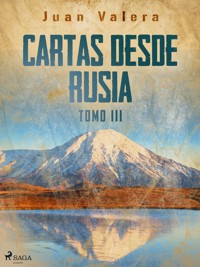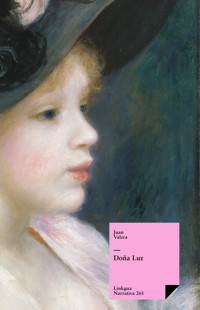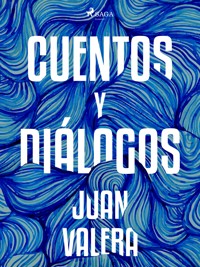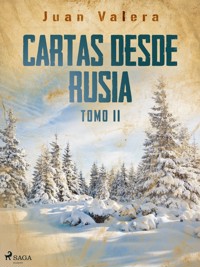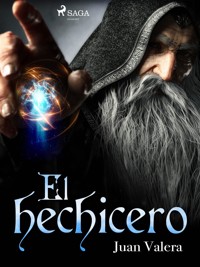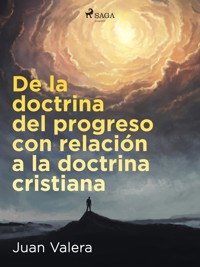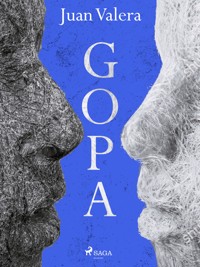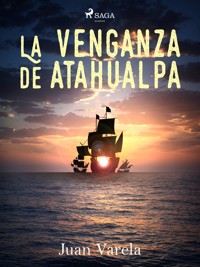Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El comendador de Mendoza es una novela de corte costumbrista del literato Juan Valera. Nos cuenta la historia de don Fadrique López de Mendoza, comendador y potentado que tiene relaciones ilícitas con doña Blanca Roldán. Fruto de estas relaciones será la niña Clara, cuyo honor doña Blanca se propondrá restituir con un enrevesado plan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Valera
El comendador Mendoza
NOVELA
Saga
El comendador Mendoza
Copyright © 1877, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726661613
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A la excelentisima senora
Dona lda de Bauer
CAPITULO I
A pesar de los quehaceres y cuidados que me retienen en Madrid casi de continuo, todavía suelo ir de vez en cuando a Villabermeja y a otros lugares de Andalucía a pasar cortas temporadas de uno a dos meses.
La última vez que estuve en Villabermeja ya habían salido a luz Las ilusiones del doctor Faustino.
Don Juan Fresco me mostró en un principio algún enojo de que yo hubiese sacado a relucir su vida y las de varios parientes suyos en un libro de entretenimiento; pero, al cabo, conociendo que yo no lo había hecho a mal hacer, me perdonó la falta de sigilo. Es más: don Juan aplaudió la idea de escribir novelas fundadas en hechos reales, y me animó a que siguiese cultivando el género. Esto nos movió a hablar del comendador Mendoza.
—¿El vulgo —dije yo— cree aún que el comendador anda penando, durante la noche, por los desvanes de la casa solariega de los Mendoza, con su manto del hábito de Santiago?
—Amigo mío —contestó don Juan—, el vulgo lee ya El Citador y otros libros y periódicos librepensadores. En la incredulidad, además, está como impregnado el aire que se respira. No faltan jornaleros escépticos; pero las mujeres, por lo común, siguen creyendo a pie juntillas. Los mismos jornaleros escépticos niegan de día y rodeados de gente, y de noche, a solas, tienen más miedo que antes de lo sobrenatural, por lo mismo que lo han negado durante el día. Resulta, pues, que a pesar de que vivimos ya en la edad de la razón y se supone que la de la fe ha pasado, no hay mujer bermejina que se aventure a subir a los desvanes de la casa de los Mendoza sin bajar gritando y afirmando a voces que ha visto al comendador, y apenas hay hombre que suba solo a dichos desvanes sin hacer un grande esfuerzo de voluntad para vencer o disimular el miedo. El comendador, por lo visto, no ha cumplido aún su tiempo de purgatorio, y eso que murió al empezar este siglo. Algunos entienden que no está en el purgatorio, sino en el infierno; pero no parece natural que si está en el infierno se le deje salir de allí para que venga a mortificar a sus paisanos. Lo más razonable y verosímil es que esté en el purgatorio, y esto cree la generalidad de las gentes.
—Lo que se infiere de todo, ora esté el comendador en el infierno, ora en el purgatorio, es que sus pecados debieron de ser enormes.
—Pues, mire usted —replicó don Juan Fresco—, nada cuenta el vulgo de terminante y claro con relación al comendador. Cuenta, sí, mil confusas patrañas. En Villabermeja se conoce que hirió más la imaginación popular por su modo de ser y de pensar que por sus hechos. Sus hechos conocidos, salvo algún extravío de la mocedad, más le califican de buena que de mala persona.
—De todos modos, ¿usted cree que el comendador era una persona notable?
—Y mucho que lo creo. Yo contaré a usted lo que sé de él, y usted juzgará.
Don Juan Fresco me contó entonces lo que sabía acerca del comendador Mendoza. Yo no hago más que ponerlo ahora por escrito.
CAPITULO II
Don Fadrique López de Mendoza, llamado comúnmente el comendador, fué hermano de don José, el mayorazgo, abuelo de nuestro don Faustino, a quien supongo que conocen mis lectores (1).
Nació don Fadrique en 1744.
Desde niño dicen que manifestó una inclinación perversa a reírse de todo y a no tomar nada por lo serio. Esta cualidad es la que menos fácilmente se perdona cuando se entrevé que no proviene de ligereza, sino de tener un hombre el espíritu tan serio, que apenas halla cosa terrena y humana que merezca que él la considere con seriedad; por donde, en fuerza de la seriedad misma, nacen el desdén y la risa burlona.
Don Fadrique, según la general tradición, era un hombre de este género: un hombre jocoso de puro serio.
Claro está que hay dos clases de hombres jocosos de puro serios. A una clase, que es muy numerosa, pertenecen los que andan siempre tan serios que hacen reír a los demás, y sin quererlo son jocosos. A otra clase, que siempre cuenta pocos individuos, es a la que pertenecía don Fadrique. Don Fadrique se burlaba de la seriedad vulgar e inmotivada, en virtud de una seriedad exquisita y superlativa: por lo cual era jocoso.
Conviene advertir, no obstante, que la jocosidad de don Fadrique rara vez tocaba en la insolencia o en la crueldad, ni se ensañaba en daño del prójimo. Sus burlas eran benévolas y urbanas y tenían, a menudo, cierto barniz de dulce melancolía.
El rasgo predominante en el carácter de don Fadrique no se puede negar que implicaba una mala condición: la falta de respeto. Como veía lo ridículo y lo cómico en todo, resultaba que nada o casi nada respetaba, sin poderlo remediar. Sus maestros y superiores se lamentaban mucho de esto.
Don Fadrique era ágil y fuerte, y nada ni nadie le inspiró jamás temor más que su padre, a quien quiso entrañablemente. No por eso dejaba de conocer, y aun de decir en confianza, cuando recordaba a su padre, después de muerto, que si bien había sido un cumplido caballero, honrado, pundonoroso, buen marido y lleno de caridad para con los pobres, había sido también un vándalo.
En comprobación de este aserto contaba don Fadrique varias anécdotas, entre las cuales ninguna le gustaba tanto como la del bolero.
Don Fadrique bailaba muy bien este baile cuando era niño, y don Diego, que así se llamaba su padre, se complacía en que su hijo luciese su habilidad cuando le llevaba de visitas o las recibía con él en su casa.
Un día llevó don Diego a su hijo don Fadrique a la pequeña ciudad, que dista dos leguas de Villabermeja, cuyo nombre no he querido nunca decir, y donde he puesto la escena de mi Pepita Jiménez. Para la mejor inteligencia de todo, y a fin de evitar perífrasis, pido al lector que siempre que en adelante hable yo de la ciudad entienda que hablo de la pequeña ciudad ya mencionada.
Don Diego, como queda dicho, llevó a don Fadrique a la ciudad. Tenía don Fadrique trece años, pero estaba muy espigado. Como iba de visitas de ceremonia, lucía casaca y chupa de damasco encarnado con botones de acero bruñido, zapatos de hebilla y medias de seda blanca, de suerte que parecía un sol.
La ropa de viaje de don Fadrique, que estaba muy traída y con algunas manchas y desgarrones, se quedó en la posada, donde dejaron los caballos. Don Diego quiso que su hijo le acompañase en todo su esplendor. El muchacho iba contentísimo de verse tan guapo y con traje tan señoril y lujoso. Pero la misma idea de la elegancia aristocrática del traje le infundió un sentimiento algo exagerado del decoro y compostura que debía tener quien le llevaba puesto.
Por desgracia, en la primera visita que hizo don Diego a una hidalga viuda, que tenía dos hijas doncellas, se habló del niño Fadrique y de lo crecido que estaba y del talento que tenía para bailar el bolero.
—Ahora —dijo don Diego— baila el chico peor que el año pasado, porque está en la edad del pavo: edad insufrible, entre la palmeta y el barbero. Ya ustedes sabrán que en esa edad se ponen los chicos muy empalagosos, porque empiezan a presumir de hombres y no lo son. Sin embargo, ya que ustedes se empeñan, el chico lucirá su habilidad.
Las señoras, que habían mostrado deseos de ver a don Fadrique bailar, repitieron sus instancias, y una de las doncellas tomó una guitarra y se puso a tocar para que don Fadrique bailase.
—Baila, Fadrique —dijo don Diego, no bien empezó la música.
Repugnancia invencible al baile en aquella ocasión se apoderó de su alma. Veía una contrariedad monstruosa, algo de lo que llaman ahora una antinomia, entre el bolero y la casaca. Es de advertir que en aquel día don Fadrique llevaba casaca por primera vez: estrenaba la prenda, si puede calificarse de estreno el aprovechamiento del arreglo o refundición de un vestido, usado primero por el padre y después por el mayorazgo, a quien se le había quedado estrecho y corto.
—Baila, Fadrique —repitió don Diego, bastante amostazado.
Don Diego, cuyo traje de campo y camino, al uso de la tierra, estaba en muy buen estado, no se había puesto casaca como su hijo. Don Diego iba todo de estezado, con botas y espuelas, y en la mano llevaba el látigo con que castigaba al caballo y a los podencos de una jauría numerosa que tenía para cazar.
—Baila, Fadrique —exclamó don Diego por tercera vez, notándose ya en su voz cierta alteración, causada por la cólera y la sorpresa.
Era tan elevado el concepto que tenía don Diego de la autoridad paterna, que se maravillaba de aquella rebeldía.
—Déjele usted, señor de Mendoza —dijo la hidalga viuda—. El niño está cansado del camino y no quiere bailar.
—Ha de bailar ahora.
—Déjele usted; otra vez le veremos —dijo la que tocaba la guitarra.
—Ha de bailar ahora —repitió don Diego—. Baila, Fadrique.
—Yo no bailo con casaca —respondió éste al cabo.
Aquí fué Troya. Don Diego prescindió de las señoras y de todo.
—¡Rebelde! ¡Mal hijo! —gritó—. Te enviaré a los Toribios: baila o te desuello.
Y empezó a latigazos con don Fadrique.
La señorita de la guitarra paró un instante la música; pero don Diego la miró de modo tan terrible que ella tuvo miedo de que la hiciese tocar como quería hacer bailar a su hijo, y siguió tocando el bolero.
Don Fadrique, después de recibir ocho o diez latigazos, bailó lo mejor que supo.
Al pronto se le saltaron las lágrimas; pero después, considerando que había sido su padre quien le había pegado, y ofreciéndose a su fantasía de un modo cómico toda la escena, y viéndose él mismo bailar a latigazos y con casaca, se rió, a pesar del dolor físico, y bailó con inspiración y entusiasmo.
Las señoras aplaudieron a rabiar.
—Bien, bien —dijo don Diego—. ¡Por vida del diablo! ¿Te he hecho mal, hijo mío?
—No, padre —dijo don Fadrique—. Está visto: yo necesitaba hoy de doble acompañamiento para bailar.
—Hombre, disimula. ¿Por qué eres tonto? ¿Qué repugnancia podías tener, si la casaca te va que ni pintada y el bolero clásico y de buena escuela es un baile muy señor? Estas damas me perdonarán. ¿No es verdad? Yo soy algo vivo de genio.
Así terminó el lance del bolero.
Aquel día bailó otras cuatro veces don Fadrique en otras tantas visitas a la más leve insinuación de su padre.
Decía el cura Fernández, que conoció y trató a don Fadrique, y de quien sabía muchas de estas cosas mi amigo don Juan Fresco, que don Fadrique refería con amor la anécdota del bolero, y que lloraba de ternura filial y reía al mismo tiempo, diciendo: mi padre era un vándalo, cuando se acordaba de él, dándole latigazos, y retraía a su memoria a las damas aterradas, sin dejar una de ellas de tocar la guitarra, y a él mismo bailando el bolero mejor que nunca.
Parece que había en todo esto algo de orgullo de familia. El mipadre era un vándalo de don Fadrique casi sonaba en sus labios como alabanza. Don Fadrique, educado en el lugar y del mismo modo que su padre, don Fadrique cerril, hubiera sido más vándalo aún.
La fama de sus travesuras de niño duró en el lugar muchos años después de haberse él partido a servir al Rey
Huérfano de madre a los tres años de edad, había sido criado y mimado por una tía solterona que vivía en la casa, y a quien llamaban la chacha Victoria.
Tenía, además, otra tía que, si bien no vivía con la familia, sino en casa aparte, había, también, permanecido soltera y competía en mimos y en halagos con la chacha Victoria. Llamábase esta otra tía la chacha Ramoncica. Don Fadrique era el ojito derecho de ambas señoras, cada una de las cuales estaba ya en los cuarenta y pico de años cuando tenía doce nuestro héroe.
Las dos tías o chachas se parecían en algo y se diferenciaban en mucho.
Se parecían en cierto entono amable y benévolo de hidalgas, en la piedad católica y en la profunda ignorancia. Esto último no provenía sólo de que hubiesen sido educadas en el lugar, sino de una idea de entonces. Yo me figuro que nuestros abuelos, hartos de la bachillería femenil, de las cultas latiniparlas y de la desenvoltura pedantesca de las damas que retratan Quevedo, Tirso y Calderón en sus obras, habían caído en el extremo contrario de empeñarse en que las mujeres no aprendiesen nada. La ciencia en la mujer hubo de considerarse como un manantial de perversión. Así es que en los lugares, en las familias acomodadas y nobles, cuando eran religiosas y morigeradas, se educaban las niñas para que fuesen muy hacendosas, muy arregladas y muy señoras de su casa. Aprendían a coser, a bordar y a hacer calceta; muchas sabían de cocina; no pocas planchaban perfectamente; pero casi siempre se procuraba que no aprendiesen a escribir y apenas si se les enseñaba a leer de corrido en el Año Cristiano o en algún otro libro devoto.
Las chachas Victoria y Ramoncica se habían educado así. La diversa condición y carácter de cada una estableció después notables diferencias.
La chacha Victoria, alta, rubia, delgada y bien parecida, había sido, y continuó siéndolo hasta la muerte, naturalmente sentimental y curiosa. A fuerza de deletrear, llegó a leer casi de corrido cuando estaba ya muy granada; y sus lecturas no fueron sólo de vidas de santos, sino que conoció también algunas historias profanas y las obras de varios poetas. Sus autores favoritos fueron doña María de Zayas y Gerardo Lobo.
Se preciaba de experimentada y desengañada. Su conversación estaba siempre como salpicada de estas dos exclamaciones: “¡Qué mundo éste! ¡Lo que ve el que vive!” La chacha Victoria se sentía como hastiada y fatigada de haber visto tanto, y eso que sus viajes no se habían extendido más allá de cinco o seis leguas de distancia de Villabermeja.
Una pasión, que hoy calificaríamos de romántica, había llenado toda la vida de la chacha Victoria. Cuando apenas tenía diez y ocho años conoció y amó en una feria a un caballero cadete de infantería. El cadete amó también a la chacha, que no lo era entonces; pero los dos amantes, tan hidalgos como pobres, no se podían casar por falta de dinero. Formaron, pues, el firme propósito de seguir amándose, se juraron constancia eterna y decidieron aguardar para la boda a que llegase a capitán el cadete. Por desgracia, entonces se caminaba con pies de plomo en las carreras, no había guerras civiles ni pronunciamientos, y el cadete, firme como una roca y fiel como un perro, envejeció sin pasar de teniente nunca.
Siempre que el servicio militar lo consentía, el cadete venía a Villabermeja, hablaba por la ventana con la chacha Victoria y se decían ambos mil ternuras. En las largas ausencias se escribían cartas amorosas cada ocho o diez días; asiduidad y frecuencia extraordinarias entonces.
Esta necesidad de escribir obligó a la chacha Victoria a hacerse letrada. El amor fué su maestro de escuela y le enseñó a trazar unos garrapatos anárquicos y misteriosos, que por revelación de amor leía, entendía y descifraba el cadete.
De esta suerte, entre temporadas de pelar la pava en Villabermeja y otras más largas temporadas de estar ausentes, comunicándose por cartas, se pasaron cerca de doce años. El cadete llegó a teniente.
Hubo entonces un momento terrible: una despedida desgarradora. El cadete, teniente ya, se fué a la guerra de Italia. Desde allí venían las cartas muy de tarde en tarde. Al cabo cesaron del todo. La chacha Victoria se llenó de presentimientos melancólicos.
En 1747, firmada ya la paz de Aquisgrán, los soldados españoles volvieron de Italia a España; pero nuestro cadete, que había esperado volver de capitán, no parecía ni escribía. Sólo pareció, con la licencia absoluta, su asistente, que era bermejino.
El bueno del asistente, en el mejor lenguaje que pudo y con los preparativos y rodeos que le parecieron del caso para amortiguar el golpe, dió a la chacha Victoria la triste noticia de que el cadete, cuando iba ya a ver colmados sus deseos, cuando iba a ser ascendido a capitán, en vísperas de la paz, en la rota de Trebia, había caído atravesado por la lanza de un croata.
No murió en el acto. Vivió aún dos o tres días con la herida mortal, y tuvo tiempo de entregar al asistente, para que lo trajese a su querida Victoria, un rizo rubio que de ella llevaba sobre el pecho en un guardapelo, las cartas y un anillo de oro con un bonito diamante.
El pobre soldado cumplió fielmente su comisión.
La chacha Victoria recibió y bañó en lágrimas las amadas reliquias. El resto de su vida le pasó recordando al cadete, permaneciendo fiel a su memoria y llorándole a veces. Cuanto había de amor en su alma fué consumiéndose en devociones y transformándose en cariño por el sobrino Fadriquito, el cual tenía tres años cuando supo la chacha Victoria la muerte de su perpetuo y único novio.
La pobre chacha Ramoncica había sido siempre pequeñuela y mal hecha de cuerpo, sumamente morena y bastante fea de cara. Cierta dignidad natural e instintiva le hizo comprender, desde que tenía quince años, que no había nacido para el amor. Si algo del amor con que aman las mujeres a los hombres había en germen en su alma, ella acertó a sofocarlo y no brotó jamás. En cambio, tuvo afecto para todos. Su caridad se extendía hasta a los animales.
Desde la edad de veinticuatro años, en que la chacha Ramoncica se quedó huérfana y vivía en casa propia, sola, le hacían compañía media docena de gatos, dos o tres perros y un grajo, que poseía varias habilidades. Tenía asimismo Ramoncica un palomar lleno de palomos y un corral poblado de pavos, patos, gallinas y conejos.
Una criada, llamada Rafaela, que entró a servir a la chacha Ramoncica cuando ésta vivía aún en casa de sus padres, siguió sirviéndola toda la vida. Ama y criada eran de la misma edad y llegaron juntas a una extrema vejez.
Rafaela era más fea que la chacha, y hasta, por imitarla, permaneció siempre soltera.
En medio de su fealdad había algo de noble y distinguido en la chacha Ramoncica, que era una señora de muy cortas luces. Rafaela, por el contrario, sobre ser fea tenía el más innoble aspecto; pero estaba dotada de un despejo natural grandísimo.
Por lo demás, ama y criada, guardando siempre cada cual su posición y grado en la jerarquía social, se identificaron por tal arte, que se diría que no había en ellas sino una voluntad, los pensamientos mismos y los mismos propósitos.
Todo era orden, método y arreglo en aquella casa. Apenas se gastaba en comer, porque ama y criada comían poquísimo. Un vestido, una saya, una basquiña, cualquiera otra prenda duraba años y años sobre el cuerpo de la chacha Ramoncica o guardada en el armario. Después, estando aún en buen uso, pasaba a ser prenda de Rafaela.
Los muebles eran siempre los mismos, y se conservaban, como por encanto, con un lustre y una limpieza que daban consuelo.
Con tal modo de vivir, la chacha Ramoncica, si bien no tenía sino muy escasas rentas, apenas gastaba de ellas una tercera parte. Iba, pues, acumulando y atesorando, y pronto tuvo fama de rica. Sin embargo, jamás se sentía con valor de ser despilfarrada sino por empeño de su sobrino Fadrique, a quien, según hemos dicho, mimaba en competencia de la chacha Victoria.
Don Diego andaba siempre en el campo, de caza o atendiendo a las labores. Sus dos hijos, don José y don Fadrique, quedaban al cuidado de la chacha Victoria y del padre Jacinto, fraile dominico que pasaba por muy docto en el lugar y que les sirvió de ayo, enseñándoles las primeras letras y el latín.
Don José era bondadoso y reposado; don Fadrique un diablo de travieso; pero don José no atinaba a hacerse querer, y don Fadrique era amado con locura de ambas chachas, del feroz don Diego y del ya citado padre Jacinto, quien apenas tendría treinta y seis años de edad cuando enseñaba la lengua de Cicerón a los dos pimpollos lozanos del glorioso y antiguo tronco de los López de Mendoza bermejinos.
Mientras que el apacible don José se quedaba en casa estudiando, o iba al convento a ayudar a misa, o empleaba su tiempo en otras tareas tranquilas, don Fadrique solía escaparse y promover mil alborotos en el pueblo.
Como segundón de la casa, don Fadrique estaba condenado a vestirse de lo que se quedaba estrecho o corto para su hermano, el cual, a su vez, solía vestirse de los desechos de su padre. La chacha Victoria hacía estos arreglos y traspasos. Ya hemos hablado de la casaca y de la chupa encarnadas, que vinieron a ser memorables por el lance del bolero; pero mucho antes había heredado don Fadrique una capa que se hizo más famosa y que había servido sucesivamente a don Diego y a don José. La capa era blanca, y cuando cayó en poder de don Fadrique recibió el nombre de la capa-paloma.
La capa-paloma parecía que había dado alas al chico, quien se hizo más inquieto y diabólico desde que la poseyó. Don Fadrique, cabeza de motín y de bando entre los muchachos más desatinados del pueblo, se diría que llevaba la capa-paloma como un estandarte, como un signo que todos seguían, como un penacho blanco de Enrique IV.
No era muy numeroso el bando de don Fadrique, no por falta de simpatías, sino porque él elegía a sus parciales y secuaces haciendo pruebas análogas a las que hizo Gedeón para elegir o desechar a sus soldados. De esta suerte logró don Fadrique tener unos cincuenta o sesenta que le seguían, tan atrevidos y devotos a su persona que cada uno valía por diez.
Se formó un partido contrario, capitaneado por don Casimirito, hijo del hidalgo más rico del lugar. Este partido era de más gente; pero así por las prendas personales del capitán como por el calor y decisión de los soldados, quedaba siempre muy inferior a los fadriqueños.
Varias veces llegaron a las manos ambos bandos, ya a puñadas y luchando a brazo partido, ya en pedreas, de que era teatro un llanete que está por bajo de un sitio llamado el Retamal.
Siempre que había un lance de éstos, don Fadrique era el primero en acudir al lugar del peligro; pero es lo cierto que no bien corría la voz de que la capa-paloma iba por el Retamal abajo, las calles y las plazuelas se despoblaban de los más belicosos chiquillos, y todos acudían en busca del capitán idolatrado.
La victoria en todas estas pendencias quedó siempre por el bando de don Fadrique. Los de don Casimiro resistían poco y se ponían en un momento en vergonzosa fuga; pero como don Fadrique se aventuraba siempre más de lo que conviene a la prudencia de un general, resultó que dos veces regó los laureles con su sangre, quedando descalabrado.
No sólo en batalla campal, sino en otros ejercicios y haciendo travesuras de todo género, don Fadrique se había roto, además, la cabeza otra tercera vez, se había herido el pecho con unas tijeras, se había quemado una mano y se había dislocado un brazo; pero de todos estos percances salía al cabo sano y salvo, merced a la robustez y a los cuidados de la chacha Victoria, que decía, maravillada y santiguándose:
—¡Ay, hijo de mi alma, para muy grandes cosas quiere reservarte el cielo, cuando vives de milagro y no mueres!
CAPITULO III
Casimiro tenía tres años más de edad que don Fadrique y era también más fornido y alto. Irritado de verse vencido siempre como capitán, quiso probarse con don Fadrique en singular combate. Lucharon, pues, a puñadas y a brazo partido, y el pobre Casimiro salió siempre acogotado y pisoteado, a pesar de su superioridad aparente.
Los frailes dominicos del lugar nunca quisieron bien a la familia de los Mendoza. A pesar de la piedad suma de las chachas Victoria y Ramoncica y de la devoción humilde de don José, no podían tragar a don Diego, y se mostraban escandalizados de los desafueros e insolencias de don Fadrique.
Sólo el padre Jacinto, que amaba tiernamente a don Fadrique, le defendía de las acusaciones y quejas de los otros frailes.
Estos, no obstante, le amenazaban a menudo con cogerle y enviarle a los Toribios o con hacer que el propio hermano Toribio viniese por él y se lo llevase.
Bien sabían los frailes que el bendito hermano Toribio había muerto hacía más de veinte años; pero la institución creada por él florecía, prestando al glorioso fundador una existencia inmortal y mitológica. Hasta muy entrado el segundo tercio del siglo presente el hermano Toribio y los Toribios en general han sido el tema constante de todas las amenazas para infundir saludable terror a los muchachos traviesos.
En la mente de don Fadrique no entraba la idea de la fervorosa caridad con que el hermano Toribio, a fin de salvar y purificar las almas de cuantos muchachos cogía, les martirizaba el cuerpo, dándoles rudos azotes sobre las carnes desnudas. Así es que se presentaba en su imaginación el bendito hermano Toribio como loco furioso y perverso, enemigo de sí mismo para llagarse con cadenas ceñidas a los riñones, y enemigo de todo el género humano, a quien desollaba y atormentaba en la edad de la niñez y de la más temprana juventud, cuando se abren al amor las almas y cuando la naturaleza y el cielo debieran sonreír y acariciar en vez de dar azotes.
Como ya habían ocurrido casos de llevarse a los Toribios, contra la voluntad de sus padres, a varios muchachos traviesos, y como el hermano Toribio, durante su santa vida, había salido a caza de tales muchachos, no sólo por toda Sevilla, sino por otras poblaciones de Andalucía, desde donde los conducía a su terrible establecimiento, la amenaza de los frailes pareció una broma harto pesada a don Diego, y para veras le pareció más pesada aún. Hizo, pues, decir a los frailes que se abstuviesen de embromar a su hijo, y mucho más de amenazarle, que ya él sabría castigar al chico cuando lo mereciese; pero que nadie más que él había de ser osado a ponerle las manos encima. Añadió don Diego que el chico, aunque pequeño todavía, sabría defenderse y hasta ofender, si le atacaban, y que, además, él volaría en su auxilio en caso necesario y arrancaría las orejas a tirones a todos los Toribios que ha habido y hay en el mundo.
Con estas insinuaciones, que bien sabían todos cuán capaz era de hacer efectivas don Diego, los frailes se contuvieron en su malevolencia; pero como don Fadrique (fuerza es confesarlo, si hemos de ser imparciales) seguía siendo peor que Pateta, los frailes, no atreviéndose ya a esgrimir contra él armas terrenas y temporales, acudieron al arsenal de las espirituales y eternas, y no cesaron de querer amedrentarle con el infierno y el demonio.
De este método de intimidación se ocasionó un mal gravísimo. Don Fadrique, a pesar de sus chachas, se hizo impío, antes de pensar y de reflexionar, por un sentimiento instintivo. La religión no se ofreció a su mente por el lado del amor y de la ternura infinita, sino por el lado del miedo, contra el cual su natural, valeroso e independiente, se rebelaba. Don Fadrique no vió el objeto del amor insaciable del alma y el fin digno de su última aspiración en los poderes sobrenaturales. Don Fadrique no vió en ellos sino tiranos, verdugos o espantajos sin consistencia.
Cada siglo tiene su espíritu, que se esparce y como que se diluye en el aire que respiramos, infundiéndose tal vez en las almas de los hombres, sin necesidad de que las ideas y teorías pasen de unos entendimientos a otros por medio de la palabra escrita o hablada. El siglo xviii tal vez no fué crítico, burlón, sensualista y descreído porque tuvo a Voltaire, a Kant y a los enciclopedistas, sino porque fué crítico, burlón, sensualista y descreído tuvo a dichos pensadores, quienes formularon en términos precisos lo que estaba vago y difuso en el ambiente: el giro del pensamiento humano en aquel período de su civilización progresiva.
Sólo así se comprende que don Fadrique viniese a ser impío sin leer ni oír nada que a ello le llevase.
Esta nueva calidad que apareció en él era bastante peligrosa en aquellos tiempos. Don Diego mismo se espantó de ciertas ideas de su hijo. Por dicha, el desenvolvimiento de tan mala inclinación coincidió casi con la ida de don Fadrique al Colegio de Guardias Marinas, y se evitó así todo escándalo y disgusto en Villabermeja.
Las chachas Victoria y Ramoncica lloraron mucho la partida de don Fadrique; el padre Jacinto la sintió; don Diego, que le llevó a la Isla, se alegró de ver a su hijo puesto en carrera, casi más que se afligió al separarse de él, y los frailes, y Casimirito sobre todo, tuvieron un día de júbilo el día en que le perdieron de vista.
Don Fadrique volvió al lugar de allí adelante, pero siempre por brevísimo tiempo: una vez cuando salió del Colegio para ir a navegar; otra vez siendo ya alférez de navío. Luego pasaron años y años sin que viese a don Fadrique ningún bermejino. Se sabía que estaba ya en el Perú, ya en el Asia, en el Extremo Oriente.
CAPITULO IV
De las cosas de don Fadrique durante tan larga ausencia se tenía o se forjaba en el lugar el concepto más fantástico y absurdo.
Don Diego y la chacha Victoria, que eran las personas de la familia más instruidas e inteligentes, murieron a poco de hallarse don Fadrique en el Perú. Y lo que es a la cándida Ramoncica y al limitado don José no escribía don Fadrique sino muy de tarde en tarde, y cada carta tan breve como una fe de vida.
Al padre Jacinto, aunque don Fadrique le estimaba y quería de veras, también le escribía poco, por efecto de la repulsión y desconfianza que en general le inspiraban los frailes. Así es que nada se sabía nunca a ciencia cierta en el lugar de las andanzas y aventuras del ilustre marino.
Quien más supo de ello en su tiempo fué el cura Fernández, que, según queda dicho, trató a don Fadrique y tuvo alguna amistad con él. Por el cura Fernández se enteró don Juan Fresco, en quien influyó mucho el relato de las peregrinaciones y lances de fortuna de don Fadrique para que se hiciese piloto y siguiese en todo sus huellas.
Recogiendo y ordenando yo ahora las esparcidas y vagas noticias, las apuntaré aquí en resumen.
Don Fadrique estuvo poco tiempo en el Colegio, donde mostró grande disposición para el estudio.
Pronto salió a navegar, y fué a la Habana en ocasión tristísima. España estaba en guerra con los ingleses, y la capital de Cuba fué atacada por el almirante Pocok. Echado a pique el navío en que se hallaba nuestro bermejino, la gente de la tripulación que pudo salvarse fué destinada a la defensa del castillo del Morro, bajo las órdenes del valeroso don Luis Velasco.
Allí estuvo don Fadrique haciendo estragos en la escuadra inglesa con sus certeros tiros de cañón. Luego, durante el asalto, peleó como un héroe en la brecha, y vió morir a su lado a don Luis, su jefe. Por último, fué de los pocos que lograron salvarse cuando, pasando sobre un montón de cadáveres y haciendo prisioneros a los vivos, llegó el general inglés, conde de Albemarle, a levantar el pabellón británico sobre la principal fortaleza de la Habana.
Don Fadrique tuvo el disgusto de asistir a la capitulación de aquella plaza importante, y, contado en el número de los que la guarnecían, fué conducido a España, en cumplimiento de lo capitulado.
Entonces, ya de alférez de navío, vino a Villabermeja y vió a su padre la última vez.
La reina de las Antillas, muchos millones de duros y lo mejor de nuestros barcos de guerra habían quedado en poder de los ingleses.
Don Fadrique no se descorazonó con tan trágico principio. Era hombre poco dado a melancolías. Era optimista y no quejumbroso. Además, todos los bienes de la casa los había de heredar el mayorazgo, y él ansiaba adquirir honra, dinero y posición.
Pocos días estuvo en Villabermeja. Se fué antes de que su licencia se cumpliese.
El rey Carlos III, después de la triste paz de París, a que le llevó el desastroso Pacto de familia, trató de mejorar por todas partes la administración de sus vastísimos Estados. En América era donde había más abusos, escándalos, inmoralidad, tiranías y dilapidaciones. A fin de remediar tanto mal, envió el rey a Gálvez de visitador a Méjico, y algo más tarde envió al Perú con la misma misión a don Juan Antonio de Areche. En esta expedición fué a Lima don Fadrique.
Allí se encontraba cuando tuvo lugar la rebelión de Tupac-Amaru. En la mente imparcial y filosófica del bermejino se presentaba como un contrasentido espantoso el que su gobierno tratase de ahogar en sangre aquella rebelión al mismo tiempo que estaba auxiliando la de Wáshington y sus parciales contra los ingleses; pero don Fadrique, murmurando y censurando, sirvió con energía a su gobierno y contribuyó bastante a la pacificación del Perú.
Don Fadrique acompañó a Areche en su marcha al Cuzco, y desde allí, mandando una de las seis columnas en que dividió sus fuerzas el general Valle, siguió la campaña contra los indios, tomando gloriosa parte en muchas refriegas, sufriendo con firmeza las privaciones, las lluvias y los fríos en escabrosas alturas a la falda de los Andes y no parando hasta que Tupac-Amaru quedó vencido y cayó prisionero.
Don Fadrique, con grande horror y disgusto, fué testigo ocular de los tremendos castigos que hizo nuestro gobierno en los rebeldes. Pensaba él que las crueldades e infamias cometidas por los indios no justificaban las de un gobierno culto y europeo. Era bajar al nivel de aquella gente semisalvaje. Así es que casi se arrepintió de haber contribuido al triunfo cuando vió en la plaza del Cuzco morir a Tupac-Amaru, después de un brutal martirio, que parecía invención de fieras, y no de seres humanos.
Tupac-Amaru tuvo que presenciar la muerte de su mujer, de un hijo suyo y de otros deudos y amigos; a otro hijo suyo de diez años le condenaron a ver aquellos bárbaros suplicios de su padre y de su madre, y a él mismo le cortaron la lengua y le ataron luego por los cuatro remos a otros tantos caballos, para que, saliendo a escape, le hiciesen pedazos. Los caballos, aunque espoleados duramente por los que los montaban, no tuvieron fuerza bastante para descuartizar al indio, y a éste, descoyuntado, después de tirar de él un rato en distintas direcciones, tuvieron que desatarle de los caballos y cortarle la cabeza.
A pesar de su optimismo, de su genio alegre y de su afición a tomar muchos sucesos por el lado cómico, don Fadrique, no pudiendo hallar nada cómico en aquel suceso, cayó enfermo con fiebre y se desanimó mucho en su afición a la carrera militar.
Desde entonces se declaró más en él la manía de ser filántropo, especie de secularización de la caridad, que empezó a estar muy en moda en el siglo pasado.
La impiedad precoz de don Fadrique vino a fundarse en razones y en discursos con el andar del tiempo y con la lectura de los malos libros que en aquella época se publicaban en Francia. El carácter burlón y regocijado de don Fadrique se avenía mal con la misantropía tétrica de Rousseau. Voltaire, en cambio, le encantaba. Sus obras más impías parecíanle eco de su alma.
La filosofía de don Fadrique era el sensualismo de Condillac, que él consideraba como el non plus ultra de la especulación humana.
En cuanto a la política, nuestro don Fadrique era un liberal anacrónico en España. Por los años de 1783, cuando vió morir a Tupac-Amaru, era casi como un radical de ahora.
Todo esto se encadenaba y se fundaba en una teodicea algo confusa y somera, pero común entonces. Don Fadrique creía en Dios y se imaginaba que tenía ciencia de Dios, representándosele como inteligencia suprema y libre, que hizo el mundo porque quiso y luego le ordenó y arregló según los más profundos principios de la mecánica y de la física. A pesar del Cándido, novela que le hacía llorar de risa, don Fadrique era casi tan optimista como el doctor Pangloss, y tenía por cierto que todo estaba divinamente bien y que nada podía estar mejor de lo que estaba. El mal le parecía un accidente, por más que a menudo se pasmase de que ocurriera con tanta frecuencia y de que fuera tan grande, y el bien le parecía lo substancial, positivo e importante que había en todo.