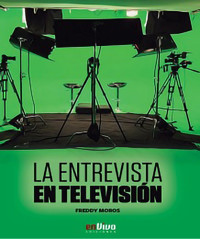Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Con la publicación de este libro, en un lenguaje llano, sin tecnicismos ni rebuscamientos, Moros nos abre la amplia panorámica del documental como género, que merece la mayor atención de directivos, realizadores y público. Pero esta vez hay algo más que documental en el nuevo título; casi al final el autor introduce un tema al inicio polémico, como todo lo nuevo, pero hoy imprescindible: el videoclip.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición:
Danayris Caballero García
Corrección:
Danayris Caballero y Casariego
Diseño, realización y cubierta:
Luis R. García-Casariego
Fotografías:
René García, Ángel Senra, archivo del autor, Danayris y Casariego
Conversión a ePub:
Valentín Frómeta de la Rosa y Ana Irma Gómez Ferral
© Sobre la presente edición:
© Freddy Moros, 2024
© Editorial enVivo, 2024
ISBN:
9789597276241
Instituto Cubano de Radio y Televisión
Ediciones enVivo
Calle 23 No. 258, entre L y M,
Vedado. Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
CP 10400
Teléfono: +53 7 838 4070
www.envivo.icrt.cu
www.tvcubana.icrt.cu
A mis hijos Danay, Abel y Alejandro Moros, mis amigos, Loly, mi nieta, Daniela Concepción Moros, Lázaro Concepción, los creadores de audiovisuales.
A todos, gracias por haber existido.
La producción audiovisual que no se ve, sencillamente no existe…
Anónimo
Prólogo
Tal y como argumenté hace poco en un plan de estudios que me fue solicitado: «la creencia de que reportajes largos o muchas entrevistas segmentadas e hilvanadas hasta el cansancio son documentales, está de moda. Es oportuno insistir en el origen, desarrollo, naturaleza y actualidad del género documental, que en Cuba alcanzó lugares cimeros en cine y televisión, pero a veces se tambalea en la pantalla con ofertas promocionadas y anunciadas a bombo y platillo, llevando mal puesto el sello de documental».
Después del relanzamiento de su Diccionario de Términos más utilizados en la Televisión, que tuve oportunidad de presentar en la sala Fresa y Chocolate en el 2008, el profesor Freddy Moros y sus colegas más cercanos estuvimos de acuerdo en que ya era tiempo de que retomara un tema tan apasionante como el documental, al que se empleó a fondo en el apogeo de su carrera periodística.
Incansable buscador de temas interesantes como realizador del programa televisivo Crónicas de Viajes, Freddy Moros nos llevó entonces hasta el último nivel subterráneo de las Minas de Matahambre; después hasta el busto de José Martí en la cúspide del Pico Real del Turquino; otra vez nos hizo navegar por medio planeta a bordo de un mercante cubano, todo gracias «al poder persuasivo de la cámara…» y de la buena realización. Lo del título del programa, Crónicas de Viajes, quedaría como una licencia de corte eufemístico, porque sus contenidos eran puros documentales.
Este título que hoy nos trae el autor: El documental, el video clip y otros temas del audiovisual, tiene como antecedente un ensayo sobre el documental, ya lejano en el tiempo, pero que en su momento se integró a otros temas no menos importantes de nuestra profesión, como La Entrevista en los Informativos de Televisión; El Montaje: ese mundo de las imágenes; el Diccionario de términos más utilizados en la Televisión; Dos temas sobre Televisión, y un libro precursor entre los textos relacionados con el periodismo en televisión, como lo fue: El reportero en Televisión, editado por la editorial Pablo de la Torriente en el lejano 1989 y que merece otra edición corregida y aumentada por la calidad de su contenido. Algunos fueron reeditados alguna vez, pero nunca en la cantidad suficiente para satisfacer una demanda creciente en las aulas y los interesados en los temas relacionados con la televisión y su mundo audiovisual.
Para el autor, quien durante seis años ejerció la docencia, impartiendo comunicación audiovisual en la Universidad de La Habana, donde alcanzó la categoría de Profesor Titular Adjunto, constituye en su larga trayectoria periodística un eslabón imprescindible este libro, que contribuirá a la comprensión de los temas abordados. Por lo tanto: sea bienvenido.
Abordar estos temas del documental y el video clip es una necesidad teórica y práctica para los nuevos realizadores que incursionan en estos géneros audiovisuales.
Al tema del documental hemos dedicado muchas horas de conversación con el autor. Siempre coincidimos en la necesidad de que se conozca su historia y se dominen las técnicas que conducen a su realización. Por eso vemos con agrado la publicación de este nuevo título por nuestra editorial En Vivo.
Ferviente defensor de la profesionalidad en la labor periodística, Freddy Moros define aquí, con rasgos muy claros y categóricos, tanto la naturaleza del documental como la del documentalista. Cuando reconoce la confluencia generacional existente en la producción de documentales y destaca la pujanza y posibilidades creativas de la juventud, no puedo menos que recordar su respuesta a esta sencilla pregunta: ¿quién es documentalista?:
«Hoy es factible que un reportero de televisión sea capaz de irrumpir en la documentalística. Este género NO es necesariamente patrimonio exclusivo de personal especializado. Otros incursionan en él con mayor o menor éxito. Casi siempre dejan una huella testimonial que resulta de interés», fue su respuesta.
No menos interesantes resultarán otras propuestas que encontrará el lector, pertenezca o no a esta profesión, como el concepto de «Realización de Proximidad», que se da la mano con todas las posibilidades tecnológicas abiertas en esta era de la digitalización, donde la cámara encuentra socorridos sustitutos en los cada vez más sofisticados iPhones y tablets.
Con la publicación de este libro, en un lenguaje llano, sin tecnicismos ni rebuscamientos, Moros nos abre la amplia panorámica del documental como género, que merece la mayor atención de directivos, realizadores y público. Pero esta vez hay algo más que documental en el nuevo título; casi al final el autor introduce un tema al inicio polémico, como todo lo nuevo, pero hoy imprescindible: el videoclip.
Su lectura nos aclara muchos aspectos del género que hace solo una década era tratado por algunos especialistas como algo venido a menos, cuya única razón era la de «una estrategia de marketing» para promover autores y vender discos.
En nuestros días, el uso del videoclip es universal, se abre camino por todos los senderos del audiovisual, con una fuerza digna de análisis y estudio: por eso es uno de los principales objetivos de la presente obra.
Muy interesante para el lector resultará la variedad de tópicos recogidos en…otros aspectos del audiovisual, innecesario enumerar en el reducido espacio de este prólogo. Solo revisen el índice y verán.
Aunque muchos ya estemos alejados de la moviola y del cubículo de edición por razones etarias inevitables, es reconfortante saber que con el autor no se ha perdido la ya larga historia del documental, sus esencias y complejidades, y que el fascinante mundo del audiovisual cuenta aún con tales estudiosos y promotores del buen hacer.
Armando A. Morales Blanco
Periodista y realizador jubilado,
profesor principal del Centro de Estudios
de la Radio y la Televisión.
La Habana del Este, 23 de mayo de 2018.
Capítulo I:
Antecedentes y actualidad del documental
Dziga Vertov (1896-1954), director ruso de cine, fue uno de los principales precursores del documental.
Orígenes
Los orígenes del documental como género se remontan a inicios del siglo xx, aunque desde finales del xix, con el advenimiento del cinematógrafo de los hermanos Lumiére, se filmaron cortos de pocos minutos que no presentaban una estructura coherente ni sentido de realización bien ordenado. Tenían en su esencia la futura estructura de ese género audiovisual. Eran los albores de la imagen en movimiento y primeros pasos para desarrollar el cine de ficción.
El director ruso-soviético de cine Dziga Vertov (1896 – 1954) fue uno de los principales precursores del documental tal y como lo conocemos hoy. Estableció, en los albores del cine, los primeros pasos para la concepción teórica del género. Era una época en que el cine se revelaba como medio de comunicación masiva, aunque este concepto aún no existía.
El director ruso-soviético de cine Dziga Vertov.
Vertov, con singular maestría, realizó los documentales El ojo del cine (1924) y Un sexto de la superficie de la Tierra (1926), magníficos exponentes de la incipiente faena documentalística, donde se observa una sólida estructura, sentido informativo y expresividad artística.
Los soviéticos tomaban la iniciativa en el cine y el documental con inusitada fuerza a partir del 27 de agosto de 1919, cuando fundan la cinematografía de ese país. La obra del director de cine Dovjenko, La Tierra (1930), mostraba las transformaciones en las zonas agrícolas de la entonces Unión Soviética: un buen ejemplo entre lo mejor de la cinematografía mundial.
Junto al documentalista Dziga Vertov, contribuyó Dovjenko a que el género se convirtiera en eslabón creativo de la nación, recién salida del sistema feudal zarista. Ambos creadores, y otros que se les unieron en pocos años, fueron imprescindibles para establecer los principios básicos del audiovisual en su país y en otras naciones.
La formulación tácita del documental se consolidó lexicográficamente en el invierno de 1926. Entonces, el director, productor y crítico John Grierson[1] (1898 - 1972) utilizó por vez primera el término «documental» en la reseña que dedicó a la película Moala (1926), de Robert Joseph Flaherty[2], relato visual sobre los residentes en las islas Samoa en el centro sur del Océano Pacífico.
Retrato de Robert Joseph Flaherty, pionero en la realización de audiovisuales ecologistas.
El estadounidense Flaherty, un hombre meticuloso, perseverante y de acuciosa cualidad de observador, quien sostuvo a lo largo de su vida un estricto sentido periodístico, unido a conceptos artísticos de altos vuelos creativos, expresó en su obra audiovisual una variedad de temas de interés relacionados con la naturaleza y su interrelación con el hombre. Por tal motivo lo consideran un precursor en la realización de materiales cinematográficos ecologistas, tan común en la documentalística de nuestros días.
Cámara en mano, Flaherty podía acechar durante horas, días y semanas, un objetivo trazado de antemano para obtener imágenes inéditas de un acontecimiento, en ocasiones, revelador en su esencia. No importaba la complejidad. Allí estaba él, para llevar al cine imágenes impactantes de los sucesos más insólitos.
Como ilustración de ello, a lo largo de varios días hizo guardia para filmar el primer brote de un pozo de petróleo en el estado de Texas. Y lo más relevante: lo logró. Todavía se pueden ver estas imágenes en materiales didácticos utilizados en la enseñanza audiovisual, que abordan la historia del documental.
Flaherty tenía como norma no interferir en los acontecimientos ni incidir para tratar de controlarlos. Su técnica, estilo y forma de conducirse, consistían en someterse a los hechos tal y como venían, tratar de reflejarlos con una veracidad que fuese impactante.
En cierta ocasión, en el sur de los Estados Unidos, esperó largas horas el paso de una tormenta para adentrarse en el vórtice de ese fenómeno meteorológico y filmarlo con el mayor realismo posible. Otra vez, durante varias semanas hizo guardia las 24 horas del día a fin de filmar la salida de un chorro de petróleo desde un pozo que se estaba trabajando.
Dentro de esta línea de interrelaciones con la naturaleza y el universo que la enmarca, pero con un carácter más interactivo y participativo, pueden citarse los casos más recientes del español Félix Rodríguez de la Fuente (1928 – 1980) y el francés Jacques-Yves Cousteau (1910 – 1997), actores de su propia obra documental, cuya participación los convierte en ejes del relato fílmico.
Aunque en los años 30 se introduce el sonido en el cine de ficción y los documentales, los primeros pasos en la aplicación de esta nueva tecnología provenían de los Estados Unidos, a mediados de los años 20 del pasado siglo.
A partir de mediados de los años 30 de esa centuria, comenzaron los experimentos con la televisión «mecánica». A los Estados Unidos y Gran Bretaña se sumarían en las investigaciones, posteriormente, Francia, Unión Soviética y Alemania, países precursores en el desarrollo de la televisión.
Existen documentos, bastante fidedignos, que confirman que en febrero de 1932 se transmitió –como prueba visual– un dibujo realizado por el caricaturista cubano Conrado Massaguer[3] en la tienda neoyorquina Gimbel Baos, por la Columbia Broadcasting Station, en una rudimentaria prueba de televisión. Se considera que fue una de las primeras transmisiones de una imagen por televisión en el mundo. Esto fue solamente un experimento sin mayores pretensiones.
Otro antecedente interesante sobre ese medio fue la transmisión en Berlín, capital de Alemania, de los Juegos Olímpicos de 1936, ocasión cuando intervino el dictador Adolfo Hitler para inaugurar el evento.
Volviendo al tema del cine, el noticiero realizado para este medio fue suplantado por el documental en la programación de las salas cinematográficas. Era un tipo de producción más elaborada en su estética y expresión visual, logró ganar adeptos al insertarse en el gusto de los espectadores.
Incluso, durante un largo periodo, ambos géneros visuales, el noticiero y el documental, convivieron en las programaciones de los cines, junto a los materiales de ficción.
El documental antecedió al cine de ficción. Los realizadores, a través de la imagen, mostraban acontecimientos que resultaban interesantes a los espectadores asiduos a las modestas salas de cine en los primeros años de la imagen en movimiento.
Antes que aparecieran los filmes de larga duración silentes, pequeños cortos eran exhibidos en Francia, Estados Unidos y, después, en Europa, América Latina y en algunos sitios del Asia. El cine se universalizaba. Paralelamente a las películas silentes de mayor o menor duración, se exhibían los documentales.
Comenzaba el largo camino para perfeccionar y desarrollar dos productos audiovisuales de entretenimiento, información y cultura, que contribuirían a plantearse nuevas formas de expresión –en este caso visual– de informar y entretener. Se originaba así una transformación importante para adquirir una nueva visión del mundo.
Nacía, en la difusión de noticias, un competidor de la prensa escrita, la reina única por esos años, capaz de mantener informada a la población sobre los sucesos acaecidos a principios del siglo xx.
Un producto comunicativo interesante y eficaz
El documental tuvo sus orígenes en la información y los temas de interés. Después, de manera gradual, los aspectos artísticos fueron conformando un producto comunicativo de alta efectividad. Era la forma idónea de representar sucesos, que motivaran visualmente y poder apreciar contenidos sin ficción. Se trataba de la génesis del reportaje para el cine y una forma nueva de periodismo, sin las complejidades de la ficción, que apareció tiempo después.
En sus inicios, los cortos exponían notas informativas. Después, antes de surgir el documental con los códigos actuales, el reportaje devino el medio ideal para la noticia ampliada. Al aparecer, el género, como lo apreciamos en nuestros días, respondió a tres esenciales preguntas del periodismo: «cómo», «por qué» y «para qué». Estas interrogantes pasaron a ser reveladas en el documental.
Antes las había empleado la prensa escrita, mientras el «cuándo» y el «dónde» continuaban siendo usadas por ese medio y la radio, además de las tres primeras asumidas por el documental, desde los inicios de los años 20.
Durante las décadas iniciadas en 1930 y 1940, algunos gobiernos europeos comenzaron a patrocinar y promover el documental con fines educativos y de propaganda. Joris Ivens (1898 – 1989), Jean Renoir (1894 – 1979) y otros cineastas importantes, asumieron códigos que condujeron al género hacia una personal ética de la mirada, invocando su criterio de autenticidad.
Por otro lado, diversas corrientes en estilos de filmación, como el free cinema inglés, el neorrealismo italiano y el cinema varieté francés, impulsaron la fusión de la secuencia dramatizada, aunque el género mantuvo las bases originarias.
A finales de la década del 40 y en los años 60 del pasado siglo, tres autores impusieron nuevos criterios en la facturación del documental: Lionel Rogosin (1924 –2000), Richard Leacok (1921 – 2011) y Robert L. Drew (1924 – 2014), todos seguidores del estilo de Dziga Vertov.
Además, el destacado documentalista cubano Santiago Álvarez (1919 – 1998) realiza su primer material de este género en 1961, con el título Escambray. Con el tiempo, este cineasta se convertiría en uno de nuestros principales creadores del Movimiento Cubano del Cine Documental. Su obra adquirió reconocimiento mundial por su calidad y eficacia comunicativa.
El primer documental de Santiago Álvarez se tituló Escambray (1961).
Santiago Álvarez, destacado documentalista cubano (1919–1998). Este cineasta se convertiría en uno de nuestros principales creadores del Movimiento Cubano del Cine Documental adquiriendo reconocimiento mundial por su calidad y eficacia comunicativa.
Presentación del documental NOW, de Santiago Álvarez.
Otro hecho histórico tuvo lugar cuando Richard Leacok acomete la obra Los barrios bajos de Harlem, que constituyó en su momento una fuerte denuncia dentro del contexto social de los Estados Unidos. En esta propuesta cinematográfica, Leacock se apoyaba en testimonios de los residentes de Harlem y utilizaba, de manera mesurada pero efectiva, el free cinema para denunciar el racismo en su país.
Richard Leacok, con su documental Los barrios bajos de Harlem, denuncia el racismo en Estados Unidos.
Todas estas obras y tendencias artísticas fueron posibles por el tesón y talento de los precursores del cine documental a nivel mundial: Leliés, Zesca y Lucien H. Nonguet (1869 – 1955), Max Linder (1883 – 1925), Charles Chaplin (1889 – 1977) , Giovanni Pastrone (1883 –1959), Víctor Sjöström (1879 –1960), Allan Dwan (1885 – 1981), Henry Lehrman (1886 – 1946), W.S. Fart, Abel Gance (1889 – 1981), Germaine Dulac (1882 – 1942), Benjamin Christensen (1879 – 1959), Fritz Lang (1890–1976), Ernst Lubitsch (1892 – 1947), Robert Wiene (1873 – 1938), Vsevolod I. Pudovkin (1893 – 1953), Serguei M. Eisenstein (1898 – 1948), Josef von Sternberg (1894 –1969), Luis Buñuel (1900 – 1983) y una constelación de directores que crearon las bases del cine de ficción y el documental.
El gran director cinematográfico Serguei Eisenstein.
Desde los orígenes del documental, autores de varios países de Europa asumieron una decisiva participación en el desarrollo del género. Los documentalistas franceses Jean Rouch (1917 – 2004) y Edgar Morin (1921) aportaron su famosa obra Crónica de Verano. A partir de esta realización acuñaron el moderno término Verdad-cine o Cine-verdad, corriente que establecería principios imprescindibles en la cinematografía, aún aplicables.
Después de 1945, en los Estados Unidos –que había salido incólume de la Segunda Guerra Mundial– se inicia el desarrollo de la televisión, verdadera revolución audiovisual que permitió la entrada de los noticieros con material fílmico en su programación.
Antes las noticias solo eran presentadas en las salas de cine, dando origen a los noticieros cinematográficos, exhibidos en dichos espacios hasta bien entrados los años 80 y 90 del siglo pasado.
Con el tiempo, la televisión provocó la desaparición paulatina de ese tipo de audiovisual. Nació así una nueva era en las comunicaciones. Hasta hoy, la ficción y el documental han mantenido su vigencia, irrumpiendo en la «Era de los Dispositivos Electrónicos Inteligentes», la cual incluye numerosos equipos de nuevas tecnologías que se han introducido en el mercado de las comunicaciones audiovisuales, también portadoras de documentales y video clips. De forma indudable han producido importantes cambios en su difusión.
Desarrollo en Cuba
Fotograma del corto sonoro Maracas y Bongó.
El primer antecedente de la presencia del audiovisual en Cuba lo encontramos en el corto sonoro Maracas y Bongó[4], producido por la B.P.P.[5] Técnicos cubanos obtienen con esta realización una alta calidad sonora para su época. Entraba así nuestro país en las producciones cinematográficas con sonido.
Entre los años 1906 y 1915, el cineasta Enrique Díaz Quesada[6] (1882 – 1923) se convirtió en el principal realizador de documentales en la Mayor de las Antillas. En época tan lejana como 1906, concibió la realización fílmica El parque de Palatino, considerada la primera muestra del género y la única que posee el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Este realizador –empírico para su época– figura como el primer cubano que filmó con cámara oculta. En el propio año filma el cortometraje de ficción Un duelo a orillas del Almendares. Luego, en 1913 realiza el largometraje Manuel García o el Rey de los campos de Cuba.
Escena del filme El parque de Palatino, del director Enrique Díaz de Quesada (Cuba, 1906). El domingo 24 de enero del propio año, por la tarde, el «Cinematógrafo Lumière» abrió sus puertas al público por primera vez, dando así comienzo a un nuevo espectáculo del cine silente en La Habana de intramuros. Los precios eran de cincuenta centavos los mayores y veinte los niños y la tropa. El público aplaudió delirantemente tres de las vistas proyectadas. Entre los cortos exhibidos, en ese programa, estaban los siguientes: Partida de cartas, El tren, El regador y el muchacho, El sombrero cómico y otros. A Gabriel Veyre se le conoce como el introductor en Cuba del «Cinematógrafo Lumière»..
Estos preámbulos ubican a Cuba entre los países pioneros en la realización de documentales, a partir del concepto teórico de imagen-documento, bien abordado en la teoría por algunos especialistas del tema a nivel mundial.
Por esa época, primeros 30 años del siglo xx, importantes hechos históricos de la nación fueron filmados, aunque no existen en la actualidad copias de algunos en los archivos del ICAIC, principal conservador de los materiales fílmicos de los primeros años del cine en Cuba.
Sin embargo, se conservan Los festejos de la Caridad en Camagüey, La toma de posesión del Presidente José Miguel Gómez, la llegada del crucero Cuba y el Patria, adquiridos en los Estados Unidos.
Las anteriores son algunas muestras de la pujanza del incipiente cine-documental en las primeras décadas del pasado siglo y el movimiento informativo-cinematográfico.
En la etapa del cine silente en Cuba se realizaron 61 documentales. Cuando hizo su aparición el sonido, en los años 30 del pasado siglo, abarcando la etapa republicana, se produjeron 296 realizaciones del género y 114 largometrajes, los demás fueron cortos.
La producción superó con creses la de ficción y cortos. Igual ha sucedido en la etapa de la Revolución, a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 2015.
La seudo república nos aportó importantes realizadores, algunos de ellos laboraron hasta las primeras décadas de la Revolución en nuestro país, otros emigraron. Se destacan: Ernesto Caparrós Oliver (1907 – 1992), Manuel Alonso García (1912 - ¿ ?) Eduardo Hernández Toledo, Guayo (1916 – 1978), Juan Trigo Díaz, Abelardo Domingo Vázquez, Rogelio París, Fausto Canel, Marcelo Moiño, Benjamín de la Vega, Osvaldo Sánchez, Osvaldo Valdés Mejías, Bernabé Hernández, Juan Carlos Tabío (1943), José Guerra Alemán, Bernabé, «Bebo» Muñiz Guibernau (1925 – 2000), fundador de Telerebelde en Santiago de Cuba durante 1968.
Esos realizadores, que en algunos casos eran también camarógrafos, se dedicaron en lo fundamental a la producción de cortos y mediometrajes de diversos contenidos, con énfasis en los turísticos e inauguración de construcciones. En casi todos los casos, las realizaciones eran financiadas por empresarios e instituciones interesadas en la divulgación de los proyectos.
Una excepción fue la Cuba Sono Film, productora perteneciente al Partido Socialista Popular, que por más de 10 años produjo materiales sobre acuciantes temas políticos y sociales. Destacadas figuras de la cultura nacional realizaron trabajos en esta productora, hasta que fue disuelta en 1948 por la represión desatada contra los comunistas, después de la Segunda Guerra Mundial, al inicio dela Guerra Fría.
En Cuba tenemos un hermoso ejemplo de documental demostrativo de los complejos problemas sociales existentes antes del triunfo de la Revolución. En 1955, varios iniciados cineastas realizan el documental El Mégano, el cual se exhibe por primera vez el 9 de noviembre de ese año. La obra, precursora del cine revolucionario cubano, fue realizada por varios jóvenes emprendedores, animados por los problemas sociales existentes en el país y sus deseos de hacer cine.
Entre sus promotores se encontraban: Tomás Gutiérrez Alea, Titón, (1928 – 1996), Julio García Espinosa (1926 – 2016), José Massip (1928 – 2014), Alfredo Guevara (1925 – 2013) y otros.
En 1958, el periodista estadounidense Bob Taber filma en plena Sierra Maestra el documental Lucha por la Libertad en las selvas de Cuba, en película de 16 milímetros. Muestra escenas de la vida en los campamentos rebeldes y la presencia del Comandante Fidel Castro en esa región del país. Este material sería exhibido, posteriormente, en los Estados Unidos por la televisión de «costa a costa».
Fotograma de material filmado en la Sierra Maestra.
Fotograma de material filmado en el Pico.
Dos cubanos, el periodista Agustín Alles Soberón y el camarógrafo y productor de noticieros de cine Eduardo Hernández Toledo (Guayo), en 1958 realizan un segundo documental sobre la presencia del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, entonces filman escenas donde también aparecen el Comandante Fidel Castro y altos oficiales guerrilleros. Ese documental no pudo ser exhibido hasta después de la caída de la dictadura de Fulgencio Batista, por la feroz represión y censura imperante en el país.
Agustín Alles Soberón y Eduardo Hernández Toledo filman en la Sierra Maestra.
Los respectivos audiovisuales fueron mostrados en varios países. Son dos ejemplos de documentales filmados en función del periodismo.
En 1959, una de las primeras instituciones creadas por la Revolución fue el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), seguido de la Cinemateca de Cuba en 1960. Esta última, con los objetivos de localizar, catalogar, conservar y restaurar filmes, objetos, literatura y documentos relacionados con el cine. Estas instituciones consolidaron los caminos para que el documental adquiriera vigencia y crearon condiciones para su conservación y futuro uso.[7]
Muchos directores de ficción pasaron antes por la escuela del documental. El ICAIC es el mejor ejemplo de ese estilo de trabajo aplicado durante muchos años. En lo personal, siempre lo consideré muy provechoso, aunque no puede ser la única forma para incluirse en el selecto grupo de los creadores del cine de ficción.
Incursionar en los largometrajes de ficción requiere conocimientos, en muchos aspectos diferentes al de un director de documentales. Ejemplos tenemos de algunos que han realizado obras de ficción y fracasaron. Fueron buenos en lo que hacían y deficientes en la ficción.